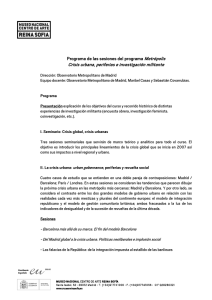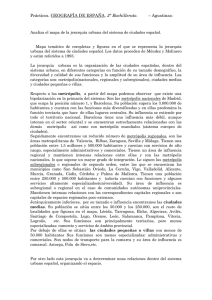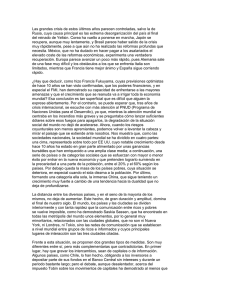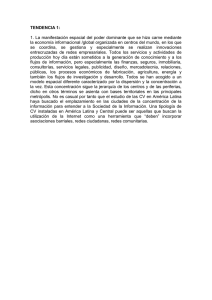Teología de la gran ciudad
Anuncio
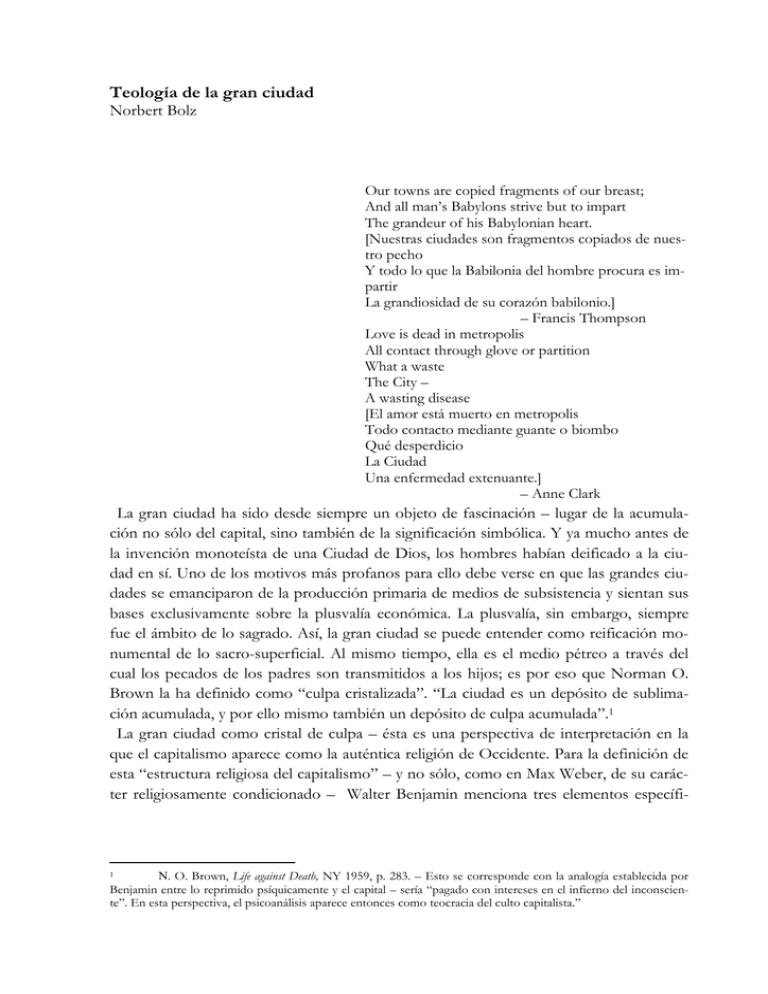
Teología de la gran ciudad Norbert Bolz Our towns are copied fragments of our breast; And all man’s Babylons strive but to impart The grandeur of his Babylonian heart. [Nuestras ciudades son fragmentos copiados de nuestro pecho Y todo lo que la Babilonia del hombre procura es impartir La grandiosidad de su corazón babilonio.] – Francis Thompson Love is dead in metropolis All contact through glove or partition What a waste The City – A wasting disease [El amor está muerto en metropolis Todo contacto mediante guante o biombo Qué desperdicio La Ciudad Una enfermedad extenuante.] – Anne Clark La gran ciudad ha sido desde siempre un objeto de fascinación – lugar de la acumulación no sólo del capital, sino también de la significación simbólica. Y ya mucho antes de la invención monoteísta de una Ciudad de Dios, los hombres habían deificado a la ciudad en sí. Uno de los motivos más profanos para ello debe verse en que las grandes ciudades se emanciparon de la producción primaria de medios de subsistencia y sientan sus bases exclusivamente sobre la plusvalía económica. La plusvalía, sin embargo, siempre fue el ámbito de lo sagrado. Así, la gran ciudad se puede entender como reificación monumental de lo sacro-superficial. Al mismo tiempo, ella es el medio pétreo a través del cual los pecados de los padres son transmitidos a los hijos; es por eso que Norman O. Brown la ha definido como “culpa cristalizada”. “La ciudad es un depósito de sublimación acumulada, y por ello mismo también un depósito de culpa acumulada”.1 La gran ciudad como cristal de culpa – ésta es una perspectiva de interpretación en la que el capitalismo aparece como la auténtica religión de Occidente. Para la definición de esta “estructura religiosa del capitalismo” – y no sólo, como en Max Weber, de su carácter religiosamente condicionado – Walter Benjamin menciona tres elementos específi- N. O. Brown, Life against Death, NY 1959, p. 283. – Esto se corresponde con la analogía establecida por Benjamin entre lo reprimido psíquicamente y el capital – sería “pagado con intereses en el infierno del inconsciente”. En esta perspectiva, el psicoanálisis aparece entonces como teocracia del culto capitalista.” 1 cos: el culto se prolonga permanentemente; y carga de deudas a quienes pertenecen a él.2 Esta tesis de la universalización capitalista de la deuda/culpa (Schuld) otorga pregnancia social a la definición de Benjamin del destino como condición de culpabilidad de lo viviente (Schuldzusammenhang von Lebendigem). También el socialismo marxista ingresa en esta constelación de culpa como un “capitalismo sin retorno”.3 La modernidad es el interrogante de ese capitalismo, que sobre la escena de la gran ciudad seculariza la era del infierno. No se trata, entonces, para esta teología del culto religioso capitalista, de enseñar los rasgos infernales de las metrópolis modernas; lo que debería hacerse explícito es, más aún, que el infierno es una gran ciudad en sí. Esto otorga a sus habitantes la consoladora certeza de que ya no puede venir nada peor; quien ha sido arrojado en el inferno de la gran ciudad, ya ha experimentado el espanto más extremo, y es por eso inmune a las amenazas de Dios y el diablo. A él ha dado Brecht una extraordinaria expresión en el tercero de sus cantos de Mahagonny: los habitantes de la gran ciudad no tienen ninguna dificultad en decir “no” al Dios severo: De los pelos No nos podés arrastrar al infierno: Porque siempre estuvimos allí. A partir de aquí sólo resta un paso para la puesta en valor de la escena infernal; justamente es la perversidad la que se vuelve atractiva. El mal es la mancha ciega del objeto de fascinación que constituye la gran ciudad – y se halla en su centro. Su nombre propio es Babilonia. Desde aquí se extiende la teología de la gran ciudad hasta la Jerusalén celeste en la tierra. Su nombre propio es Sion. Todos los intentos de edificarla concretamente deben partir de una compatibilidad de principio de la ciudad secular de la modernidad con el reino de Dios. Esto conduce al centro teológico de la nueva objetividad (neue Sachlichkeit), que prefiere ignorar una arbitrariedad hoy moderna, que se malentiende como posmodernidad. La nueva objetividad se ubica en la gran tradición iconoclasta del puritanismo: bella es la seriedad de lo despojado, la inalterada, espiritualmente directa, pura luz. A este nuevo, vivificante encanto de la prescindencia de ornamento debería corresponderle la utopía neoobjetivista de una presencia integral de cuerpo y espíritu. Con una alta conciencia de estas circunstancias, Adolf Loos definió el programa de la nueva objetividad como forma consumada de una teología de la gran ciudad: Vean, esto es lo que hace a la grandeza de nuestro tiempo, que no se encuentra en condiciones de producir un nuevo ornamento. Hemos superado al ornamento, nos hemos abierto paso hacia la ausencia de ornamento. Vean, el tiempo se acerca, su consumación espera a la nuestra. ¡Pronto resplandecerán las calles de las ciudades como blancos muros! Como Sion, la ciudad santa, la capital del cielo. Entonces se dará la consumación.4 2 El verbo es verschulden. Hay que tener en cuenta en este juego entre la religión y el capital, que la deuda y la culpa se identifican con el mismo vocablo (Schuld). Verschulden significa tanto cargar a alguien de culpas como cargar de deudas. [N. del T.] 3 W. Benjamin, GS, tomo VI, p. 100s. – Casualmente, el mismo Marx había ya designado la “reificación de las condiciones sociales” como “religión de la vida cotidiana”: MEW, tomo 25, p. 838. 4 A. Loos, Trotzdem, Viena 1931, p. 80. Como es sabido, este renacimiento del mundo a la apariencia a partir de la nada libre de ornamento permaneció como programa. En la posthistoria, el nuevo impulso neoobjtivista se degradó en técnica de higiene de lo cotidiano y quedó paralizado frente a la cabeza de medusa de la arquitectura de la gran ciudad. La racionalidad abstracta se convirtió en el fin de la construcción, y con ello la objetividad misma en sustituto del ornamento. En este sentido, ya muy tempranamente Ernst Bloch y Günther Anders hablaron de apariencia de lo concreto y pseudo-concreteness. No obstante, por difícil que pueda parecer la situación en torno a los hechos de la nueva objetividad, hay un motivo eminentemente teológico para el malestar frente a esos blancos muros de Sion. A los habitantes de las grandes ciudades de este mundo no les gusta estar en la capital del cielo; la arquitectura legítima de una secular city, que debería ser conciliable con el Kingdom of God, debe aparecer a los habitantes de Babilonia precisamente como su enemigo. El viejo Adán no es la medida de la nueva edificación. Así, cuando Gropius, Taut y Behne diseñan en 1919 las Catedrales del futuro y las Catedrales del socialismo, someten todo a la función para el sujeto – pero contra los sujetos empíricos. En el nombre de una organización colectiva del mundo, la nueva objetividad exige ascetismo frente a toda expresión subjetiva inmediata. Reemplaza la esterilidad de las formas estilizantes con fórmulas constructivas, que se revelan en los nuevos materiales (hierro, hormigón y vidrio) y sus posibilidades específicas. Los arquitectos de la capital del cielo en la Tierra luchan contra el mundo disecado5 y sobreamueblado, que Friedell denominara era del vértigo del material. Ante Dios todos los materiales tienen el mismo valor; esto es lo que se esconde detrás de la notoria fórmula de Alfred Loos: el ornamento es un crimen – porque se arroga el derecho a mejorar el material noble engalanando. Por eso el objetivismo pone en el lugar de la ornamentación el principio de la autenticidad del material. Lo bello no vive más parasitariamente del secreto, sino que se debe a la transparencia majestuosa del material. Liberada de su apariencia, la belleza es el brillo de la cosa misma, que no debería aparentar otra cosa que lo que es. En el siglo XIX las grandes ciudades estaban aún cubiertas por el tejido onírico del alma burguesa. De él emergió – aunque no se puede decir que de él creció – el psicoanálisis. Es verdad que Freud analizaba sueños del individuo burgués, que en el siglo XIX se había convertido en sí mismo en naturaleza. Este tejido onírico hizo que pareciera adecuado someter experiencias urbanas a esquemas naturales como el de la selva o el mar. La big city rompe con esto después de la Primera Guerra Mundial; en rigurosa liquidación de lo privado, es edificada como escenario de lo colectivo. El modo de percepción de las masas se incorpora de manera estructurante en la arquitectura. No es casual que este viraje se vincule a las experiencias de la Primera Guerra Mundial; ésta había arrastrado a los hombres a un campo de fuerza de energías destructivas, y así devaluó de un golpe todas 5 Bolz utiliza aquí la expresión Makartwelt, es decir, el mundo disecado al estilo de las del pintor austriaco Hans Makart (1840-1884). [N. del T.] las experiencias que se habían manifestado en las formas naturales del tejido onírico de las almas burguesas. La Guerra Mundial deviene escuela de la nueva objetividad. Así descubre Otto Petras, en su libro Post Christum, al nuevo sujeto del siglo XX: el soldado desencantado, liberado de todo patetismo, que ha aprendido “a no considerar de un modo románticamente poético el espacio bélico que lo circunda, sino a partir de la técnica militar”.6 El soldado como trabajador pragmático (sachlicher Arbeiter) en la nada de la guerra moderna, el que intenta responder al desmoronamiento de la experiencia sustituyéndola con planificación y organización, es el héroe del mundo desencantado: “Su mirada atraviesa todas las cosas tan tranquilamente como la llama de un soplete”, escribe Hugo Fischer acerca de los soldados de infantería alemanes de 1917. “El (así llamado) interior se ha vuelto hacia fuera, arremangado, y el exterior se hace total”.7 La Guerra Mundial ha hecho del mundo una tabula rasa – ahora la falta debe operar creativamente. En todas las ostentaciones del lujo, la sensibilidad puritana descubre el rastro de los excesos de energía y la divinizción de la criatura (Kreaturvergötterung) de los neoobjetivistas. Donde todo patetismo ha sido abatido, permanece sólo el pathos del punto cero: se vuelve a partir desde el principio, decididamente se comienza de nuevo y desde muy poco. En construcciones puras, líneas rectas y esquinas ortogonales liquidan todas las formas de la ornamentación y la fantasía de la tradición. El objetivismo de la técnica aparece como símbolo profano de una vida liberada de la apariencia. El vidrio y el acero –duro, plano, sobrio– son los materiales de una inaparente transparencia social. El hombre, despojado de su imagen tradicional, construye objetivamente (sachlich), esto es, niega toda similitud humanística con lo humano. Todo lo que hace a la estilización resulta insoportable a los habitantes de las grandes ciudades de los años 20; exigen lo discreto, anónimo, lo que se aprende en la confección masiva de objetos de uso iguales. Americanismo se llama el acuerdo pragmático con este estilo del presente – espina en las asentaderas de la vieja Europa: la belleza cromada de los bólidos, la altivez de los transparentes puentes de acero, las torres catedralicias de Manhattan. A la sensibilidad de la vieja Europa, este desarrollo debe aparecérsele en la arquitectura como el funesto camino de lo monumental a lo monstruoso. En este sentido, Jean Baudrillard ha hablado de una satelitalización extática de la gran ciudad –ya no es más edificada y estructurada rítimicamente, sino que es ocupada por oscuros objetos, que parecen cápsulas espaciales recién aterrizadas (basta pensar en el ICC y el Centre Pompidou). ¿Cuál es, empero, la condición de posibilidad de este “mundo mecánico de las grandes ciudades, que con sus pétreos, acerados y vítreos cristales se extienden sobre la tierra como monstruosos cubismos”8? Un teólogo político de la época de entreguerras ha realizado aquí una advertencia decisiva: los monstruos de la gran ciudad tienen como condición previa un concepto protestante de la naturaleza, el cual rebaja a la Tierra a escenario de la técnica y la industria, y al mismo tiempo demarca reservas de lo intocado, destinatarias 6 7 8 O. Petras. Post Christum, Berlin, s.d. H. Fischer. “El soldado de infantería alemán de 1917”, en: Widerstand, ed. por E. Niekisch, enero de 1914. C. Schmitt, Römischer Katholizismus und politische Form, Stuttgart 1984, p. 16. luego de sentimentalismos románticos. Las metrópolis son prototipos de una Tierra perfectamente electrificada, de la proyección cósmica de todas las fantasías técnicasindustriales. La gran ciudad moderna institucionaliza y reforma el estricto carácter calculador y el estilo de vida puntualmente exacto del neoobjetivismo puritano. Hace tiempo que el espíritu del Protestantismo ha desaparecido de los cubos y estuches de la secular city, pero el soporte ha permanecido intacto y la plaza vacante ha sido ocupada con la nueva devoción del colectivo del cine y el deporte. Así, el ideal de estilo de Ernst Jünger del hombre maleado en el deporte abre el camino de regreso a la identidad de culto y vida. A aquél le corresponde una nueva fe a partir de la inmanencia de la figura del trabajador. Es por eso que Jünger llama a la técnica moderna, enseñoreada sobre todos los aspectos de la vida, el decisivo poder anticristiano de la historia. Se la denomina anticristiana, porque la absoluta tecnicidad devuelve la trascendencia a la inmanencia de la figura del trabajador, enfrentándose así al alma cristiana con el mismo carácter irreconciliablemente ajeno que una vez encontrara en las antiguas imágenes divinas. Las usinas son los templos del paisaje fabril y los espectadores de las carreras de autos la feligresía de la nueva época. “Subyace un culto, sin duda, pero hay un perfume esparcido encima, como sobre el culto de la vaca de Isis, a la moda en la ciudad de Roma, en la vecindad del Circus Maximus”. Con estas palabras resume Oswald Spengler la cultura de la dispersión de las metrópolis, los ritos de esparcimiento del intelectualismo de la gran ciudad. “Cine, expresionismo, teosofía, peleas de box, danzas de negros, póquer y apuestas en las carreras – se puede encontrar todo eso nuevamente en Roma.9” Éste es el núcleo vivencial de aquellos grandes paralelos entre la Antigüedad tardía y la modernidad: el profeta de la poshistoria descifra la decadencia de Occidente en la fisionomía de las grandes ciudades del siglo XX. Pero también para ellas es válido aún aquello de que los hombres construyen sus ciudades, aunque sea inconscientemente, como residencias de un dios – y este dios de la gran ciudad conforma a los hombres que viven en ella según su imagen. Sólo que el arcano de sus sumos sacerdotes hoy no se alimenta más del dogma de la fe, sino de los dispositivos del control: El reactor nuclear es donde reside su poder, la transmisión radial y el vuelo de los misiles son sus mensajes celestes, por medio de los cuales entran en contacto entre sí. Más allá de estos mensajeros menores de los dioses se encuentra el espacio del control mismo con su divinidad cibernética, que toma sus decisiones fulminantes y da sus infalibles respuestas. La ciencia triunfante ha maridado la omnisciencia con la omnipotencia.10 Y ahora puede verse aquí una cosa: el desencantamiento del mundo, la profan(iz)ación de la vida y el signo anticristiano de la técnica moderna no han quitado vigor a lo que Baudelaire llamó l’ivresse religieuse des grandes villes, sino que lo han potenciado. La gran ciudad misma produce un éxtasis religioso. Esta situación habilita, pues, dos interpretacio9 10 O. Spengler. Der Untergang des Abendlandes, Munich 1969, p. 678. L. Mumford. Die Stadt, Munich 1979, p. 633s. nes contrarias: o bien se trata en el caso de esta religiosidad metropolitana de una usurpación de los atributos divinos por parte del monstruo urbano; o bien la evolución profana de la ciudad es en sí misma la forma consumada del acontecer sacro. Harvey Cox hizo furor con esta sorprendente segunda interpretación. Su tesis se deja reducir a una fórmula simple: la arquitectura se establece en la arquitectura profana de la gran ciudad moderna. La secular city es la escatología que se realiza como fusión de la secularización y la urbanización. ¿Qué significa, sin embargo, la urbanización desde una perspectiva teológica? Cox ve una estricta correlación entre el moderno devenir ciudad del mundo y la desaparición de las religiones tradicionales. Ya que imagen de dios, modelo de vida y estructura arquitectónica están interrelacionados: polis y cosmos de la Antigüedad; civitas dei y ciudad medieval; el espacio infinitamente indagable del universo, del cual los dioses han huido, y la secular city del hombre cosmopolita. El mundo desencantado y completamente secularizado es vivido hoy como una única gran ciudad del hombre. El urbi et orbi es reducido a la tautología – la ciudad es el orbe. Burton Pike señala: La urbs se ha comido por completo tanto a la civitas como al orbis. Y esta urbs es más parecida a un paisaje humano que a una comunidad humana. No hay manera de pensar en ella como una Jerusalén, sea celeste o terrestre.11 Las metrópolis de la modernidad, como ya lo hacían las de la antigüedad tardía, absorben el contenido histórico y hacen descender a todo lo que no sea ellas mismas al grado de provincia sin historia ni significado: Roma es el imperio, Paris es Francia, New York es el centro de mandos de la Pax americana. Desde que las metrópolis absorben el contenido de la historia, la historia mundial es la historia de la gran ciudad. En lugar de un mundo, una ciudad – Spengler llevó a esta formula el gran giro del “alma” al intelecto antimetafísico, de la “patria” al moderno nomadismo, de la “cultura” a la barbarie civilizatoria. Ya no se vive en casas, sino en la ciudad que sólo se convierte en vivienda en su totalidad; el hombre moderno tiene mundo exactamente en la medida en la cual se deja consumir por la metrópolis. Lo que quiere vivir tiende al centro de la ciudad, el punto de la mayor condensación: New York City. La skyline de Manhattan, símbolo insuperable de la ciudad como mundo – y este es el verdadero sentido de la palabra Weltstadt [Cosmópolis, ciudad-mundo, ciudad mundial] –, ha permitido que la total negación de la naturaleza se convierta en piedra. En esta ciudad-mundo se separan los espíritus. Mientras unos se dejan consumir felizmente por la imagen espiritual de la gran ciudad, los otros elevan la repulsión por la gran ciudad a principio metafísico. Desde que Zarathustra pasara con la mueca del más extremo desprecio por la civilización, aumentan las evasiones de la ciudad, las caminatas y senderos por el bosque. ¿Por qué permanecemos en la provincia? En la perspectiva de 11 B. Pike. “The City as Cultural Hieroglyph”, en: Civitas. Religious Interpretations of the City, ed. por P.S. Hawkins 1986, p. 132. esta famosa pregunta, Metrópolis aparece como la encarnación de lo inauténtico. Y una y otra vez es conjurada la escena en la cual el único dios que aún podría salvarnos aparece en el escenario de la gran ciudad y no es reconocido por los dispersos y apresurados nómadas. Abandonada de Dios, olvidada del ser e infiel a la Tierra – la gran ciudad debe aparecer a la sensibilidad reaccionaria como mundo fantasmal. Las metrópolis industriales con sus “rascacielos, bolsas, bancos, fábricas, máquinas, cinta continua, materiales explosivos, gases letales, prensa, etc. […] con sus terraplenes, fábricas, gasómetros, verticales calles residenciales, cables, paisajes corroídos y devastados alrededor, luego mensurados y cartografiados para su uso, rasgan el canto de la tierra con una disonancia infame que abate al Melos en sí (como por ejemplo a cada sonido de la naturaleza el ruido de las bocinas de auto)”12. A partir de aquí sólo queda un paso para la denuncia de los judíos del asfalto [Asphaltjuden]. Esta idiosincrasia permite una indicación importante: así como hoy la versión sentimental de la gran ciudad apunta contra las construcciones de hormigón, el asfalto concentraba los resentimientos hostiles a la ciudad en los años 20. Tanto el hormigón como el asfalto logran superficies planas, estériles, y posibilitan una clausura hermética sin cierre. Puede que bajo el empedrado aún esté la playa – donde se asfaltó, no vuelve a crecer la hierba. La antiphysis arquitectónica, esta expulsión de la naturaleza, es sin embargo lo que hace posible el tránsito, la comunicación y el armamento según los patrones modernos; los que denunciaban a los judíos asfálticos construyeron después las autopistas. Ahí se intuye la sospecha de que la versión de la gran ciudad que se cree llena de repulsión ante el asfalto de las calles y el hormigón de los edificios, en realidad teme al nuevo estilo de vida – más exactamente, a sus nuevos sujetos. Ya que las superficies planas son útiles a aquellos que se deben mover rápidamente y borrar sus huellas – es decir, aquellos luchadores de clase ilegales que se mueven en las grandes ciudades como en campos de batalla. Así aceptó irónicamente Bert Brecht el nombre insultante de literatura asfáltica, revalorizándolo en una extraordinaria inversión de esa concepción de la gran ciudad: sólo existencias pantanosas pueden denunciar la paciencia, limpieza y utilidad del asfalto. Esta óptica antifísica otorga su rango incomparable a la lírica de la gran ciudad de Brecht: No se puede imaginar a nadie más indiferente al encanto del paisaje que el estratégicamente instruido observador de una batalla. No se puede imaginar a ningún observador que se enfrentara al encanto de la ciudad – al mar de casas, al tempo vertiginoso de su tránsito, a su industria del entretenimiento – más apáticamente que Brecht. Esta apatía frente a la decoración urbana, unida a una sensibilidad extraordinariamente aguda para los modos de reacción del citadino.13 L. Klages. Der Geist als Widersacher der Seele, Bonn 61981, p. 1224, 1228. – Cfr. a este propósito E. Jünger, Ds abenteuerliche Herz. Primera versión, p. 90: “El ruido de las calles posee algo extremadamente amenazante, que comienza a uniformarse cada vez más claramente en una oscura, aullante U, en la más espantosa de todas las vocales. Y cómo podría ser de otra forma, si en las señales y advertencias de las máquinas del tránsito se encierra la inmediata amenaza de la muerte”. 13 W. Benjamin. Gesammelte Schriften, tomo II, p. 556 s. 12 Diferencia la lírica de Brecht de las poesías apoteóticas y apocalípticas de la gran ciudad del Expresionismo. La gran ciudad como campo de batalla – esto no debe malinterpretarse como metáfora. La mirada objetiva de los Soldados de la Primera Guerra Mundial, desmoralizados y desencantados por las batallas materiales y la destreza del luchador de clase, cuyo trabajo ilegal no debe dejar huellas, se convierten en norma cotidiana del comportamiento. Así se introduce la destrucción de la metrópolis en el centro de la imaginación moderna. Desde que Haussmann embelleciera Paris estratégicamente a través del brutal aplanamiento de las avenidas, la arquitectura de la gran ciudad ha dado una recepción estética a las fuerzas de la destrucción. Nínive y Babilonia ya no son más recordatorios de la hybris y la exaltación civilizatorias, sino – de acuerdo con una grandiosa intuición de Döblin en Berlin Alexanderplatz – pantalones viejos, usados, que se liquidan sin queja para conseguirse unos nuevos. Las fantasías de la caída de las grandes ciudades son siempre un signo de que una sociedad no ha logrado dominar la relación con sus poderosos medios tecnológicos – éstos se manifiestan luego en la amenaza continua de arrasar la ciudad-mundo antifísica. El placer que se encuentra en la visión de tales caídas – lo sublime del siglo XX -, se basa en que aquí los desenfrenos de las guerras mundiales aparecen disciplinados como dramatizaciones de la aniquilación. Con ellos pretendía corresponderse el concepto futurista de belleza de Ernst Jünger. Las escuadras de bombarderos sobrevolando una gran ciudad constituyen un fenómeno estético primario (ein ästhetisches Urphänomen). Consecuentemente, la recepción arquitectónica de las fantasías de caída desemboca luego en una teoría del valor de lo construido como ruina. Con paranoica videncia, el esteta del nacionalsocialismo planeó la nueva capital del mundo en vistas a la fisonomía de aquello que fuera a sobrevivir a su destrucción. La gran ciudad debía ingresar a la historia como campo de batalla y paisaje de ruinas. A la destrucción imaginaria de la gran metrópolis de Berlín en el tablero de dibujo del gran arquitecto de Hitler, Albert Speer, siguió la destrucción real por parte de los ataques aéreos de los aliados. La geometrización total de la imagen de la ciudad por parte de Speer dejó de la metrópolis sólo inmensas superficies, y dentro de ellas las monumentales elevaciones de los edificios representativos. Los aviones de reconocimiento enviados antes de la escuadra de bombas señalaron quizás por última vez el corazón y las arterias vitales de la gran ciudad, para librarlos al bombardeo de superficie.14 La fisonomía de las grandes ciudades da hoy testimonio de que la decadencia de Occidente ha tenido lugar. Ahora, quien ni se regocija en la estética de la aniquilación, ni tampoco quiere caer atrapado en la mentira de una resurrección cultural, se debe aferrar a las fuerzas que se liberan en el desmoronamiento. Los casi irreconocibles motivos utópicos de una época de decadencia se ocultan, sin embargo, en los residuos. Así, en la perspectiK. R. Scherpe. “Ausdruck, Funktion, médium”, en: Literatur in einer industriellen Kultur, ed. por G. Grossklaus y E. Lämmert, Stuttgart, p. 157. 14 va de una teología de la kenosis trasladada a la profanidad de la cotidianeidad moderna, lo arrojado, aplastado, perdido y despreciado se convierte en sustrato de esperanza: entre el Vin des chiffonniers de Baudelaire y Trash de Andy Warhol se despliega una estética de la parte proscripta de la gran ciudad. Una obra de Lou Reed, que tiene por título el nombre propio de la cosmópolis New York, actualiza estas circunstancias en la brevedad de unos pocos versos: I’ll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says / “It’s to give a shit these days” Manhattan’s sinking like a rock, into the filthy Hudson what a shock / they wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. Residuo [Abfall] de la gran ciudad – Spengler lee esta fórmula como genitivus objectivus: la gran ciudad recoge la inmundicia histórica de un pueblo y la eleva a formación espiritual demónica. Puesto que dos agentes tienen los nuevos monumentos faraónicos:15 el intelectual nómada y el proletariado. Ilimitado es el odio de Spengler por los literatos sin historia y los intelectuales pacifistas de la república de Weimar, que sobre el escenario de la gran ciudad se encumbran como líderes de esas masas meónticas,16 en las que cree reconocer el poder nihilista específico del siglo XX. Este anonimato de los otros, demasiados, sería ciego ante el futuro y olvidado del origen, abatiendo a la cultura y desgarrando la historia en la fría muerte de la post-historia. Como el campesino en la ciudad, Spengler percibe la prisa, los shocks le duelen; que las calles de las metrópolis pudieran ser viviendas del colectivo le resulta incomprensible. Porque diferencia a la ciudad cosmopolita moderna de la provincia de un modo tan maniqueo, desconoce la dialéctica arquitectónica de la Antigüedad y la Modernidad. Ya que la gran ciudad moderna ha hecho realidad el sueño arquitectónico de la Antigüedad: el laberinto. Spengler ve sólo la creciente uniformidad racional de las ciudades modernas, no el rebote dialéctico en el enigma del laberinto. Él sólo ve desiertos de hormigón, poblados por una masa méontica, y su objetividad, fría hasta el cinismo se cierra como blindaje de la conciencia en torno al sueño de la decadencia. La extinción del alma en la arquitectura espiritual de las grandes ciudades es el fenómeno originario observable en la decadencia de Occidente. El coloso de piedra “cosmópolis” se encuentra al final del curso vital de toda gran cultura. El hombre de cultura, espiritualmente conformado por el campo, es tomado en posesión por su propia creación, la ciudad, poseído, hecho su criatura, su órgano evacuador, finalmente su vícti15 Bolz habla aquí de Fellachenbauten: la traducción del término resulta dificultosa. Fellachen (del árabe falaha, fallahin, campesinos, los que labran la tierra)es el nombre que reciben los campesinos del valle del Nilo, cuyos ancestros habrían constituido la base demográfica y económica del Antiguo Egipto, así como también integrado la mano de obra en sus construcciones monumentales [N. del T.]. 16 El autor habla aquí de “meontische Massen”, es decir, de “masas meónticas”. El adjetivo (de especial importancia en la fenomenología según Eugen Fink y en ciertos estudios semióticos) parece designar en este caso un dominio entre lo ideal y lo real, el de lo imaginario. La referencia a Spengler permitiría pensar lo “meóntico” aquí como la ausencia de historia y por lo tanto de (id)entidad en su percepción de las masas. Se trata de una forma del Ser (τó-óν) como carencia o ausencia, (µη-óν). Si el Da-sein es la cosa que es porque está ahí, lo meóntico refiere no tanto un no-ser como no-estar-ahí, ni real ni ideal, antes postulación imaginaria. [N. del T.] ma. Esta masa pétrea es la ciudad absoluta. Su imagen, como se traza con su grandiosa belleza en el mundo lumínico de los ojos humanos, contiene toda la elevada simbología de lo finalmente “devenido”. La piedra llena de alma de las construcciones góticas, en el curso de una historia estilística milenaria, se ha convertido finalmente en el material despojado de alma de este desierto demónico.17 Este carácter demoníaco de la gran ciudad presupone la posibilidad de la iluminación artificial. Desde que Paris incorporara inspectores de iluminación a fines del siglo XVII, que debían garantizar la seguridad nocturna de los habitantes de la gran ciudad, la metrópolis se convierte en ciudad de luz. Con la luz a gas de los Pasajes parisinos comienza el desplazamiento del cielo estrellado del campo de percepción del habitante de la gran ciudad. Para éste se hace difícil determinar si la luna ha salido y resplandecen las doradas estrellitas, y cuándo, dado que la iluminación artificial ha liquidado la experiencia del tránsito del día al ocaso y la noche. También tendría hoy dificultades, como muy bien señala Benjamin, para asegurarse de la ley moral sobre sí a través de la eminencia análoga de un cielo estrellado. El brillo endógeno de la gran ciudad oculta triunfalmente el cielo. En ese sentido, la iluminación total no debería facilitar la orientación, sino atraer la mirada de las masas: la luz artificial es en sí misma la buena nueva, la iluminación urbana ofrecida a todos como representación dramática; “la misma noche de las ciudades se convierte, en virtud de la iluminación general, en una suerte de fiesta continuamente avivada”18. Que la ciudad en luces de gas del siglo XIX suscite hoy antes que nada sentimentalismos, y que no aparezca como desmantelamiento blasfémico de la cubierta celeste, tiene que ver no sólo con la desaparición de codificaciones teológicas de experiencias urbanas, sino sobre todo con que un shock lumínico mucho más poderoso se ha vuelto algo natural para nosotros ya hace tiempo: la gran ciudad totalmente electrificada, sumergida en resplandeciente luz de neón. Así se pudo agotar el sentido de una semana de octubre de 1928 bajo el título Berlin in Licht en el hecho de inundar de mayor claridad aún la cosmópolis. A partir de entonces, la arquitectura adopta rasgos cinematográficos. Y ya hace tiempo que la fiesta de la iluminación total ha devenido en norma del mundo electrificado. Por eso hay para las grandes ciudades lumínicas del siglo XX sólo un acontecimiento aún: el gran black-out, como por ejemplo en New York el 14 de julio de 1977: “Qué tiempo feliz fue aquel, en el que toda la electricidad desapareció”.19 La iluminación, el efecto de luces y la dirección de fotografía muestran nítidamente que en la arquitectura ‘cinematográfica’ de las ciudades más cosmopolitas no son cuestiones de iluminación de lo construido lo importante, sino la pura utilización constructiva de la luz. A la visibilidad de las grandes ciudades subyace una total manipulación técnica; también la luz del sol es utilizada constructivamente a través de sistemas de espejos. La idea de que se debería salir de la caverna cinematográfica de la metrópolis a la luz del sol se vuelve por ello, también 17 18 19 O. Spengler. Der Untergang des Abendlandes, p. 673. D. Sternberger. Panorama oder Ansichten vom 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1974, p. 188. D. Barthelme. City Life, NY 1976, p. 172. metafóricamente, cada vez más difícil de realizar. Esto tiene consecuencias para los conceptos de verdad y libertad, que tradicionalmente se han identificado con la luz del sol. La mirada libre, que se formaba al alzar la vista al cielo, pierde en la metrópolis todo objeto. En el espacio de la noche se da lugar a una óptica del preparado, que desactiva la libertad de echar un vistazo en un medio general de visibilidad, y pone al hombre moderno cada vez frente a más situaciones, en las cuales domina una óptica coercitiva […]. El hombre, al cual la luz técnica de la ‘iluminación’ impone en muchas formas una óptica ajena a su voluntad, es la antípoda histórica del antiguo contemplator caeli y su libertad de observación.20 La arquitectura lumínica de la gran ciudad no puede tolerar más la competencia de la fascinación del cielo estrellado, en cuyo estudio una vez se formara la mirada libre: ¿Estrellas? ¿Dónde? (Benn). * La ciudad ha sido desde siempre un escenario de la transformación de la vida en escritura: lugar de los archivos y asiento de la burocracia administrativa. A esto corresponden formas de dominio de un alto grado de abstracción, sobre la cual ya no puede ponerse uno al corriente con sentido fisonómico, sino sólo mediante el estudio de los documentos. Abstracción petrificada – esa es la experiencia fundante de Oswald Spengler y Georg Simmel en la gran ciudad a comienzos del siglo XX. En la gran ciudad el mismo desencantamiento total deviene objeto de fascinación: la abstracción es el sustituto de la magia de las metrópolis. La famosa fórmula de Marx, según la cual la lógica sería el dinero del espíritu, nombra a los dos grandes agentes de la abstracción urbana: monetarismo e intelectualidad. El dinero, símbolo de la sublimación, es el corazón de la cosmópolis [ciudadmundo]: forma pura de tráfico, neutra de contenido e ilimitada. Contra ella se dan todos los intentos de personalizar la estructura de dominio de las cosmópolis – su skyline presenta el emblema majestuoso de una dictadura del dinero. Con teológica ira habla Naphta hasta de un “dominio satánico del dinero”21 y lo ve con precisión en el contexto de la libertad burguesa y la historia urbana. Administración, seguros y finanzas crediticias constituyen las coordinadas más importantes del cristal de deuda de la gran ciudad – esto lo enseña un vistazo a los templos del capital, que dominan hoy cada centro: los bancos son las catedrales de la secular city. Como emblemas de un dios desconocido se yerguen en Washington los monstruos urbanos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional: “centros nerviosos de la sociedad mundial; cerebros enormes, cúbicos, que incuban en el calor y año tras año reflexionan sobre una sustancia impalpable: el dinero.”22 20 21 22 H. Blumenberg. “Licht als Metapher der Wahrheit”, en: Studium Generale, Año 10, p. 447. Th. Mann. Der Zauberberg, p. 489. H. M. Enzensberger. Mittelmass und Wahn, Frankfurt am Main, 1988, p. 141. Las grandes ciudades dependen radicalmente de aquello que ellas mismas no son – y por eso lo reprimen. Eso fortalece su rasgo antifísico y la abstracción de su relación con la realidad: Metrópolis es el artefacto puro – “completa factura del hombre”. Pero en las formas más radicales de llevar al extremo esta artificialidad puede ofrecer compensaciones para la pérdida de capacidad sensitiva – sólo hay que resignificar la carga [Last] de la progresiva abstracción en deseo [Lust] de imaginación irrestricta. Lo que prehistóricamente devino imagen de las cavernas, interviene posthistóricamente realmente en la imagen de la ciudad. También aquí llega el tiempo de un anti-Rousseau, que reconoce “en la irrealidad de la ciudad la oportunidad absoluta de lo estético”. Hans Blumenberg, a quien se debe esta aguda visión, ha interpretado la gran ciudad como repetición de la caverna precivilizatoria con los recursos de los nuevos medios y tecnologías. Su característica más importante es, por lo tanto, el riguroso “blindaje” contra toda realidad no específica de la gran ciudad – un olvido del afuera; imprescindible “distancia frente a la realidad”.23 Esto se corresponde con la experiencia del habitante de la gran ciudad, de que justamente en los lugares donde el vínculo con la realidad es mínimo se está expuesto a un desborde de estímulos excitantes – pensemos solamente en las discotecas y los cines. No obstante, también en la vida cotidiana y normal nos rodea el ruido de la gran ciudad como una pantalla, que si bien nos permite aún ver, no así oír clara y nítidamente. Esto se le hizo claro a Georg Simmel en los medios de transporte de masas: Antes de la formación de los ómnibus, ferrocarriles y tranvías en el siglo XIX, los hombres no estaban en absoluto en condiciones de poder o deber mirarse a lo largo de minutos y hasta horas, sin hablar entre sí. En lo tocante a la mayor parte de las relaciones entre seres humanos, el transporte moderno las abandona al solo sentido de la vista, y debe presuponer, con ello, condiciones completamente diversas para los sentimientos sociológicos generales. La […] mayor incertidumbre del hombre sólo visto frente al oído resulte seguramente en un aporte […] a la problemática del sentimiento de la vida, al sentimiento de desorientación en la vida común, del volverse cada vez más solitarios y que por todos los costados se esté rodeado de puertas cerradas.24 Una y otra vez se impone a los investigadores formados filosóficamente esta imagen de los habitantes de las cavernas de las metrópolis. Así, Lewis Mumford, en su grueso volumen The City in History introduce el mito de Megalópolis en la alegoría de la caverna de Platón: la gran ciudad es la implementación técnica del Apotropaion; nos escuda contra los terrores de lo real, en tanto nos retiene en un colorido mundo de sombras: acontecimientos en papel, celuloide, cinta y pantalla. El velo de la magia mediática se posa benévolamente anestésica sobre la herida del existir. Para protegerse de la vida, el hombre se deja consumir por la vida nerviosa infinitamente intensificada de la gran ciudad. Esta inundación anestésica de las imágenes y los signos no permite ya distancia crítica alguna, sino sólo aún un racionamiento del fallout mediático. En este punto, uno de los aciertos 23 24 H. Blumenberg. Höhlenausgänge, Frankfurt am Main, 1989, p. 76s. G. Simmel. Soziologie, Berlin 1986; p. 486. más brillantes del todavía imprescindible estudio de Simmel sobre la Gran ciudad y la vida intelectual es haber reconocido en el intelectualismo abstracto, frío del habitante de la gran ciudad una técnica de la racionalización de flujos de datos: el intelectualismo como modo de preservación del sujeto. Cool, calculador, objetivo e indiferente – así ingresa el habitante de la gran ciudad a su escenario. Allí las impresiones cambian tan rápido, las informaciones son tan numerosas, la proximidad corporal y la multitud de los encuentros tan opresivos, que una reacción adecuada a cada uno de estos estímulos nerviosos queda fuera de cuestión. Simmel define el concepto de la “indolencia” (Blasiertheit) válido aquí como “embotamiento frente a las diferencias de las cosas” e “incapacidad de reaccionar ante nuevos estímulos con la energía adecuada a ellos”.25 Indolencia frente a los estímulos, reserva frente a los otros y contención al precio de la desvalorización del mundo no son síntomas de un mundo enajenado, sino simples necesidades de supervivencia en grandes ciudades. El estar empujado uno hacia otro y el colorido desorden del tránsito en la gran ciudad serían simplemente insoportables sin ese distanciamiento psicológico. Tener que aproximarse corporalmente tanto a un número tan monstruoso de personas, como lo provoca la cultura urbana actual con su trágico comercial, profesional y social, haría desesperar al hombre moderno, sensible y nervioso, si esa objetivación del carácter transitorio no trajera consigo una frontera y reserva interior.26 Indolencia, reserva y devaluación del mundo son las estrategias de inmunización, con las cuales el hombre de la gran ciudad se escuda frente a las exigencias y expectativas de los otros. La teología de la gran ciudad de Harvey Cox tiene ahora el fabuloso coraje de no negar este hallazgo, resiginificándolo como pieza central de su teoría de la secular city: “El anonimato puede ser entendido teológicamente como Evangelio versus Ley”.27 El afecto anti-urbano desconoce la dialéctica del anonimato – tomando la carga de la identificabilidad de los hombres. El anonimato de las personas se corresponde con la falta de nombre de los escenarios. Desde que el mundo se ha convertido en gran ciudad, se vive fundamentalmente siempre en la misma: las metrópolis escenifican la simultaneidad mundial y l’état d’urgence. Paul Valéry ha señalado con razón que sería insensato demorarse pensativamente ante un rascacielos – tales construcciones están dispuestas para la recepción a alta velocidad; quien se toma demasiado tiempo para observarlos no los ve bien - eso lo ha hecho evidente también la película Empire State Building de Andy Warhol. Lo normal ya no es la contemplación, sino la recepción fragmentada en la autopista urbana o en el ascensor de alta velocidad. Las cosmópolis no son escenarios de historia de la civilización, sino medios de un hacerse móvil total: metabolismo de la sustancia urbana, arquitectura móvil, G. Simmel. Brücke und Tür, Stuttgart 1957, p. 232. – Cfr. al respecto W. Benjamin GS, tomo II, p. 545: acerca de las reacciones desproporcionadas del excéntrico como del hombre promedio pasado de rosca. 26 G. Simmel. Philosophie des Geldes, Berlin 51930, p. 542. 27 H. Cox. The Secular City, Penguin Books, p. 53. 25 cinética urbana. Hace tiempo que la arquitectura de los aeropuertos se ha revelado como paradigma secreto de nuestras ciudades en tránsito – han convertido a los habitantes de la gran ciudad en eternos pasajeros, para quienes, en efecto, “habitar como transitivo”28 [Wohnen als Transitivum] se ha convertido en una verdad sobreentendida. Es por ello que para Harvey Cox, junto al tablero de control, cuya magia electrónica simboliza la comunicación total de los colectivos anónimos, hay un segundo gran símbolo más de la secular city: “el cruce-distribuidor de las autopistas [high-way cloverleaf], la imagen de la movilidad simultánea en diferentes direcciones”. Cox encuentra en la movilidad construida el índice cristiano de las grandes ciudades; puesto que el habitante de la ciudad en tránsito no hace de la secular city un ídolo. Sólo la cinética urbana – y esto en el doble sentido de arquitectura móvil y habitar transitivo – protege de la idolatría de la mamarrachada humana. Como eternos pasajeros, los habitantes de las metrópolis son peregrinos de este mundo, que se ha convertido en ciudad. Motivos de movilidad y falta de techo, de andares y peregrinajes informaban el entendimiento de sí de la comunidad cristiana más temprana. Sabían que no tenían allí ‘ninguna ciudad duradera’. De hecho, la designación más temprana que se les dio no fue ‘cristianos’, sino ‘la gente del camino’. Eran esencialmente viajeros.29 Así, en el nivel puramente descriptivo, apenas hay diferencias entre la teología afirmativa de la gran ciudad y aquellos sombríos clientes del infierno de Metrópolis. Incluso, como dice una canción popular, no se puede diferenciar entre el cielo y el infierno. Traducción: Juan Antonio Ennis 28 29 W. Benjamin. GS, tomo V, p. 292. H. Cox. The Secular City, p. 70.