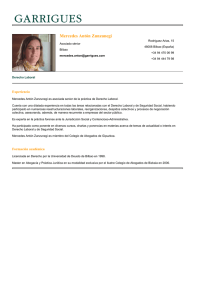Resumí todas las quejas en una sola frase que nunca dijo, “Ya no
Anuncio
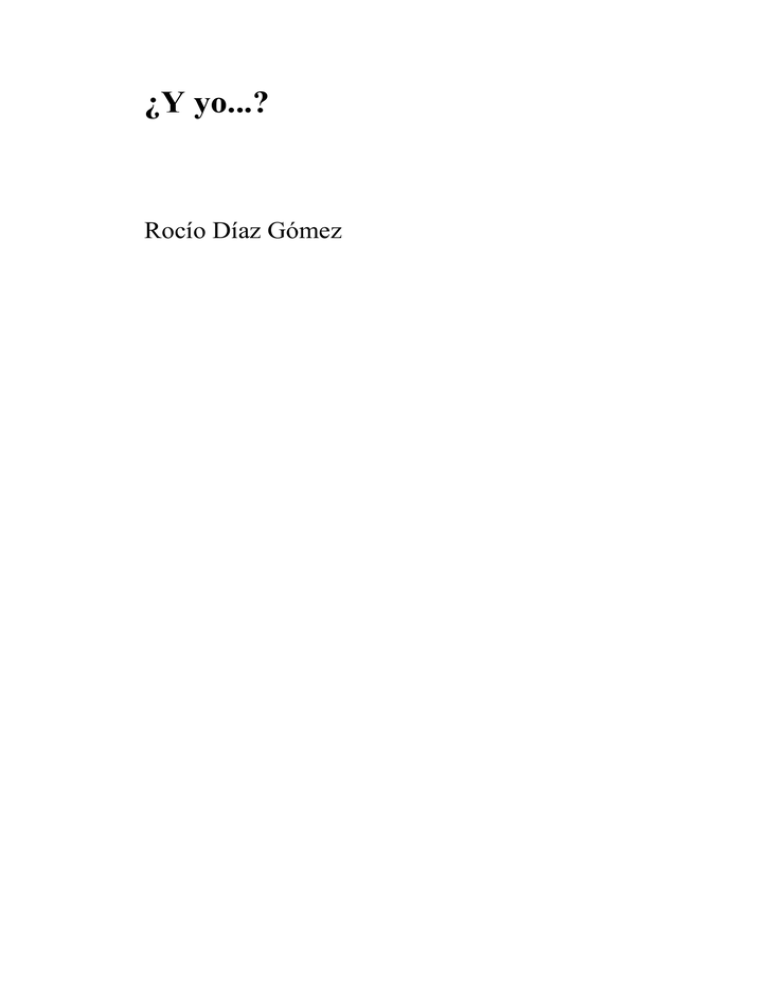
¿Y yo...? Rocío Díaz Gómez Resumí el inventario de mis quejas en una sola frase: ¿Y yo…? Y mis manos, obedientes, diligentes, sordas, comenzaron a hacer la maleta ante la mirada espantada de los míos que me habían seguido hasta la habitación como un amaestrado séquito. - Debe ser ya la demencia senil... -opinó mi nuera a su marido, mi hijo, en voz tan baja que la oímos todos. - Leonor... -contestó mi hija masticando las seis letras del nombre de su cuñada- no te equivoques, es mi madre, no la tuya... Ante la mirada asesina de mi nuera terció mi hijo conciliador: - Venga chicas... chicas… (aunque las dos estaban más cerca de los cincuenta que de cualquier otra cifra) estamos todos muy nerviosos... - Sí -contestó mi marido con voz de cordero degollado- todos muy nerviosos... todos menos ella que ahí la tenéis tan feliz, tan tranquila o ¿no la veis? Ahí ¡haciendo las maletas!... - Padre -dijo mi hija- tú tranquilo, tranquilo, el corazón… Ganas me dieron de protestar cuando oí aquello “...tú tranquilo, tranquilo…”. Fue como si de pronto despertara una fiera enjaulada dentro de mi cuerpo y me arañara pugnando por salir. Pero me tragué las ganas siguiendo la máxima que había querido enseñar a mis hijos: “En las discusiones cuanto menos se hable mejor”, máxima que yo misma acababa de incumplir, hacía unos momentos, perdiendo toda la razón. Ganas me dieron de protestar, claro que me dieron, pero conseguí callarme, no sé todavía cómo, pero lo hice, aunque no pude evitar que la “G” se me quedara clavada entre la garganta y el alma misma. Porque ese había sido uno de los errores, el mayor de todos, dejar tranquilo a mi marido. No cargar sobre él ningún problema, ninguno. Su frágil salud, su mala salud de hierro, reflejada en un corazón que de pronto podía revolucionarse y empezar con sus amenazadoras taquicardias, le había parapetado, le había eximido de todas las preocupaciones. Y él, mi bendito esposo, mi querido, querido esposo, se había dejado 1 salvar, se había dejado arropar y cuidar, encantado de la vida. Y así habían ido pasando los años. Muchos años. A él eximiéndole de las preocupaciones y a mí haciéndome fuerte aplastada por ellas, por los malos ratos, los problemas, los recibos, las quejas de unos y otros. Sobre mí descargaba todo lo que concernía a mi familia. Aunque tenía que reconocer que parte de la culpa era mía y solo mía. Porque la verdad es que yo quería a mi marido, le quería con su encanto de caradura, y su increíble facilidad para quitarse de encima las tareas tediosas de la vida. Le quería y así me había acostumbrado a vivir, cuidando de él y de nuestros hijos mientras asumía todas las responsabilidades. “Mercedes ¿y aún no están planchados estos pantalones?, Mercedes ¿y el depósito que vencía este mes ya lo has renovado?, Mercedes ¿Llamaste al fontanero?, Mercedes ¿Y la ensalada? Mercedes ¿Cuando me tocaba la revisión? Mercedes ¿¡Cómo has dejado que se quemara así el pollo!? Mercedes, Mercedes... Mercedes. - ¿Qué coño pasa... ahora? tanto Mercedes, tanto Mercedes... -exploté finalmente aquel día con un taco que jamás yo había dicho y una voz que ni yo misma reconocía como propia y que había salido de algún lugar recóndito de mis tripas que no sabía ni donde estaba...- Mercedes para arriba, Mercedes para abajo, para un lado y para el otro… Siempre con el Mercedes en la boca, que aún no entiendo como un nombre tan largo no se te ha atragantado alguna vez! -Continué gritando, mientras salía de la cocina, con los ojos inyectados en furia caníbal y marital contra mi santo esposo, esgrimiendo la paleta en la mano, queriéndome comer enterito a mi marido desde su bendita calva hasta sus diminutos pies- ¿Qué pasa? Dime maridito, dije con un “ito” que casi vomité, dime ¿Qué pasa a-ho-ra? -seguí gritándole ya de pie a su lado. Mi marido no tuvo agallas ni para cerrar la boca, llena de trozos de ese pollo que según él estaba tan quemado pero del que estaba dando buena cuenta. Mi nuera, tan religiosa como siempre, aunque estoy segura de que llevaba sin pisar una iglesia desde que hizo la primera comunión, solo enunció a modo de sorpresa: - Jesús, María y José… Y mirándola despacio no pude evitar decirla con voz irónica: 2 - Ah… ¿Pero tú sabes quién son esos? ¿Te suenan? Sí, yo se lo dije, yo que jamás le había dicho a mi nuera ni media palabra que pudiera soliviantarla. Y ni mi hijo ni mi hija, estupefactos, ni el último novio de mi hija, divertidísimo con la improvisada representación, sentados también a la mesa, acertaron a que saliera ni una sola palabra, ni un solo ruido, de su boca completamente abierta también. - Tanto Mercedes, tanto Mercedes, pidiendo, pidiendo y pidiendo toda la santa vida… -continuaba yo con el agrio discurso, paleta en ristre, apuntando a la lámpara, como a punto de dar el golpe certero con ella- Que me tienes harta y más que harta. Que no sabes mover ni un dedo sin mí, ni un dedo, que todavía hasta me pregunto cómo fuiste capaz de dejarme embarazada de éstos dos, fíjate lo que te digo, que hasta me lo pregunto… Porque decir que eres de la ley del mínimo esfuerzo es decir mucho ¿Qué digo mucho? Muchísimo... Que tú con pedírmelo a mí, lo que sea, con pedírmelo a mí lo tienes todo solucionado… Porque no me podías decir: “Mercedes, quédate embarazada…” que si no… vaya si me lo habrías dicho…-Y así proseguí y proseguí con mi perorata hasta que finalmente resumí todas las quejas, infinitas, interminables, desgarradoras, en una sola frase que empezaba por y griega, una frase más breve, mucho más breve que todo el discurso anterior, más breve y contundente que todo discurso posible y que les dirigí a todos, pero sobre todo a mi marido- ¿Y yo...? ¿Yo qué?. Y él, encogido, casi debajo de mi barbilla, temiendo que de un momento a otro la paleta bajara hasta su despejada cabeza descargando sobre ella la justicia doméstica que se merecía, tragándose de una sola vez lo que tenía en la boca, tras unos segundos eternos, me contestó: “Mercedes, si yo solo quería sal…” Y aún no sé por qué lo hice. Pero fui deprisa a la cocina y cogí el paquete de sal gorda que estaba recién empezado. Porque podía haber cogido el pequeño salero de mesa, o el paquete de sal fina, pero no, cogí el de sal gorda con el que cocinaba las doradas a la espalda que a mi marido le gustaban tanto, y con mucha, mucha tranquilidad volví a la mesa donde aún todos esperaban el segundo plato, y por encima 3 de mi marido, con mucha parsimonia pero de forma segura, volqué, como si de las cataratas del Niágara se tratara, todo el paquete de sal, enterito, todo, hasta que le di fin, sobre él. Y vi, claro que vi, como se iba tiñendo la calva de mi marido de color rojo intenso, muy intenso, rojo púrpura, pero no porque yo le dejara caer la sal de forma brusca, que no, que con más suavidad no lo pude hacer, teniendo en cuenta el estado de nervios en que me hallaba… Es que mi marido siempre ha tenido esa parte de su anatomía muy sensible, lo sabré yo, que a cada rayito de sol que asomaba en la lejanía, invariablemente la frase siguiente que escuchaban mis oídos era: “¿Mercedes trajiste mi gorra?” porque enseguida se quemaba. Fue todo tan imprevisto, tan rápido, que mis hijos, con las pupilas dilatadas de la impresión, al ver como vaciaba el paquete de sal, se levantaron de golpe de sus sillas y exclamaron al unísono: - ¿Pero mamá qué haces? Y yo, sin perder la compostura y sin alzar la voz, sin dejar de echar sobre la cabeza de mi marido hasta el último grano de sal contesté: - ¿Pues qué voy a hacer hijos? ¿No habéis oído a vuestro padre? Quería sal… Y con las mismas, dejé el paquete transparente y vacío de sal sobre la mesa y dándome media vuelta me encaminé hasta mi habitación. A mi espalda escuché cómo los demás también se movían, como corrían a auxiliar a mi santo esposo, que tenía la cabeza carmesí, pero nada más, y cómo sus voces luchaban por hacerse oír, sin acabar de ponerse de acuerdo en que me había podido dar a la cabeza... De un tirón, maldita artritis, saqué de lo más alto de mi armario una de las maletas y la abrí sobre nuestra cama de matrimonio de 1,20. Cama de matrimonio muy bien avenido. Y poco a poco mis manos, obedientes, diligentes, sordas a los comentarios que cada vez escuchaba más cercanos, comenzaron a llenar la maleta ante la mirada 4 espantada de los míos que me habían seguido hasta la habitación, como un amaestrado séquito, y ya estaban apostados en el quicio de la puerta. Mientras, yo sacaba mudas y medias, camisas y faldas, y las disponía bien colocadas, muy bien colocadas dentro de la maleta. - Debe ser ya la demencia senil... - Leonor... no te equivoques, es mi madre, no la tuya... - Venga chicas… Venga chicas... chicas… (aunque las dos estaban más cerca de los cincuenta que de cualquier otra cifra) estamos todos muy nerviosos... - Sí -contestó mi marido con voz de cordero degollado- todos muy nerviosos... todos menos ella que ahí la tenéis tan feliz, tan tranquila, ahí la tenéis ¿no la veis? ¡haciendo las maletas!... - Padre tú tranquilo, tranquilo, el corazón… Ganas me dieron de protestar cuando oí aquello “...tú tranquilo, tranquilo… el corazón”. Pero me mordí las ganas con fuerza siguiendo la máxima que había enseñado a mis hijos, y seguí preparando la maleta, intentando hacerlo de la forma más tranquila y silenciosa posible, pero persistiendo tenaz en mi acción. ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿Y mi corazón? Porque mi pobre corazón no sufría taquicardias, no, era sano, fuerte, todo lo fuerte que puede ser un corazón de una mujer de setenta y tantos, pero se me estaba oxidando, se me oxidaba a fuerza de ser el gran olvidado de mi casa. Cuando consideré que ya tenía las suficientes prendas guardadas en mi maleta la cerré. De otro tirón, maldita artritis, la bajé de la cama de matrimonio bien avenido, y ante la mirada atónita de los míos te pregunté a ti, que junto a ellos, asistías a esta improvisada deserción si podías acercarme al centro. 5 En menudo embolao te metí ¿verdad? Vienes a comer a casa de los padres de tu pareja, porque ahora se dice así ¿no? Y esta especie de suegra que tienes, siempre tan comedida, tan correcta, de pronto se suelta las canas y abandona el hogar conyugal de toda su vida y además te pregunta que si la acompañas. En un segundo pasaste de espectador de excepción a cómplice de la huida. ¡Que escena…! Tenías que haberte visto, sin saber si decirme que sí, mirando a mi hija, mirando a mi marido, mirando a los demás, y otra vez de nuevo mirándome a mí… Perdóname, no podía echarme atrás. Tanto si me hubieras llevado como si no, yo tenía muy decidido lo que iba a hacer. Fuiste muy caballeroso acercándome a… ninguna parte. Espero que mi hija te perdone. Compréndela también a ella. Está entre su padre, al que considera humillado, y al que adora, y tú. Dale tiempo. Ya, ya sé que no te arrepientes. Y si lo hicieras también sé que a mí no me lo confesarías… Pero no le digas a mi hija que hemos hablado esta tarde ¿vale? Es que yo necesito que estén un tiempo solos. Todos: mi hijo, mi hija y mi marido. Necesito que se den cuenta de que yo estaba y ahora no estoy. No sé cuánto tiempo necesitarán para hacerlo, pero yo esperaré el que sea oportuno. Entre tú y yo, y conociendo a mi marido, si quieres apostamos: Le doy una semana, no más. Siete días y hundido. Te lo digo yo. Y volveré, claro que volveré, soy muy mayor para empezar en otro sitio. Además y que coño, ay que ver lo que me estoy aficionando últimamente a los tacos, que le quiero, claro que le quiero. Pero me voy a tomar mi tiempo ¿sabes? me lo he ganado. Y pienso seguir montando el tenderete a la puerta de nuestro portal todas las tardes hasta que llegue ese día o hasta que, todo puede pasar, llamen a la unidad de salud mental y me encierren en algún sitio. Reconozco que no parece muy normal que una señora tan distinguida como yo, con el pelo llenito de canas y este porte de abuela, todas las tardes se líe a dar voces a todo el que pasa gritando que se venden paquetes de sal gorda, para maridos egoístas y pedigüeños que no se pueden levantar ni a por el salero. 6 Porque, qué coño, y ya van tres, si mi santo esposo quería sal, para salero el mío. A ver cuánto tiempo tardo en escuchar: “Mercedes, tráeme la sal…”. 7