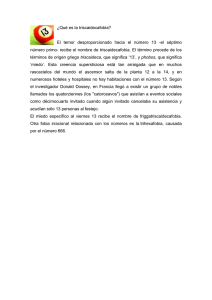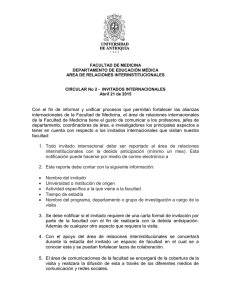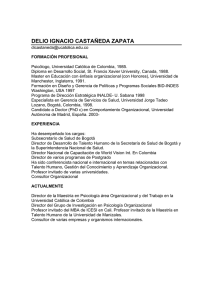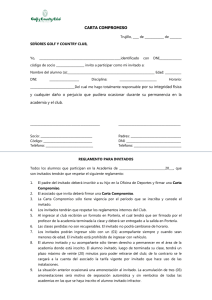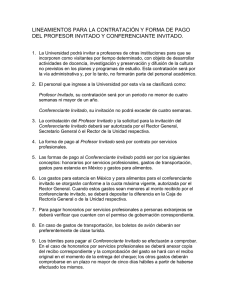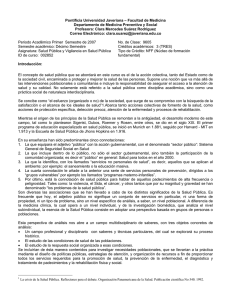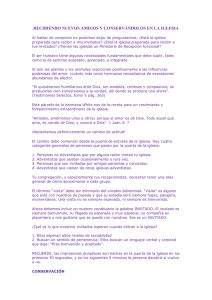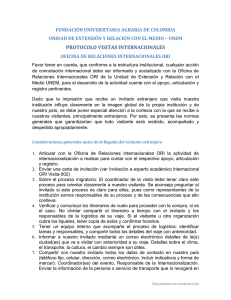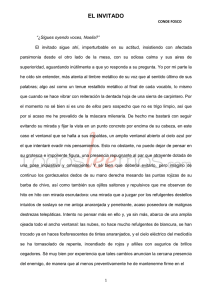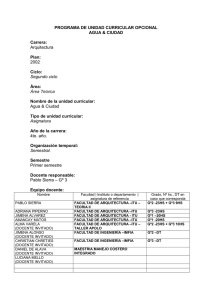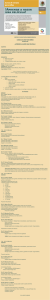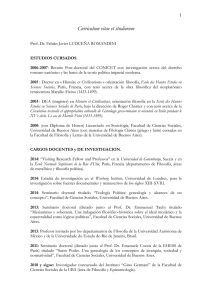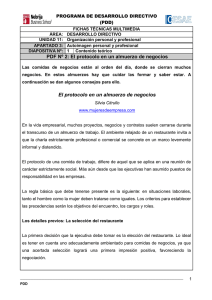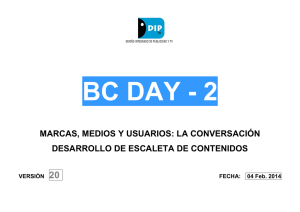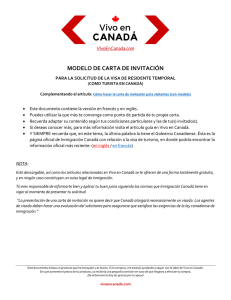El Invitado
Anuncio

El Invitado S onrió satisfecho, verdaderamente era muy afortunado. La vida fue pródiga con él. Dentro de pocos días sería el hombre más envidiado de toda Francia. Desposaría a la Baronesa de Lafont, la soltera más codiciada de la naciente república, tanto por su enorme fortuna cuanto por su inmensa belleza. Dejaría ese oficio repugnante para siempre. Aunque gracias a él logró reunir fabulosas riquezas, adquirir títulos y posesiones. Jamás llegaría a descubrirse que el verdugo oficial de la Revolución era el Conde Reneé Leblanc, nadie conocía su secreto. Fue interrumpido en sus cavilaciones por el creciente murmullo de la muchedumbre que tomaba ubicación en la plaza para presenciar la ejecución. La de hoy sería memorable, a juzgar por la expectativa creada. ¡Mejor, cobraría más! El pago por su trabajo era proporcional a la importancia del “invitado”, nombre con que designaban carceleros y verdugos a los condenados a muerte. De ahí su gran fortuna. Tuvo ocasión de contar como invitados y prestarle sus servicios profesionales a María Antonieta, Luis XVI, Antonio Lorenzo Lavoisier y hasta algunos artífices de la Revolución como Robespierre y Dantón, entre otros. Los verdugos –ejecutores de justicia, según denominación oficial- utilizaban capuchas para mantener el anonimato y evitar así represalias, tanto en sus personas como en sus familiares. Él llevaba mucho tiempo prescindiendo de esa precaución; carecía de familia y en lo personal, con el rostro cubierto por la espesa y sucia barba y las ropas miserables que vestía, se tornaba irreconocible. Nunca podrían relacionar a este siniestro personaje con el elegante y correcto noble en que se convertía esporádicamente. El bullicio de la gente ya era ensordecedor. Con la grosería acostumbrada llegó un soldado a comunicarle que todo estaba dispuesto. Lo esperaba su último trabajo. Salió del cuartucho que ocupaba –un antiguo calabozo del fuerte- y se dirigió a la plaza. Avanzando por el pasillo, al fondo del cual se alzaba el patíbulo, observó dos cosas: los espectadores, más excitados de costumbre, superaban la cifra habitual, y sobre el tablado había dos encapuchados. Normalmente disponía de un ayudante, hoy tendría dos. “El invitado debe ser muy importante” -pensó. Subió a la tarima y observó como uno de los encapuchados se disponía a lubricar y probar el mecanismo de la guillotina para evitar inconvenientes. Lo detuvo con un gesto feroz; ese trabajo le correspondía a él como jefe del equipo y no permitiría que otro lo hiciese en su lugar. Él era el técnico, el especialista, el artista, podría decirse. Comprobó que todo estuviese en orden, reacomodó la cesta destinada a recibir la cabeza y ordenó a uno de sus auxiliares que tuviese preparado el lienzo negro para cubrir los ojos del invitado, así ocultaría su mirada de espanto en el momento de la ejecución. De pronto se oyeron las trompetas y el redoble de tambores. ¡Había llegado la hora! Desde el fuerte marchaba en formación el piquete de guardias, mas algo no encajaba en la ceremonia... ¡Faltaba el reo! Se volvió hacia uno de sus colaboradores. -¡Falta el invitado! La sangre se heló en sus venas. Su mirada encerró todo el horror del mundo. Un encapuchado acercaba el paño negro a sus ojos. El populacho arreciaba con sus gritos. La fiera rugía enardecida, sedienta de sangre y muerte.