DE GALLINEJAS, ENTRESIJOS, LICORES Y OTRAS HIERBAS
Anuncio
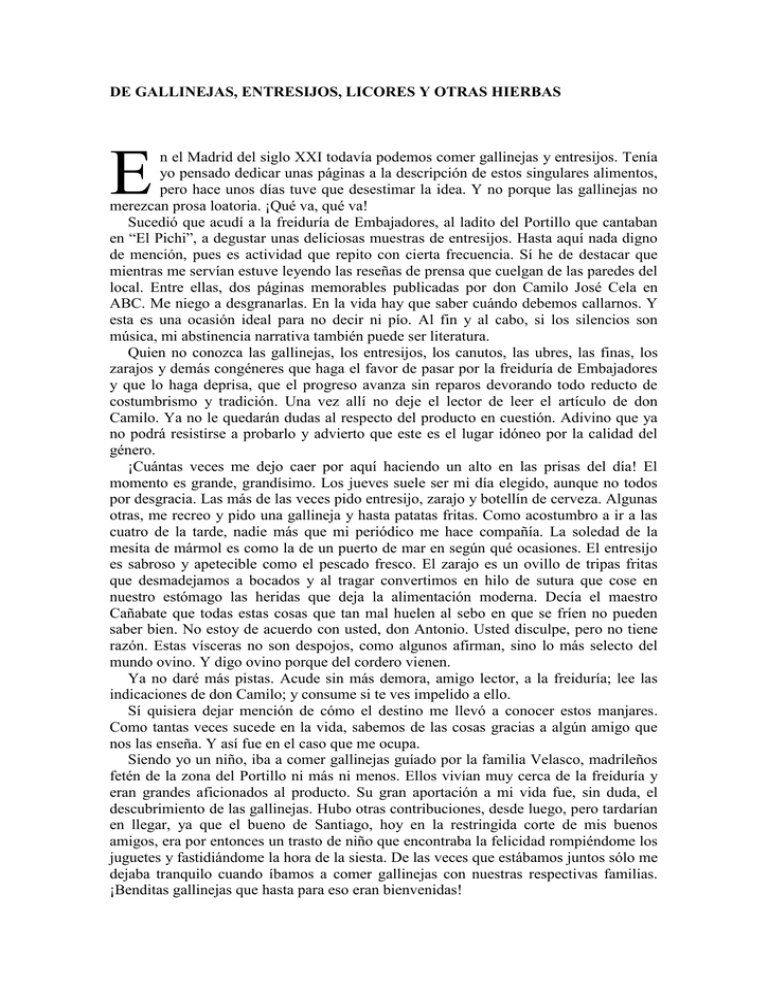
DE GALLINEJAS, ENTRESIJOS, LICORES Y OTRAS HIERBAS E n el Madrid del siglo XXI todavía podemos comer gallinejas y entresijos. Tenía yo pensado dedicar unas páginas a la descripción de estos singulares alimentos, pero hace unos días tuve que desestimar la idea. Y no porque las gallinejas no merezcan prosa loatoria. ¡Qué va, qué va! Sucedió que acudí a la freiduría de Embajadores, al ladito del Portillo que cantaban en “El Pichi”, a degustar unas deliciosas muestras de entresijos. Hasta aquí nada digno de mención, pues es actividad que repito con cierta frecuencia. Sí he de destacar que mientras me servían estuve leyendo las reseñas de prensa que cuelgan de las paredes del local. Entre ellas, dos páginas memorables publicadas por don Camilo José Cela en ABC. Me niego a desgranarlas. En la vida hay que saber cuándo debemos callarnos. Y esta es una ocasión ideal para no decir ni pío. Al fin y al cabo, si los silencios son música, mi abstinencia narrativa también puede ser literatura. Quien no conozca las gallinejas, los entresijos, los canutos, las ubres, las finas, los zarajos y demás congéneres que haga el favor de pasar por la freiduría de Embajadores y que lo haga deprisa, que el progreso avanza sin reparos devorando todo reducto de costumbrismo y tradición. Una vez allí no deje el lector de leer el artículo de don Camilo. Ya no le quedarán dudas al respecto del producto en cuestión. Adivino que ya no podrá resistirse a probarlo y advierto que este es el lugar idóneo por la calidad del género. ¡Cuántas veces me dejo caer por aquí haciendo un alto en las prisas del día! El momento es grande, grandísimo. Los jueves suele ser mi día elegido, aunque no todos por desgracia. Las más de las veces pido entresijo, zarajo y botellín de cerveza. Algunas otras, me recreo y pido una gallineja y hasta patatas fritas. Como acostumbro a ir a las cuatro de la tarde, nadie más que mi periódico me hace compañía. La soledad de la mesita de mármol es como la de un puerto de mar en según qué ocasiones. El entresijo es sabroso y apetecible como el pescado fresco. El zarajo es un ovillo de tripas fritas que desmadejamos a bocados y al tragar convertimos en hilo de sutura que cose en nuestro estómago las heridas que deja la alimentación moderna. Decía el maestro Cañabate que todas estas cosas que tan mal huelen al sebo en que se fríen no pueden saber bien. No estoy de acuerdo con usted, don Antonio. Usted disculpe, pero no tiene razón. Estas vísceras no son despojos, como algunos afirman, sino lo más selecto del mundo ovino. Y digo ovino porque del cordero vienen. Ya no daré más pistas. Acude sin más demora, amigo lector, a la freiduría; lee las indicaciones de don Camilo; y consume si te ves impelido a ello. Sí quisiera dejar mención de cómo el destino me llevó a conocer estos manjares. Como tantas veces sucede en la vida, sabemos de las cosas gracias a algún amigo que nos las enseña. Y así fue en el caso que me ocupa. Siendo yo un niño, iba a comer gallinejas guíado por la familia Velasco, madrileños fetén de la zona del Portillo ni más ni menos. Ellos vivían muy cerca de la freiduría y eran grandes aficionados al producto. Su gran aportación a mi vida fue, sin duda, el descubrimiento de las gallinejas. Hubo otras contribuciones, desde luego, pero tardarían en llegar, ya que el bueno de Santiago, hoy en la restringida corte de mis buenos amigos, era por entonces un trasto de niño que encontraba la felicidad rompiéndome los juguetes y fastidiándome la hora de la siesta. De las veces que estábamos juntos sólo me dejaba tranquilo cuando íbamos a comer gallinejas con nuestras respectivas familias. ¡Benditas gallinejas que hasta para eso eran bienvenidas! La escena era siempre la misma. No recuerdo cómo fue la vez primera, pero sí que nos llevaban a la taberna de Eugenio Humanes – historia viva de Madrid, hasta que se la cargaron – situada a tan solo unos metros de la freiduría. Allí Andrés, el patriarca de los Velasco encargaba las raciones variadas. La taberna de Humanes tenía un convenio con la freiduría en virtud del cual los productos de ésta se podían servir en aquélla. De este trato glorioso, que dejaba atrás famosas ententes cordiales, todos se beneficiaban. La taberna, porque podía ofrecer a su parroquia una buena comida o cena que complementara sus ricos vinos y licores, y ello sin necesidad de tener cocina. La freiduría, porque veía ampliado el escaso aforo que ostentaba en los últimos años setenta. Y los parroquianos, porque pagando un poquito más – el justo margen de la taberna por hacer de intermediaria – podíamos disfrutar de uno de los pequeños placeres que nos regalaba la villa y corte: comer gallinejas en la taberna de Humanes. Después de las gallinejas nunca faltaban los clásicos licores caseros de la taberna. Al respecto de los licores diremos que Pepe, el tabernero, limpiaba los vasos en el librillo, introduciéndolos y sacándolos en el agua y haciéndolos chocar entre sí, originando así curiosas tonalidades según los vasos estuvieran más o menos sumergidos en el líquido elemento. Esta escena parecerá inverosímil a todos los que ya han pasado su infancia jugando con las vídeo consolas y demás estupideces. Pero todo aquel que lleve poniéndose los pantalones más de treinta años en las mañanas de este Madrid que a la vez que nos mata nos da la vida; aquel, digo, podrá recordar el tintineo de los vasitos en el librillo como una de las más valiosas piezas del joyero que es la memoria. Y la joya brillaba tal que así: - Pepe, un vinito, ¡y con musiquita! Entonces Pepe se liaba con “su melodía” particular y nos quedábamos tan contentos. Uso las comillas porque no se puede afirmar, así a la ligera, que aquello fuera muy melódico. Es curioso cómo, cuando yo era un crío, me sonaba a música y cómo, cuando ya era buen mozo, ya no me sonaba tan armonioso. No sé si lo que aumentó en ese lapso de tiempo fue mi criterio musical o la torpeza de Pepe, pero eso da igual, porque siempre resultaba maravilloso. Y aquella maravilla, como tantas otras, ya ha sido arrollada por el progreso. La taberna ya no existe. El edificio que la albergaba murió víctima de una demolición especulativa. Hoy sólo queda un solar en su lugar. Un solar con vallas de alambre y letreros publicitarios en pleno Portillo de Embajadores. No sé qué habrá sido de Pepe. Tampoco sé nada de Arturo, el otro tabernero. Arturo también era un fenómeno. Hablaba más que mi madre y tenía una guasa de altura. Recuerdo una vez que acudí a su taberna con dos amiguetes. Andaría yo por el cuarto de siglo aproximadamente. Los tres íbamos un poco peneques y con cierta gracia en la expresión, con esa facilidad de palabra que dan los albores de la curda. Nos sentamos y pedimos unos licores. Un inciso explicativo. Los licores de la taberna de Humanes eran de dos tipos: los fuertes y los otros. Los fuertes entraban bien, aunque un rato después venían a la boca del estómago a pedirnos el carnet. Los otros, ¡ay los otros! Había que ser muy hombre para beberse los otros. La estrella de este segundo grupo era el “licor de Butragueño”, según lo bautizó Arturo. Y el mote venía porque en el interior de la frasca el aguardiente tomaba prestado el sabor de un inmenso pepino, que vaya usted a saber si era un pepino o cualquier otra cosa, porque Arturo nunca lo aclaraba. El caso es que, como el gran futbolista Emilio Butragueño había visto retratada, por accidente de su calzón y pericia de un fotógrafo, toda su hombría en las portadas de los periódicos, y su hombría era tan tamaña que dio la vuelta al mundo, pues el bueno de Arturo establecía analogías entre el pepino de la frasca y la virilidad del héroe de Querétaro. Y que si el pepino, que si Butragueño, que si de lo que se bebe se cría... Cuando te dabas cuenta, Arturo te había despachado media docena de licores variados entre los fuertes y los otros. Recuperemos el hilo. Acababa de llegar a la taberna de Humanes con dos amigos. Una vez allí, nos pusimos en manos de Arturo, que comenzó a desplegar el habitual repertorio de licores. Nos ofreció hasta el de Butragueño, pero de buenas maneras pudimos rechazarlo. Los efectos del alcohol comenzaron a hacer mella en mi ánimo en forma de cansancio. Bostezé. Arturo, con su verbo fácil, decidió meterse conmigo acusándome de estar triste. Nada más lejos de la realidad. Lo que estaba era demasiado contento, tanto que la tempestad etílica empezaba a vencerme. Pero Arturo no daba su brazo a torcer e insistía en mi decaído estado de ánimo. Tanto se preocupó por mí que me ofreció relaciones con su hermana, la cual, al parecer y según nos indicó, era una chica majísima y que tenía sólo un defecto. A saber: una tetica más grande que la otra. La narración de Arturo provocó grandes carcajadas, acentuadas por ese diminutivo que convertía una de las tetas en tetica. Mi amigo Oscar, hombre de risa fácil, se revolcaba por la mesa sin poder callar su risa aguda y escandalosa. Por su parte, Luis, daba el contrapunto con su risa grave y estruendosa. Los muros de la taberna temblaron. Poco después, ya más calmados, pagamos la cuenta y nos marchamos a seguir con la juerga por otros lares. Durante toda la noche nuestra estrella fue la tetica de la hermana, cuya asimetría de tamaño, dicho sea de paso, no nos hubiera importado certificar. Esta anécdota sirva como muestra de muchas más que conservo con diversos acompañantes y concurdáneos. Sólo el recuerdo, que no es poco, mantenemos. El resto lo demolió el progreso. Pero yo te prometo, amigo lector, que cuando paso por el solar oigo el “clin-clin” de los vasitos de Pepe y me imagino la tetica de la hermana de Arturo.