ARANDA PÉREZ Gonzalo – Por qué Libros Sagrados y canónicos
Anuncio
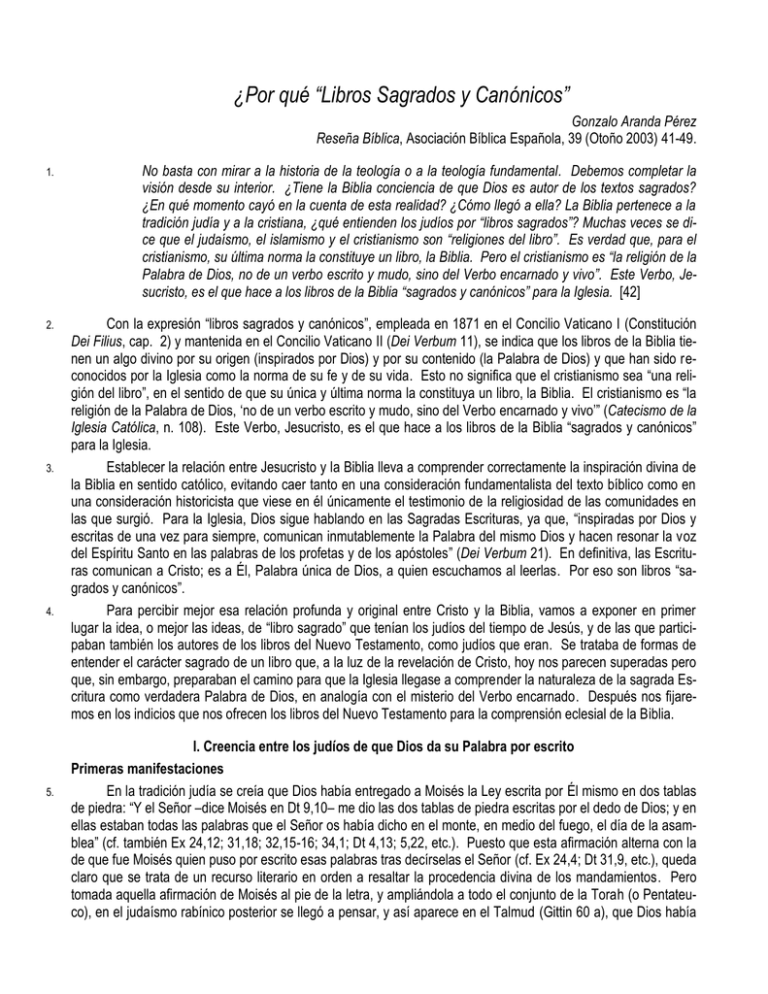
¿Por qué “Libros Sagrados y Canónicos” Gonzalo Aranda Pérez Reseña Bíblica, Asociación Bíblica Española, 39 (Otoño 2003) 41-49. 1. No basta con mirar a la historia de la teología o a la teología fundamental. Debemos completar la visión desde su interior. ¿Tiene la Biblia conciencia de que Dios es autor de los textos sagrados? ¿En qué momento cayó en la cuenta de esta realidad? ¿Cómo llegó a ella? La Biblia pertenece a la tradición judía y a la cristiana, ¿qué entienden los judíos por “libros sagrados”? Muchas veces se dice que el judaísmo, el islamismo y el cristianismo son “religiones del libro”. Es verdad que, para el cristianismo, su última norma la constituye un libro, la Biblia. Pero el cristianismo es “la religión de la Palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del Verbo encarnado y vivo”. Este Verbo, Jesucristo, es el que hace a los libros de la Biblia “sagrados y canónicos” para la Iglesia. [42] 2. Con la expresión “libros sagrados y canónicos”, empleada en 1871 en el Concilio Vaticano I (Constitución Dei Filius, cap. 2) y mantenida en el Concilio Vaticano II (Dei Verbum 11), se indica que los libros de la Biblia tienen un algo divino por su origen (inspirados por Dios) y por su contenido (la Palabra de Dios) y que han sido reconocidos por la Iglesia como la norma de su fe y de su vida. Esto no significa que el cristianismo sea “una religión del libro”, en el sentido de que su única y última norma la constituya un libro, la Biblia. El cristianismo es “la religión de la Palabra de Dios, ‘no de un verbo escrito y mudo, sino del Verbo encarnado y vivo’” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 108). Este Verbo, Jesucristo, es el que hace a los libros de la Biblia “sagrados y canónicos” para la Iglesia. Establecer la relación entre Jesucristo y la Biblia lleva a comprender correctamente la inspiración divina de la Biblia en sentido católico, evitando caer tanto en una consideración fundamentalista del texto bíblico como en una consideración historicista que viese en él únicamente el testimonio de la religiosidad de las comunidades en las que surgió. Para la Iglesia, Dios sigue hablando en las Sagradas Escrituras, ya que, “inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la Palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles” (Dei Verbum 21). En definitiva, las Escrituras comunican a Cristo; es a Él, Palabra única de Dios, a quien escuchamos al leerlas. Por eso son libros “sagrados y canónicos”. Para percibir mejor esa relación profunda y original entre Cristo y la Biblia, vamos a exponer en primer lugar la idea, o mejor las ideas, de “libro sagrado” que tenían los judíos del tiempo de Jesús, y de las que participaban también los autores de los libros del Nuevo Testamento, como judíos que eran. Se trataba de formas de entender el carácter sagrado de un libro que, a la luz de la revelación de Cristo, hoy nos parecen superadas pero que, sin embargo, preparaban el camino para que la Iglesia llegase a comprender la naturaleza de la sagrada Escritura como verdadera Palabra de Dios, en analogía con el misterio del Verbo encarnado. Después nos fijaremos en los indicios que nos ofrecen los libros del Nuevo Testamento para la comprensión eclesial de la Biblia. 3. 4. 5. I. Creencia entre los judíos de que Dios da su Palabra por escrito Primeras manifestaciones En la tradición judía se creía que Dios había entregado a Moisés la Ley escrita por Él mismo en dos tablas de piedra: “Y el Señor –dice Moisés en Dt 9,10– me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios; y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea” (cf. también Ex 24,12; 31,18; 32,15-16; 34,1; Dt 4,13; 5,22, etc.). Puesto que esta afirmación alterna con la de que fue Moisés quien puso por escrito esas palabras tras decírselas el Señor (cf. Ex 24,4; Dt 31,9, etc.), queda claro que se trata de un recurso literario en orden a resaltar la procedencia divina de los mandamientos. Pero tomada aquella afirmación de Moisés al pie de la letra, y ampliándola a todo el conjunto de la Torah (o Pentateuco), en el judaísmo rabínico posterior se llegó a pensar, y así aparece en el Talmud (Gittin 60 a), que Dios había 6. 7. 8. 9. 10. 11. entregado a Moisés cada uno de los cinco libros ya escritos, “rollo por rollo”. De ahí que la Torah tenga entre los judíos un carácter sagrado mayor que el resto de los libros de su Biblia. Los profetas anteriores al destierro, como Amós, Oseas, Isaías o Jeremías, testimonian que han recibido la Palabra de Dios mediante audiciones interiores y que, después, [44] ellos mismos o su secretario, como en el caso de Jeremías, la han puesto por escrito. En cambio, en el Libro de Ezequiel, el profeta, al narrar su vocación, dice que la Palabra del Señor se le da en forma de un rollo que él ha de comer y digerir para después profetizar: “Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes delante; come este rollo, y ve, habla a la casa de Israel. Abrí, pues, mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel” (Ez 3,1-3). Ciertamente, también aquí se trata de una imagen literaria para expresar que el profeta ha hecho suya la Palabra del Señor y que ésta es idéntica a la que él pronuncia. Pero el empleo de esa imagen supone ya la convicción de que Dios puede comunicar su Palabra en forma de un escrito entregado por Él mismo. Con todo, tanto en Ezequiel como en los demás libros proféticos del AT, el carácter de “Palabra de Dios” en sentido estricto se da únicamente a los oráculos que de parte de Dios pronunciaran o escribieran los profetas, no a todo el libro tal como estaba compuesto. Dios, autor de libros enteros El paso para llegar a considerar todo un libro como revelación de Dios se da en la literatura judía posterior al destierro, en unas obras que hoy solemos llamar “apocalípticas” porque se presentan como la manifestación de una revelación (en griego apokalypsis) oculta hasta ese momento. En ellas, todo su contenido –bien se trate de leyes establecidas por Dios, bien de anuncios de lo que ha de suceder en el futuro, o bien, y este aspecto es el más novedoso e interesante, de la narración de la historia ya acontecida– se pone por escrito porque Dios lo revela de una u otra manera. Así, el verdadero autor del libro, más que el hombre que lo ha escrito (y que generalmente se presenta con nombre ficticio), es Dios, que lo ha dictado o lo ha inspirado al pretendido autor. De hecho, en esta literatura encontramos dos modelos para representar esa autoría divina del libro. Uno (modelo A) según el cual el libro, escrito por un ángel, ha sido entregado a alguien, o alguien, transportado al cielo o en situación de éxtasis, lo ha escrito, normalmente al dictado del ángel. Otro (modelo B) en el que se dice que alguien escribe en un libro lo que se le ha revelado antes, generalmente tras haber tenido una visión, y lo hace recordándoselo o inspirándoselo puntualmente Dios mismo mediante la acción de un ángel o de su santo espíritu, de forma que el contenido del libro responde con toda exactitud a la revelación recibida. Con frecuencia, ambos modelos se superponen en una misma obra, señal de que no se excluían, sino de que venían a significar prácticamente lo mismo. Pero veamos algunos ejemplos de un modelo y otro. Modelo A: Se encuentra fundamentalmente en el libro etiópico de Henoc (1Hen), Libro de los Jubileos y, dentro del ámbito del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis de san Juan. En 1Hen se habla con frecuencia de los libros escritos por Henoc, el patriarca que, según Gn 5,24, “desapareció porque Dios se lo llevó”. Se entiende que fue llevado al cielo, donde conoció los misterios celestes y los puso por escrito. Precisamente, 1Hen aparece como una recopilación de tales libros en cinco bloques, en paralelismo a como Moisés también había escrito la Ley en cinco libros. Ya en lo que se considera el bloque más antiguo, el llamado Libro de los Vigilantes (1Hen 6-36) del siglo III a.C., Henoc, al final de sus visiones, detalla la forma en que ha escrito su libro: “Vi cómo salen los astros celestiales y conté las puertas por donde salen y anoté todas sus salidas, cada una según su número (...) como me mostró Uriel, el ángel que estaba conmigo. Todo me lo mostró y me lo anotó, y también me escribió sus nombres, leyes y funciones” (1Hen 33,3-4). Podemos apreciar que, para el redactor real de 1Hen, la acción de escribir realizada por Henoc [45] en el cielo y la misma acción realizada por el ángel se superponen e identifican; el autor de aquel libro era propiamente el ángel, aunque lo escribiera Henoc transportado al cielo. Algo parecido encontramos en el Libro de los Jubileos, de principios del siglo II a.C., si bien ahí quien escribe lo que le muestra el Señor, o recibe el escrito de manos un ángel, es Moisés en el monte Sinaí: “Escribe a 12. 13. 14. 15. 16. Moisés (lo ocurrido) –dice el Señor al ángel de la faz– desde el principio de la creación...” (1,27). Y el ángel lo escribe copiándolo de las tablas celestes y lo entrega a Moisés. De manera similar, Juan, el autor del Apocalipsis, dice haber escrito las siete cartas a las siete iglesias por orden y al dictado de Cristo glorioso: “Escribe al ángel de la Iglesia en Éfeso: “Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha...” (Ap 21, etc.), y atestigua también haber recibido la orden de escribir “lo que va a suceder más tarde” (1,19), que no es otra cosa que las visiones narradas en 4—22, en las que se le da a conocer el contenido del libro que Dios tiene en la mano derecha y va abriendo el Cordero (Ap 5,1-7). Modelo B: Aparece sobre todo en algunas secciones del Libro de los Jubileos y en el Cuarto libro de Esdras (4Esd); subyace general en los libros del Nuevo Testamento cuando hablan de las Escrituras. En Jubileos encontramos ese modelo cuando menciona libros escritos por Jacob. Cuenta cómo el patriarca, después de haber recibido en visión nocturna las siete tablas celestes en las que estaba escrito “lo que les habría de ocurrir a él y a sus hijos por todos los siglos”, recibe del ángel la orden de escribirlo. Entonces “dijo Jacob: Señor, ¿cómo recordaré todo lo que he visto y leído? Le respondió: Yo te recordaré todo. Ascendió el ángel de su lado, despertó Jacob de su sueño, recordó cuanto había leído y visto, y lo escribió todo” (Jub 32,21-26). Si Jacob recuerda con exactitud lo que ha visto para ponerlo por escrito es porque el ángel “se lo recuerda”, tal como le había prometido. En 4Esd, escrito a finales del siglo I d.C., el autor real considera a Esdras el escriba que puso por escrito todos los libros sagrados de los judíos (la Torah y todos los demás) después de que las copias existentes hubiesen sido quemadas al ser conquistada Jerusalén por Nabucodonososor. Esdras es el autor ficticio de 4Esd y el que habla en el libro. Tras haber recibido en visiones la revelación de Dios, la que se había hecho a Moisés, a los profetas y lo concerniente al final del mundo, Esdras pide al Señor: “Si he hallado tu favor, infúndeme tú el santo espíritu y yo escribiré cuanto se hizo en el mundo desde el principio y lo que estaba escrito en tu Ley, para que los hombres puedan encontrar el camino...” (4Esd 14,22). Y a continuación explica el modo en que puso por escrito lo que había visto. “Me dijo (el Señor): Ve, reúne al pueblo y diles que no te busquen durante cuarenta días; tú entretanto prepárate muchas tablillas para escribir y toma contigo a Sarta, Dabria, Selemia, Etán y Asid, estos cinco, porque son capaces de escribir rápidamente; vendrán aquí y yo encenderé en tu corazón la lámpara de la inteligencia, que no se apagará hasta que se haya terminado lo que debes escribir (...). Tomé a los cinco hombres, como me había ordenado; salimos hacia el campo y permanecimos allí. Al día siguiente me sucedió que una voz me llamó diciendo: Esdras, abre la boca y bebe lo que yo te doy. Abrí la boca y he aquí que se me ofrecía un cáliz lleno: parecía como de agua, pero su color era semejante al fuego. Lo tomé y bebí, y, mientras lo bebía, de mi interior surgía inteligencia y en mi pecho crecía la sabiduría, porque mi espíritu recobraba la memoria; mi boca se me abrió y ya no se cerró. El Altísimo dio también inteligencia a aquellos cinco hombres, y lo que se les decía progresivamente lo escribían en caracteres que no conocían, permaneciendo así cuarenta días, escribiendo durante el día y alimentándose durante la noche mientras yo durante el día hablaba, pero durante la noche callaba. En estos cuarenta días fueron escritos noventa y cuatro libros” (4Esd 14,23-25.38-44). De [47] esta forma, 4Esd ofrece la explicación de por qué todos los libros considerados sagrados por el autor de la obra (los veinticuatro de la Tanak y los sesenta “apócrifos”) hacen presente a las generaciones futuras la revelación de Dios: porque han sido escritos bajo la inspiración del santo espíritu de Dios. El aspecto mecanicista que se da en la acción de los copistas sólo refleja el hecho de que escriben con toda fidelidad, porque también les asiste el espíritu. Ellos, sin embargo, no gozan de la verdadera inspiración como el verdadero autor que sería Esdras. La peculiaridad de 4Esd está en poner a Esdras como el autor inspirado de todos los libros que los judíos consideraban sagrados y en contar entre tales libros sagrados no sólo los que iban a formar el Antiguo Testamento (o mejor la Tanak), sino también los “apócrifos”. Pero el modelo de libro sagrado por la inspiración del santo espíritu de Dios que presenta 4Esd es el mismo que tenían en general los judíos de su tiempo y el que se deja traslucir en algunas expresiones de los autores de los libros del Nuevo Testamento que escriben en la misma 17. 18. 19. 20. 21. época. También los autores de los libros del NT dejan ver que entendían las “Escrituras” según ese modelo. Cabe citar, por ejemplo, lo que leemos en Hch 1,16 en las palabras de san Pedro: “Varones hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en la que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas…”, y cita palabras de los salmos (Sal 69,26; 109,8). Los salmos habían sido escritos por David –así era admitido comúnmente–, pero quien habla al escribirlos es el Espíritu Santo. Es lo mismo que se trasluce en Mc 12,36, aunque ahí no se mencione expresamente el carácter de “escritura”: “David mismo dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor…”. De acuerdo con esa convicción, dice san Pablo: “Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar… (2Tim 3,16), y san Juan: “La escritura no puede fallar…” (Jn 10,35). Esta forma de hablar de “la Escritura” supone que se consideran Palabra de Dios no sólo las frases o pasajes en los que se transmitían leyes u oráculos, sino los libros enteros. Pero los autores de los libros del Nuevo Testamento se apoyan en una convicción nueva que exponemos a continuación. II. Jesucristo y la escritura–Palabra de Dios La pregunta a plantearnos en este momento sería ésta: ¿en virtud de qué principio los hagiógrafos del Nuevo Testamento consideraron aquellos libros del pueblo judío “sagrados” y “Palabra de Dios”? Los testimonios judíos que hemos visto hacían hincapié en el libro como tal y en el modo en que se había puesto por escrito según el modelo A o B. Los escritores cristianos, en cambio, fundamentaban el carácter sagrado del libro en la relación que guardaba con Jesucristo. Para ellos, Dios había hablado definitivamente a través de Jesús, su Hijo (cf. Heb 1,1-4), y era a la luz de esa Palabra como percibían la verdadera Palabra de Dios en los libros escritos por los “profetas”. Aparece así una comprensión nueva acerca del “libro sagrado”, que será aplicable no sólo a los libros procedentes del judaísmo, sino también a los escritos apostólicos. Es más, será a partir de la valoración de éstos como la Iglesia configurará su canon de Escrituras con AT y NT, frente a quienes quisieron excluir los del AT (Marción). La nueva comprensión era que en todos aquellos libros Dios daba su Palabra, Cristo, si bien de forma distinta en unos y otros. Se deduce de la manera en que en los libros del NT se emplean y modifican los dos modelos procedentes del ámbito judío que veíamos antes. En el modelo A, empleado como hemos visto en Apocalipsis, se establece –y ahí radica su verdadera novedad respecto al concepto de “libro sagrado”– que el libro escrito por Juan es lo que Jesucristo resucitado y glorioso dice a la Iglesia. Juan es un “siervo de Dios, un apóstol” [48] que testimonia escribir la “revelación de (hecha por) Jesucristo” (Ap 1,1). Revelación que Cristo le hace tanto para escribir las cartas a las siete iglesias, símbolo de la Iglesia entera (cf. Ap 1,4—3,21), como para desvelar el sentido de la historia y su culminación, sólo conocidos y dados a conocer por Jesucristo, bajo el simbolismo de abrir los sellos del libro que tiene en sus manos (4,1—22,16). Que el autor del Apocalipsis utilice los recursos literarios empleados en su contexto cultural para presentar libros como “escritos de revelación divina” refleja en definitiva su convencimiento de que él es testigo y transmisor fidedigno de Aquel “cuyo nombre es Palabra de Dios” (Ap 19,13). Al mismo tiempo, deja constancia de que las palabras que ha escrito son actuales para la Iglesia porque a través de ella habla el Espíritu (2,7.14; 14,13). En el modelo B (inspiración-recuerdo), subyacente en el resto de libros del NT, se refleja en sus autores un cambio de planteamiento importantísimo en lo que respecta al concepto de “inspiración” y, en consecuencia, a lo que hace a un libro “libro sagrado”. Este cambio está en que para los autores cristianos (antes judíos) las Escrituras de Israel eran la Palabra de Dios en cuanto que en ellas el Espíritu Santo hablaba de Cristo. De hecho, los apóstoles anuncian desde el principio de su predicación que Cristo ha muerto y resucitado “según las Escrituras” (1Cor 15,3-4). Después exponen en sus catequesis (los evangelios) que las cosas en la vida de Jesús sucedieron “como estaba escrito” (cf. Mc 1,2; 14,21; etc.) y precisamente “para que se cumpliera la Escritura” (Mt 1,22; 2,15.23; 4,14; etc.). En este sentido, todo el Antiguo Testamento (Ley, Profetas y Escritos) es considerado profecía sobre Cristo: “Era necesario –dice el mismo Jesús en Lc 24,44– que se cumpliera todo lo que sobre mí esta 22. 23. 24. 25. escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos”. El Espíritu Santo había hablado por la boca o por la pluma de los autores de aquellos libros –o, en otras palabras, los había inspirado– para que anunciasen a Cristo. Tal era para los cristianos el sentido de la inspiración de aquellos libros: el que “de forma fragmentaria y de muchos modos Dios habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas”1 en orden a preparar su revelación definitiva por medio del Hijo, Cristo (Heb 1—2). Con este criterio fundamental, la Iglesia de los primeros siglos discernió cuáles eran los libros sagrados y canónicos recibidos del judaísmo, es decir, los libros del Antiguo Testamento. El judaísmo, en cambio, siguió otro criterio para determinar sus libros sagrados, manteniendo el concepto de inspiración que tan ilustrativamente veíamos expuesto en 4Esdras. Pero en esa misma mentalidad representada en el modelo B (inspiración-recuerdo), encontramos en los evangelios unos datos que la modifican profundamente y ofrecen la base para comprender en sentido cristiano la inspiración bíblica. Se trata de la promesa de Jesús acerca de cómo hablarán sus discípulos cuando tengan que dar testimonio de El: “No seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros” (Mt 10,20; cf. Mc 13,1); “el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir” (Lc 12,12). Como un eco de la manera en que se describía en el Libro de los Jubileos la asistencia del ángel a Jacob para recordar y escribir lo que había visto (cf. Jub 32,21), el autor del cuarto evangelio manifiesta que lo que él sabe y dice acerca de Jesús lo sabe y lo dice por la acción del Espíritu Santo recibido en su nombre: “El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre –prometía el mismo Jesús–, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho” (Jn 14,26; cf. 15,26; 16,13). Promesa que se extiende también, aunque el autor del evangelio no lo diga expresamente, a su misma acción de escribir, pues él mismo declara: “Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer, tengáis vida en su nombre” [49] (Jn 20,31). Por eso el “editor” del evangelio y la misma Iglesia lo reciben como testimonio válido, diríamos canónico” (cf. Jn 21,24). En conclusión, para la Iglesia, siguiendo la orientación de los autores de los libros del Nuevo Testamento, la sagrada Escritura es Palabra de Dios porque en ella habla Cristo (Nuevo Testamento) o porque en ella Dios habla de Cristo (Antiguo Testamento) mediante los diversos libros que la componen. En el proceso de la composición de estos libros interviene el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Ese mismo Espíritu interviene también en el proceso de discernimiento, por parte de la Iglesia, de cuáles son esos libros, así como en la escucha de los mismos como Palabra de Dios. Desde la fe en Jesucristo, la Escritura deja de ser letra muerta o mero testimonio del pasado. Esa misma fe impide una interpretación fundamentalista que se quede únicamente en la letra del texto, al margen de la toda la verdad de Cristo. Y esa misma fe lleva a comprender la Escritura en el seno de la Tradición viva del misterio de Cristo, y en relación con el magisterio auténtico que prolonga a su manera en la Iglesia el papel desempeñado por los apóstoles en cuanto a la enseñanza, asistido por el mismo Espíritu Santo que hizo surgir la Escritura. Llama la atención de que sistemáticamente se traduce “por medio de los profetas” donde el texto griego dice “en los profetas”. Cf. PAUL BEAUCHAMP, Hablar de Escrituras Santas, página 4. 1
