Aprovecho que hace exactamente un siglo de los acontecimientos
Anuncio
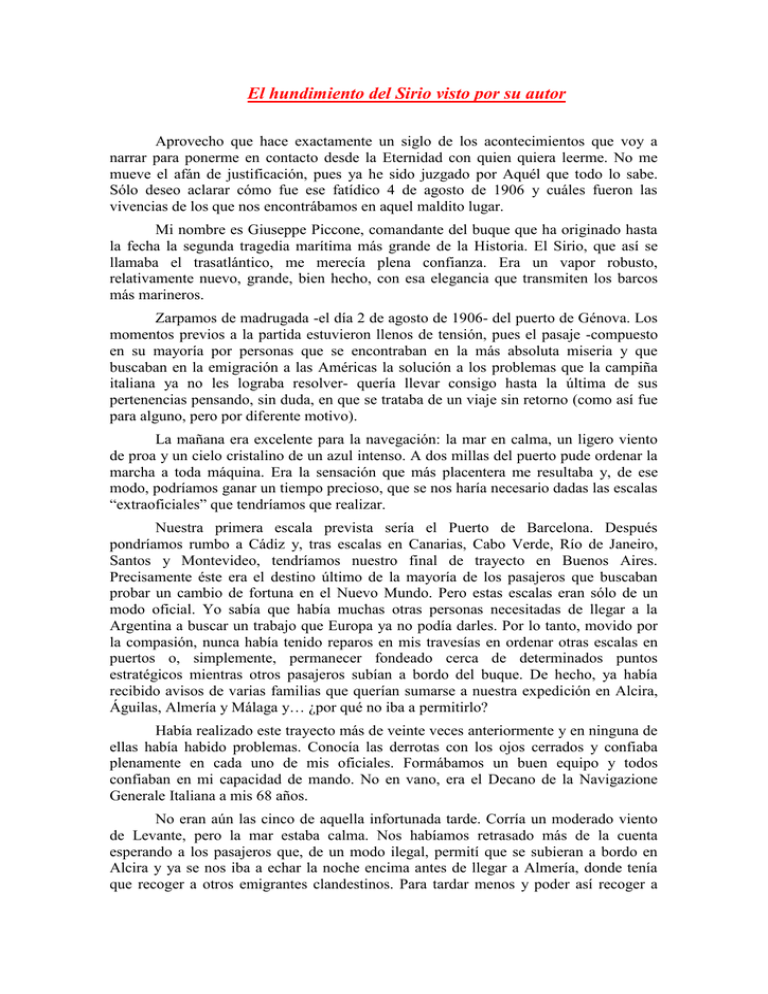
El hundimiento del Sirio visto por su autor Aprovecho que hace exactamente un siglo de los acontecimientos que voy a narrar para ponerme en contacto desde la Eternidad con quien quiera leerme. No me mueve el afán de justificación, pues ya he sido juzgado por Aquél que todo lo sabe. Sólo deseo aclarar cómo fue ese fatídico 4 de agosto de 1906 y cuáles fueron las vivencias de los que nos encontrábamos en aquel maldito lugar. Mi nombre es Giuseppe Piccone, comandante del buque que ha originado hasta la fecha la segunda tragedia marítima más grande de la Historia. El Sirio, que así se llamaba el trasatlántico, me merecía plena confianza. Era un vapor robusto, relativamente nuevo, grande, bien hecho, con esa elegancia que transmiten los barcos más marineros. Zarpamos de madrugada -el día 2 de agosto de 1906- del puerto de Génova. Los momentos previos a la partida estuvieron llenos de tensión, pues el pasaje -compuesto en su mayoría por personas que se encontraban en la más absoluta miseria y que buscaban en la emigración a las Américas la solución a los problemas que la campiña italiana ya no les lograba resolver- quería llevar consigo hasta la última de sus pertenencias pensando, sin duda, en que se trataba de un viaje sin retorno (como así fue para alguno, pero por diferente motivo). La mañana era excelente para la navegación: la mar en calma, un ligero viento de proa y un cielo cristalino de un azul intenso. A dos millas del puerto pude ordenar la marcha a toda máquina. Era la sensación que más placentera me resultaba y, de ese modo, podríamos ganar un tiempo precioso, que se nos haría necesario dadas las escalas “extraoficiales” que tendríamos que realizar. Nuestra primera escala prevista sería el Puerto de Barcelona. Después pondríamos rumbo a Cádiz y, tras escalas en Canarias, Cabo Verde, Río de Janeiro, Santos y Montevideo, tendríamos nuestro final de trayecto en Buenos Aires. Precisamente éste era el destino último de la mayoría de los pasajeros que buscaban probar un cambio de fortuna en el Nuevo Mundo. Pero estas escalas eran sólo de un modo oficial. Yo sabía que había muchas otras personas necesitadas de llegar a la Argentina a buscar un trabajo que Europa ya no podía darles. Por lo tanto, movido por la compasión, nunca había tenido reparos en mis travesías en ordenar otras escalas en puertos o, simplemente, permanecer fondeado cerca de determinados puntos estratégicos mientras otros pasajeros subían a bordo del buque. De hecho, ya había recibido avisos de varias familias que querían sumarse a nuestra expedición en Alcira, Águilas, Almería y Málaga y… ¿por qué no iba a permitirlo? Había realizado este trayecto más de veinte veces anteriormente y en ninguna de ellas había habido problemas. Conocía las derrotas con los ojos cerrados y confiaba plenamente en cada uno de mis oficiales. Formábamos un buen equipo y todos confiaban en mi capacidad de mando. No en vano, era el Decano de la Navigazione Generale Italiana a mis 68 años. No eran aún las cinco de aquella infortunada tarde. Corría un moderado viento de Levante, pero la mar estaba calma. Nos habíamos retrasado más de la cuenta esperando a los pasajeros que, de un modo ilegal, permití que se subieran a bordo en Alcira y ya se nos iba a echar la noche encima antes de llegar a Almería, donde tenía que recoger a otros emigrantes clandestinos. Para tardar menos y poder así recoger a otros frente a la localidad de Águilas, una vez rebasado el Faro de El Estacio, decidí dar orden de pasar entre las Islas Hormigas y el Cabo de Palos. El tercer oficial estaba al timón del Sirio en aquel momento. Aún recuerdo su mirada, entre estupefacto e incrédulo. “Capitán, -balbuceó- esa zona está repleta de bajos traicioneros. Desde la época de los fenicios se han producido infinidad de naufragios junto a las Islas Hormigas”. Yo, tratando de tranquilizarle, le dije: “No se preocupe, ¿van a saber más las cartas de navegación que un Comandante experto? Cuando nos aproximemos yo le diré cuál es el punto adecuado para pasar por ahí”. Él me miró satisfecho con mi observación. Como cuando un niño se fía de un nuevo experimento que su padre le pide hacer. Y añadí: “Mantenga la velocidad a quince nudos”. Hacía calor, aunque confieso que, en el fondo, los sudores que empapaban mi frente se debían más a la falta de confianza que sentía en salir airoso de aquella temeridad. Sin duda, íbamos cargados, pero confiaba en que lo lograríamos. Mientras guiaba al oficial en el rumbo a seguir, tuve un presentimiento. En ese momento fue como si se hubiera parado el tiempo. Miré a babor y pude observar, imponente, la mayor de las Islas Hormigas, como nunca antes la había podido apreciar, y al Sirio acercándose peligrosamente hacia ella. Era consciente de que la única posibilidad de franquear ese obstáculo, era hacerlo por ahí, pero en ese mismo instante me di cuenta de mi irresponsabilidad. Alcé la mirada al Cielo y, pensando en las personas que aguardaban en Águilas y en todo el pasaje, solicité los favores de lo Alto “por ellos”. Sin embargo, una vez rebasada la mencionada isla, sentí ese chirrido estruendoso que ningún patrón desea escuchar. Sí, habíamos embarrancado. En un instante que se me hizo eterno, el barco pegó una frenada contra los bajos y se balanceó hacia la popa, formando una peligrosa inclinación. Mientras descendía del puente de mando a cubierta, infinitos pensamientos se entrecruzaban por mi mente desordenadamente: ¿Cómo acabaría aquello? ¿Cómo embarcar a casi dos mil personas en balsas salvavidas con capacidad para menos de la mitad? En esos pensamientos estaba cuando llegué a cubierta. Con dificultad, por la creciente escora, corrí hasta la popa, desde donde pude comprobar que había una importante vía de agua abierta que hacía peligrar la flotabilidad. Mientras, en el interior, carreras, gritos, lloros, madres aterradas abrazando a sus bebés, clérigos implorando al Cielo e impartiendo bendiciones… Confieso que en aquel momento sólo pensé en salvarme. Recordé a mi nieta de apenas dos años, que mi hija llevó al puerto de Génova a despedirse de su abuelo. Cierto es que está escrito que el Capitán es el último miembro de la tripulación al que le está permitido abandonar la nave pero… no me sentí capaz. Solté los botes salvavidas. La gente se abalanzó sobre ellos. Había personas heridas a consecuencia de los golpes que les había provocado el choque y la avalancha del resto de los pasajeros, pero no lograba quitarme a mi nieta de la mente. ¿La volvería a ver? Agarré uno de los botes y lo eché al agua. A continuación, me tiré yo y me encaramé a él. Remé. Lo hice con todas mis fuerzas para evitar que el remolino producido por el inminente hundimiento me absorbiese al fondo. Y, mientras me alejaba rumbo a la costa, pude ver las escenas caóticas, dantescas, del Sirio; al tercer oficial, desde el Puente, mirándome con cara de odio; a un hombre mutilado tirarse al mar para tratar de ganar infructuosamente la costa a nado; a otro, sacar un revólver y pegarse un disparo en la sien para evitarse ver tanto sufrimiento. Un obispo de los dos que viajaban a las Américas, cedía su puesto en otra balsa salvavidas en favor de una joven mujer con un bebé en brazos, al que se aferraba con desesperación. Y yo, cada vez más lejos, llegué a una hermosa playa, de arena blanca, repleta de esponjas marinas y algas. “Sí, volveré a ver a mi nieta” –pensé mientras observaba desde tierra firme la humeante silueta del Sirio. En esos pensamientos estaba cuando llegó el ocaso. Era una noche clara, llena de estrellas. Cerraba los ojos y sentía la esquizofrenia interior de, por un lado, haber puesto a salvo mi vida; por otro, haber huido como una rata. Tenía mil razones para justificar mi actitud… y, pese a ello, sentía un profundo remordimiento. Mientras, se estaba levantando viento y, con él, la mar tranquila de las horas precedentes había dado paso a unas olas espumeantes. Era como si el mar quisiera reprocharme la catástrofe que había provocado. En la penumbra pude observar los faroles de alguna pequeña embarcación acercándose a la zona del naufragio en un infinito ir y venir y con el tremendo balanceo que provocaba la marea. Me tranquilizó pensar que posiblemente tendrían los medios adecuados para el rescate. Pasaron las horas y, sin darme cuenta, me recosté y quedé dormido. Los rayos del sol sobre mi cara me despertaron. El reflejo sobre el mar me impedía ver más allá. ¿Qué habría sido del Sirio? Me levanté y, cuando el sol subió lo suficiente como pare permitirme mirar, pude observar que el buque no se había hundido aún. Miré a mi alrededor buscando algún lugar habitado y no lo encontré. Me di cuenta de que me hallaba en la lengua de arena que daba paso al Mar Menor: esa gran laguna salada que sólo conocía por las cartas de navegación. Caminé por la orilla hacia el Sur y, conforme avanzaba, me encontré con la evidencia de que mis recuerdos no eran un mal sueño. Ante mí yacía, entre trozos de madera y otros restos del naufragio, una mujer, vestida y arrastrada hasta ese lugar por la marea. Su rostro, hinchado y violáceo, mostraba una expresión de terror que nunca pude olvidar. Seguí andando, con la mirada perdida, hasta un punto en el que pude observar algunas barcas de pescadores. Junto a una de ellas un anciano reparaba una red. Me miró y me dijo en un idioma perfectamente comprensible para mí: “Gracias a Dios está usted vivo”. Se ofreció a pedir ayuda para mí, pero yo la rechacé. Él me comunicó que se habían salvado muchos pasajeros y tripulantes gracias a la ayuda de algunos pescadores, que pusieron todo su esfuerzo en rescatarlos, a pesar de que la noche avanzaba y de que hasta el capitán los había abandonado a su suerte. Al oír aquello me estremecí. Instintivamente me giré para ocultar mis galones, que aún se veían en mi chaqueta y me la quité, doblándola hacia el interior. Después comprendí que no debía seguir allí y, tras preguntarle de qué manera podía encontrar algún medio de transporte, me marché. Estaba fuera de mí. No sé ni cómo pude llegar hasta Génova, pues traté de ocultarme ante los ojos de aquellas gentes. Sé que una parte del viaje la hice en carromato, otra parte en ferrocarril… Cualquier cosa menos volver a embarcarme. Al menos, de momento. A mi llegada, tras casi un par de semanas de viaje, me encontré a mi familia sumida en la más absoluta preocupación. Me creyeron muerto y me contaban entre los cuerpos que el mar no había devuelto. Cuando me vieron aparecer, se abrazaron a mí y yo a ellos. Me pareció ver a mi nieta hasta más alta, aunque había pasado muy poco tiempo desde que me despidió en el puerto de Génova. Durante días no fui capaz de leer la prensa que hablaba del accidente del Sirio, que mi familia guardaba cuidadosamente. Me contaron que se me acusaba de no haber dirigido el desalojo, de haber abandonado el barco. Decían que había tardado días en hundirse definitivamente y que se podría haber evitado la catástrofe humana… Pero, para mí, la imagen de aquella mujer, muerta, ahogada, en la playa, fue suficiente tormento, suficiente purgatorio que me acompañó el resto de mis días sobre la tierra.