Secretos de duelos, muerte y cuchillos
Anuncio
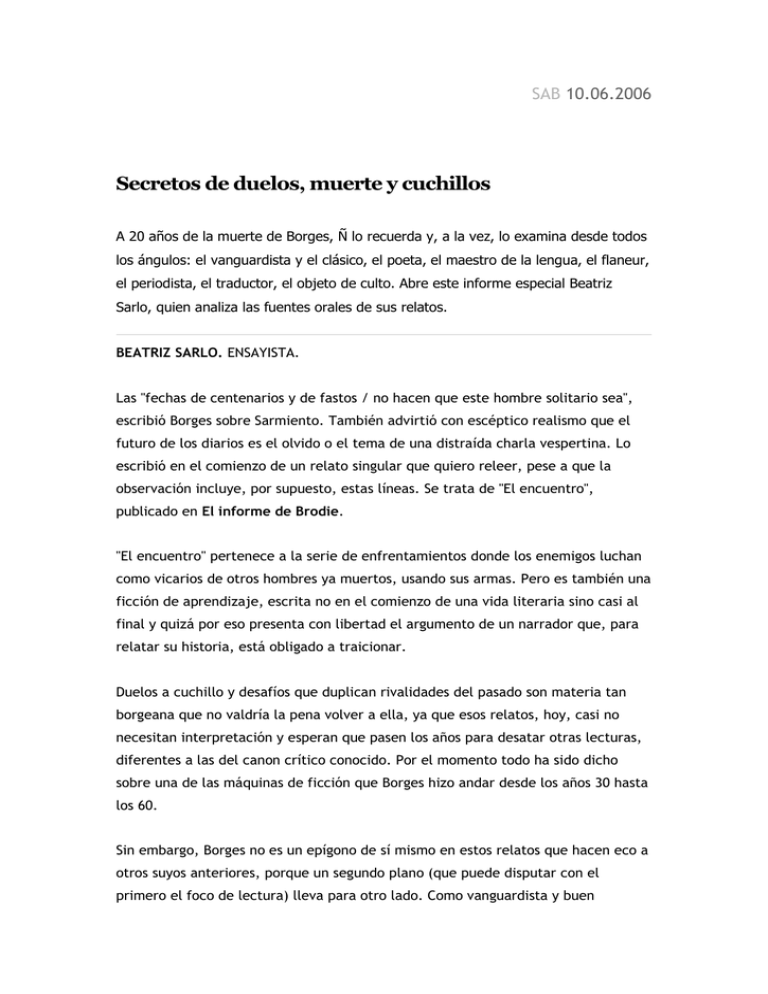
SAB 10.06.2006 Secretos de duelos, muerte y cuchillos A 20 años de la muerte de Borges, Ñ lo recuerda y, a la vez, lo examina desde todos los ángulos: el vanguardista y el clásico, el poeta, el maestro de la lengua, el flaneur, el periodista, el traductor, el objeto de culto. Abre este informe especial Beatriz Sarlo, quien analiza las fuentes orales de sus relatos. BEATRIZ SARLO. ENSAYISTA. Las "fechas de centenarios y de fastos / no hacen que este hombre solitario sea", escribió Borges sobre Sarmiento. También advirtió con escéptico realismo que el futuro de los diarios es el olvido o el tema de una distraída charla vespertina. Lo escribió en el comienzo de un relato singular que quiero releer, pese a que la observación incluye, por supuesto, estas líneas. Se trata de "El encuentro", publicado en El informe de Brodie. "El encuentro" pertenece a la serie de enfrentamientos donde los enemigos luchan como vicarios de otros hombres ya muertos, usando sus armas. Pero es también una ficción de aprendizaje, escrita no en el comienzo de una vida literaria sino casi al final y quizá por eso presenta con libertad el argumento de un narrador que, para relatar su historia, está obligado a traicionar. Duelos a cuchillo y desafíos que duplican rivalidades del pasado son materia tan borgeana que no valdría la pena volver a ella, ya que esos relatos, hoy, casi no necesitan interpretación y esperan que pasen los años para desatar otras lecturas, diferentes a las del canon crítico conocido. Por el momento todo ha sido dicho sobre una de las máquinas de ficción que Borges hizo andar desde los años 30 hasta los 60. Sin embargo, Borges no es un epígono de sí mismo en estos relatos que hacen eco a otros suyos anteriores, porque un segundo plano (que puede disputar con el primero el foco de lectura) lleva para otro lado. Como vanguardista y buen visteador criollo, Borges nunca está por completo allí donde se cree encontrarlo. Se desliza del lugar común que, para asegurar que se comprende, busca convertirlo en el hombre de los espejos, los laberintos y los objetos imaginarios. En busca de un tono En el origen de la literatura está la literatura. Borges sería el maestro. Sin embargo, en el origen de muchos de sus relatos se oye la voz de quien le ha contado. Proustiano de las orillas, Borges escucha el chisme: en "La intrusa", su amigo Santiago Dabove le transmite la historia escandalosa que circuló en un velorio suburbano, un sucedido que es, precisamente, modelo de oralidad. Borges compone con citas, pero imagina con relatos que ha escuchado o que "ha escuchado", en el sentido en que a veces los atribuye a un decir ajeno aunque él los haya inventado por completo. Lo que está claro es que la máquina Borges funciona citando discursos referidos, y necesita recuerdos propios o de otros (si son verdaderos o falsos resulta secundario, porque, ¿qué es un recuerdo verdadero?). Como en Walter Benjamín, hay algo en Borges que reconoce la primacía del gesto y la voz sobre lo escrito, porque en ella queda el rastro de lo vivido y, se sabe, Borges siente el remordimiento y el despojo de no haber estado, como su abuelo, en la batalla de Junín, ese tiempo que exigía de los hombres virtudes, como el coraje, cardinales. En el presente se decae, "el presente está solo". También como en Benjamín, el viaje es un impulso y una materia del relato: el viaje maravilloso de Ulises o las tolderías adonde huye Martín Fierro, el sur hacia el que se precipita Dahlmann, los más modestos traslados del narrador que encuentra historias en el Uruguay, donde Funes recuerda infinita e interrumpidamente, y donde los gauchos degollados de "El otro duelo" corren una carrera final, como gallinas sin cabeza, despavoridas. Y Borges lo cuenta porque se lo ha contado antes Carlos Reyles. El relato enmarcado no es simplemente un procedimiento, sino una forma que genera la ficción misma. Incluso cuando el Martín Fierro está en el origen de varios textos borgeanos, hay que pensar de qué modo esos textos han pasado por la voz. No sólo la entonación de la poesía criolla, ni sólo el recitado de memoria de ese poema que llegó a funcionar como el libro (es decir como lugar de sabiduría y consuelo) durante décadas, las décadas de formación de Borges, en la cultura argentina. También hay que imaginar a Borges recitando el poema de José Hernández, con la hipótesis casi obvia de que un argentino nacido en el último año del siglo XIX sabía de memoria cientos de versos del Martín Fierro. La propia voz repetía la de Fierro, milagrosamente tocada por la tradición oral que escuchó Hernández. Borges copió fragmentos de esas sextinas en algunos de sus cuentos, las llamó "límpidas estrofas" y las convirtió en prosa suya. La oralidad de la gauchesca traza una curva que corta o encuentra tangencialmente la literatura más culta que se ha escrito en este país. Borges buscó un tono; por eso una poética se condensa en la famosa anécdota sobre el final de "La intrusa": encontrar la línea de diálogo que pudiera cerrar sin reconciliación y sin truculencia un asesinato y una competencia fraternal por una mujer. Basta hojear las obras de Borges para leer esas frases donde respira el castellano del Río de la Plata. Quizás ninguna más espléndida que la traducción del famoso "Tu también, hijo mío", que exclamó Julio César cuando su protegido Bruto le hincaba el puñal, con un "Pero, che!", que tiene toda la tristeza y la indignación del traicionado sólo si se lo dice en voz alta. Alguien pasa un relato, alguien podrá escribirlo, alguien corregirá tres décadas más tarde la historia; en ese movimiento, que va de "Hombre de la esquina rosada" a "Historia de Rosendo Juárez", se muestra el origen del relato en una oralidad y, también, que ella es incierta, corregible, un borrador del relato siguiente. Durante tres décadas, Borges exploró otras formas, pero incluso allí donde un texto escrito es fundamental, como en "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", en el despegue de la ficción está el recuerdo de un diálogo, algo que Bioy Casares le habría dicho a Borges. Todo comienza con la invención de esa conversación amistosa y desconfiada. Tanto como un libro provoca el accidente y la enfermedad de Dahlmann en "El sur" o la muerte de Baltasar Espinosa en "El Evangelio según Marcos", la aventura empieza con la transmisión de una frase. Un libro o un diálogo están para lo mismo: alejar el relato de la literatura realista que renuncia a esas mediaciones para producir el efecto de una inmediatez del mundo. En cambio, el relato enmarcado pone en primer plano al narrador y muestra la máquina de hacer historias. "El encuentro" es una narración de aprendizaje escrita por un hombre viejo. Por cierto, no se escriben novelas de aprendizaje a los sesenta y tantos años, la edad que tiene Borges cuando se publican los cuentos que luego forman El informe de Brodie, y eso le da una cualidad madura, casi definitiva, al recuerdo (o a la invención del recuerdo). El autor Borges está muy alejado de la infancia que evoca el narrador del cuento, nacido, como él, sobre el filo del siglo XX. Hacia 1910, un chico acompaña a un primo, de apellido Lafinur (como el primo del narrador mencionado en "El Aleph") a una quinta en el norte de Buenos Aires. Llegan al atardecer, para comer un asado; más tarde, dos invitados se desafían al poker y las desinteligencias en el juego terminan en un duelo a cuchillo en el cual uno de los duelistas muere. Pero, en realidad, como en 1929, infiere ese chico testigo, después de conversar con un comisario conocedor del mundo de los matreros criollos, fueron dos gauchos enemistados y ya desaparecidos, Juan Almanza y Juan Almada, quienes se trenzaron en duelo a través de los cuchillos usados esa noche. Los presentes se juramentaron para mantener en secreto la forma de aquella muerte. Después de 1929, el chico, que junto a los demás había jurado silencio, decide romper su compromiso impresionado, justamente, por la historia de esos dobles criollos. Importan dos cosas: la traición al juramento y la ficción de aprendizaje que precede el "relato central" de la partida de cartas, la ofensa y el duelo, aunque su centralidad se ve mellada por el enmarque que se vuelve más sugestivo y enigmático que la ya familiar historia de dobles que, a través de otros hombres, siguieron peleando después de la muerte. Ficción de origen El recuerdo del chico evoca un mundo remoto. Se trata, en realidad, de un asado en una quinta que probablemente haya sido estancia. Cito: "Había empezado a oscurecer cuando atravesamos el portón de la quinta. Ahí estaban, sentí, las antiguas cosas elementales: el olor de la carne que se dora, los árboles, los perros, las ramas secas, el fuego que reúne a los hombres". Las antiguas cosas elementales, las que encuentra Ulises cuando llega a una de las islas en su vagabundeo hacia Itaca: una abstracción del tiempo, por la que las orillas de la llanura criolla tocan un tiempo arcaico donde los hombres y los elementos estaban unidos por una relación inmediata. La modernidad está suspendida en la frase de Borges que acabo de copiar. Antes y después, hay ferrocarriles o muchachos de la buena sociedad porteña pero, pese a su paradójico potencial descriptivo, esa frase justa no pertenece a ninguna época. El chico escucha cantar unas décimas en lunfardo, unos versos criollos y, cuando evoca la escena nocturna cita a Lugones: la trilogía elemental de una cultura rioplatense donde coexisten (¿coexisten?) la pobreza del lunfardo y el poeta nacional que Borges satirizó en la década del veinte. El dueño de la quinta se llamaba Acevedo (como la madre de Borges) o Acébal y había seguido el capricho de reunir una vasta colección de cuchillos criollos. El chico los examinó y le preguntó si alguno de ellos había pertenecido a Juan Moreira, "en aquel tiempo el arquetipo del gaucho, como después lo fueron Martín Fierro y Don Segundo Sombra". Notoriamente, el chico es devoto del folletín gauchesco y, ya grande, se permite la ironía que pone a Moreira a la cabeza de lo que iba a ser la canonización de un tipo criollo desaparecido. De paso, esa ironía ajusta cuentas con la lectura culta del poema de Hernández, hecha por Rojas y Lugones, y con la estetización criollista de Güiraldes. El duelista muerto se llama Duncan (¿nombre o apellido?), como el rey que asesinó Macbeth. Están los libros de la biblioteca borgeana en esto que he llamado ficción de aprendizaje y que también podría llamarse ficción de origen de un relato, novela familiar de una literatura. El chico, asustado, observa lo que contará años más tarde, cuando a su recuerdo (a su invención) le agrega algunos de los nombres que he mencionado. Veamos la otra dimensión del aprendizaje: la traición, exactamente lo contrario del aprendizaje del peoncito en Don Segundo Sombra, que se vuelve hombre en el ejercicio de las destrezas gauchas y la lealtad. Como dije, los presentes se juramentaron para disimular los pormenores del duelo y la muerte de Duncan, pero el chico que fue testigo, para relatar algo debe traicionar ese silencio. Imitando a los adultos, el chico se había juramentado; mucho después, con un gesto consciente y voluntario contra la ética del grupo quiebra su palabra. Si se quiere contar, no se puede respetar el límite puesto por una cultura, en el caso la cultura masculina de la buena sociedad que se aseguró, además, la complicidad de la policía. El que cuenta se pone fuera de esa ley del grupo. Para convertirse en escritor, deja el grupo de iguales traicionándolo. "Ahí va la historia", escribe Borges, con los cambios que trae "el tiempo y la buena o mala literatura". Con esto, la historia de aprendizaje concluye. El narrador vuelve públicas las circunstancias de la muerte de Duncan y rompe con una fidelidad de pequeño grupo, jurada con el romanticismo identificatorio de quien a los diez años estaba aprendiendo los nombres y el peso fatal de los objetos. Al traicionar la lealtad de quien se hace hombre porque juró junto con los hombres de su clase, Borges se separa de ellos para que surja la ficción. VANGUARDIA Y CLASICISMO Experimento y deseo Al Borges vanguardista de la juventud lo sucede el Borges clásico de la vejez. ¿Es realmente así? ¿O acaso en el autor maduro de "Ficciones" y "El Aleph" no está presente, por otros medios, el vanguardista de los primeros poemas? MARTIN PRIETO. ESCRITOR. A principios de los años 40, Borges podía afirmar que la primera operación de vanguardia en la literatura argentina, la que se había jugado en los años 20 alrededor de las revistas Proa, Prisma y Martín Fierro, había fracasado. Al lado del Modernismo, el ultraísmo y el martinfierrismo eran nada. Borges mismo y sus contemporáneos eran nada al lado de Rubén Darío y de Leopoldo Lugones, sensación que es muy posible que Borges haya tenido desde un principio, pero que reconoció tardíamente. En 1937 escribió, recordando una línea de Lugones: "No contemplábamos un ocaso vehemente sin repetir el verso: ''Y muera como un tigre el sol eterno''. Yo sé que nos defendíamos de esa belleza y de su inventor. Hacíamos bien: teníamos el deber de ser otros". En el Evaristo Carriego, de 1930, todavía bajo el impulso vanguardista, Borges había señalado, a propósito de un poema de Misas herejes que "vincular esas naderías con el simbolismo" era desconocer deliberadamente las intenciones de Laforgue o de Mallarmé. No era necesario ir tan lejos para formular la comparación, toda vez que "el verdadero y famoso padre de esa relajación" había sido Rubén Darío, "hombre que a trueque de importar del francés unas comodidades métricas, amuebló a mansalva sus versos en el Petit Larousse con una tan infinita ausencia de escrúpulos que panteísmo y cristianismo eran palabras sinónimas para él y que al representarse aburrimiento escribía nirvana". Pero en una nota a pie de página, firmada apenas en 1954, corrigió el curso de su pensamiento: "Conservo estas impertinencias para castigarme por haberlas escrito. En aquel tiempo creía que los poemas de Lugones eran superiores a los de Darío". De los años 40, por otra parte, es su rectificación sobre los valores oportunamente otorgados a Ricardo Güiraldes, exaltado en la década del 20, recolocado en los años 30 bajo el aura de Lugones ("el inmaduro Güiraldes de El cencerro de cristal donde la influencia de Lugones es un poco más que evidente"), desautorizado en 1941, en un ensayo que ni siquiera le está dedicado, y finalmente parodiado en "Las noches de Goliadkin", relato firmado por Bustos Domecq y publicado en 1942: "Un rayo de sol cayó sobre el campo. Bajo el benéfico derroche solar, los postes, los alambrados, los cardos, lloraron de alegría. El cielo se hizo inmenso y la luz se calcó fuertemente sobre el llano. Los novillos parecían haber vestido ropas nuevas..." De los años 20, en los 40 ya no queda nada. De la estética martinfierrista y sus mitologías, de las que Borges fue inventor y promotor, veinte años después apenas vibran las obras en proceso de Oliverio Girondo, que culminará en 1954 con En la masmédula, y de Macedonio Fernández. Pero Borges impugnaba ambas. Sobre el primero, dijo: "Como escritor, nunca contó mucho. Creo que a él le interesa más la tipografía, la imprenta". Y si Macedonio seguía activo en Borges, como apunta Carlos García, lo hacía más en el carácter de mito personal. Realineados Darío y Lugones en los lugares del inventor y del maestro, descartados, por distintas razones, Güiraldes, Girondo y Macedonio, con sus principios sólo activos en la cabeza de Leopoldo Marechal, quien para esa época ya estaba liquidándolos en su perfecta parodia, publicada en 1948 bajo el título Adán Buenosayres, el martinfierrismo estaba muerto. Raúl González Tuñón, otra de sus cabezas visibles, hacía años había abandonado toda la imaginería martinfierrista en pos de una poesía más llana, de alcances políticos. En los años 60 Borges echó a correr una anécdota que dice que cuando publicó Fervor de Buenos Aires, en 1923, le dejó algunos ejemplares a Alfredo Bianchi, director de Nosotros, para que éste los deslizara en los sobretodos colgados en la redacción de la revista. Cuando regresó, después de un año de ausencia, Borges cuenta que notó que algunos de los propietarios de esos sobretodos habían leídos los poemas y "hasta los hubo que escribieron sobre ellos". Carlos García revela lo contrario: que Borges llevaba cuentas de los ejemplares autografiados que había enviado a los escritores de nota de entonces, que le escribió una carta a Roberto Giusti acompañando una reseña de su primer libro que se había publicado en España, solicitándole que la volviera a publicar en Nosotros, que le escribió otra a Julio Noé, instándolo a que lo incluyera en la antología que éste estaba preparando. Podemos imaginar cómo debe haber afectado el fracaso martinfierrista a alguien tan preocupado por la recepción y la repercusión de su obra. De hecho, en las conversaciones que mantuvo en 1970 con Norman Thomas di Giovanni, Borges señaló: "Después de casi medio siglo, todavía me sigo esforzando por olvidar ese torpe período de mi vida" En 1930 o 1931, Borges conoce a Adolfo Bioy Casares. Uno tenía 17 años, el otro "poco más de treinta". Como Borges señaló una vez: "si se me permite una afirmación tajante, diría que Bioy me fue llevando de a poco hacia el clasicismo". Pero no parece cierta la afirmación, sostenida con frecuencia por los críticos borgeanos, que sostiene que hubo en Borges, entre los años 20 y los 40, un pasaje del vanguardismo al clasicismo. Lo que nosotros leemos hoy como clásico en Borges es el resultado de una construcción de carácter eminentemente vanguardista que, tal vez, puede ser pensada, como anotó Clarise Lispector a propósito de otra cosa, "como una conciencia no formulada de conceptos nuevos, revestida inclusive de una forma clásica." En el Borges de los años 40 hay un renovado y mejorado vanguardismo que tiene, como el anterior, su componente juvenilista. Pero su particularidad más notable es que, si bien va a tratar, como casi todos los movimientos de vanguardia, de producir un movimiento brusco que permita colocar en el centro del sistema a un autor hasta ese momento marginal al mismo, desplazando de ese modo a quien lo ocupaba hasta allí, el autor a ser colocado en el centro del sistema no va a ser externo al grupo sino que formará parte del mismo equipo. Este nuevo vanguardismo de Borges sucede en prosa y no en poesía, con nuevos compañeros de ruta Bioy, Silvina Ocampo y, en menor medida, José Bianco, con un nuevo autor y una nueva norma a descentrar —Eduardo Mallea y la novela psicológica— y una nueva norma y un nuevo autor a recentrar. La norma es la de "una literatura de la literatura y el pensamiento", en palabras de Bioy, y el autor, naturalmente, Jorge Luis Borges. Y este último pormenor convierte a esta operación vanguardista en la más radical que se realizó en los márgenes de la literatura nacional. Los primeros efectos de la intervención vanguardista que, como señala María Teresa Gramuglio, "cuestiona la norma y propone un nuevo valor", pueden verse nítidamente ya en 1940, en una reseña a La invención de Morel, de Bioy Casares, firmada por Eduardo González Lanuza en Sur. El reseñista lee positivamente la novela de Bioy Casares en términos de "composición": Dice: "Está magníficamente escrita", o "Es un finísimo aparato de relojería". Pero su desconcierto se manifiesta inmediatamente, cuando se detiene en un extenso párrafo a refutar un "problema físico". Según González Lanuza, el aumento de la temperatura en la isla donde sucede la acción de la novela no puede ser medido como una sumatoria de dos sensaciones diferentes (la de la temperatura normal y la de la proyección de la máquina de Morel), y sabiamente ejemplifica: "si metemos una mano en agua que tiene 30 grados y la otra en agua también de 30 grados, no experimentaremos por ello una sensación de 60 grados, sino de 30. Y si mezclamos esas dos aguas, lógicamente conservarán esa misma temperatura". La cita interesa menos como escarnio póstumo para González Lanuza, que para ver cómo Sur seguía pensando la literatura en términos de representación y verosimilitud, mientras se cocinaba, en paralelo, y dentro de la misma revista, una nueva norma, un nuevo valor. Con esto a la vista, podemos leer mejor el carácter de sabotaje de la operación del grupúsculo capitaneado por Borges, que puede verse en varios frentes. Por un lado, el bombardeo de las ficciones: entre 1940 y 1949 en Sur se publicaron la mitad de Ficciones y más de la mitad de El Aleph, además de Sombras suele vestir y Las ratas, de José Bianco, La trama celeste y El otro laberinto, de Adolfo Bioy Casares y Autobiografía de Irene, y El impostor, de Silvina Ocampo. Por otro, está lo que podríamos llamar las "intervenciones juvenilistas" de Borges: la célebre nota bibliográfica sobre el libro La peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico, de Américo Castro, publicada más tarde en Otras inquisiciones como "Las alarmas del doctor Américo Castro", y la bibliográfica sobre Le roman policier, de Roger Caillois. Lo que se ve en estas dos intervenciones es que Borges, con más de 40 años, no ha perdido nada de la irreverencia de la juventud y, más importante, que no le teme ni a la exposición ni a la intemperie, dando batallas que quizás entonces y hoy puedan ser vistas como inútiles: el arrebato antiacademicista en la diatriba contra Américo Castro y, también, en la nota sobre el estudio de Caillois, al que llama despectivamente "monografía" y "tratado", que lo coloca en una serie por lo menos heteróclita que comparte con, entre otros, Ezequiel Martínez Estrada, Osvaldo Soriano o Elvio Gandolfo, autores todos de más o menos célebres invectivas contra la academia que ocultan mal la necesidad de reconocimiento y de amor. Las dos respuestas (una de Amado Alonso, la otra del mismo Caillois) son certeras y brillantes porque encierran más verdad que las notas bibliográficas de Borges ªunque es muy posible que hoy el sobrepeso del nombre de su autor nos tiente a leerlo de forma inversa. Alonso no se priva de la provocativa broma de sobreimprimirle a su firma el sello de la Universidad de Harvard, con lo que el irritador terminará irritado. Pero naturalmente, lo que se juega en estas peleas (a las que sólo el paso del tiempo dará el nombre más rimbombante de "polémicas"), menos tiene que ver con su verdad de superficie (la función de los estudios filológicos, la prehistoria de la novela policial), que con la única que le importa a Borges: su verdad de artista. Que no sólo se dirime en términos de una poética, sino en los de la imposición de ésta por sobre todas las demás y en la imposición también de quienes la inventaron, la promovieron y la profesan. Como si tuviera 20 años nuevamente, Borges está intentado ocupar el centro de la escena, llamando la atención, ávido de un reconocimiento que todavía no se le otorga, como si fuera un principiante. En una nota bibliográfica sobre El jardín de los senderos que se bifurcan, publicada en Sur en 1942, Bioy lo ve antes que nadie: "El principiante no se propone inventar una trama; se propone inventar una literatura; los escritores que siempre buscan nuevas formas suelen ser infatigables principiantes", escribe. Para Bioy Casares, que actúa para la oportunidad como vanguardista absoluto, la tradición a la que responde el libro reseñado no está en el pasado, sino en el futuro: "Nuestra mejor tradición es un país futuro", o "este libro es representativo de la Argentina posible y quizás venidera". Pero todo escritor sabe que toda apelación al futuro es una bravuconada que oculta —mal también— o anestesia la insoportable presión del presente, que para casi todos los artistas es siempre adverso. Sólo así puede leerse el increíble desagravio a Borges publicado en el número 94 de Sur, también en 1942, a propósito de un hecho normal: que El jardín de los senderos que se bifurcan no hubiera ganado el Premio Nacional de Literatura. La combinación del narcisismo herido de Mallea (fue el único jurado que votó a favor) y del de Borges (en plena tarea de búsqueda de reconocimiento — también de unos pesos, si damos fe a su relato autobiográfico acerca del magro sueldo que cobraba entonces como bibliotecario municipal), generó este episodio bastante ridículo, que juntó las firmas de, entre otros, Mallea, Francisco Romero, Luis Emilio Soto, Patricio Canto, Pedro Henríquez Ureña, Amado Alonso, González Lanuza, Bioy, Angel Rosenblat, José Bianco, Enrique Anderson Imbert, Carlos Mastronardi, Enrique Amorim, Sábato y Manuel Peyrou, para declarar la supremacía de Borges sobre los demás escritores argentinos contemporáneos. Claro que como se trata de una batalla dentro de otra batalla (la que se dirimía en Sur entre Mallea y Borges), muchos de los argumentos "a favor" de Borges elocuentemente, el de Mallea parecen haber sido pergeñados por quienes votaron en su contra en el concurso. El único justo parece ser ahí el joven Bianco, quien anota: "En nuestro país no se ha escrito un libro menos dócil a su tiempo, más puro, más refractario a ciertos lectores. Borges lo ha sometido al concurso, pero su libro se sustrae a los señores del jurado —como era previsible— y triunfalmente rehúye toda valoración oficial". Es justo así: el volumen recién reseñado por Bioy Casares como "el libro del futuro" no puede pretender, además, la sanción favorable del presente. Pero ésta es, de algún modo, una consideración moral: y la apuesta de toda vanguardia es inmoral, porque es absoluta y va por todo. En 1949, en Sur otra vez, Estela Canto firma la nota bibliográfica del recién publicado El Aleph: posiblemente una de las mejores lecturas que se hicieron sobre uno de los libros más comentados de la literatura argentina. La lectura de Canto, abarcadora de toda calidad y la potencialidad del texto, indica que, para Borges, es decir, para su obra, el futuro previsto por Bioy Casares, ya llegó. Ficciones y El Aleph dirá el mismo Borges más tarde, "son, según creo, mis libros más importantes". A la luz de esa certeza, todavía hoy irrefutable, Borges comienza a reescribir su obra hacia atrás, una vez que Emecé, a principios de los años 50, decide republicar, libro a libro, sus obras completas. Al corregir versos, tachar poemas, incluso libros enteros, Borges está como escribió Sergio Delgado reescribiendo su pasado. Y en el mismo movimiento, dándole a una obra hasta ese momento tentativa, el carácter de definitiva y clásica. Desde la muerte de Borges, los narradores, pero también los poetas y críticos argentinos, escriben bajo una consigna a su modo paralizante: olvidar a Borges. Matizándola, para volverla productiva, habrá que decir que a quien hay que olvidar es al Borges clásico y recuperar al experimental, que es olvidar al satisfecho y recuperar al deseoso. De esas dos materias, experimento y deseo, está hecha la literatura. Oídos atentos. Borges escuchó o hizo como que escuchó: referir el relato a otro es parte de su estrategia de citar un texto previo En el comienzo está el fin. El primer Borges, el vanguardista, plantea un derrotero posible a narradores, pero también a poetas y críticos. POESIA Y PROSA El Borges poeta y los poetas El curioso derrotero seguido por la poesía de Borges determinó que fuese rechazada por muchos de sus contemporáneos y que les resultara ajena a los poetas de generaciones posteriores. JORGE FONDEBRIDER. POETA. Borges empezó siendo poeta. Luego de sus experiencias con el ultraísmo español, fue acogido con entusiasmo por sus colegas argentinos, quienes, entre 1923 y 1929, elogiaron los tres primeros libros de poesía que publicó, mientras alternaba el verso con sus tentativas de ensayista. El tema casi excluyente ya había estado presente con anterioridad en la obra de Evaristo Carriego y Baldomero Fernández Moreno. Pero Borges lo revelaba de otro modo. Ramón Gómez de la Serna, después de leer Fervor de Buenos Aires, se preguntó si ese Buenos Aires de Borges existía, pregunta que ya había sido contestada por Enrique Diez Canedo cuando señaló que el Buenos Aires de Borges "es suyo sólo". Disintiendo, Leopoldo Marechal —esta vez a propósito de Luna de enfrente— escribió que Borges, con las calles, los patios, las casas y los almacenes: "ha fabricado un pequeño universo". En él algunos de sus contemporáneos inmediatos creyeron ver una posible salida a los pesados estertores del modernismo y, a la vez, un punto de partida relativamente común para inscribir a Buenos Aires en el mapa poético de la modernidad. Hubo un único obstáculo: Borges cambió de opinión, dejando mal parados a sus exégetas y ganándose la inquina de varios de sus colegas. Por ejemplo, en lo que respecta a sus contemporáneos, en mayo de 1923, respondiendo a unas preguntas de la revista Nosotros, mencionó que le interesaban las obras de Norah Lange, Francisco Piñero, González Lanuza y Roberto A. Ortelli. No obstante, en 1927, en "Página sobre la lírica de hoy", confesó arrepentirse "de las ya excesivas zonceras que sobre nuestra sensibilidad he debido leer y pensar y hasta en equivocada hora escribir". Para entonces, algunos gustos mudaron, mientras otros se mantuvieron. "No creo en la general de poesía de hoy —dice en el mismo artículo—, creo sí en las realidades poéticas que están en libros o en páginas o en renglones de Paco Luis Bernárdez, de Ricardo E. Molinari, de Norah Lange, de Panchito López Merino, de Olivari otra vez". Dos años más tarde, en 1929, la lista, aunque levemente, volvió a modificarse: "Y de los muchachos leo a los poetas Nicolás Olivari, Carlos Mastronardi, Francisco Luis Bernárdez, Norah Lange y Leopoldo Marechal. Y de prosa es notable Roberto Arlt. También Eduardo Mallea. No veo otros". Más importante todavía, en su manifiesto "Ultraísmo" (1921), luego de atacar al sencillismo, diciendo que desplazar la literatura al lenguaje cotidiano es un error porque "ni la escritura apresurada y jadeante de algunas percepciones ni los gironcillos autobiográficos arrancados a la totalidad de los estados de conciencia y malamente copiados, merecen ser poesía", postuló en cambio la reducción de la lírica a su elemento primordial (la metáfora), la tachadura de los nexos y adjetivos inútiles, la abolición de lo ornamental y lo confesional, la síntesis de dos o más imágenes en una, "que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia". El blanco, por supuesto, era Lugones. Lo reafirman todavía los comentarios de 1927: "El verso libre me parece menos extravagante, menos inexplicable, más virtualmente clásico que los estrafalarios rigores numéricos del soneto". Pero con relación al sencillismo hay un cambio porque en El idioma de los argentinos empieza a reivindicar para la lírica el lenguaje cotidiano. Diez años después, según César Fernández Moreno, "Borges define el ultraísmo reduciéndolo a mero eco de Lunario sentimental: ''La obra de los poetas de Martín Fierro y Proa está prefigurada absolutamente en algunas páginas de Lunario... Fuimos los herederos tardíos de un solo perfil de Lugones''. Asevera, en suma que Lugones predicó la rima y la metáfora; el ultraísmo abominó de la primera y entronizó la segunda, con lo que este movimiento quedaría reducido a un juego de afirmaciones y negaciones técnicas". Desde 1921 a 1930, las relaciones de Borges con otros poetas de su misma edad habían sido las normales, si es que así puede calificarse a los vínculos que los poetas tejen entre sí. Raúl González Tuñón lo recuerda como un gran caminador de los barrios porteños y como un amante del tango que, desdeñando los dogmas de Lugones, enseñó muchas cosas a los hombres de su propia generación. Para otros, en cambio, Borges era un tilingo que fingía ser criollo. Poco después algo pasó y sus cambios de punto de vista —generalmente registrados por escrito— lo llevaron a alejarse aún más de muchos de sus contemporáneos. Enrique Zuleta Alvarez, examinando las relaciones de Borges con el nacionalismo, recoge una anotación del Diario 1911-1930 de Alfonso Reyes, fundador por ese entonces de la revista Libra, dirigida por Leopoldo Marechal y Francisco Luis Bernárdez, donde Borges —pese a haber sido invitado— se niega a firmar. En la anotación del 27 de mayo de 1929 se lee: "Borges se retira de Libra (de la redacción nominal), aunque seguirá colaborando, por ciertos leves choques con Leopoldo Marechal, pero, a la vez, porque tiene compromisos amistosos con muchos literatos ''impuros'' que Bernárdez no quiere aceptar". En una explicación posterior, Borges dijo: "En esa revista colaboraban muchos nacionalistas y yo sé que a la gente le gusta simplificar (...). Posiblemente obré mal, pero como en aquel momento yo era bastante menos conocido que ahora, yo sabía que si veían mi nombre junto al nombre de Marechal o al nombre de Bernárdez —que también era nacionalista en aquel momento— la gente iba a meterme en le m¬me panier, como dicen los franceses". La década del treinta encuentra a Borges abocado al ensayo y a la narrativa y sólo publica unos pocos versos en diarios y revistas. Para entonces, una nueva promoción de poetas irrumpe en el panorama local, ahora dominado por la crisis económica y por la política de la dictadura. Así, se comienza a juzgar a Borges con otros ojos. Por ejemplo, los de Arturo Cambours Ocampo, quien ya en 1931 había calificado las obras de Marechal de "incomprensibles veleidades literarias" y a las de Nicolás Olivari de "pornogramas": "No es, precisamente, a nuestra generación a la que se le debe imputar adulonería borgiana. Sostuvimos y sostenemos que lo único valedero de Borges, está en su obra hasta 1930; de allí en adelante, su nombre podrá incorporarse a cualquier literatura extranjera, como un escritor de segunda línea. El tiempo nos dará la razón". Mientras tienen lugar estas imputaciones —a las que habría que sumar las de los recientemente decepcionados compañeros de ruta— Borges ya está en otro lado. En 1941, junto con Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, recopila y publica una Antología poética argentina que, comenzando cronológicamente con Almafuerte (1854-1917) y concluyendo con J. R. Wilcock (por ese entonces de veintidós años), reúne a 70 poetas; vale decir, a los más destacados miembros del modernismo, a los vanguardistas de la década de 1920, a algunos pocos poetas de los años treinta y a los incipientes miembros de la llamada "generación del cuarenta". En el prólogo a su cargo se lee: "Es muy sabido que los literatos veneran lo popular: siempre que les permita un glosario y alguna pompa crítica, siempre que la indiferencia y los años lo hayan enriquecido de oscuridades o, a lo menos, de incertidumbre. Ahora celebran y comentan y a veces leen las payadas de los ''gauchescos''; en un porvenir quizá no lejano deplorarán que las antologías argentinas de 1942 no incluyan el menor fragmento de la vasta epopeya colectiva que suman las letras de tango y que los discos de fonógrafo perpetúan. ¡Ahí está lo argentino —exclamarán— desdeñado por los fríos intelectuales! A esta futura reprensión es lícito oponer dos respuestas. Una: La categoría geográfico-sentimental argentina nada tiene que ver con lo estético. Otra: Ciertos poemas que deliberadamente rehúyen el color temporal y el color local —verbigracia, los lúcidos sonetos de Enrique Banchs— son, sin habérselo propuesto, muy argentinos. La poesía española de estas décadas es interjectiva, ocular; la de los argentinos es más explícita y no por eso menos íntima. El lector juzgará". Borges se omite voluntariamente de ese libro. El crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal hace notar que en las reseñas de El Hogar había criticado duramente a William Butler Yeats por incluir 14 poemas propios en The Oxford Book of Modern Verse, que el poeta irlandés había compilado. Sin embargo, Rodríguez Monegal aventura: "Quizá la decisión de Borges de omitir sus propios poemas no se debió a modestia sino a la convicción de no ser ya un poeta. En ese momento estaba atravesando una crisis. Había llegado a creer que no llegaría a ser un poeta válido y prácticamente había cesado de escribir versos. Quizá creyó, entonces, que su poesía carecía de importancia". Dado que nadie publica sus poemas si no encuentra en ellos algún valor, contra los argumentos de Rodríguez Monegal, dos años más tarde se produce la edición de un nuevo libro que reúne algunos de los textos de los libros iniciales —generalmente modificados— más otros seis nuevos. A propósito de las modificaciones, resulta pertinente recordar lo que Borges dijo al respecto en una charla sobre su poesía, en 1973: "Recuerdo que cuando estuve a punto de publicar mi primer libro (...) quise mostrárselo a mi padre, que era un fino poeta, y me dijo: ''No, tienes que cometer tus equivocaciones y descubrirlas''. Luego yo le di un ejemplar, Nunca me dio su opinión sobre él, pero después de su muerte encontramos este primer ejemplar de aquella primera edición de 300 ejemplares. Lo encontramos casi oculto bajo una maraña de correcciones y de enmiendas que yo adopté para la segunda edición, que se hizo tantos años después de su muerte. Mi padre nunca me dijo una palabra sobre el libro. Pero comprendí que todas sus correcciones eran justas". Si bien es posible creer en esa prueba de amor filial, la misma no explica las muchas correcciones de los libros posteriores. La costumbre, inaugurada entonces, se repetiría en sucesivas ediciones con los poemas que fuera publicando para luego incorporarlos a ese único volumen de versos. Ahora, para muchos de sus tempranos admiradores, Borges era un traidor. Algunos le criticaban las correcciones y las supresiones. Otros comenzaron a considerarlo excesivamente retórico y lo tildaron de neoclásico, imputándole, en virtud de la progresiva recuperación de las formas fijas, un tono hispanizante al que se contrastaron y opusieron sus primeros versos. La explicación más frecuente de Borges se refiere a su pérdida de la vista. No obstante el argumento, las razones pueden haber sido otras. El mismo Borges, en una charla madrileña de 1973, explica: "Pues bien, yo publiqué mi primer libro en verso libre y cometí un error. Yo creo, como creen todos o como todos suelen creer, que el verso libre es más fácil, y realmente es más difícil, y aquí tendré que entrar en una discusión de tipo técnico. Dijo Stevenson (...) que ''en la poesía cada verso es una unidad, una unidad métrica''. Esa unidad puede ser por cantidades silábicas, el hexámetro clásico; puede ser por el número de las sílabas, el endecasílabo, el alejandrino, el octosílabo, los romances; puede ser por la rima o la aliteración o reiteración, es decir, empezar dos o tres palabras con la misma letra. (...) Una vez dada tal unidad métrica, el poeta no tiene más que repetirla con ligeras variantes, desde luego. (...) En verso hay, que escribir una línea y luego escribir otra que no satisfaga, pero que sea grata también, es decir, se exige una continua dimensión métrica. (...) El hecho es que yo intenté, en mis primeros versos, ser muchas cosas, ser demasiadas cosas. (...) El hecho es que fracasé (...), pero la gente sintió la ambición de mi fracaso y pensó que detrás de una persona que fracasa de tan diversos modos, en tan diversos propósitos, podía haber algo. (...) Yo tuve que releer los versos para enmendarlos, para adecentarlos un poco. (...) Descubrí que el verso clásico es más fácil, porque si escribimos un verso que termina con la palabra ''turbio'', si nos resignamos a ese verso, si nos comprometemos a ese verso, entonces tendremos que buscar una rima y esa rima puede ser disturbio, suburbio u otras, es decir, estamos limitando las posibilidades, estamos facilitando las cosas". Con la citada confesión, Borges dejó entonces en claro que el argumento de la ceguera era apenas uno de los motivos para volver a las formas fijas, pero acaso el problema era otro. Es interesante leer cómo los viejos admiradores de Borges se convirtieron en sus nuevos detractores. González Tuñón le reprochó las correcciones. Juan L. Ortiz —a quien Borges incluyó en su antología argentina, pero a quien luego dijo desconocer, atribuyendo su "invención" a Mastronardi— le señaló en una entrevista a Juana Biognozzique lo que a él le gustaba de Borges eran algunos de los primeros poemas que, sospechaba, habían salido a pesar de Borges mismo. Leopoldo Marechal — abierto enemigo por mucho más que la mera política—, en pleno apogeo del peronismo, elogia al Borges joven, para atacarlo con la mayor dureza dos décadas más tarde. En la década del cuarenta, Borges escribe y publica algunos de sus mejores cuentos. Da a conocer muy pocos poemas propios, pero traduce mucho. Para los jóvenes, Borges ya era un maestro. Sus razones eran diferentes y, hasta el momento, no han sido convenientemente estudiadas. No obstante, así lo testimonian —cada cual a su manera— César Fernández Moreno, Alberto Girri, Olga Orozco y Horacio Armani. Roberto Juarroz, en cambio, algunos años después le dijo a Guillermo Boido: "La obra poética de Borges no me interesa mayormente, creo que lo mejor de él no está allí". Para los años cincuenta, Borges empezaba a ser una figura popular que, de a poco, trascendía el mero ámbito de la literatura. Sin embargo, para la mayoría de los jóvenes poetas, fue una figura un poco ajena. No había lugar para él y para sus versos "clásicos" entre los que buscaban con fervor "el ser nacional", ni entre los representantes de la segunda vanguardia poética argentina. En cuanto a los primeros, baste el punto de vista de Héctor A. Murena, según recoge y cita María Teresa Gramuglio: "En El pecado original de América (1954), Murena reflexiona sobre las limitaciones del nacionalismo de los martinfierristas, cuyo representante más acabado es, a su juicio, Borges. En sus libros de poesía se percibe ''la insistencia casi ininterrumpida en temas nacionales y la descripción del sentimiento que se considera nacional, pero falta de participación en éste.'' Sus poemas evocan personajes históricos que exhiben la audacia y el desdén por la muerte típicamente sudamericanos (Isidoro Suárez, Isidoro Acevedo, Facundo Quiroga), pero el sentimiento poético es ajeno a ellos. Borges, concluye Murena, describe en esos poemas los símbolos del sentimiento nacional pero no lo experimenta. Es en cambio verdaderamente argentino en aquellos poemas como ''Insomnio'' que omiten el nacionalismo deliberado y traducen la sensación de soledad y dura vigilia que es propia de lo auténticamente nacional o sudamericano". Por el lado de los nuevos vanguardistas, las principales revistas del período ignoraron a Borges, prestándole en cambio atención a Oliverio Girondo, figura que Borges detestaba y alrededor de la cual se nuclearon los nuevos poetas. Sólo muchos años después algunos de los protagonistas de esa época se refirieron a Borges. Hugo Gola, por ejemplo, señaló que "La tradición necesita tiempo, se va configurando muy lentamente y es algo que queda como un residuo activo. Borges dice que todo lo que hagamos bien los argentinos pertenecerá a nuestra tradición, y quizás tenga razón. Los modelos que muchos prescriben no sirven para fortalecer una tradición. Cuando Macedonio Fernández o Juan L. Ortiz escribieron sus libros no estaban atendiendo a ninguna exigencia de la tradición. No había antecedentes nacionales para sus obras. Hoy estas obras son inseparables de la literatura argentina. Fundaron una tradición". Más enfático —acaso por haber escrito lo que sigue al día siguiente de la muerte de Borges—, Héctor Yanover declaró: "Si se instaurara el culto a Borges, yo sería uno de sus monjes heráldicos. Es que ésa sería la única forma de serle fiel. Me encantaría que se lo deificara. Ahí, en ese altar, yo podría sentarme y leer. Esa sería la forma de creer. De hecho lo estoy haciendo desde hace muchos años". En la década siguiente, sin embargo, coincidentemente con su consagración mundial —que tuvo lugar cuando compartió con Samuel Beckett un importante premio otorgado por los editores—, Borges alcanza una cierta prédica entre los jóvenes, pero nuevamente por sus primeros libros. "Su sombra —escribe Horacio Salas— se puede encontrar entre los narradores, pero sólo en medida mucho menor en los poetas". Para Andrés Avellaneda, en cambio, "la tarea de una generación, entre otras, es establecer una lectura, dejar una manera de leer que se privilegia, se quiere. Otro tanto hizo la generación del sesenta con Jorge Luis Borges, quien accedió, a través de ella, a ser leído desde una lectura propiamente borgeana de Borges más allá de los desacuerdos ideológicos y literarios (...). No deja de ser un mérito mayúsculo esta manera de abrirle las puertas a Borges, al Borges que, insisto, hubiera sido leído de cualquier modo. Pero no del modo como estos poetas sesentistas propusieron en fecha temprana". Por su parte, Eduardo Romano sostiene que "hay un Borges que es un poeta ultraísta en el mismo sentido en que podría serlo cualquier poeta español. Si la actividad literaria de Borges se hubiera detenido ahí, nadie se acordaría de él. Pero cuando Borges vuelve a Argentina, luego de su educación europea, realiza un cruce muy interesante entre el vanguardismo, encarnado en su caso por el ultraísmo, y cierto ideal de poesía nacional. Borges, entonces, recupera la vanguardia en función de las necesidades concretas de un determinado sector social que, en ese momento, requiere una respuesta a su interrogante sobre lo que es poesía nacional". Más escéptico, Juan Gelman acota: "Creo que hay dos Borges, y que el Borges más auténtico es el menos argentino. Es decir, toda su poesía con intención ciudadana, todos sus cuentos sobre el guapo, y demás, son la gran macana, lo falso en Borges. Es un tema muy complejo, porque son manifestaciones de deseos de Borges, de deseos vitales, pero que él resuelve literariamente. Lo que pasa es que como tiene mucho oficio, y realmente creo que es un gran escritor, incluso a veces las resuelve bien. Pero todo eso es lo artificial en él. Y el otro Borges, el Borges auténtico, es efectivamente el Borges inglés, el Borges europeo, pero que no tiene nada que ver con sus abuelos que pelearon en la batalla de Junín o donde mierda hayan peleado". Entre 1960, año de la publicación de El Hacedor —que contiene algunos de sus más importantes textos— y 1986 —año de su muerte— Borges publicó nueve libros de poesía, además de las diversas versiones de su obra poética. Y si bien los artículos sobre distintos aspectos de esta última y las reseñas sobre sus libros siguieron sumándose a su ya por entonces abrumadora bibliografía, poco se puede agregar sobre la percepción que de Borges tuvieron los poetas de las generaciones posteriores. Para sintetizar, con sus curiosas, divertidas y a veces sabias observaciones, era un personaje absolutamente familiar que, de tanto en tanto publicaba algún poema inmediatamente comentado por casi todo el mundo. No tanto por su forma —el consabido soneto dominical, la curiosidad del haikú o la tanka, el aforismo a veces, incluso el verso libre hacia el final—, como por las ideas que allí se presentaban con peso indudablemente propio y sesgo generalmente narrativo. Para los poetas que empezaron a formarse en los años setenta, Borges no contaba en la misma medida que otros poetas de su misma generación y de generaciones posteriores. Los nombres eran, aproximadamente, los de Raúl González Tuñón, Ricardo Molinari, Oliverio Girondo, Jacobo Fijman, Juan L. Ortiz, Olga Orozco, Enrique Molina, Alberto Girri, César Fernánez Moreno, Francisco Madariaga, Francisco Urondo, Alejandra Pizarnik, Juan Gelmany los de algunos pocos más. De todos ellos, aparentemente, se podía aprender. De Borges, no. "La mayor parte de los poemas de Borges —señaló C. E. Feiling en 1990— están ecritos en endecasílabos rimados; algunos pocos celebran hechos históricos o literarios desde una perspectiva arbitrariamente personal, otros despliegan las obsesiones y miserias de una conciencia que se presenta, según el caso, como estoica, escéptica o pesimista. Nada más. Ninguna otra variante. Los problemas de recepción de una poesía de este tipo son —ahora, por desgracia— múltiples. Durante las últimas tres décadas, la literatura en lengua española ha producido mucho de bueno, pero a costa de relegar la poesía a autores de segunda. (...) Quien desea convertirse en escritor debe cultivar la novela, mirar hacia otro lado cuando los escribas pergeñan poema tras poema —el inexistente arquetipo o estadístico promedio de un poema actual evita la puntuación, la medida, la rima y el sentido. Si uno creyera en el psicoanálisis, diría que la vanguardia retorna, reprimida. Si uno cree que el arte es una actividad intencional, encuentra que abundan el facilismo, las escasas lecturas, el tedio. Borges comprendió tempranamente, debido a su obsesión por Lugones, que la única vanguardia en lengua española (el modernismo) ya había pasado cuando aparecieron los escritores de vanguardia. Y dedicó luego su vida a construir un modernismo sin cisnes ni ripios, para el cual el modelo fue la literatura inglesa, no las traducciones del francés. Hoy sus poemas son mal leídos, por gente que es anacrónica de puro temor al anacronismo". Tal fue el destino de uno de los pocos poetas argentinos con profundidad propia y peso metafísico. Tal es hasta ahora la historia de su recepción entre la mayoría de sus pares, aunque existen algunos signos promisorios que permiten suponer que, al cabo de tanta vanguardia, hay razones para creer que la poesía de Borges pronto ocupará un lugar más destacado en el complejo universo de la poesía argentina. Borges, a los 44 años, reescribió los poemas de sus tres primeros libros, costumbre que seguiría en el futuro y que le sería criticada. DEBATE Disparates de la guerra y de la diplomacia La aventura "criminal" en Malvinas y su final "desastroso" dejaron instalado un lugar común: si la Argentina no hubiese ido a la guerra, las islas ya se habrían recuperado. A 24 años de la capitulación, el autor de esta nota analiza la "amorosa obsesión" por Malvinas y los desaciertos diplomáticos que vuelven inverosímil esa extendida opinión. VICENTE PALERMO. Se cumple en junio otro aniversario del fin de la guerra de Malvinas. Actualmente gana terreno a pasos agigantados una interpretación sobre las consecuencias de esta guerra que sostiene que si los militares no hubiesen ocupado las islas, entonces éstas ya habrían sido recuperadas. Es la opinión del embajador Carlos Ortiz de Rosas: "Sin guerra, ya serían nuestras las Malvinas" (La Nación, 01-04-06). En verdad los propios ingleses abrieron este camino; el periodista Simon Jenkins afirmó, en el mismo diario: "la guerra más que un paso atrás fue un verdadero desastre. Si la invasión no se hubiera producido, hoy seguramente la Argentina tendría, por lo menos, la soberanía compartida de las islas". Aunque considero la guerra de Malvinas no sólo un desastre sino un crimen, no comparto este punto de vista, porque inspira conclusiones erradas sobre el período político-diplomático de la disputa por las islas entre 1965 (declaración 2065 de la ONU) y 1982. Esta nueva visión de la guerra choca frontalmente contra lugares comunes establecidos sobre el período previo, que habían permanecido incólumes hasta ahora. Destaco tres de ellos. El primero sostiene que durante esos años la Argentina desenvolvió un esfuerzo impecablemente pacífico, una política "basada en la buena fe y en el acatamiento de los principios de la Carta y de las resoluciones de las Naciones Unidas". El segundo confirma críticamente al primero: aquella política fue estéril, y estábamos cada vez más lejos del objetivo de recuperar el archipiélago. El tercer lugar común se refiere a los supuestos motivos ingleses para retener las islas. Sostiene que las señales nítidas que dieron los británicos entre 1965 y 1968 de su disposición a transferirlas, eran engañosas, y que las islas fueron retenidas por intereses neocoloniales e imperialistas. Es patente el choque entre estos lugares comunes y la interpretación de que si no ocupábamos las islas éstas caían como una fruta madura. Si se cree en este contrafáctico, no puede sostenerse al mismo tiempo que el esfuerzo diplomático de guante blanco entre 1965 y 1982 era inconducente, que nada se había avanzado, y que los ingleses tenían poderosos intereses materiales y estratégicos para negarse a transferir la soberanía. Para resolver el intríngulis es indispensable que cuestionemos todo. No es cierto que si la dictadura militar no hubiese dado el paso en falso de 1982 la política seguida hasta ese entonces habría llevado a la recuperación de las islas. No es cierto que esa política entre 1965 y 1982 haya sido puramente de buena fe y paciencia diplomática. No es cierto tampoco que hasta 1982 no se habían producido algunos avances significativos en la resolución de la "disputa de fondo" (la soberanía). Y no es cierto que los motivos británicos para resistirse a la transferencia hayan sido de orden neocolonial o imperialista. El curso político-diplomático dominante hasta 1982 puede calificarse de política de amenaza verosímil. Amenaza: "Si la actitud negativa del Reino Unido conduce a un callejón sin salida, el gobierno argentino se verá obligado a revisar en profundidad la política seguida hasta el presente..." (es un ejemplo entre miles, una declaración real, con antecedentes muy remotos). La noción de que la Argentina aguanta las injusticias con abnegación por su incuestionable compromiso con el derecho pero que, ante la indiferencia de los injustos y egoístas, puede verse "obligada" a decir basta y hacer justicia por mano propia es un pilar básico de la causa Malvinas cuya configuración se remonta a los tiempos de Alfredo Palacios y el canciller Saavedra Lamas, en la década del 30. Y verosímil: existe ya muchísima evidencia acerca de que tanto británicos como malvinenses estaban efectivamente preocupados por la hipótesis, a la que asignaban posibilidades de concreción, de que los argentinos finalmente nos resolviéramos por una acción militar. Nunca jamás, salvo hasta dos o tres días antes de la ocupación en abril del 82, creyó el gobierno inglés en la inminencia de una ocupación de las islas. Pero sí en que finalmente, y tras un período de gradual incremento de la tensión política y diplomática, una decisión de ocupar pudiera ser tomada. Otro ejemplo, entre miles: cuando lord Chalfont, enviado por el Foreign Office, visita Buenos Aires en 1968, informa a su canciller, según cita Lawrence Freedman: "A menos que la soberanía sea seriamente negociada y transferida en el largo plazo, es probable que terminemos en un conflicto armado con la Argentina". El siguiente ayuda a entender en parte la actitud inglesa: "En julio de 1977, David Owen presentó un informe a la Comisión de Defensa, donde argumentaba que era necesario realizar negociaciones serias y de fondo ya que las islas eran militarmente indefendibles salvo que se hiciera una enorme e inaceptable inversión de recursos corrientes" (Informe Franks, 1983). Cínicamente, podríamos decir que esta preocupación fue un acicate para que laboristas, conservadores y liberales británicos imaginaran soluciones "de fondo". Sólo que este curso de acción de amenaza verosímil, por útil que pareciera en el corto plazo (para los obsesionados con la causa Malvinas), era autodestructivo en el mediano plazo. Llevaba a un callejón sin salida. La amenaza no se limitaba a declaraciones. Se extendía a la labor incesante de intelectuales públicos. Desde La Opinión, Mariano Grondona decía, en 1975, que "las perspectivas petrolíferas son, en manos inglesas, una nueva arma de presión... Nos obligan a contraatacar con presiones propias... La vía diplomática ''tercermundista'' no puede dar más de lo que dio... Queda la fuerza. Queda la continuación de la política por otros medios... ¿Está dispuesta Argentina a usarla? ¿Está dispuesta al menos a esgrimirla como un factor de presión?". Y sí, la Argentina estuvo muy dispuesta; la opinión pública activa cocinó y recocinó estos componentes de la causa Malvinas en calderos de derecha o izquierda, nacionalistas o liberales, democráticos o autoritarios. La pauta de amenaza verosímil que gobernó la política y la diplomacia en la disputa durante esos lustros estuvo provista de otros elementos. Algunas medidas de acción directa, entre las que se destacan la Operación Cóndor de 1966, y la ocupación, en 1977, de una isla del grupo Thule del Sur. Y la tesitura recurrente de querer forzar la mano en las negociaciones y a través de la integración entre las islas y el continente (con medidas inteligentes en sí mismas y llevadas a cabo por personal que actuaba con buena fe). Un ejemplo de la tesitura de forzar la mano en las negociaciones lo proporciona —según escribió en La Nación, Ortiz de Rosas— Perón: "en junio de 1974, la embajada británica propuso un condominio en las islas. La propuesta era extraordinaria... Perón, inteligentísimo, le dio instrucciones a su canciller: ''esto hay que aceptarlo de inmediato. Una vez que pongamos pie en las Malvinas no nos saca nadie y poco después vamos a tener la soberanía plena''". El irrefrenable impulso a forzar la mano mediante la integración lo ilustran los militares; en las conversaciones de abril de 1980, las propuestas británicas en materia de desarrollo económico fueron aceptadas, pero anteponiendo el reconocimiento de soberanía como conditio sine qua non. Esta política conducía a un callejón sin salida. Aquí importan los motivos ingleses para retener las islas. Las Malvinas habían perdido ya todo valor estratégico y los ingleses aunaban constantemente cualquier perspectiva de desarrollo económico del área a un juego de suma positiva con los argentinos. No veían posibilidad alguna de aprovechamiento económico mientras se mantuvieran el conflicto y la incertidumbre. A partir del impacto del fracaso en Suez (1956), Gran Bretaña asumía haber perdido irremisiblemente su estatuto de Great Power pero se esforzaba por retener, como señala Peter Mangold, "tanto su auto-respeto como un buen desempeño en lo que se refiere a su reputación internacional". Aplicado esto al conflicto Malvinas, los ingleses no podían dejar de lado toda consideración por la voluntad de los isleños y entregarlos a las turbulencias de la política argentina. Con todo, no es correcta la creencia de que no haya habido avances a lo largo de aquel período. Porque los ingleses, a pesar de su determinación de respetar a los malvinenses, hicieron muchísimo por darle forma a sus deseos y preferencias, a través de un juego múltiple en el que cuentan las iniciativas de negociación propuestas a los argentinos (condominio, integración física con postergación de la solución de la disputa territorial, inserción del conflicto en un amplio programa de cooperación científica y económica en toda la región austral, retroarrendamiento), y la persuasión así como la presión sobre los propios isleños (soltando poquísimo dinero, advirtiéndoles que reducirían el gasto en defensa, ejerciendo presión moral y explicándoles que debían entenderse con la Argentina para tener un futuro). Pero la política argentina de amenaza verosímil conducía a un callejón sin salida porque, potenciada en sus efectos por el torvo perfil de nuestra política doméstica (Onganía, Isabel, Videla...), generaba más y más desconfianza y rechazo no sólo entre los isleños, sino también entre sectores de la opinión pública británica que importan: los Comunes, la prensa. Así, el trabajo de apriete hecho sobre los isleños había creado, hacia 1982, una profunda brecha entre la diplomacia británica y los malvineses. Un representante isleño, Adrian Monk, explicó a un diplomático argentino que los isleños "apreciaban todo lo que los argentinos habían hecho en comunicaciones, energía y salud, pero mantenían sus preocupaciones sobre sus propósitos... había oportunidades de cooperación, siempre y cuando no hubiera segundas intenciones". Es el equivalente perfecto a te quiero pero como amigo. En 1980 habían triunfado los sectores más reticentes en las elecciones de los consejos isleños. Pero es algo muy deplorable la amorosa obsesión argentina: a la tierra, no a sus habitantes; de estos se esperaba que fueran ellos quienes nos amaran. La causa Malvinas campeaba por sus fueros; si los isleños no eran más que unos intrusos, ¿porqué iba a hacerse un esfuerzo para ganar su confianza y conseguir un cambio genuino en la percepción de sus intereses? Paradójicamente, los ingleses, que habían establecido en 1965 que no iban a transferir la soberanía a menos que la cuestión de los habitantes de las islas quedara resuelta, fueron quienes mayores esfuerzos hicieron por darle forma a las preferencias de los malvinenses. El impacto del comportamiento argentino en los isleños es clarísimo. Cuando los diplomáticos británicos renovaron sus sugestiones para que mantuvieran con los argentinos conversaciones directas sobre cooperación la respuesta de los isleños fue, dice Freedman, que "temían estar siendo arrastrados hacia lo que consideraban una trampa para enredarlos en vínculos aún más estrechos con Argentina". Cuando Nicholas Ridley llevó, tras un arduo trabajo de preparación en Buenos Aires y en las islas (donde fue recibido con frialdad), a los Comunes la propuesta de retroarrendamiento, laboristas y conservadores lo chiflaron. "No existe ningún apoyo, ni en las islas ni en esta cámara, para los vergonzosos esquemas para sacarnos de encima a estas islas, que han estado pululando por años en el Foreign Office", interpela sin piedad el diputado Russell Johnston. El editorial del Times (28-11-1980) expresó: "Ni siquiera puede pensarse en la posibilidad de entregar a los isleños en contra de su voluntad. Esto es así no importa la clase de gobierno que tenga la Argentina, y es particularmente cierto en vista del sangriento historial del presente régimen militar". Y no se trataba sólo del principio de autodeterminación; además, "los Comunes sentían simpatía por un pequeño pueblo amenazado por un vecino más grande, sobre todo si la forma de gobierno de la Argentina y su sociedad no sólo no estaban libres de críticas, sino que también —afirma Peter Beck— amenazaban la forma de vida británica que se disfrutaba en las Falkland". La política de amenaza verosímil era un tiro en el propio pie. Esto se ve en 1981, con Viola en la presidencia y el hábil Oscar Camilión en la Cancillería. Seis meses antes de la invasión, los diplomáticos británicos, impulsados por un Camilión alarmado por el rumor de sables, presionaron para que el canciller Carrington consiguiera que el tema Malvinas fuese prioridad en el gabinete y una firme decisión a favor del leaseback. Carrington prefería esta opción, pero lamentó que fuera imposible, y el Foreign Office continuó "haciendo tiempo". ¿Por qué, entonces, la Argentina sostuvo infatigablemente la política de amenaza verosímil? Porque era la única compatible, no con una solución de un simple conflicto territorial o con nuestro mejor interés de inserción en el mundo, sino con la causa Malvinas como configuración político cultural. A partir de 1965, los sucesivos gobiernos creen que las islas están a la mano, y depositan grandes esperanzas de resolver sus problemas de legitimación política en su recuperación. Proceden, desde Onganía en adelante, al revés de lo que se precisaba: presionan, procuran forzar la mano, buscan apurar plazos, amenazan. La política y la diplomacia sintonizaron así con la causa: habíamos sido despojados, la Argentina estaba incompleta si no recuperaba esa sagrada tierra, los isleños eran unos intrusos y los ingleses unos piratas, la razón estaba de nuestro lado y la paciencia tenía un límite. Escapar del callejón sin salida de esta política exigía una reformulación que ningún gobierno podía encarar —por resultarle odiosa o por carecer de capital político para ello. Cuando se llegó al fondo del callejón, Galtieri y Anaya (porque el tiempo del Proceso se agotaba y porque llevaban la causa Malvinas en el corazón) no persistieron en él, sino que escaparon hacia una política todavía peor. Es inevitable que tras una guerra proliferen los argumentos contrafácticos. La memoria y los relatos sobre esta guerra, potenciados por la vigencia de la causa Malvinas, fabrican unos contrafácticos particularmente tóxicos, como éste al que le auguro larga vida. Los legados crueles que nos dejó aquel episodio de 1982 hacen patente la facilidad con que podemos borrar nuestro pasado en vez de asumirlo como tal y ponernos manos a la obra desde el lugar a donde llegamos, por incómodo que sea, y no desde el lugar donde nos gustaría estar de no haber ocurrido las cosas que efectivamente ocurrieron.