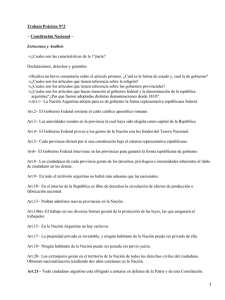Pierre Nora profano y sagrado en republica
Anuncio
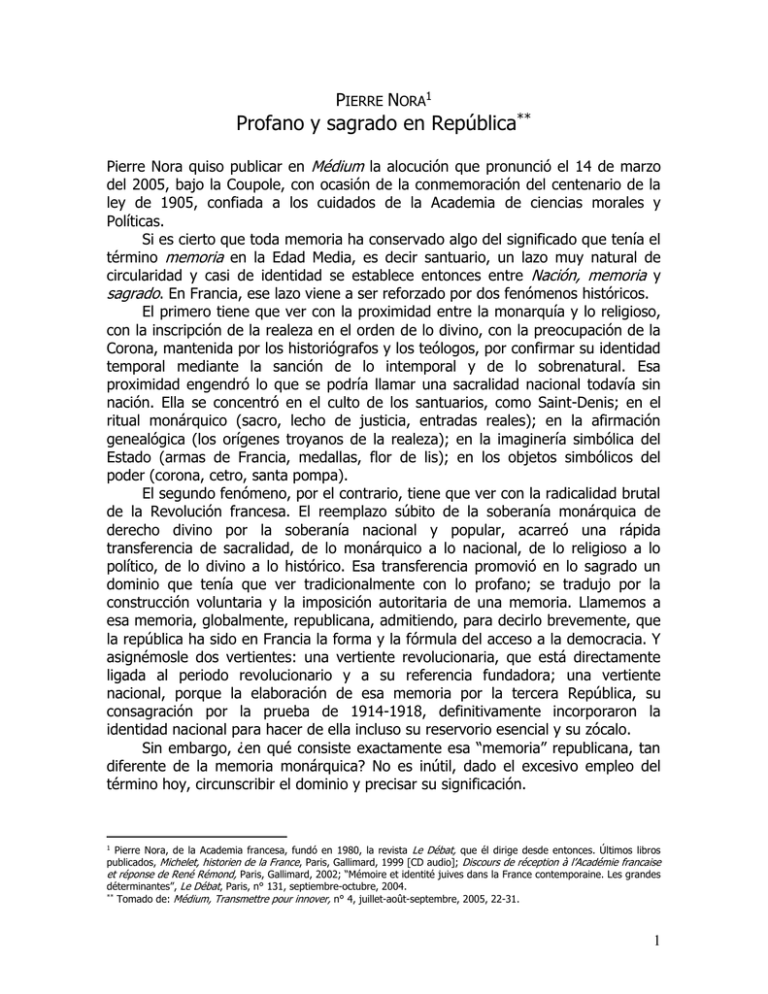
PIERRE NORA1 Profano y sagrado en República** Pierre Nora quiso publicar en Médium la alocución que pronunció el 14 de marzo del 2005, bajo la Coupole, con ocasión de la conmemoración del centenario de la ley de 1905, confiada a los cuidados de la Academia de ciencias morales y Políticas. Si es cierto que toda memoria ha conservado algo del significado que tenía el término memoria en la Edad Media, es decir santuario, un lazo muy natural de circularidad y casi de identidad se establece entonces entre Nación, memoria y sagrado. En Francia, ese lazo viene a ser reforzado por dos fenómenos históricos. El primero tiene que ver con la proximidad entre la monarquía y lo religioso, con la inscripción de la realeza en el orden de lo divino, con la preocupación de la Corona, mantenida por los historiógrafos y los teólogos, por confirmar su identidad temporal mediante la sanción de lo intemporal y de lo sobrenatural. Esa proximidad engendró lo que se podría llamar una sacralidad nacional todavía sin nación. Ella se concentró en el culto de los santuarios, como Saint-Denis; en el ritual monárquico (sacro, lecho de justicia, entradas reales); en la afirmación genealógica (los orígenes troyanos de la realeza); en la imaginería simbólica del Estado (armas de Francia, medallas, flor de lis); en los objetos simbólicos del poder (corona, cetro, santa pompa). El segundo fenómeno, por el contrario, tiene que ver con la radicalidad brutal de la Revolución francesa. El reemplazo súbito de la soberanía monárquica de derecho divino por la soberanía nacional y popular, acarreó una rápida transferencia de sacralidad, de lo monárquico a lo nacional, de lo religioso a lo político, de lo divino a lo histórico. Esa transferencia promovió en lo sagrado un dominio que tenía que ver tradicionalmente con lo profano; se tradujo por la construcción voluntaria y la imposición autoritaria de una memoria. Llamemos a esa memoria, globalmente, republicana, admitiendo, para decirlo brevemente, que la república ha sido en Francia la forma y la fórmula del acceso a la democracia. Y asignémosle dos vertientes: una vertiente revolucionaria, que está directamente ligada al periodo revolucionario y a su referencia fundadora; una vertiente nacional, porque la elaboración de esa memoria por la tercera República, su consagración por la prueba de 1914-1918, definitivamente incorporaron la identidad nacional para hacer de ella incluso su reservorio esencial y su zócalo. Sin embargo, ¿en qué consiste exactamente esa “memoria” republicana, tan diferente de la memoria monárquica? No es inútil, dado el excesivo empleo del término hoy, circunscribir el dominio y precisar su significación. Pierre Nora, de la Academia francesa, fundó en 1980, la revista Le Débat, que él dirige desde entonces. Últimos libros publicados, Michelet, historien de la France, Paris, Gallimard, 1999 [CD audio]; Discours de réception à l’Académie francaise et réponse de René Rémond, Paris, Gallimard, 2002; “Mémoire et identité juives dans la France contemporaine. Les grandes déterminantes”, Le Débat, Paris, n° 131, septiembre-octubre, 2004. ** Tomado de: Médium, Transmettre pour innover, n° 4, juillet-août-septembre, 2005, 22-31. 1 1 Esa memoria republicana consistió ante todo, durante el periodo revolucionario, en una apropiación rápida del tiempo y del espacio. El espacio, mediante la organización departamental cuyo proyecto inicial, hay que recordarlo, era puramente geométrico. El tiempo, mediante la instauración del calendario republicano, empresa inaudita, destinada a “abrir un nuevo libro para la historia”, según los términos de su principal artesano, Gilbert Romme, “para grabar con un buril nuevo los anales de la Francia regenerada”. Empresa enteramente de inspiración sagrada, pero también loca, en lo que pretendía sacralizar y en lo que quería desarraigar. Las dos reformas participan del mismo espíritu de racionalidad igualitaria al cual se liga también la reforma de los pesos y medidas. Pero mientras que la primera fue asimilada muy rápidamente, contribuyendo con las fronteras a convertir en santuario el espacio político de soberanía, la conciencia colectiva cristiana se mostró alérgica a la segunda, que suprimía el día del señor y atacaba a los ministros de la religión. La memoria republicana, por otra parte, constituyó una verdadera religión civil y cívica, con liturgia plural, multiforme, ubicuitaria. En los años decisivos de la afirmación y del arraigamiento de la República declarada, en 1880, como el régimen definitivo de Francia, esa religión supo dotarse rápidamente de emblemas, himnos y fiestas, incluso de un templo, tres colores, Marsellesa y 14 de julio, Panteón consagrado a lo civil con ocasión de los funerales de Victor Hugo; e invistió muy pronto el paisaje de las ciudades y de los poblados con sus placas, nombres de calles y monumentos a los muertos. De esta manera, se construyó lo que hay que llamar con precisión un “espiritual republicano”, ligado a la idea de una laicidad conquistadora, apta para confirmar su hegemonía mediante la movilización en torno a sus principios fundadores (libertad, igualdad, unidos por fraternidad) y para confiarle el culto y el aprendizaje a lo que ha sido su verdadera Iglesia: la escuela. La escuela, Iglesia y contra-Iglesia de la República. Ningún otro país ha comprometido de manera tan fuerte la escuela con sus pasiones y sus misiones. En una Francia compuesta de pueblos tan diferentes, de familias políticas y sociales tan variadas y a menudo enemigas, es a la escuela a la que el régimen republicano le confió el cuidado sagrado de unificarlos; de hacer de ellos, antes de cualquier pertenencia o filiación, ciudadanos franceses libres e iguales; arrebatar la juventud a la enseñanza religiosa para hacer de la instrucción (gratuita, obligatoria y laica) el instrumento de la libertad del pensamiento y de la promoción social. Ningún otro país inscribió tan profundamente la cuestión escolar en el corazón de su identidad nacional, ni exaltó hasta tal punto el lazo de la escuela con la ideología republicana. Para convencerse de ello basta sumergirse, por ejemplo, en ese monumento de la enseñanza primaria, el Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson que la Biblioteca Nacional de Francia acaba de poner juiciosamente en línea. Esa memoria sagrada de la nación republicana, en muchos de sus aspectos, se construyó como una alternativa radical a la memoria monárquica y cristiana, sobre todo cristiana. Nada hay nada de sorprendente en que la nación republicana 2 invierta, incorpore y prolongue siempre los rasgos de esa memoria. “Por ella un francés debe morir”. De Valmy a Verdun, de la “Patria en peligro” a la entrada de Jean Moulin al Panteón, “con su largo cortejo de sombras desfiguradas”, el sacrificio supremo se convirtió en el equivalente nacional republicano de “morir por la fe”. Lo sagrado era evidente y trivial en tiempos de la monarquía; su sagrado, la república debía construirlo. Es la historia la que le aportó los materiales para ello. A diferencia de tantos otros países, es la historia la que, en ese viejo Estadonación, se hizo cargo de la memoria de Francia, porque sólo ella podía dar cuenta del hecho más significativo de su identidad: su secular y providencial continuidad, ilustrada por una excepcional continuidad dinástica y apoyada por su continuidad geográfica y territorial, enchapada imaginariamente, desde el siglo XVI, sobre la Galia. Ahora bien, esa continuidad había sido rota de forma brutal por la Revolución. Se imponía entonces de ahí en adelante dilucidar ese acontecimiento mayor, a la vez destructor y fundador, y darle precisamente su pleno sentido en la continuidad de Francia. Tarea inmensa, hercúlea. Suponía reconstituir el pasado de la antigua Francia e interpretarlo en el esquema dinámico del advenimiento de la nación. Lo que hicieron los historiadores liberales y románticos de la Restauración y de la monarquía de Julio. Suponía también reconciliar la Francia salida de la Revolución con la Francia del antiguo régimen, para hacer de la República la forma lograda de la nación Francia. Y, para hacerlo, seleccionar en el pasado monárquico lo que consolidaba el capital de la nación y preparaba el advenimiento revolucionario. La historia llamada crítica y positivista es una historia por definición acumulativa. Es eso lo que ella tiene de científica, que elabora por así decir una historia santa. De las Lettres sur l’historie de France de Augustin Thierry, que marcan en 1827 el vuelo liberal y nacional de esa historia, a la Histoire sincère du peuple francais de Charles Seignobos, un siglo después, se despliega una vasta gesta histórica y memorial de la nación republicana, novela nacional y álbum de familia cuyos dos puntos de referencia pesados son la Histoire de France de Michelet y la de Lavisse, cada una de más de 20 volúmenes. Apenas pasada la Revolución, apenas pasados los tiempos de la derrota de 1870, apenas pasada la Primera Guerra mundial: inútil buscar más lejos el porqué de esa gravedad historiadora, ese tono de responsabilidad nacional, y de piedad patriótica que forma el fondo del magisterio, qué digo, del sacerdocio historiador. Exaltación de una práctica disciplinaria en plena conquista de su cientificidad y exaltación nacional y patriótica han ido de la mano para hacer de la historia (de los bancos de la escuela de villorrios a los anfiteatros de la nueva Sorbona) la espina dorsal de la conciencia nacional y el cimiento del estar juntos. Entre mil ejemplos posibles, ese editorial del primer número de la Revue historique, en 1876, considerado como el manifiesto de la escuela crítica y positivista, donde Gabriel Monod podía ver “la investigación científica de ahora en adelante lenta, colectiva y metódica” trabajar “de manera secreta y segura por la grandeza de la Patria, al mismo tiempo que por el progreso del género humano”. 3 Es la Francia misma la que, en esa historia, se volvió sagrada. La instrucción entera, hemos podido mostrarlo, consiste principalmente en esa edad de oro de la República, en articular el amor por la “pequeña patria” de proximidad, con la gran patria, ligeramente abstracta. De lo primario a lo superior, el mensaje es el mismo. Un parentesco certero une, por ejemplo, dos libros clave: Le tour de la France par deux enfants y Le tableau de la géographie de la France, por Vidal de La Blache. Dos biblias de la francicidad republicana, unidas por el carácter iniciático que reviste el aprendizaje de Francia, historia y geografía fundidas como la unión carnal entre el alma y el cuerpo. Ese parentesco hace eco a la maravillosa frase, grabada como una medalla, que adornaba la cobertura del pequeño manual Lavisse: “Niño, amarás a Francia porque la naturaleza la hizo bella y porque su historia la hizo grande”. ¿Francia, Nación, República? Como ven, es muy difícil en ese tipo de sacralidad memorial, distinguir lo que pertenece a lo nacional y lo que tiene que ver con lo republicano. Esa dificultad no hace sino subrayar la aculturación progresiva de los dos términos, sellada definitivamente por las dos guerras mundiales. Clemenceau dio a la República la unción de la victoria nacional y De Gaulle nacionalizó la República restableciéndola. Todos los países dieron a la nación un carácter sagrado, sobre todo en ese período de inflamación nacionalista que coincidió precisamente con el arraigamiento de la República. Sin embargo, si se quisiera discernir lo que tiene que ver propiamente con lo sagrado republicano de nuestro país, habría que buscarlo, me parece, en torno a cuatro palabras, temas o ideas fuertes: unidad, universal, místico y conmemoración. La primera palabra pertenece a la época monárquica, pero la República, francamente, la hizo cambiar de escala y de registro. Ciertamente, bajo la monarquía hubo una preocupación permanente de centralización estatal y administrativa como ligazón territorial al reino. Nada que ver con la obsesión prioritaria y la radicalidad autoritaria que la tercera República tuvo que desplegar para garantizar una unidad, no sólo administrativa y geográfica, sino una unidad histórica y social, espiritual e ideológica. Esa unidad, habíamos sido criados bajo la idea de que era adquirida. Se necesitó la mirada de buenos historiadores anglosajones para mostrar lo que tenía precisamente de conjuradora esa invocación permanente a la unidad ante lo inacabado de lo nacional, el mosaico de poblaciones aisladas y desunidas, la amenaza constante de las fuerzas de estallido y de disolución. Y qué trabajo en profundidad tuvo que proseguir obstinadamente el Estado republicano para civilizar la sociedad: no solamente mediante la escuela, sino también mediante el servicio militar, la disciplina electoral, la formación regular de los partidos políticos. Es ese trabajo, lo sagrado de lo cotidiano, lo que ha hecho de la República, mucho más que un régimen político, más que una doctrina, una filosofía, un sistema, una cultura: una verdadera civilización moral. El segundo término surgió del racionalismo de las Luces. Una vocación cierta de Francia hacia la elección, había atravesado los siglos de la Francia cristiana, desde la Edad Media. Nada que ver con lo universal establecido brutalmente mediante los 4 derechos del hombre y del ciudadano como la nueva Tabla de la Ley y que, súbitamente, da al país que los proclama una misión emancipadora en la vanguardia de la humanidad. Misión que confiere a la “República” un poder simbólico y movilizador que le permite desembocar en la práctica democrática, sin renegar de lo esencial de su herencia revolucionaria, y trascender de su acento místico a las múltiples encarnaciones que se le han conocido. La mística republicana es tanto más indispensable para el dispositivo de lo sagrado republicano, cuanto que la república requería un sustituto de la religión. Esa mística procede de un exceso irracional de la razón que encuentra su origen en un mecanismo de exclusión inherente a la definición de la identidad republicana. Tercer Estado contra privilegios, patriotas contra aristócratas, los “pequeños” contra los “grandes”, el pueblo contra sus opresores, los “trabajadores” contra los “monopolios”, la voluntad general se construye en oposición. Ahí está el corazón del carácter polémico, combativo y militante de la República. La guerra está en el centro de la defensa republicana y si La Bastilla permanece en el centro de su imaginario, es realmente porque ella sigue siendo el símbolo de un inagotable programa. Hay (y habrá) siempre Bastillas por tomar. Ese símbolo nos lleva al cuarto y último pilar de lo sagrado republicano: la conmemoración. Se conoce la fórmula de Péguy: “El 14 de julio ha sido para sí mismo su propia conmemoración”. Fórmula profunda. El antiguo régimen conocía las celebraciones, no tenía necesidad de conmemoración. La República, por el contrario, vive de conmemoraciones porque ella es, íntegramente para sí misma, su propia celebración. Incluso terminó por producir e institucionalizar un modelo de conmemoración muy Tercera República, “Patria reconocedora” y “muertos por Francia”. Estaba fundada en un orden y en una jerarquía estáticos. Tenía sus citas fijas, 11 de noviembre, 14 de julio, 1 de mayo; poseía sus lugares canónicos: escuelas, alcaldías, plazas públicas, monumentos nacionales; disponía de una liturgia de homenajes bien puestos, de ceremonias muy oficiales, de necrologías codificadas. Es ese dispositivo el que representaba, al cabo de los días y de los años, la armadura de lo sagrado de la República. Y el hecho de que, por toda evidencia, ese dispositivo se deslía y se vuelva anémico hoy es sin duda el signo más tangible del agotamiento del modelo clásico de la República. En efecto, los cuatro pilares trastabillan. ¿Qué quiere decir la unidad en el momento de la inserción en el conjunto europeo y del irresistible empuje descentralizador? ¿De qué universal se trata cuando la filosofía de los derechos humanos se ha convertido en la vulgata universal y no aplicada, pero que ha dejado olvidado en la ruta al ciudadano? ¿Quién, qué, cómo conmemorar en un mundo en vías de sacralización general donde es al mismo tiempo la historia entera la que se vive bajo el signo de la memoria? Ese sagrado está en vías de difuminarse ante nuestros ojos. Y sin embargo … Que pensemos en las zozobras, en los psicodramas y en los reflejos inmediatos de evocación de los principios sacrosantos de la República, desencadenados por el más mínimo proyecto de reforma del Estado providencia o del código de la nacionalidad, o del velo en la escuela, para no hablar de las 5 palabras de La Marsellesa; que pensemos en el ardor que vierten los franceses para defender el mantenimiento del servicio público, la excepción cultural, el principio de laicidad, y nos abstendremos de concluir. O más bien, una conclusión se impondrá con fuerza, asociada a la idea de una metamorfosis. La República, ayer solamente amenazada por la ausencia de amenaza, pero hoy agredida desde el interior y desde el exterior, se ha vuelto ella misma, en su existencia y en su permanencia, un objeto fetiche. Y, como encarnación de la francicidad misma, se ha convertido en la imagen de lo más sagrado –quizás– para los franceses: la felicidad. Traducido del francés por JORGE MÁRQUEZ VALDERRAMA, Medellín, noviembre de 2005. 6