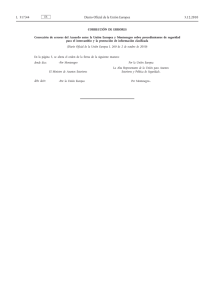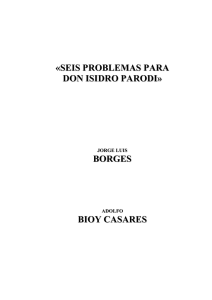[HBD 01] Seis problemas para don Isidro Parodi
Anuncio
![[HBD 01] Seis problemas para don Isidro Parodi](http://s2.studylib.es/store/data/003561324_1-61504d668bf619331d5f1d2060ae358d-768x994.png)
Amantes del género policial, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares canalizaron las inquietudes de su común afición en los singulares relatos que toman como eje a un «detective» no menos singular: Isidro Parodi, «el recluso de la celda 273» de la Penitenciaría Nacional, que resuelve los casos que le plantean sin moverse de ella. Publicado en 1942 bajo el seudónimo común de H. Bustos Domecq, Seis problemas para don Isidro Parodi está integrado por piezas que, pese a ser completamente independientes, van desplegando ante el lector todo un elenco de personajes que, sometidos a un baño de humor corrosivo que les imprime rasgos y aires propios de grand guignol, sirven de articuladores de una trama que hunde su raíz en la mejor tradición del cuento detectivesco. Jorge Luis Borges - Adolfo Bioy Casares Seis problemas para don Isidro Parodi H. Bustos Domecq - 1 ePub r1.0 jugaor 17.05.13 Título original: Seis problemas para don Isidro Parodi, publicado inicialmente bajo el seudónimo común de H. Bustos Domecq Jorge Luis Borges - Adolfo Bioy Casares, 1942 Ilustración: Sir John Tenniel (1820-1914), para Alicia en el país de las maravillas Diseño de portada: Viruscat Editor digital: jugaor ePub base r1.0 Prólogo: Ni Borges ni Bioy son Bustos Domecq Dos grandes escritores en español de este siglo, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, crearon en connivencia, creo que siguiendo un juego entre inglés y pirandelliano, a un autor que fue capaz de escribir novelas de corte policiaco y cuyo interés lexicográfico reside en la reconstrucción paródica de un idioma argentino que se quiere así reconstruido. Fue en 1942, en plena Guerra Mundial, cuando la civilización en que habían sido educados estos dos escritores parecía seriamente amenazada, en que aparece en las librerías argentinas un libro de extraño título, Seis problemas para don Isidro Parodi, firmado por un tal H. Bustos Domecq (al que le siguieron, en 1946, Dos fantasías memorables; en 1967, Crónicas de Bustos Domecq; y, ya en el cercano 1977, Nuevos cuentos de Bustos Domecq), que tenía la particularidad de acercar al lector en español un modo de abordar la novela de misterio hasta entonces exclusivo de la cultura británica. Eran los años en que la novela negra norteamericana todavía no se había revelado como un género mayor para la intelectualidad de la posguerra europea y aún andaba impresa en el execrable papel de los pulp fiction, idónea como lastre para los buques mercantes que cubrían el trayecto atlántico entre los Estados Unidos e Inglaterra. Pronto se supo (o acaso se supo siempre) que Bustos Domecq era una recreación, ¿seríamos capaces de poner seudónimo?, de Jorge Luis Borges y de Adolfo Bioy Casares. Que Borges no ha dejado «discipulaje» literario pocas dudas existen hoy día, pero lo cierto es que su magisterio influyó, cuando aún era joven, en muchos miembros de su generación. Bioy Casares, quince años menor que Borges, escritor de una pluma tendente a lo fantástico, se unió al grupo que giraba en torno a la figura de Virginia Ocampo, Sur, hasta el extremo de emparentar (se convirtió en su cuñado) con esa extraña y despótica figura de la cultura argentina. Sur fue, tanto por los contenidos de la revista como por los títulos publicados por la editorial, un punto de referencia obligado de la intelectualidad argentina, que recibía con los brazos abiertos lo mejor de la cultura europea y norteamericana. Borges y Bioy fueron parte importante de aquel proyecto cultural, que miraba con mayor preocupación cualquier avatar acaecido en Europa que alguna catástrofe más cercana en lo geográfico, pero a años luz de sus preocupaciones mentales. Esa extraña disociación entre identidad cultural y patria llevó, curiosamente, a una lúcida visión de la realidad política de Argentina y, de ahí, el rechazo, pienso que mutuo, que tuvo Borges con Perón desde el instante mismo de la llegada al poder del general. Borges y Bioy realizaron, asimismo, una labor editorial importante durante decenios y no sólo en Sur. Cuatro años después de que saliera a la luz este libro que nos ocupa, Borges firmó un manifiesto contra Perón y éste intentó humillarle nombrándole Inspector de alimentos en los mercados de Buenos Aires, cargo que Borges rechazó. Fue entonces cuando el autor de Ficciones se tuvo que ganar la vida con actividades docentes y editoriales. Sur estaba ahí, pero, asimismo, la editorial Emecé en la que éste, junto a Bioy Casares, dirigieron la colección «El Séptimo Círculo», donde se dio a conocer en español lo mejor de la literatura policiaca del momento. En realidad, creo que, visto con los años, fue la mejor colección de novela policiaca que ha existido en los países de habla hispana. Seis problemas para don Isidro Parodi surge, pues, de la necesidad que tenían ambos escritores de dar rienda suelta a sus preferencias y, con cierta perversión, ajustar las cuentas de su argentinidad a través del lenguaje. Pienso que, hoy día, lo que queda de este libro es ese esfuerzo memorable por dar entidad a ciertos argentinismos y llenarlos de significación plástica. Sabido es que hubo en Argentina escritores llamados populares, entre ellos Roberto Arlt, a los que Borges y en general todo el grupo Sur despreciaban por su descuido idiomático. Esta novela es una respuesta, inteligente por lo demás, para deshacer algunos malentendidos sobre la supuesta «antiargentinidad» de sus autores. El resultado es espléndido y digno de la inteligencia casi perversa de Jorge Luis Borges. Isidro Parodi, el personaje del título, cumple una condena de cadena perpetua por un crimen del que se supone, por mor del tono de la obra, es inocente. Desde la celda 273 resuelve asesinatos y otros problemas criminales y, sin embargo, es incapaz de demostrar su inocencia, porque un funcionario de la comisaría 8 le debe dinero y no le interesa que don Isidro se lo reclame. Esta endeble estructura, endeble e inverosímil, permite que don Isidro acceda a los universos más surrealistas y a la resolución de los problemas más abstrusos con el solo concurso de su inteligencia. Es, por tanto, un hombre que mantiene una línea abierta con el mundo por una única vía, la espiritual, y, a partir de ahí, se expande una correlación de corte matemático que adquiere su justa correspondencia, o verosimilitud, con la realidad. Esa verdad es la única prueba que tiene don Isidro para demostrarse a sí mismo que no es el don Segismundo calderoniano, y, por lo tanto, se puede permitir el lujo, porque además es un personaje moderno, de ser paródico, satírico, inteligente pero nunca trágico. Y es ese tono de parodia lo que hace único este libro y que le distingue de la más acerba tradición británica del género. Tanto es así que es ese espíritu juguetón, paródico hasta el sarcasmo, inteligente hasta decir basta lo que distingue la obra de Bustos Domecq de la de Jorge Luis Borges o la de Bioy Casares. Porque los problemas de suspense que propone el libro no dejan de ser pálidos reflejos de los de un Conan Doyle o los de una señora atroz como Agatha Christie, pero el tono de retranca argentina es único y, diría, casi inigualable. No hay en Borges ni en Bioy una obra semejante en su lucidez satírica y ésta es la ventaja de Bustos Domecq en su argentinidad con respecto a los dos autores antes citados. Se podrá decir que la obra de Borges es más límpida, profunda, más matizada, más doliente… se dirá que la de Bioy planea en su fantástica visión hacia cielos que don Isidro Parodi ni siquiera puede vislumbrar, pero la gracia, la desenvoltura, la falta de cualquier gravedad es patrimonio de Bustos Domecq, y esa gracia se murió, o se agotó, que para el caso es lo mismo, con las obras antes reseñadas, y, además, esa gracia, que podía haber caído en un costumbrismo de corte social, se expande en una obra con ribetes de juego de acertijos propios del cuarto de estar de un hogar burgués, casi inocente en su pasmo. Tamaña perversidad sí puede ser digna de Borges, podría incluso ser patrimonio de Bioy, que hubiese perdido la compostura, pero esa alianza entre casticismo e intelecto es un espacio reservado a Bustos Domecq, es su descubrimiento, y por eso tiene entidad real, y por eso sólo escribió cuatro obras, y por eso no aparece en las Obras completas de Jorge Luis Borges ni en el catálogo de obras escritas por Bioy Casares, y por eso no sabemos cuándo murió ni maldita la falta que nos hace saberlo…, sólo conocemos de él algunos estudios, el de su educanda, el de don Gervasio Montenegro y poco más. En las alturas en que se colocaba Sur, don Isidro Parodi nunca podría entrar, pero lo cierto es que Bustos Domecq dejó cumplida venganza proponiendo seis acertijos que, se sepa todavía hoy, no consiguieron resolver ni Borges ni Bioy. Creo que esta recreación, por lo anteriormente señalado, es uno de los más hermosos juegos que se ha permitido en el siglo la literatura en lengua española y por eso es un libro que debería ser calificado de señero, aunque la palabra sea digna de que la machaque el habla de Isidro Parodi. JUAN ÁNGEL JURISTO H. Bustos Domecq Transcribimos a continuación la silueta de la educadora, señorita Adelma Badoglio: «El doctor Honorio Bustos Domecq nació en la localidad de Pujato (provincia de Santa Fe), en el año 1893. Después de interesantes estudios primarios, se trasladó con toda su familia a la Chicago argentina. En 1907, las columnas de la prensa de Rosario acogían las primeras producciones de aquel modesto amigo de las musas, sin sospechar acaso su edad. De aquella época son las composiciones: Vanitas, Los Adelantos del Progreso, La Patria Azul y Blanca, A Ella, Nocturnos. En 1915 leyó ante una selecta concurrencia, en el Centro Balear, su Oda a la “Elegía a la muerte de su padre”, de Jorge Manrique, proeza que le valiera una notoriedad ruidosa pero efímera. Ese mismo año publicó: ¡Ciudadano!, obra de vuelo sostenido, desgraciadamente afeada por ciertos galicismos, imputables a la juventud del autor y a las pocas luces de la época. En 1919 lanza Fata Morgana, fina obrilla de circunstancias, cuyos cantos finales ya anuncian al vigoroso prosista de ¡Hablemos con más propiedad! (1932) y de Entre libros y papeles (1934). Durante la intervención de Labruna fue nombrado, primero, Inspector de Enseñanza, y, después, Defensor de Pobres. Lejos de las blanduras del hogar, el áspero contacto de la realidad le dio esa experiencia que es tal vez la más alta enseñanza de su obra. Entre sus libros citaremos: El Congreso Eucarístico: órgano de la propaganda argentina; Vida y muerte de don Chicho Grande; ¡Ya sé leer! (aprobado por la Inspección de Enseñanza de la ciudad de Rosario); El aporte santafecino a los Ejércitos de la Independencia; Astros nuevos: Azorín, Gabriel Miró, Bontempelli. Sus cuentos policiales descubren una veta nueva del fecundo polígrafo: en ellos quiere combatir el frío intelectualismo en que han sumido este género Sir Conan Doyle, Ottolenghi, etc. Los cuentos de Pujato, como cariñosamente los llama el autor, no son la filigrana de un bizantino encerrado en la torre de marfil; son la voz de un contemporáneo, atento a los latidos humanos y que derrama a vuelapluma los raudales de su verdad». Palabra liminar Good! It shall be! Revealment of myself! But listen, for we must co-operate; I don’t drink tea: permit me the cigar! ROBERT BROWNING ¡Fatal e interesante idiosincrasia del homme de lettres! El Buenos Aires literario no habrá olvidado, y me atrevo a sugerir que no olvidará, mi franca decisión de no conceder un prólogo más a los reclamos, tan legítimos desde luego, de la irrecusable amistad o de la meritoria valía. Reconozcamos, sin embargo, que este socrático «Bicho Feo»[1] es irresistible. ¡Diablo de hombre! Con una carcajada que me desarma, admite la rotunda validez de mis argumentos; con una carcajada contagiosa, reitera, persuasivo y tenaz, que su libro y nuestra vieja camaradería exigen mi prólogo. Toda protesta es vana. De guerre lasse, me resigno a encarar mi certera Remington, cómplice y muda confidente de tantas escapadas por el azul… Los modernos apremios de la banca, de la bolsa y del turf, no han sido óbice para que yo pagara tributo, arrellanado en las butacas del pullman o cliente escéptico de baños de fango en casinos más o menos termales, a los escalofríos y truculencias del roman policier. Me arriesgo, sin embargo, a confesar que no soy un esclavo de la moda: noche tras noche, en la soledad central de mi dormitorio, postergo al ingenioso Sherlock Holmes y me engolfo en las aventuras inmarcesibles del vagabundo Ulises, hijo de Laertes, de la simiente de Zeus… Pero el cultor de la severa epopeya mediterránea liba en todo jardín: tonificado por M. Lecoq, he removido polvorientos legajos; he aguzado el oído, en inmensos hoteles imaginarios, para captar los sigilosos pasos del gentleman-cambrioleur; en el horror del páramo de Dartmoor, bajo la neblina británica, el gran mastín fosforescente me ha devorado. Fuera de pésimo gusto insistir. El lector conoce mis credenciales: yo también he estado en Beocia… Antes de abordar el fecundo análisis de las grandes directivas de este recueil, pido la venia del lector para congratularme de que por fin, en el abigarrado Musée Grevin de las bellas letras… criminológicas, haga su aparición un héroe argentino, en escenarios netamente argentinos. ¡Insólito placer el de paladear, entre dos bocanadas aromáticas y a la vera de un irrefragable coñac del Primer Imperio, un libro policial que no obedece a las torvas consignas de un mercado anglosajón, extranjero, y que no hesito en parangonar con las mejores firmas que recomienda a los buenos amateurs londinenses el incorruptible Crime Club! También subrayaré por lo bajo mi satisfacción de porteño, al constatar que nuestro folletinista, aunque provinciano, se ha mostrado insensible a los reclamos de un localismo estrecho y ha sabido elegir para sus típicas aguafuertes el marco natural: Buenos Aires. Tampoco dejaré de aplaudir el coraje, el buen gusto, de que hace gala nuestro popular «Bicho Feo»[2] al dar la espalda a la crapulosa y turbia figura del «panzón» rosarino. Empero, en esta paleta metropolitana faltan dos notas, que me atrevo a solicitar de libros futuros: nuestra sedosa y femenina calle Florida, en supremo desfile ante los ávidos ojos de los escaparates; la melancólica barriada boquense, que dormita junto a los docks, cuando el último cafetín de la noche ha cerrado sus párpados de metal, y un acordeón, invicto en la sombra, saluda a las constelaciones ya pálidas… Encuadremos ahora la característica más saliente y a la vez más profunda del autor de Seis problemas para don Isidro Parodi. He aludido, no lo dudéis, a la concisión, al arte de brûler les étapes. H. Bustos Domecq es, a toda hora, un atento servidor de su público. En sus cuentos no hay planos que olvidar ni horarios que confundir. Nos ahorra todo tropezón intermedio. Nuevo retoño de la tradición de Edgar Poe, el patético, del principesco M. P. Shiel y de la baronesa Orczy, se atiene a los momentos capitales de sus problemas: el planteo enigmático y la solución iluminadora. Meros títeres de la curiosidad, cuando no presionados por la policía, los personajes acuden en pintoresco tropel a la celda 273, ya proverbial. En la primer consulta exponen el misterio que los abruma; en la segunda, oyen la solución que pasma por igual a niños y ancianos. El autor, mediante un artificio no menos condensado que artístico, simplifica la prismática realidad y agolpa todos los laureles del caso en la única frente de Parodi. El lector menos avisado sonríe: adivina la omisión oportuna de algún tedioso interrogatorio y la omisión involuntaria de más de un atisbo genial, expedido por un caballero sobre cuyas señas particulares resultaría indelicado insistir… Examinemos ponderadamente el volumen. Seis relatos lo integran. No ocultaré, por cierto, mi penchant por «La víctima de Tadeo Limardo», pieza de corte eslavo, que une al escalofrío de la trama el estudio sincero de más de una psicología dostoievskiana, morbosa, todo ello, sin desechar los atractivos de la revelación de un mundo sui generis, al margen de nuestro barniz europeo y de nuestro refinado egoísmo. También recuerdo sin desapego «La prolongada busca de Tai An», que renueva a su modo el problema clásico del objeto escondido. Poe inicia la marcha en The purloined letter; Lynn Brock ensaya una variación parisina en The two of diamonds, obra de gallardos contornos, afeada por un perro embalsamado; Carter Dickson, menos feliz, recurre al radiador de la calefacción… Fuera a todas luces injusto dejar en el tintero «Las previsiones de Sangiácomo», enigma cuya solución impecable confundirá, parole de gentilhomme, al más entonado de los lectores. Una de las tareas que ponen a prueba la garra del escritor de fuste es, a no dudarlo, la diestra y elegante diferenciación de los personajes. El ingenuo titiritero napolitano que ilusionara los domingos de nuestra niñez resolvía el dilema con un expediente casero: dotaba de una giba a Polichinela, de un almidonado cuello a Pierrot, de la sonrisa más traviesa del mundo a Colombina, de un traje de arlequín… a Arlequín. H. Bustos Domecq maniobra, mutatis mutandis, de modo análogo. Recurre, en suma, a los gruesos trazos del caricaturista, si bien, bajo esta pluma regocijada, las inevitables deformaciones que de suyo comporta el género rozan apenas el físico de los fantoches y se obstinan, con feliz encarnizamiento, en los modos de hablar. A trueque de algún abuso de la buena sal de cocina criolla, el panorama que nos brinda el incontenible satírico es toda una galería de nuestro tiempo, donde no faltan la gran dama católica, de poderosa sensibilidad; el periodista de lápiz afilado, que despacha, quizás con menos ponderación que soltura, los más diversos menesteres; el tarambana decididamente simpático, de familia pudiente, calavera con dejos de noctámbulo, reconocible por el brillante cráneo engominado y los inevitables petizos de polo; el chino cortesano y melifluo de la vieja convención literaria, en quien veo, más que un hombre viviente, un pasticcio de orden retórico; el caballero de arte y de pasión atento por igual a las fiestas del espíritu y de la carne, a los estudiosos infolios de la biblioteca del Jockey Club y a la concurrencia pedana del mismo establecimiento… Rasgo que augura el más sombrío de los diagnósticos sociológicos: en este fresco, de lo que no vacilo en llamar la Argentina contemporánea, falta la silueta ecuestre del gaucho y en su lugar campea el judío, el israelita, para denunciar el fenómeno en toda su repugnante crudeza… La gallarda figura de nuestro «compadre orillero» acusa análoga capitis diminutio: el vigoroso mestizo que impusiera otrora la lubricidad de sus «cortes y medias lunas» en la inolvidable pista de Hansen, donde la daga sólo se refrenaba ante nuestro upper cut, hoy se llama Tulio Savastano y dilapida sus dotes nada vulgares en el más insustancial de los comadreos… De esta enervante laxitud apenas logra redimirnos, tal vez, el Pardo Salivazo, enérgica viñeta lateral que es una prueba más de los quilates estilísticos de H. Bustos. Pero no todas han de ser flores. El ático censor que hay en mí condena sin apelación el fatigante derroche de pinceladas coloridas pero episódicas: vegetación viciosa que recarga y escamotea las severas líneas del Parthenón… El bisturí que hace las veces de pluma en la mano de nuestro satírico prestamente depone todos sus filos cuando trabaja en carne viva de don Isidro Parodi. Burla burlando, el autor nos presenta el más impagable de los criollos viejos, retrato que ya ocupa su sitial junto a los no menos famosos que nos legaran Del Campo, Hernández y otros supremos sacerdotes de nuestra guitarra folklórica, entre los que sobresale el autor de Martín Fierro. En la movida crónica de la investigación policial, cabe a don Isidro el honor de ser el primer detective encarcelado. El crítico de olfato reconocido puede subrayar, sin embargo, más de una sugerente aproximación. Sin evadirse de su gabinete nocturno del Faubourg St. Germain, el caballero Augusto Dupin captura el inquietante simio que motivara las tragedias de la rue Morgue; el príncipe Zaleski, desde el retiro del remoto palacio donde suntuosamente se confunden la gema con la caja de música, las ánforas con el sarcófago, el ídolo con el toro alado, resuelve los enigmas de Londres; Max Carrados, not least, lleva consigo por doquier la portátil cárcel de la ceguera… Tales pesquisidores estáticos, tales curiosos voyageurs autour de la chambre, presagian, siquiera parcialmente, a nuestro Parodi: figura acaso inevitable en el curso de las letras policiales, pero cuya revelación, cuya trouvaille, es una proeza argentina, realizada, conviene proclamarlo, bajo la presidencia del doctor Castillo. La inmovilidad de Parodi es todo un símbolo intelectual y representa el más rotundo de los mentís a la vana y febril agitación norteamericana, que algún espíritu implacable pero certero comparará, tal vez, con la célebre ardilla de la fábula… Pero creo advertir una velada impaciencia en el rostro de mi lector. Hoy por hoy, los prestigios de la aventura priman sobre el pensativo coloquio. Suena la hora del adiós. Hasta aquí, hemos marchado de la mano; ahora estás solo, frente al libro. GERVASIO MONTENEGRO De la Academia Argentina de Letras Buenos Aires, 20 de noviembre de 1942 Las doce figuras del mundo A la memoria de José S. Álvarez I El Capricornio, el Acuario, los Peces, el Carnero, el Toro, pensaba Aquiles Molinari, dormido. Después, tuvo un momento de incertidumbre. Vio la Balanza, el Escorpión. Comprendió que se había equivocado; se despertó temblando. El sol le había calentado la cara. En la mesa de luz, encima del Almanaque Bristol y de algunos números de La Fija, el reloj despertador Tic Tac marcaba las diez menos veinte. Siempre repitiendo los signos, Molinari se levantó. Miró por la ventana. En la esquina estaba el desconocido. Sonrió astutamente. Se fue a los fondos; volvió con la máquina de afeitar, la brocha, los restos del jabón amarillo y una taza de agua hirviendo. Abrió de par en par la ventana, con enfática serenidad miró al desconocido y lentamente se afeitó, silbando el tango Naipe Marcado. Diez minutos después estaba en la calle, con el traje marrón cuyas últimas dos mensualidades aún las debía a las Grandes Sastrerías Inglesas Rabuffi. Fue hasta la esquina; el desconocido bruscamente se interesó en un extracto de la lotería. Molinari, habituado ya a esos monótonos disimulos, se dirigió a la esquina de Humberto I. El ómnibus llegó enseguida; Molinari subió. Para facilitar el trabajo a su perseguidor, ocupó uno de los asientos de adelante. A las dos o tres cuadras se dio vuelta; el desconocido, fácilmente reconocible por sus anteojos negros, leía el diario. Antes de llegar al Centro, el ómnibus estaba completo; Molinari hubiera podido bajar sin que el desconocido lo notara, pero su plan era mejor. Siguió hasta la Cervecería Palermo. Después, sin darse vuelta, dobló hacia el Norte, siguió el paredón de la Penitenciaría, entró en los jardines; creía proceder con tranquilidad, pero, antes de llegar al puesto de guardia, arrojó un cigarrillo que había encendido poco antes. Tuvo un diálogo nada memorable con un empleado en mangas de camisa. Un guardiacárceles lo acompañó hasta la celda 273. Hace catorce años, el carnicero Agustín R. Bonorino, que había asistido al corso de Belgrano disfrazado de cocoliche, recibió un mortal botellazo en la sien. Nadie ignoraba que la botella de Bilz que lo derribó había sido esgrimida por uno de los muchachos de la barra de Pata Santa. Pero como Pata Santa era un precioso elemento electoral, la policía resolvió que el culpable era Isidro Parodi, de quien algunos afirmaban que era ácrata, queriendo decir que era espiritista. En realidad, Isidro Parodi no era ninguna de las dos cosas: era dueño de una barbería en el barrio Sur y había cometido la imprudencia de alquilar una pieza a un escribiente de la comisaría 8, que ya le debía de un año. Esa conjunción de circunstancias adversas selló la suerte de Parodi: las declaraciones de los testigos (que pertenecían a la barra de Pata Santa) fueron unánimes: el juez lo condenó a veintiún años de reclusión. La vida sedentaria había influido en el homicida de 1919: hoy era un hombre cuarentón, sentencioso, obeso, con la cabeza afeitada y ojos singularmente sabios. Esos ojos, ahora, miraban al joven Molinari. —¿Qué se le ofrece, amigo? Su voz no era excesivamente cordial, pero Molinari sabía que las visitas no le desagradaban. Además, la posible reacción de Parodi le importaba menos que la necesidad de encontrar un confidente y un consejero. Lento y eficaz, el viejo Parodi cebaba un mate en un jarrito celeste. Se lo ofreció a Molinari. Éste, aunque muy impaciente por explicar la aventura irrevocable que había trastornado su vida, sabía que era inútil querer apresurar a Isidro Parodi; con una tranquilidad que lo asombró, inició un diálogo trivial sobre las carreras, que son pura trampa y nadie sabe quién va a ganar. Don Isidro no le hizo caso; volvió a su rencor predilecto: se despachó contra los italianos, que se habían metido en todas partes, no respetando tan siquiera la Penitenciaría Nacional. —Ahora está llena de extranjeros de antecedentes de lo más dudosos y nadie sabe de dónde vienen. Molinari, fácilmente nacionalista, colaboró en esas quejas y dijo que él ya estaba harto de italianos y drusos, sin contar los capitalistas ingleses que habían llenado el país de ferrocarriles y frigoríficos. Ayer nomás entró en la Gran Pizzería Los Hinchas y lo primero que vio fue un italiano. —¿Es un italiano o una italiana lo que lo tiene mal? —Ni un italiano ni una italiana —dijo sencillamente Molinari—. Don Isidro, he matado a un hombre. —Dicen que yo también maté a uno, y sin embargo aquí me tiene. No se ponga nervioso; el asunto ese de los drusos es complicado, pero, si no lo tiene entre ojos algún escribiente de la 8, tal vez pueda salvar el cuero. Molinari lo miró atónito. Luego recordó que su nombre había sido vinculado al misterio de la quinta de Abenjaldún, por un diario inescrupuloso —muy distinto, por cierto, del dinámico diario de Cordone, donde él hacía los deportes elegantes y el football—. Recordó que Parodi mantenía su agilidad espiritual y, gracias a su viveza y a la generosa distracción del subcomisario Grondona, sometía a lúcido examen los diarios de la tarde. En efecto, don Isidro no ignoraba la reciente desaparición de Abenjaldún; sin embargo le pidió a Molinari que le contara los hechos, pero que no hablara tan rápido, porque él ya estaba medio duro de oído. Molinari, casi tranquilo, narró la historia: —Créame, yo soy un muchacho moderno, un hombre de mi época; he vivido, pero también me gusta meditar. Comprendo que ya hemos superado la etapa del materialismo; las comuniones y la aglomeración de gente del Congreso Eucarístico me han dejado un rastro imborrable. Como usted decía vez pasada, y, créame, la sentencia no ha caído en saco roto, hay que despejar la incógnita. Mire, los faquires y los yoguis, con sus ejercicios respiratorios y sus macanas, saben una porción de cosas. Yo, como católico, renuncié al centro espiritista Honor y Patria, pero he comprendido que los drusos forman una colectividad progresista y están más cerca del misterio que muchos que van a misa todos los domingos. Por lo pronto, el doctor Abenjaldún tenía una quinta papal en Villa Mazzini, con una biblioteca fenómeno. Lo conocí en Radio Fénix, el Día del Árbol. Pronunció un discurso muy conceptuoso, y le gustó un sueltito que yo hice y que alguien le mandó. Me llevó a su casa, me prestó libros serios y me invitó a la fiesta que daba en la quinta; falta elemento femenino, pero son torneos de cultura, yo le prometo. Algunos dicen que creen en ídolos, pero en la sala de actos hay un toro de metal que vale más que un tramway. Todos los viernes se reúnen alrededor del toro los akils, que son, como quien dice, los iniciados. Hace tiempo que el doctor Abenjaldún quería que me iniciaran; yo no podía negarme, me convenía estar bien con el viejo y no sólo de pan vive el hombre. Los drusos son gente muy cerrada y algunos no creían que un occidental fuera digno de entrar en la cofradía. Sin ir más lejos, Abul Hasán, el dueño de la flota de camiones para carne en tránsito, había recordado que el número de electos es fijo y que es ilícito hacer conversos; también se opuso el tesorero Izedín; pero es un infeliz que se pasa el día escribiendo, y el doctor Abenjaldún se reía de él y de sus libritos. Sin embargo, esos reaccionarios, con sus anticuados prejuicios, siguieron el trabajo de zapa y no trepido en afirmar que, indirectamente, ellos tienen la culpa de todo. »El 11 de agosto recibí una carta de Abenjaldún, anunciándome que el 14 me someterían a una prueba un poco difícil, para la cual tenía que prepararme. —¿Y cómo tenía que prepararse? —inquirió Parodi. —Y, como usted sabe, tres días a té solo, aprendiendo los signos del zodiaco, en orden, como están en el Almanaque Bristol. Di parte de enfermo a las Obras Sanitarias, donde trabajo por la mañana. Al principio, me asombró que la ceremonia se efectuara un domingo y no un viernes, pero la carta explicaba que para un examen tan importante convenía más el día del Señor. Yo tenía que presentarme en la quinta, antes de medianoche. El viernes y el sábado los pasé de lo más tranquilo, pero el domingo amanecí nervioso. Mire, don Isidro, ahora que pienso, estoy seguro que ya presentía lo que iba a suceder. Pero no aflojé, estuve todo el día con el libro. Era cómico, miraba cada cinco minutos el reloj a ver si ya podía tomar otro vaso de té; no sé para qué miraba, de todos modos tenía que tomarlo: la garganta estaba reseca y pedía líquido. Tanto esperar la hora del examen y sin embargo llegué tarde a Retiro y tuve que tomar el tren carreta de las veintitrés y dieciocho en vez del anterior. »Aunque estaba preparadísimo, seguí estudiando el almanaque en el tren. Me tenían fastidiado unos imbéciles que discutían el triunfo de los Millonarios versus Chacarita Juniors y, créame, no sabían ni medio de football. Bajé en Belgrano R. La quinta viene a quedar a trece cuadras de la estación. Yo pensé que la caminata iba a refrescarme, pero me dejó medio muerto. Cumpliendo las instrucciones de Abenjaldún, lo llamé por teléfono desde el almacén de la calle Rosetti. »Frente a la quinta había una fila de coches; la casa tenía más luces que un velorio y desde lejos se oía el rumorear de la gente. Abenjaldún estaba esperándome en el portón. Lo noté envejecido. Yo lo había visto muchas veces de día; recién esa noche me di cuenta que se parecía un poco a Repetto, pero con barba. Ironías de la suerte, como quien dice: esa noche, que me tenía loco el examen, voy y me fijo en ese disparate. Fuimos por el camino de ladrillos que rodea la casa, y entramos por los fondos. En la secretaría estaba Izedín, del lado del archivo. —Hace catorce años que estoy archivado —observó dulcemente don Isidro—. Pero ese archivo no lo conozco. Descríbame un poco el lugar. —Mire, es muy sencillo. La secretaría está en el piso alto: una escalera baja directamente a la sala de actos. Ahí estaban los drusos, unos ciento cincuenta, todos velados y con túnicas blancas, alrededor del toro de metal. El archivo es una piecita pegada a la secretaría: es un cuarto interior. Yo siempre digo que un recinto sin una ventana como la gente, a la larga resulta insalubre. ¿Usted no comparte mi criterio? —No me hable. Desde que me establecí en el Norte me tienen cansado los recintos. Descríbame la secretaría. —Es una pieza grande. Hay un escritorio de roble, donde está la Olivetti, unos sillones comodísimos, en los que usted se hunde hasta el cogote, una pipa turca medio podrida, que vale un dineral, una araña de caireles, una alfombra persa, futurista, un busto de Napoleón, una biblioteca de libros serios: la Historia Universal de César Cantú, Las Maravillas del Mundo y del Hombre, la Biblioteca Internacional de Obras Famosas, el Anuario de «La Razón», El Jardinero Ilustrado de Peluffo, El Tesoro de la Juventud, La Donna Delinquente de Lombroso, y qué sé yo. »Izedín estaba nervioso. Yo descubrí enseguida el porqué: había vuelto a la carga con su literatura. En la mesa había un enorme paquete de libros. El doctor, preocupado con mi examen, quería zafarse de Izedín, y le dijo: »—Pierda cuidado. Esta noche leeré sus libros. »Ignoro si el otro le creyó; fue a ponerse la túnica para entrar en la sala de actos; ni siquiera me echó una mirada. »En cuanto nos quedamos solos, el doctor Abenjaldún me dijo: »—¿Has ayunado con fidelidad, has aprendido las doce figuras del mundo? »Le aseguré que desde el jueves a las diez (esa noche, en compañía de algunos tigres de la nueva sensibilidad, había cenado una buseca liviana y un pesceto al horno, en el Mercado de Abasto) estaba a té solo. »Después Abenjaldún me pidió que le recitara los nombres de las doce figuras. Los recité sin un solo error; me hizo repetir esa lista cinco o seis veces. Al fin me dijo: »—Veo que has acatado las instrucciones. De nada te valdrían, sin embargo, si no fueras aplicado y valiente. Me consta que lo eres; he resuelto desoír a los que niegan tu capacidad: te someteré a una sola prueba, la más desamparada y la más difícil. Hace treinta años, en las cumbres del Líbano, yo la ejecuté con felicidad; pero antes los maestros me concedieron otras pruebas más fáciles: yo descubrí una moneda en el fondo del mar, una selva hecha de aire, un cáliz en el centro de la Tierra, un alfanje condenado al Infierno. Tú no buscarás cuatro objetos mágicos; buscarás a los cuatro maestros que forman el velado tetrágono de la Divinidad. Ahora, entregados a piadosas tareas, rodean el toro de metal; rezan con sus hermanos, los akils, velados como ellos; ningún indicio los distingue, pero tu corazón los reconocerá. Yo te ordenaré que traigas a Yusuf; tú bajarás a la sala de actos, imaginando en su orden preciso las figuras del cielo; cuando llegues a la última figura, la de los Peces, volverás a la primera, que es Aries, y así, continuamente; darás tres vueltas alrededor de los akils y tus pasos te llevarán a Yusuf, si no has alterado el orden de las figuras. Le dirás: “Abenjaldún te llama” y lo traerás aquí. Después te ordenaré que traigas al segundo maestro; luego al tercero, luego al cuarto. »Felizmente, de tanto leer y releer el Almanaque Bristol, las doce figuras se me habían quedado grabadas; pero basta que a uno le digan que no se equivoque, para que tema equivocarse. No me acobardé, le aseguro, pero tuve un presentimiento. Abenjaldún me estrechó la mano, me dijo que sus plegarias me acompañarían, y bajé la escalera que da a la sala de actos. Yo estaba muy atareado con las figuras; además esas espaldas blancas, esas cabezas agachadas, esas máscaras lisas y ese toro sagrado que yo no había visto nunca de cerca me tenían inquieto. Sin embargo, di mis tres vueltas como la gente, y me encontré detrás de un ensabanado, que me pareció igual a todos los otros; pero, como estaba imaginando las figuras del zodiaco, no tuve tiempo de pensar, y le dije: “Abenjaldún lo llama”. El hombre me siguió; siempre imaginándome las figuras, subimos la escalera, y entramos en la secretaría. Abenjaldún estaba rezando; lo hizo entrar a Yusuf al archivo, y casi enseguida volvió y me dijo: “Trae ahora a Ibrahim”. Volví a la sala de actos, di mis tres vueltas, me paré detrás de otro ensabanado y le dije: “Abenjaldún lo llama”. Con él volví a la secretaría. —Pare el carro, amigo —dijo Parodi—. ¿Está seguro de que mientras usted daba sus vueltas nadie salió de la secretaría? —Mire, le aseguro que no. Yo estaba muy atento a las figuras y todo lo que quiera, pero no soy tan sonso. No le quitaba el ojo a esa puerta. Pierda cuidado: nadie entró ni salió. »Abenjaldún tomó del brazo a Ibrahim y lo llevó al archivo; después me dijo: “Trae ahora a Izedín”. Cosa rara, don Isidro, las dos primeras veces había tenido confianza en mí; esta vuelta estaba acobardado. Bajé, caminé tres veces alrededor de los drusos y volví con Izedín. Yo estaba cansadísimo: en la escalera se me nubló la vista, cosas del riñón; todo me pareció distinto, hasta mi compañero. El mismo Abenjaldún, que ya me tenía tanta fe que en lugar de rezar se había puesto a jugar al solitario, se lo llevó a Izedín al archivo, y me dijo, hablándome como un padre: »—Este ejercicio te ha rendido. Yo buscaré al cuarto iniciado, que es Jalil. »La fatiga es el enemigo de la atención, pero en cuanto salió Abenjaldún me prendí a los barrotes de la galería y me puse a espiarlo. El hombre dio sus tres vueltas lo más chato, agarró de un brazo a Jalil y se lo trajo para arriba. Ya le dije que el archivo no tiene más puerta que la que da a la secretaría. Por esa puerta entró Abenjaldún con Jalil; enseguida salió con los cuatro drusos velados; me hizo la señal de la cruz, porque son gente muy devota; después les dijo en criollo que se quitaran los velos; usted dirá que es pura fábula, pero ahí estaban Izedín, con su cara de extranjero, y Jalil, el subgerente de La Formal, y Yusuf, el cuñado del que es gangoso, e Ibrahim, pálido como un muerto y barbudo, el socio de Abenjaldún, usted sabe. ¡Ciento cincuenta drusos iguales y ahí estaban los cuatro maestros! »El doctor Abenjaldún casi me abrazó; pero los otros, que son personas refractarias a la evidencia, y llenas de supersticiones y agüerías, no dieron su brazo a torcer y se le enojaron en druso. El pobre Abenjaldún quiso convencerlos, pero al fin tuvo que ceder. Dijo que me sometería a otra prueba, dificilísima, pero que en esa prueba se jugaría la vida de todos ellos y tal vez la suerte del mundo. Continuó: »—Te vendaremos los ojos con este velo, pondremos en tu mano derecha esta larga caña, y cada uno de nosotros se ocultará en algún rincón de la casa o de los jardines. Esperarás aquí hasta que el reloj dé las doce; después nos encontrarás sucesivamente, guiado por las figuras. Esas figuras rigen el mundo; mientras dure el examen, te confiamos el curso de las figuras: el cosmos estará en tu poder. Si no alteras el orden del zodiaco, nuestros destinos y el destino del mundo seguirán el curso prefijado; si tu imaginación se equivoca, si después de la Balanza imaginas el León y no el Escorpión, el maestro a quien buscas perecerá y el mundo conocerá la amenaza del aire, del agua y del fuego. »Todos dijeron que sí, menos Izedín, que había ingerido tanto salame que ya se le cerraban los ojos y que estaba tan distraído que al irse nos dio la mano a todos, uno por uno, cosa que no hace nunca. »Me dieron una caña de bambú, me pusieron la venda y se fueron. Me quedé solo. Qué ansiedad la mía: imaginarme las figuras, sin alterar el orden; esperar las campanadas que no sonaban nunca; el miedo que sonaran y echar a andar por esa casa, que de golpe me pareció interminable y desconocida. Sin querer pensé en la escalera, en los descansos, en los muebles que habría en mi camino, en los sótanos, en el patio, en las claraboyas, qué sé yo. Empecé a oír de todo: las ramas de los árboles del jardín, unos pasos arriba, los drusos que se iban de la quinta, el arranque del viejo Issota de Abd-el-Melek: usted sabe, el que se ganó la rifa del aceite Raggio. En fin, todos se iban y yo me quedaba solo en el caserón, con esos drusos escondidos quién sabe dónde. Ahí tiene, cuando sonó el reloj me llevé un susto. Salí con mi cañita, yo, un muchacho joven, pletórico de vida, caminando como inválido, como un ciego, si usted me interpreta; agarré enseguida para la izquierda, porque el cuñado del gangoso tiene mucho savoir faire y yo pensé que iba a encontrarlo bajo la mesa; todo el tiempo veía patente la Balanza, el Escorpión, el Sagitario y todas esas ilustraciones; me olvidé del primer descanso de la escalera y seguí bajando en falso; después me entré en el jardín de invierno. De golpe me perdí. No encontraba ni la puerta ni las paredes. También hay que ver: tres días a puro té solo y el gran desgaste mental que yo me exigía. Dominé, con todo, la situación, y agarré por el lado del montaplatos; yo malicié que alguno se habría introducido en la carbonera; pero esos drusos, por instruidos que sean, no tienen nuestra viveza criolla. Entonces me volví para la sala. Tropecé con una mesita de tres patas, que usan algunos drusos que todavía creen en el espiritismo, como si estuvieran en la Edad Media. Me pareció que me miraban todos los ojos de los cuadros al óleo (usted se reirá, tal vez; mi hermanita siempre dice que tengo algo de loco y de poeta). Pero no me dormí y enseguida lo descubrí a Abenjaldún: estiré el brazo y ahí estaba. Sin mayor dificultad, encontramos la escalera, que estaba mucho más cerca de lo que yo imaginaba, y ganamos la secretaría. En el trayecto no dijimos ni una sola palabra. Yo estaba ocupado con las figuras. Lo dejé y salí a buscar otro druso. En eso oí como una risa ahogada. Por primera vez tuve una duda: llegué a pensar que se reían de mí. Enseguida oí un grito. Yo juraría que no me equivoqué en las imágenes; pero, primero con la rabia y después con la sorpresa, tal vez me haya confundido. Yo nunca niego la evidencia. Me di vuelta y tanteando con la caña entré en la secretaría. Tropecé con algo en el suelo. Me agaché. Toqué el pelo con la mano. Toqué una nariz, unos ojos. Sin darme cuenta de lo que hacía, me arranqué la venda. »Abenjaldún estaba tirado en la alfombra, tenía la boca toda babosa y con sangre; lo palpé; estaba calentito todavía, pero ya era cadáver. En el cuarto no había nadie. Vi la caña, que se me había caído de la mano: tenía sangre en la punta. Recién entonces comprendí que yo lo había matado. Sin duda, cuando oí la risa y el grito, me confundí un momento y cambié el orden de las figuras: esa confusión había costado la vida de un hombre. Tal vez la de los cuatro maestros… Me asomé a la galería y los llamé. Nadie me contestó. Aterrado, huí por los fondos, repitiendo en voz baja el Carnero, el Toro, los Gemelos, para que el mundo no se viniera abajo. Enseguida llegué a la tapia y eso que la quinta tiene tres cuartos de manzana; siempre el Tullido Ferrarotti me sabía decir que mi porvenir estaba en las carreras de medio fondo. Pero esa noche fui una revelación en salto en alto. De un saque salvé la tapia, que tiene casi dos metros; cuando estaba levantándome de la zanja y sacándome una porción de cascos de botella que se me habían incrustado por todos lados, empecé a toser con el humo. De la quinta salía un humo negro y espeso como lana de colchón. Aunque no estaba entrenado, corrí como en mis buenos tiempos; al llegar a Rosetti me di vuelta: había una luz como de 25 de Mayo en el cielo, la casa estaba ardiendo. ¡Ahí tiene lo que puede significar un cambio en las figuras! De pensarlo, la boca se me puso más seca que lengua de loro. Divisé un agente en la esquina, y di marcha atrás; después me metí en unos andurriales que es una vergüenza que haya todavía en la Capital; yo sufría como argentino, le aseguro, y me tenían mareado unos perros, que bastó que uno solo ladrara para que todos se pusieran a ensordecerme desde muy cerca, y en esos barriales del oeste no hay seguridad para el peatón ni vigilancia de ninguna especie. De pronto me tranquilicé, porque vi que estaba en la calle Charlone; unos infelices que estaban de patota en un almacén se pusieron a decir “el Carnero, el Toro” y a hacer ruidos que están mal en una boca; pero yo no les llevé el apunte y pasé de largo. ¿Quiere creer que sólo al rato me di cuenta que yo había estado repitiendo las figuras, en voz alta? Volví a perderme. Usted sabe que en esos barrios ignoran los rudimentos del urbanismo y las calles están perdidas en un laberinto. Ni se me pasó por la cabeza tomar algún vehículo: llegué a casa con el calzado hecho una miseria, a la hora en que salen los basureros. Yo estaba enfermo de cansancio esa madrugada. Creo que hasta tenía temperatura. Me tiré en la cama, pero resolví no dormir, para no distraerme de las figuras. »A las doce del día mandé parte de enfermo a la redacción y a las Obras Sanitarias. En eso entró mi vecino, el viajante de la Brancato, y se hizo firme y me llevó a su pieza a tomar una tallarinada. Le hablo con el corazón en la mano: al principio me sentí un poco mejor. Mi amigo tiene mucho mundo y destapó un moscato del país. Pero yo no estaba para diálogos finos y, aprovechando que el tuco me había caído como un plomo, me fui a mi pieza. No salí en todo el día. Sin embargo, como no soy un ermitaño y me tenía preocupado lo de la víspera, le pedí a la patrona que me trajera las Noticias. Sin tan siquiera examinar la página de los deportes, me engolfé en la crónica policial y vi la fotografía del siniestro: a las cero veintitrés de la madrugada había estallado un incendio de vastas proporciones en la casa-quinta del doctor Abenjaldún, sita en Villa Mazzini. A pesar de la encomiable intervención de la Seccional de Bomberos, el inmueble fue pasto de las llamas, habiendo perecido en la combustión su propietario, el distinguido miembro de la colectividad siriolibanesa, doctor Abenjaldún, uno de los grandes pioneers de la importación de sustitutos del linóleum. Quedé horrorizado. Baudizzone, que siempre descuida su página, había cometido algunos errores: por ejemplo, no había mencionado para nada la ceremonia religiosa, y decía que esa noche se habían reunido para leer la Memoria y renovar autoridades. Poco antes del siniestro habían abandonado la quinta los señores Jalil, Yusuf e Ibrahim. Éstos declararon que hasta las 24 estuvieron departiendo amigablemente con el extinto, que, lejos de presentir la tragedia que pondría un punto final a sus días y convertiría en cenizas una residencia tradicional de la zona del oeste, hizo gala de su habitual sprit. El origen de la magna conflagración quedaba por aclarar. »A mí no me asusta el trabajo, pero desde entonces no he vuelto al diario ni a las Obras, y ando con el ánimo por el suelo. A los dos días me vino a visitar un señor muy afable, que me interrogó sobre mi participación en la compra de escobillones y trapos de rejilla para la cantina del personal del corralón de la calle Bucarelli; después cambió de tema y habló de las colectividades extranjeras y se interesó especialmente en la siriolibanesa. Prometió, sin mayor seguridad, repetir la visita. Pero no volvió. En cambio, un desconocido se instaló en la esquina y me sigue con sumo disimulo por todos lados. Yo sé que usted no es hombre de dejarse enredar por la policía ni por nadie. Sálveme, don Isidro, ¡estoy desesperado! —Yo no soy brujo ni ayunador para andar resolviendo adivinanzas. Pero no te voy a negar una manito. Eso sí, con una condición. Prométeme que me vas a hacer caso en todo. —Como usted diga, don Isidro. —Muy bien. Vamos a empezar enseguida. Decí en orden las figuras del almanaque. —El Carnero, el Toro, los Gemelos, el Cangrejo, el León, la Virgen, la Balanza, el Escorpión, el Sagitario, el Capricornio, el Acuario, los Peces. —Muy bien. Ahora decilos al revés. Molinari, pálido, balbuceó: —El Ronecar, el Roto… —Salí de ahí con esas compadradas. Te digo que cambies el orden, que digas de cualquier modo las figuras. —¿Que cambie el orden? Usted no me ha entendido, don Isidro, eso no se puede… —¿No? Decí la primera, la última y la penúltima. Molinari, aterrado, obedeció. Después miró a su alrededor. —Bueno, ahora que te has sacado de la cabeza esas fantasías, te vas para el diario. No te hagás mala sangre. Mudo, redimido, aturdido, Molinari salió de la cárcel. Afuera, estaba esperándolo el otro. II A la semana, Molinari admitió que no podía postergar una segunda visita a la Penitenciaría. Sin embargo, le molestaba encararse con Parodi, que había penetrado su presunción y su miserable credulidad. ¡Un hombre moderno, como él, haberse dejado embaucar por unos extranjeros fanáticos! Las apariciones del señor afable se hicieron más frecuentes y más siniestras: no sólo hablaba de los siriolibaneses, sino de los drusos del Líbano; su diálogo se había enriquecido de temas nuevos; por ejemplo, la abolición de la tortura en 1813, las ventajas de una picana eléctrica recién importada de Bremen por la Sección Investigaciones, etc. Una mañana de lluvia, Molinari tomó el ómnibus en la esquina de Humberto I. Cuando bajó en Palermo, bajó también el desconocido, que había pasado de los anteojos a la barba rubia… Parodi, como siempre, lo recibió con cierta sequedad; tuvo el tino de no aludir al misterio de Villa Mazzini: habló, tema habitual en él, de lo que puede hacer el hombre que tiene un sólido conocimiento de la baraja. Evocó la memoria tutelar del Lince Rivarola, que recibió un sillazo en el momento mismo de extraer un segundo as de espadas de un dispositivo especial que tenía en la manga. Para complementar esa anécdota, extrajo de un cajón un mazo grasiento, lo hizo barajar por Molinari y le pidió que extendiera los naipes sobre la mesa, con las figuras para abajo. Le dijo: —Amiguito, usted que es brujo, le va a dar a este pobre anciano el cuatro de copas. Molinari balbuceó: —Yo nunca he pretendido ser brujo, señor… Usted sabe que yo he cortado toda relación con esos fanáticos. —Has cortado y has barajado; dame enseguidita el cuatro de copas. No tengas miedo; es la primera carta que vas a agarrar. Trémulo, Molinari extendió la mano, tomó una carta cualquiera y se la dio a Parodi. Éste la miró y dijo: —Sos un tigre. Ahora me vas a dar la sota de espadas. Molinari sacó otra carta y se la entregó. —Ahora el siete de bastos. Molinari le dio una carta. —El ejercicio te ha cansado. Yo sacaré por vos la última carta, que es el rey de copas. Tomó, casi con negligencia, una carta y la agregó a las tres anteriores. Después le dijo a Molinari que las diera vuelta. Eran el rey de copas, el siete de bastos, la sota de espadas y el cuatro de copas. —No abrás tanto los ojos —dijo Parodi—. Entre todos esos naipes iguales hay uno marcado; el primero que te pedí pero no el primero que me diste. Te pedí el cuatro de copas, me diste la sota de espadas; te pedí la sota de espadas, me diste el siete de bastos; te pedí el siete de bastos y me diste el rey de copas; dije que estabas cansado y que yo mismo iba a sacar el cuarto naipe, el rey de copas. Saqué el cuatro de copas, que tiene estas pintitas negras. »Abenjaldún hizo lo mismo. Te dijo que buscaras el druso número 1, vos le trajiste el número 2; te dijo que trajeras el 2, vos le trajiste el 3; te dijo que trajeras el 3, vos le trajiste el 4; te dijo que iba a buscar el 4 y trajo el 1. El 1 era Ibrahim, su amigo íntimo. Abenjaldún podía reconocerlo entre muchos… Esto les pasa a los que se meten con extranjeros. Vos mismo me dijiste que los drusos son una gente muy cerrada. Decías bien, y el más cerrado de todos era Abenjaldún, el decano de la colectividad. A los otros les bastaba desairar a un criollo; él quiso tomarlo para risa. Te dijo que fueras un domingo y vos mismo me dijiste que el viernes era el día de sus misas; para que estuvieras nervioso, te hizo tres días a puro té y Almanaque Bristol; encima te hizo caminar no sé cuántas cuadras; te largó a una función de drusos ensabanados y, como si el miedo fuera poco para confundirte, inventó el asunto de las figuras del almanaque. El hombre estaba de bromas; todavía no había revisado (ni revisaría nunca) los libros de contabilidad de Izedín; de esos libros hablaban cuando vos entraste; vos creíste que hablaban de novelitas y de versos. Quién sabe qué manejos había hecho el tesorero; lo cierto es que mató a Abenjaldún y quemó la casa, para que nadie viera los libros. Se despidió de ustedes, les dio la mano (cosa que no hacía nunca), para que dieran por sentado que se había ido. Se escondió por ahí cerca, esperó que se fueran los otros, que ya estaban hartos de la broma, y cuando vos, con la caña y la venda, estabas buscándolo a Abenjaldún, volvió a la secretaría. Cuando volviste con el viejo, los dos se rieron de verte caminando como un cieguito. Saliste a buscar un segundo druso; Abenjaldún te siguió para que volvieras a encontrarlo y te hicieras cuatro viajes a puro golpe, trayendo siempre la misma persona. El tesorero, entonces, le dio una puñalada en la espalda: vos oíste su grito. Mientras volvías a la pieza, tanteando, Izedín huyó, prendió fuego a los libros. Luego, para justificar que hubieran desaparecido los libros, prendió fuego a la casa. Pujato, 27 de diciembre de 1941 Las noches de Goliadkin A la memoria del Buen Ladrón I Con una fatigada elegancia, Gervasio Montenegro —alto, distinguido, borroso, de perfil romántico y de bigote lacio y teñido— subió al coche celular y se dejó voiturer a la Penitenciaría. Se hallaba en una situación paradójica: los cuantiosos lectores de los diarios de la tarde se indignaban, en todas las catorce provincias, de que tan conocido actor fuera acusado de robo y asesinato; los cuantiosos lectores de los diarios de la tarde sabían que Gervasio Montenegro era un conocido actor, porque estaba acusado de robo y asesinato. Esta admirable confusión era obra exclusiva de Aquiles Molinari, el ágil periodista a quien había dado tanto prestigio el esclarecimiento del misterio de Abenjaldún. También se debía a Molinari que la policía permitiera a Gervasio Montenegro esa irregular visita a la cárcel: en la celda 273 estaba recluido Isidro Parodi, el detective sedentario, a quien Molinari (con una generosidad que a nadie engañaba) atribuía todos sus triunfos. Montenegro, fundamentalmente escéptico, dudaba de un detective que hoy era un presidiario numerado y ayer había sido peluquero en la calle Méjico; por otra parte, su espíritu, sensible como un Stradivarius, se crispaba ante esa visita de mal augurio. Sin embargo, se había dejado persuadir; comprendía que no debía enemistarse con Aquiles Molinari, que, según su vigorosa expresión, representaba el cuarto poder. Parodi recibió al aclamado actor, sin levantar los ojos. Cebaba, lento y eficaz, un mate en un jarrito celeste. Montenegro ya se disponía a aceptarlo; Parodi, sin duda coartado por la timidez, no se lo ofreció; Montenegro, para darle valor, le palmeó el hombro y encendió un cigarrillo de un atado de Sublimes que había en un banquito. —Viene antes de hora, don Montenegro; ya sé lo que lo trae. Es el asunto ese del brillante. —Veo que estos sólidos muros no son obstáculo para mi fama —se apresuró a observar Montenegro. —Qué van a ser. No hay como este recinto para saber lo que sucede en la República: desde las pillerías de todo un general de división hasta la obra cultural que realiza el último infeliz de la radio. —Comparto su aversión a la radio. Como siempre me decía Margarita (Margarita Xirgu, usted sabe), los artistas, los que llevamos las tablas en la sangre, necesitamos el calor del público. El micrófono es frío, contra natura. Yo mismo, ante ese artefacto indeseable, he sentido que perdía la comunión con mi público. —Yo que usted me dejaba de artefactos y comuniones. He leído los sueltitos de Molinari. El muchacho es habilidoso con la pluma, pero tanta literatura y tanto retrato acaban por marear. ¿Por qué no me cuenta las cosas a su modo, sin arte ninguno? A mí me gusta que me hablen claro. —Estamos de acuerdo. Por lo demás, estoy capacitado para complacerlo. La claridad es privilegio de los latinos. Sin embargo, usted me permitirá arrojar un velo sobre cierto suceso que compromete a una dama de la mejor sociedad de La Quiaca (allí, como usted sabe, todavía queda gente bien). Laissez faire, laissez passer. La necesidad impostergable de no empañar el nombre de esa dama que para el mundo es un hada de salón (y para mí, un hada y un ángel) me obligó a interrumpir mi gira triunfal por las Repúblicas indoamericanas. Porteño al fin, yo había esperado no sin nostalgia la hora del regreso y no creí jamás que la enturbiarían circunstancias que bien pueden calificarse de policiales. En efecto, en cuanto llegué a Retiro, me arrestaron; ahora se me acusa de un robo y dos asesinatos. Para coronar el accueil, los polizontes me despojaron de una joya tradicional que yo había adquirido horas antes, en circunstancias muy pintorescas, al atravesar el Río Tercero. Bref, aborrezco los vanos circunloquios y contaré la historia ab initio, sin excluir, por cierto, la vigorosa ironía que invenciblemente sugiere el espectáculo moderno. También me permitiré algún toque de paisajista, alguna nota de color. »El 7 de enero, a las cuatro y catorce a.m., sobriamente caracterizado de tape boliviano, abordé el Panamericano, en Mococo, eludiendo hábilmente (cuestión de savoir faire, mi querido amigo) a mis torpes y numerosos perseguidores. La generosa distribución de algunos autorretratos autografiados logró mitigar, ya que no abolir, la desconfianza de los empleados del expreso. Me destinaron un camarote que me resigné a compartir con un desconocido, de notorio aspecto israelita, a quien despertó mi llegada. Supe después que ese intruso se llamaba Goliadkin y que traficaba en diamantes. ¡Quién diría que el malhumorado israelita, que el azar ferroviario me deparara, iba a envolverme en una indescifrable tragedia! »Al día siguiente, ante el peligroso capolavoro de algún chef calchaquí, pude examinar con bonhomía la fauna humana que poblaba ese angosto universo que es un tren en marcha. Mi riguroso examen comenzó (cherchez la femme) por una interesante silueta que aun en Florida, a las ocho p.m., hubiera merecido el masculino homenaje de una ojeada. En esta materia no me equivoco: constaté poco después que se trataba de una mujer exótica, excepcional, la baronne PuffendorfDuvernois: una mujer ya hecha, sin la fatal insipidez de las colegialas, curioso espécimen de nuestro tiempo, de cuerpo estricto, modelado por el lawn-tennis, una cara tal vez basée, pero sutilmente comentada por cremas y cosméticos, una mujer, para decirlo todo en una palabra, a quien la esbeltez daba altura y el mutismo elegancia. Tenía, sin embargo, el faible, imperdonable en una auténtica Duvernois, de flirtear con el comunismo. Al principio logró interesarme, pero después comprendí que su barniz atractivo ocultaba un espíritu banal y le pedí a ese pobre señor Goliadkin que me relevara; ella, rasgo típico de mujer, fingió no percibir el cambio. Sin embargo, sorprendí una conversación de la baronne con otro pasajero (un tal coronel Harrap, de Texas) en la que usó el calificativo de “imbécil” aludiendo sin duda a ce pauvre M. Goliadkin. Vuelvo a mencionar a Goliadkin: se trata de un ruso, de un judío, cuya impronta en la placa fotográfica de mi memoria es decididamente débil. Era más bien rubio, fornido, de ojos atónitos; se daba su lugar: se precipitaba siempre a abrirme las puertas. En cambio es imposible, aunque deseable, olvidar al barbudo y apopléjico coronel Harrap, típico ejemplar de la vigorosa vulgaridad de un país que ha logrado el gigantismo, pero que ignora los matices, las nuances, que no desconoce el último pillete de una trattoria de Nápoles y que son la marca de fábrica de la raza latina. —No sé dónde queda Nápoles, pero, si alguien no le arregla este asunto, a usted se le va a armar un Vesubio que no le digo nada. —Envidio su reclusión de benedictino, señor Parodi, pero mi vida ha sido errátil. He buscado la luz en las Baleares, el color en Brindisi, el pecado elegante en París. También, como Renan, he dicho mi plegaria en la Acrópolis. En todas partes he estrujado el jugoso racimo de la vida… Retomo el hilo de mi relato. En el pullman, mientras ese pobre Goliadkin (judío, al fin, predestinado a las persecuciones) sobrellevaba con resignación la incansable, y cansadora, esgrima verbal de la baronesa, yo, con Bibiloni, un joven poeta catamarqueño, me solazaba como un ateniense, platicando sobre la poesía y las provincias. Ahora confieso que al principio el aspecto oscuro, más bien renegrido, del joven laureado por las cocinas Volcán no me predispuso en su favor. Los lentes bicicleta, la corbata de moño y elástico, los guantes color crema, me hicieron creer que me hallaba ante uno de los innumerables pedagogos que nos ha deparado Sarmiento (genial profeta a quien es absurdo exigir las pedestres virtudes de la previsión). Sin embargo, la viva complacencia con que escuchó una corona de triolets, que yo había burilado a vuelapluma en el tren carreta que une el moderno ingenio azucarero de Jaramí con la ciclópea estatua a la Bandera que ha cincelado Fioravanti, me demostró que era uno de los valores sólidos de nuestra joven literatura. No era uno de esos rimadores intolerables que aprovechan el primer tête-à-tête para infligirnos los abortos de su pluma: era un estudioso, un discreto, que no malgastaba la oportunidad de callar ante los maestros. Lo deleité, después, con la primera de mis odas a José Martí; poco antes de la undécima, tuve que privarlo de ese placer: el tedio que la incesante baronesa impartía al joven Goliadkin había contagiado a mi catamarqueño, mediante un interesante fenómeno de simpatía psicológica que muchas veces he observado en otros pacientes. Con mi proverbial llaneza, que es el apanage del hombre de mundo, no vacilé ante un procedimiento radical: lo sacudí hasta que abrió los ojos. El diálogo, después de esa mésaventure, había decaído; para darle altura, hablé de tabacos finos. Estuve atinado: Bibiloni fue todo animación e interés. Después de explorar los bolsillos interiores de su cazadora, extrajo un habano de Hamburgo y, no atreviéndose a ofrecérmelo, dijo que lo había adquirido para fumarlo esa misma noche en el camarote. Comprendí el inocente subterfugio. Acepté el cigarro, con un rápido movimiento, y no tardé en encenderlo. Algún doloroso recuerdo atravesó la mente del joven; por lo menos, así lo entendí yo, seguro catador de fisonomías, y, arrellanado en la butaca y exhalando azules bocanadas de humo, le pedí que me hablara de sus triunfos. El interesante rostro moreno se iluminó. Escuché la vieja historia del hombre de pluma, que lucha contra la incomprensión del burgués y atraviesa las ondas de la vida llevando a cuestas su quimera. La familia de Bibiloni, después de varios lustros consagrados a la farmacopea serrana, logró trasponer los confines de Catamarca y progresar hasta Bancalari. Ahí nació el poeta. Su primera maestra fue la Naturaleza: por un lado, las legumbres de la quinta paterna; por otro, los gallineros limítrofes, que el niño visitara más de una vez, en noches sin luna, munido de una larga caña de pescar… gallinas. Después de sólidos estudios primarios en Km. 24, el poeta volvió a la gleba; conoció las proficuas y viriles fatigas de la agricultura, que valen más que todos los huecos aplausos, hasta que lo rescató el buen juicio de las cocinas Volcán, que premiaron su libro Catamarqueñas (recuerdos de provincia). El importe del lauro le permitió conocer la provincia que con tanto cariño había cantado. Ahora, enriquecido de romances y de villancicos, regresaba al Bancalari natal. »Pasamos al salón comedor. Ese pobre Goliadkin tuvo que sentarse junto a la baronne; del otro lado de la misma mesa, nos sentamos el padre Brown y yo. El aspecto de este eclesiástico no era interesante: tenía el pelo castaño y la cara vacua y redonda. Yo, sin embargo, lo miraba con cierta envidia. Los que tenemos la desgracia de haber perdido la fe del carbonero y del niño no hallamos en la fría inteligencia el bálsamo reconfortante que brinda a su rebaño la Iglesia. Al fin de cuentas, ¿qué aporte debe nuestro siglo, niño blasé y canoso, al escepticismo profundo de Anatole France y de Julio Dantas? A todos nosotros, mi estimado Parodi, nos convendría una dosis de inocencia y de sencillez. »Recuerdo muy confusamente la conversación de esa tarde. La baronne, pretextando el rigor de la canícula, dilataba incesantemente su escote y se apretaba contra Goliadkin (todo para provocarme). El judío, poco avezado a esas lides, rehuía en vano el contacto y, consciente del desairado rol que jugaba, hablaba nerviosamente de temas que a nadie podían interesar, tales como la futura baja de los diamantes, la imposibilidad de sustituir un diamante falso por uno verdadero y otras minucias de boutique. El padre Brown, que parecía olvidar la diferencia que hay entre el salón comedor de un express de lujo y un auditorio de beatos indefensos, repetía no sé qué paradoja, sobre la necesidad de perder el alma para salvarla: necios bizantinismos de teólogos, que han oscurecido la claridad de los Evangelios. »Noblesse oblige: desoír los envites afrodisiacos de la baronne hubiera sido cubrirme de ridículo; esa misma noche me deslicé en puntas de pie hasta su camarote y, en cuclillas, apoyada la soñadora testa en la puerta, y el ojo en la cerradura, me puse a tararear confidencialmente Mon ami Pierrot. De esa apacible tregua, que el luchador lograra en plena batalla de la vida, me despertó el anticuado puritanismo del coronel Harrap. En efecto, este barbudo anciano, reliquia de la pirática guerra de Cuba, me tomó de los hombros, me elevó a una altura considerable y me depositó frente al baño para caballeros. Mi reacción fue inmediata: entré y le cerré la puerta en las narices. Allí permanecí dos horas escasas, prestando oídos de mercader a sus amenazas confusas, emitidas en un castellano incorrecto. Cuando abandoné mi retiro, el camino estaba expedito. ¡Vía libre!, exclamé para mi coleto, y fui en el acto a mi camarote. Decididamente, la diosa Aventura me acompañaba. En el camarote estaba la baronne, esperándome. Saltó a mi encuentro. En la retaguardia, Goliadkin se ponía el saco. La baronne, con rápida intuición femenina, comprendió que la intromisión de Goliadkin abolía ese clima de intimidad que exigen las parejas enamoradas. Se fue, sin dirigirle una sola palabra. Conozco mi temperamento: si me encontraba con el coronel, nos batiríamos en duelo. Esto es incómodo en un ferrocarril. Además, aunque sea duro confesarlo, ya ha pasado la época de los duelos. Opté por dormir. »¡Extraño servilismo el de los hebreos! Mi entrada había frustrado quién sabe qué infundados propósitos de Goliadkin; sin embargo, desde ese momento, se mostró cordialísimo conmigo, me obligó a aceptar un habano Avanti y me colmó de atenciones. »Al otro día, todos estaban de mal humor. Yo, sensible al clima psicológico, quise animar a mis compañeros de mesa, refiriendo unas anécdotas de Roberto Payró y algún acerado epigrama de Marcos Sastre. La señora de PuffendorfDuvernois, despechada por el percance de la noche anterior, estaba atufada; sin duda, algún eco de su mésaventure había llegado a oídos del padre Brown; este párroco la trató con una sequedad que no condice con la tonsura eclesiástica. »Después del almuerzo le di una lección al coronel Harrap. Para probarle que su faux pas no había afectado la invariable cordialidad de nuestras relaciones, le ofrecí uno de los Avanti de Goliadkin y me di el gusto de encendérselo. ¡Una bofetada con guante blanco! »Esa noche, la tercera de nuestro viaje, el joven Bibiloni me defraudó. Yo había pensado referirle algunas aventuras galantes, de esas que no suelo confiar al primer venido, pero no estaba en su camarote. Me incomodaba que un catamarqueño mulato pudiera introducirse en el compartimento de la baronne Puffendorf. A veces me parezco a Sherlock Holmes: sorteando astutamente al guarda, a quien soborné con un interesante ejemplar de la numismática paraguaya, traté, frío sabueso de Baskerville, de oír, más aún, de espiar lo que sucedía en ese recinto ferroviario. (El coronel se había retirado temprano). El silencio total y la oscuridad fueron el fruto de mi examen. Pero la ansiedad duró poco. Cuál no sería mi sorpresa al ver salir a la baronne del compartimento del padre Brown. Tuve un momento de brutal rebeldía, perdonable en un hombre por cuyas venas corre la abrasadora sangre de los Montenegro. Después comprendí. La baronne venía de confesarse. Estaba despeinada y su ropa era ascética (un batón carmesí, con bailarinas de plata y payasos de oro). Estaba sin maquillar y, mujer al fin, huyó a su camarote para que yo no la sorprendiera sin su coraza facial. Encendí uno de los pésimos cigarros del joven Bibiloni y, filosóficamente, me batí en retirada. »Gran sorpresa en mi compartimento: a pesar de lo avanzado de la hora, Goliadkin estaba levantado. Sonreí: dos días de convivencia ferroviaria habían bastado para que el opaco israelita imitara el noctambulismo del hombre de teatro y de club. Por supuesto, llevaba mal su nueva costumbre. Estaba descentrado, nervioso. Sin respetar mis cabezadas y mis bostezos, me infligió todas las circunstancias de su autobiografía insignificante y, tal vez, apócrifa. Pretendió haber sido caballerizo, y después amante, de la princesa Clavdia Fiodorovna, con un cinismo que me recordó las páginas más atrevidas de Gil Blas de Santillana, declaró que, burlando la confianza de la princesa y de su confesor, el padre Abramowicz, le había sustraído un gran diamante de roca antigua, un nonpareil que, por un simple defecto de talla, no era el más valioso del mundo. Veinte años lo separaban de esa noche de pasión, de robo y de fuga; en el ínterin, la ola roja había expulsado del Imperio de los Zares a la gran dama despojada y al caballerizo infidente. En la frontera misma empezó la triple odisea: la de la princesa, en busca del pan cotidiano; la de Goliadkin, en busca de la princesa, para restituirle el diamante; la de una banda de ladrones internacionales, en busca del diamante robado, en implacable persecución de Goliadkin. Éste, en las minas del África del Sur, en los laboratorios del Brasil y en los bazares de Bolivia había conocido los rigores de la aventura y de la miseria; pero jamás quiso vender el diamante, que era su remordimiento y su esperanza. Con el tiempo, la princesa Clavdia fue para Goliadkin el símbolo de esa Rusia amable y fastuosa, pisoteada por los palafreneros y los utopistas. A fuerza de no encontrar a la princesa, cada día la quería más; hace poco supo que estaba en la República Argentina, regenteando, sin abdicar su morgue de aristócrata, un sólido establecimiento en Avellaneda. Sólo a último momento, sacó el diamante del secreto rincón donde yacía escondido; ahora, que sabía el paradero de la princesa, hubiera preferido morir a perderlo. »Naturalmente, esa larga historia en boca de un hombre que, por confesión propia, era caballerizo y ladrón me incomodó. Con la franqueza que me caracteriza, me permití expresar una duda elegante sobre la existencia de la joya. Mi estocada a fondo lo traspasó. De una valija de imitación cocodrilo, Goliadkin sacó dos estuches iguales y abrió uno de ellos. Imposible dudar. Ahí, en su nido de terciopelo, refulgía un hermano legítimo del Koh-i-nur. Nada humano me es extraño. Me apiadó ese pobre Goliadkin, que antaño compartiera el lecho fugaz de una Fiodorovna y que hogaño, en un crujiente vagón, confiaba sus cuitas a un caballero argentino que no le negaría sus buenos oficios para llegar a la princesa. Para entonarlo, afirmé que la persecución de una banda de ladrones era menos grave que la persecución de la policía; improvisé, fraterno y magnánimo, que una batida policial en el Salón Doré había deparado la inclusión de mi nombre (uno de los más antiguos de la República) en no sé qué prontuario infamante. »¡Bizarra psicología la de mi amigo! Veinte años sin ver el rostro amado, y ahora, casi en vísperas de la dicha, su espíritu se debatía y dudaba. »A pesar de mi fama de bohemio, d’ailleurs justificada, soy hombre de hábitos regulares; era tarde y ya no logré conciliar el sueño. Revolví en la mente la historia del diamante inmediato y de la princesa lejana. Goliadkin (sin duda emocionado por la noble franqueza de mis palabras) tampoco pudo dormir. Por lo menos, durante toda la noche, estuvo moviéndose en la litera superior. »La mañana me reservaba dos satisfacciones. Primero, un lejano anticipo de la pampa, que habló a mi alma de argentino y de artista. Un rayo de sol cayó sobre el campo. Bajo el benéfico derroche solar, los postes, los alambrados, los cardos lloraron de alegría. El cielo se hizo inmenso y la luz se calcó fuertemente sobre el llano. Los novillos parecían haber vestido ropas nuevas… Mi segunda satisfacción fue de orden psicológico. Ante los cordiales tazones del desayuno, el padre Brown nos demostró palmariamente que la cruz no está reñida con la espada: con la autoridad y el prestigio que da la tonsura, reprendió al coronel Harrap, a quien calificó (muy certeramente, según mis luces) de asno y de animal. Le dijo también que sólo valía para meterse con infelices, pero que ante un hombre de temple sabía guardar distancia. Harrap ni chistó. »Sólo después alcancé el pleno significado de la reprimenda del párroco. Supe que Bibiloni había desaparecido esa noche; ese hombre de pluma era el infeliz a quien había agredido el soldadote. —Deme calce, amigo Montenegro —dijo Parodi—. Ese tren tan raro de ustedes ¿no para en ninguna parte? —¿Pero dónde vive, amigo Parodi? ¿Usted ignora que el Panamericano hace el viaje directo desde Bolivia hasta Buenos Aires? Prosigo. Esa tarde, el diálogo fue monótono. Nadie quería hablar de otra cosa que de la desaparición de Bibiloni. Por cierto, algún pasajero observó que la tan cacareada seguridad que los capitalistas sajones atribuyen al convoy ferroviario quedaba en tela de juicio después de este suceso. Yo, sin disentir, anoté que la actitud de Bibiloni bien podía ser el fruto de una distracción propia del temperamento poético, y que yo mismo, atenaceado por la quimera, solía estar en las nubes. Estas hipótesis, aceptables en el día ebrio de colores y de luz, se desvanecieron con la última pirueta solar. Al caer de la tarde, todo se tornó melancólico. A intervalos llegaba de la noche el quejido fatídico de un búho oscuro, que remeda la tos cascada de un enfermo. Era el momento en que cada viajero revolvía en su mente los lejanos recuerdos o sentía la vaga y tenebrosa aprensión de la vida sombría; al unísono, todas las ruedas del convoy parecían deletrear las palabras: Bi-bi-lo-ni-ha-si-do-a-se-si-na-do, Bi-bi-lo-ni-ha-sido-a-se-si-na-do, Bi-bi-lo-ni-ha-si-do-a-se-si-na-do… »Esa noche, después de cenar, Goliadkin (sin duda para mitigar el clima de angustia que había sentado sus reales en el salón comedor) cometió la ligereza de desafiarme al póker, mano a mano. Tal era su deseo de medirse conmigo, que rechazó, con una obstinación sorprendente, las proposiciones de la baronesa y del coronel de jugar un cuatro. Éstos debieron resignarse al rol de ávidos espectadores. Naturalmente, las esperanzas de Goliadkin recibieron un rudo golpe. El clubman del Salón Doré no defraudó a su público. Al principio, no me favorecieron las cartas, pero después, a pesar de mis admoniciones paternas, Goliadkin perdió todo su dinero: trescientos quince pesos y cuarenta centavos, que los polizontes me han sustraído arbitrariamente. No olvidaré ese duelo: el plebeyo contra el hombre de mundo, el codicioso contra el indiferente, el judío contra el ario. Valioso cuadro para mi galería interior. Goliadkin, en busca de un desquite supremo, abandona de pronto el salón comedor. No tarda en regresar, con la valija de imitación cocodrilo. Extrae uno de los estuches y lo pone sobre la mesa. Me propone jugar los trescientos pesos perdidos contra el diamante. No le niego esa última chance. Doy las cartas; tengo en la mano un póker de ases; mostramos el juego; el diamante de la princesa Fiodorovna pasa a mi poder. El israelita se retira, navré. ¡Interesante momento! »A tout seigneur, tout honneur. Los enguantados aplausos de la baronne Puffendorf, que había seguido con mal reprimido interés la victoria de su campeón, coronaron la escena. Como siempre dicen en el Salón Doré, yo no hago las cosas a medias. Mi decisión estaba tomada: llamé al mozo y le pedí ipso facto la carta de vinos. Un rápido examen me aconsejó la conveniencia de un Champagne El Gaitero, media botella. Brindé con la baronne. »El hombre de club se reconoce en todos los momentos. Después de tamaña aventura, otro que yo no hubiera conciliado el sueño en toda la noche. Yo, bruscamente, insensible a los encantos del tête-à-tête, ansié la soledad de mi camarote. Bostecé una excusa y me retiré. Era prodigioso mi cansancio. Recuerdo haber caminado entre sueños por los interminables corredores del tren; sin dárseme un ardite de los reglamentos que las compañías sajonas inventan para coartar la libertad del viajero argentino, entré por fin en un compartimento cualquiera y, fiel guardián de mi joya, me encerré con pasador. »Le declaro sin ruborizarme, estimado Parodi, que esa noche dormí vestido. Caí como un tronco en la litera. »Todo esfuerzo mental tiene su castigo. Esa noche una pesadilla angustiosa me sojuzgó. El ritornello de esa pesadilla era la burlona voz de Goliadkin, que repetía: “No diré dónde está el diamante”. Me desperté sobresaltado. Mi primer movimiento se dirigió al bolsillo interior; ahí estaba el estuche; adentro, el auténtico nonpareil. »Aliviado, abrí la ventanilla. »Claridad. Frescura. Loco bullicio madruguero de pajarillos. Mañanita nebulosa de principios de enero. Mañanita soñolienta, arrebujada todavía en las sábanas de un vapor blanquecino. »De esa poesía matinal pasé en el acto a la prosa de la vida, que golpeó a mi puerta. Abrí. Era el subcomisario Grondona. Me preguntó qué hacía yo en ese camarote y, sin esperar contestación, me dijo que fuéramos al mío. Yo siempre he sido como las golondrinas para la orientación. Por increíble que parezca, mi camarote estaba al lado. Lo hallé todo revuelto. Grondona me sugirió que no fingiera asombro. Supe después lo que usted habrá leído en los diarios. Goliadkin había sido arrojado del tren. Un guarda oyó su grito y tocó la campana de alarma. En San Martín subió la policía. Todos me acusaron, hasta la baronne, sin duda por despecho. Rasgo que denota al observador que hay en mí: en medio del trajín policiaco observé que el coronel se había afeitado la barba. II A la semana, Montenegro se presentó de nuevo en la Penitenciaría. En el apacible retiro del coche celular, había premeditado no menos de catorce cuentos baturros y de siete acrósticos de García Lorca, para edificar a su nuevo protegido, el habitué de la celda 273, Isidro Parodi; pero este peluquero obstinado extrajo una baraja mugrienta de su birrete reglamentario y le propuso, mejor dicho le impuso, un truco mano a mano. —Todo juego es mi juego —replicó Montenegro—. En la estancia de mis mayores, en el almenado castillo que duplica sus torres en el Paraná transeúnte, he condescendido a la tonificante sociedad y al rústico pasatiempo del gaucho. Por cierto que mi a ley de juego todo está dicho era el pavor de los truqueros más canosos del Delta. Muy pronto, Montenegro (que no salió de malas en los dos partidos que jugaron) reconoció que el truco, en razón de su misma sencillez, no podía cautivar la atención de un devoto del chemin de fer y del bridge con remate. Parodi, sin hacerle caso, le dijo: —Mire, para retribuir la lección de truco que usted le ha dado a este hombre anciano, que ya no sirve ni para jugar con un infeliz, le voy a contar un cuento. Es la historia de un hombre muy valiente aunque muy desdichado, un hombre a quien yo respeto muchísimo. —Penetro su intención, querido Parodi —dijo Montenegro, sirviéndose con naturalidad un Sublime—. Ese respeto lo honra. —No, no me refiero a usted. Hablo de un finado a quien no conozco, de un extranjero de Rusia, que supo ser cochero o caballerizo de una señora que tenía un brillante valioso; esa señora era una princesa en su tierra, pero no hay ley para el amor… El joven, mareado por tanta suerte, tuvo una debilidad (cualquiera la tiene) y se alzó con el brillante. Ya era tarde cuando se arrepintió. La revolución maximalista los había desparramado por el mundo. Primero en una localidad de África del Sur, después en otra del Brasil, una pandilla de ladrones quiso arrebatarle esa alhaja. No la consiguieron: el hombre se daba maña para esconderla, no la quería para él; la quería para devolvérsela a la señora. Después de muchos años de aflicciones supo que la señora estaba en Buenos Aires; el viaje con el brillante era peligroso, pero el hombre no se echó atrás. En el tren lo siguieron los ladrones: uno se había disfrazado de fraile, otro de militar, otro de provinciano, otro se había pintarrajeado la cara. Entre los pasajeros había un paisano nuestro, medio botarate, un actor. Este mozo, como se había pasado la vida entre disfrazados, no vio nada raro en esa gente… Sin embargo, era evidente la farsa. Era demasiado surtido el grupo. Un cura que saca el nombre de las revistas de Nick Carter, un catamarqueño de Bancalari, una señora que tiene la idea de ser baronesa porque hay una princesa en el asunto, un anciano que de la noche a la mañana pierde la barba y que se muestra capaz de elevarlo a usted, que debe pesar unos ochenta kilos, «a una altura considerable» y guardarlo en un excusado. Eran gente resuelta; tenían cuatro noches para trabajar. La primera, cayó usted en la celda de Goliadkin y les arruinó el pastel. La segunda, usted volvió a salvarlo sin querer: la señora se le había metido en la pieza con el cuento del amor, pero a su llegada tuvo que retirarse. La tercera, mientras usted estaba pegado como un engrudo en la puerta de la baronesa, el catamarqueño asaltó a Goliadkin. Le fue mal: Goliadkin lo tiró del tren. Por eso el ruso andaba nervioso y se revolvía en la cama. Pensaba en lo que había ocurrido y en lo que iba a ocurrir; pensaba tal vez en la cuarta noche, la más peligrosa, la última. Recordó una frase del cura sobre los que pierden el alma para salvarla. Resolvió dejarse matar y perder el brillante para salvarlo. Usted le había contado lo del prontuario: comprendió que, si lo mataban, usted sería el primer sospechoso. La cuarta noche exhibió dos estuches, para que los ladrones pensaran que había dos brillantes, uno de veras y uno falso. A la vista de todos lo perdió, a manos de un negado para el naipe; los ladrones creyeron que les quería hacer creer que había perdido la alhaja verdadera; a usted lo durmieron, con algún mejunje en la sidra. Se metieron después en el compartimento del ruso y le ordenaron que les entregara la alhaja. Usted le oyó en sueños repetir que no sabía dónde estaba; a lo mejor también les dijo que usted la tenía, para engañarlos. La combinación le salió bien a ese hombre valiente: al alba lo mataron los desalmados, pero el brillante estaba seguro, en poder de usted. Efectivamente, en cuanto llegaron a Buenos Aires, la policía le echó el guante y se encargó de entregar la alhaja a su dueño. »Tal vez pensó que no le valía mucho vivir: veinte años crueles habían caído sobre la princesa, que ahora dirigía una casa mala. También yo, en su lugar, hubiera sido un miedoso. Montenegro encendió un segundo Sublime. —Es la vieja historia —observó—. La rezagada inteligencia confirma la intuición genial del artista. Yo siempre desconfié de la señora PuffendorfDuvernois, de Bibiloni, del padre Brown y, muy especialmente, del coronel Harrap. Pierda cuidado, mi querido Parodi: no tardaré en comunicar mi solución a las autoridades. Quequén, 5 de febrero de 1942 El dios de los toros A la memoria del poeta Alexander Pope I Con la franqueza viril que lo distinguía, el poeta José Formento no vacilaba en repetir a las señoras y caballeros que concurrían a La Casa de Arte (Florida y Tucumán): «No hay fiesta para mi espíritu como los torneos verbales de mi maestro Carlos Anglada con ese dieciochesco Montenegro. Marinetti contra Lord Byron, el cuarenta caballos contra el aristocrático tilbury, la ametralladora contra el estoque». Estos torneos complacían también a los protagonistas, que, por lo demás, se apreciaban mucho. En cuanto supo el robo de las cartas, Montenegro (que desde su casamiento con la princesa Fiodorovna se había retirado del teatro y dedicaba su ocio a la redacción de una vasta novela histórica y a las investigaciones policiales) ofreció a Carlos Anglada su perspicacia y su prestigio, pero le señaló la conveniencia de una visita a la celda 273, donde estaba recluido por el momento su colaborador, Isidro Parodi. Éste, a diferencia del lector, no conocía a Carlos Anglada: no había examinado los sonetos de Las pagodas seniles (1912), ni las odas panteístas de Yo soy los otros (1921), ni las mayúsculas de Veo y meo (1928), ni la novela nativista El carnet de un gaucho (1931), ni uno solo de los Himnos para millonarios (quinientos ejemplares numerados y la edición popular de la imprenta de los Expedicionarios de Don Bosco, 1934), ni el Antifonario de los panes y los peces (1935), ni, por escandaloso que parezca, los doctos colofones de la Editorial Probeta (Carillas del Buzo, impresas bajo los cuidados del Minotauro, 1939)[3]. Nos duele confesar que, en veinte años de cárcel, Parodi no había tenido tiempo de estudiar el Itinerario de Carlos Anglada (trayectoria de un lírico). En este indispensable tratado, José Formento, asesorado por el mismo maestro, historia sus diversas etapas: la iniciación modernista; la comprensión (a veces la transcripción) de Joaquín Belda; el fervor panteísta de 1921, cuando el poeta, ávido de una plena comunión con la naturaleza, negaba toda suerte de calzado y deambulaba, rengo y sangriento, entre los canteros de su coqueto chalet de Vicente López; la negación del frío intelectualismo: años ya celebérrimos en que Anglada, acompañado de una institutriz y de una versión chilena de Lawrence, no trepidaba en frecuentar los lagos de Palermo, puerilmente trajeado de marinero y munido de un aro y de un monopatín; el despertar nietzscheano que germinó en Himnos para millonarios, obra de afirmación aristocrática, basada en un artículo de Azorín, de la que se arrepentiría muy luego el popular catecúmeno del Congreso Eucarístico; finalmente, el altruismo y buceo en las provincias, donde el maestro somete al escalpelo crítico a las novísimas promociones de poetas mudos, a quienes dota del megáfono de la Editorial Probeta, que ya cuenta con menos de cien suscriptores y algunas plaquettes en preparación. Carlos Anglada no era tan alarmante como su bibliografía y su retrato; don Isidro, que estaba cebándose un mate en su jarrito celeste, alzó los ojos y vio al hombre: sanguíneo, alto, macizo, prematuramente calvo, de ojos fruncidos y obstinados, de enérgico mostacho teñido. Usaba, como decía festivamente José Formento, «un traje a cuadros». Lo seguía un señor que, de cerca, parecía el mismo Anglada visto de lejos; la calvicie, los ojos, el mostacho, la reciedumbre, el traje de cuadros se repetían, pero en un formato menor. El astuto lector ya habrá adivinado que este joven era José Formento, el apóstol, el evangelista de Anglada. Su tarea no era monótona. La versatilidad de Anglada, ese moderno Frégoli del espíritu, hubiera confundido a discípulos menos infatigables y abnegados que el autor de Pis-cuna (1929), Apuntaciones de un acopiador de aves y huevos (1932), Odas para gerentes (1934) y Domingo en el cielo (1936). Como nadie ignora, Formento veneraba al maestro; éste le correspondía con una condescendencia cordial, que no excluía, a veces, la amistosa reprimenda. Formento no era sólo el discípulo, sino también el secretario —esa bonne à tout faire que tienen los grandes escritores para puntuar el manuscrito genial y para extirpar una hache intrusa. Anglada embistió inmediatamente el asunto: —Usted me disculpará: yo hablo con la franqueza de una motocicleta. Estoy aquí por indicación de Gervasio Montenegro. Dejo constancia. No creo, y no creeré, que un encarcelado es persona indicada para resolver enigmas policiales. El asunto en sí no es complejo. Vivo, como es fama, en Vicente López. En mi escritorio, en mi usina de metáforas, para ser más claro, hay una caja de fierro; ese prisma con cerradura encierra (mejor dicho encerraba) un paquete de cartas. No hay misterio. Mi corresponsal y admiradora es Mariana Ruiz Villalba de Muñagorri, «Moncha» para sus íntimos. Juego a cartas vistas. A pesar de las imposturas de la calumnia, no ha habido comercio carnal. Planeamos en un plano más alto: emocional, mental. En fin, un argentino no comprenderá nunca estas afinidades. Mariana es un espíritu hermoso; más: una hembra hermosa. Este pletórico organismo está provisto de una antena sensible a toda vibración moderna. Mi obra primigenia, Las pagodas seniles, la indujo a la elaboración de sonetos. Yo corregí esos endecasílabos. La presencia de algún alejandrino denunciaba una genuina vocación para el versolibrismo. En efecto, ahora cultiva el ensayo en prosa. Ya ha escrito: Un día de lluvia, Mi perro Bob, El primer día de primavera, La batalla de Chacabuco, Por qué me gusta Picasso, Por qué me gusta el jardín, etc., etc. En fin, desciendo como un buzo a la minucia policial, más accesible a usted. Como nadie ignora, soy esencialmente multitudinario; el 14 de agosto abrí las fauces de mi chalet a un grupo interesante: escritores y suscriptores de Probeta. Los primeros exigían la publicación de sus manuscritos; los segundos, la devolución de las cuotas que habían perdido. En tales circunstancias estoy feliz, como el submarino en el agua. La vivaz reunión se prolongó hasta las dos a.m. Soy ante todo un combatiente: improvisé una casamata de butacas y taburetes y logré salvar buena parte de la vajilla. Formento, más parecido a Ulises que a Diomedes, trató de aplacar a los polemistas mediante una bandeja de madera provista de facturas surtidas y de Naranja-Bilz. ¡Pobre Formento! Sólo consiguió aumentar las reservas de proyectiles que emitían mis detractores. Cuando el último pompier se hubo retirado, Formento, con una devoción que no olvidaré, me echó un balde de agua en la cara y me restituyó a mi lucidez de tres mil bujías. Durante el colapso erigí un poema acrobático. Su título, De pie sobre el impulso; el verso final, «Yo fusilé a la Muerte a quemarropa». Hubiera sido peligroso perder ese metal del subconsciente. Sin solución de continuidad, despedí a mi discípulo. Éste, en la logomaquia, había perdido el portamonedas. Con toda franqueza, requirió mi apoyo para su traslado a Saavedra. La llave de mi inviolable Vetere tiene su reducto en mi bolsillo; la extraje, la esgrimí, la utilicé. Encontré las monedas solicitadas; no encontré las cartas de Moncha (perdón, de Mariana Ruiz Villalba de Muñagorri). El golpe no derribó mi energía; siempre de pie en el cabo Pensamiento, revisé la casa y las dependencias, desde el calefón hasta el pozo negro. El resultado de mi operación fue negativo. —Afirmo que las cartas no están en el chalet —dijo la espesa voz de Formento —. El 15 por la mañana volví con un dato del Campano Ilustrado, que mi maestro requería para sus investigaciones. Me ofrecí para un segundo registro de la casa. No encontré nada. Miento. Descubrí algo valioso para el señor Anglada y para la República. Un tesoro que la distracción del poeta arrumbara en el sótano: cuatrocientos noventa y siete ejemplares de la obra agotada El carnet de un gaucho. —Usted disculpará el fervor literario de mi discípulo —dijo rápidamente Carlos Anglada—. Estos hallazgos eruditos no pueden interesar a un espíritu como el suyo, rápidamente confinado en lo policial. He aquí el hecho: las cartas han desaparecido; en manos de una persona inescrupulosa estas vibraciones de una gran dama, estos archivos de materia gris y materia sentimental pueden ser una piedra de escándalo. Se trata de un documento humano que une al impacto del estilo (modelado en rojo por el mío) la frágil intimidad de una mujer de mundo. Bref: gran carnada para editores piratas y transandinos. II Una semana después, un largo Cadillac se detuvo en la calle Las Heras, ante la Penitenciaría Nacional. Se abrió la portezuela. Un caballero, de saco gris, pantalón de fantasía, guantes claros y bastón con empuñadura en cabeza de perro, descendió con una elegancia algo surannée y entró con paso firme por los jardines. El subcomisario Grondona lo recibió con servilismo. El caballero aceptó un habano de Bahía y se dejó conducir a la celda 273. Don Isidro, en cuanto lo vio, ocultó un atado de Sublimes bajo su birrete reglamentario, y dijo con dulzura: —Pucha que la carne se vende bien en Avellaneda. Ese trabajo enflaquece a más de uno; a usted lo engorda. —Touché, mi querido Parodi, touché. Confieso mi embonpoint. La princesa me encarga que le bese la mano —replicó Montenegro entre dos bocanadas azules—. También nuestro común amigo Carlos Anglada (espíritu chispeante, si los hay, pero carente de la disciplina mediterránea) lo recuerda. Lo recuerda demasiado, inter nos. Ayer nomás irrumpió en mi bufete. Bastaron dos portazos y una respiración casi asmática, para que el catador de fisonomías descubriera en un abrir y cerrar de ojos que Carlos Anglada estaba nervioso. Comprendí enseguida: la congestión del tráfico es adversa a la serenidad del espíritu. Usted, más sabio, ha elegido bien: la reclusión, la vida metódica, la falta de excitantes. En el corazón de la ciudad, su pequeño oasis parece de otro mundo. Nuestro amigo es más débil: basta una quimera para aterrarlo. Francamente, lo creí de temple más recio. Al principio afrontó la pérdida de las cartas con el estoicismo de un clubman; ayer he constatado que esa fachada no era más que una máscara. El hombre ha sido herido, blessé. En mi bufete, ante un Maraschino 1934, entre el humo tonificante de los habanos, el hombre se despojó de todo antifaz. Comprendo su alarma. La publicación del epistolario de Moncha sería un rudo golpe para nuestra sociedad. Una mujer hors concours, mi querido amigo: belleza física, fortuna, linaje, figuración: espíritu moderno en vaso de Murano. Carlos Anglada, lastimero, insiste en que la publicación de esas cartas comportaría su ruina y la besogne, decididamente antihigiénica, de ultimar a ese colérico Muñagorri en un lance de honor. Con todo, mi estimable Parodi, le ruego que no pierda su sangre fría. Ya he dado el primer paso: invité a Carlos Anglada y a Formento a pasar unos días en la cabaña La Moncha, de Muñagorri. Noblesse oblige: reconozcamos que la obra de Muñagorri ha llevado el progreso a toda una zona del Pilar. Usted debiera resolverse a examinar de cerca esa maravilla. Es una de las pocas estancias donde el acervo nacional de la tradición se mantiene vivo y pujante. Pese a la intromisión del dueño de casa, hombre tiránico y chapado a la antigua, ninguna nube empañará esa reunión de amigos. Mariana hará los honores, deliciosamente, por cierto. Le aseguro que este viaje no es un capricho de artista: nuestro médico de cabecera, el doctor Mugica, aconseja tratar enérgicamente mi surmenage. Pese a la cordial insistencia de Mariana, la princesa no podrá acompañarnos. La retienen sus múltiples tareas en Avellaneda. Yo, en cambio, prolongaré la villégiature hasta el Día de la Primavera. Como usted acaba de comprobar, no he vacilado ante el remedio heroico. Dejo en sus manos la minucia policial, la obtención de las cartas. Mañana mismo, a las diez, la alegre caravana automovilística parte del cenotafio de Rivadavia, rumbo a La Moncha, ebria de ilimitados horizontes, de libertad. Con un ademán preciso, Gervasio Montenegro interrogó su áureo Vacheron et Constantin. —El tiempo es oro —exclamó—. He prometido visitar al coronel Harrap y al reverendo Brown, sus confrères de establecimiento penal. Hace poco visité en la calle San Juan a la baronne Puffendorf-Duvernois, née Pratolongo. Su dignidad no ha sufrido, pero su tabaco abisinio es abominable. III El 5 de septiembre, al atardecer, un visitante con brazal y paraguas entró en la celda 273. Habló enseguida; habló con funeraria vivacidad; pero don Isidro notó que estaba preocupado. —Aquí me tiene, crucificado como el sol en la hora del ocaso —José Formento indicó vagamente un tragaluz que daba al lavadero—. Usted dirá que soy un Judas, entregado a tareas sociales, mientras el Maestro sufre persecuciones. Pero mi motor es muy otro. Vengo a exigirle, más aún a solicitarle, que mueva las influencias acumuladas en tantos años de convivencia con la autoridad. Sin el amor, la caridad es imposible. Como dijo Carlos Anglada en su Llamado a las Juventudes Agrarias: Para inteligir el tractor, es menester amar el tractor; para inteligir a Carlos Anglada, es menester amar a Carlos Anglada. Quizá los libros del maestro no sirvan para la investigación policial; le traigo un ejemplar de mi Itinerario de Carlos Anglada. Ahí, el hombre que despista a los críticos e interesa aún a la policía se revela como un impulsivo, un niño casi. Abrió al azar el volumen y lo puso en manos de Parodi. Éste, efectivamente, vio una fotografía de Carlos Anglada, calvo y enérgico, vestido de marinero. —Usted como fotografista será una eminencia, no le discuto; pero lo que yo necesito es que me refieran el sucedido desde el 29 a la noche; también me gustaría saber cómo se llevaba esa gente. He leído los sueltitos de Molinari; no tiene basura en la cabeza, pero uno acaba por marearse con tanta fotografía. No se altere, joven, y cuénteme las cosas en orden. —Le daré una instantánea de los hechos. El 24 llegamos a la estancia. Gran cordialidad y armonía. La señora Mariana (traje de montar de Redfern, ponchillo de Patou, botas de Hermés, maquillaje plein air de Elizabeth Arden) nos recibió con su sencillez habitual. El dúo Anglada-Montenegro discutió la puesta de sol hasta muy entrada la noche. Anglada la reputó inferior a los faroles de un automóvil que devora el macadam; Montenegro, a un soneto del mantuano. Por fin, ambos beligerantes ahogaron el espíritu polémico en un vermouth con bitter. El señor Manuel Muñagorri, aplacado por el tacto de Montenegro, se mostraba resignado a nuestra visita. A las ocho en punto, la institutriz (una rubia de lo más grosera, créame usted) trajo al Pampa, único fruto de una pareja feliz. La señora Mariana, en lo alto de la escalinata, extendió los brazos al niño y éste, de facón y chiripá, corrió a ocultarse en la caricia materna. Escena inolvidable, por lo demás repetida todas las noches, que nos demuestra la perduración de los vínculos familiares en pleno clima de mundaneidad y bohemia. Inmediatamente, la institutriz se llevó al Pampa. Muñagorri explicó que toda la pedagogía estaba cifrada en el precepto salomónico: escatima el palo y estropearás al niño. Me consta que para obligarlo a usar facón y chiripá tenía que poner en práctica ese precepto. »El 29 al atardecer presenciamos, desde la terraza, un desfile de toros, grave y espléndido. A la señora Mariana debimos ese cuadro rural. Si no fuera por ella, esa y otras impresiones gratísimas serían imposibles. Con franqueza viril debo confesar que el señor Muñagorri (apreciable como cabañero, sin duda) era un anfitrión huraño y desatento. Casi no nos dirigía la palabra, prefería el diálogo de capataces y de peones; le interesaba más la futura exposición de Palermo que esa maravillosa coincidencia de la Naturaleza con el Arte, de la pampa con Carlos Anglada, que vuelta a vuelta se operaba en su propiedad. Mientras abajo desfilaban las bestias, oscuras en la muerte del sol, arriba, en la terraza, el grupo humano se afirmaba más conversador y locuaz. Bastó una interjección de Montenegro sobre la majestad de los toros para despertar el cerebro de Anglada. El maestro, de pie sobre sí mismo, improvisó una de esas fecundas tiradas líricas que pasman por igual al historiador y al gramático, al frío razonador y al gran corazón. Dijo que en otras épocas los toros eran animales sagrados; antes, sacerdotes y reyes; antes, dioses. Dijo que el mismo sol que iluminaba ese desfile de toros había visto, en las galerías de Creta, desfiles de hombres condenados a muerte por haber blasfemado del toro. Habló de hombres a quienes la inmersión en la caliente sangre de un toro había hecho inmortales. Montenegro quiso evocar una sangrienta función de toros embolados que él presenciara en las arenas de Nîmes (bajo el crepitante sol provenzal); pero Muñagorri, enemigo de toda expansión del espíritu, dijo que, en materia de toros, Anglada no era más que un tendero. Entronizado en un enorme sillón de paja, afirmó, cosa evidente, que él se había educado entre toros y que eran animales pacíficos y hasta cobardes, pero muy botadores. Fíjese que para convencer a Anglada, trataba de hipnotizarlo (no le quitaba los ojos de encima). Dejamos al maestro y a Muñagorri en pleno deleite polémico; guiados por esa incomparable dueña de casa que es la señora Mariana, Montenegro y yo pudimos apreciar en todos los detalles el motor de la luz. Sonó el gong, nos sentamos a comer y acabamos la carne de vaca antes que regresaran los polemistas. Era evidente que había triunfado el maestro; Muñagorri, hosco y vencido, no dijo una sola palabra durante la comida. »Al día siguiente me invitó a conocer el pueblo del Pilar. Fuimos los dos solos, en su americanita. Como argentino gocé a pleno pulmón en nuestra escapada por la pampa típica y polvorienta. El padre sol derrochaba sus benéficos rayos sobre nuestras cabezas. Los servicios de la Unión Postal se extienden a esos andurriales sin pavimentos. Mientras Muñagorri absorbía líquidos inflamables en el almacén, yo confié a la boca de un buzón un saludo filial a mi editor, al dorso de mi fotografía en traje de gaucho. La etapa del retorno fue desagradable. A los barquinazos de la vía crucis, ahora se agregaban las torpezas del borracho; confieso hidalgamente que me apiadó ese esclavo del alcohol y le perdoné el feo espectáculo que me brindaba; castigaba el caballo como si fuera su hijo; la americana zozobraba continuamente y más de una vez temí por mi vida. »En la estancia, unas compresas de lino y la lectura de un antiguo manifiesto de Marinetti restituyeron mi equilibrio. »Ahora llegamos, don Isidro, a la tarde del crimen. Lo presagió un incidente desagradable: Muñagorri, siempre fiel a Salomón, asestó una tunda de palos a las asentaderas del Pampa que, seducido por los falaces reclamos del exotismo, se negaba a la portación de cuchillo y rebenquito. Miss Bilham, la institutriz, no supo guardar su lugar y prolongó ese episodio tan poco grato recriminando acerbamente a Muñagorri. No trepido en afirmar que la pedagoga intervino de ese modo tan destemplado, porque tenía en vista otra colocación: Montenegro, que es un lince para descubrir bellas almas, le había propuesto no sé qué destino en Avellaneda. Todos nos retiramos contrariados. La dueña de casa, el maestro y yo nos encaminamos al tanque australiano; Montenegro se retiró a la casa con la institutriz. Muñagorri, obsesionado con la próxima exposición y de espaldas a la naturaleza, se fue a ver otro desfile de toros. La soledad y el trabajo son los dos báculos en que se apoya el verdadero hombre de letras; aproveché un recodo del camino para dejar a mis amigos; fui a mi dormitorio, verdadero refugio sin ventanas donde no llega el eco más remoto del mundo externo: Prendí la luz y entré en el surco de mi traducción popular de La soirée avec M. Teste. Imposible trabajar. En el cuarto de al lado conversaban Montenegro y Miss Bilham. No cerré la puerta por temor de ofender a Miss Bilham y para no asfixiarme. La otra puerta de mi habitación da, como usted sabe, al vaporoso patio de la cocina. »Oí un grito; no procedía del cuarto de Miss Bilham; creí reconocer la incomparable voz de la señora Mariana. Por corredores y escaleras llegué a la terraza. »Allí, sobre el poniente, con la sobriedad natural de la gran actriz que hay en ella, la señora Mariana indicaba el cuadro terrible que, por desdicha mía, no olvidaré. Abajo, como ayer, habían desfilado los toros; arriba, como ayer, el amo había presidido el lento desfile; pero esta vez habían desfilado para un solo hombre; ese hombre estaba muerto. Por los dibujos del respaldo de paja había entrado un puñal. »Sostenido por los brazos del alto sillón seguía erecto el cadáver. Anglada comprobó con horror que el increíble asesino había utilizado el cuchillito del niño. —Dígame, don Formento, ¿cómo se habrá agenciado esa arma el forajido? —Misterio. El chico, después de agredir a su padre, tuvo un ataque de furia y tiró sus enseres de gaucho detrás de las hortensias. —Ya lo sabía. ¿Y cómo explica la presencia del rebenquito en la pieza de Anglada? —Muy fácilmente, pero con razones vedadas a un pesquisa. Como lo demuestra la fotografía que usted ha visto, en la proteiforme vida de Anglada hubo el periodo que llamaremos pueril. Aún hoy, el campeón de los derechos de autor y del arte por el arte siente el invencible imán que ejercen los juguetes sobre el adulto. IV El 9 de septiembre entraron dos damas de luto en la celda 273. Una era rubia, de poderosas caderas y labios llenos; la otra, que vestía con mayor discreción, era baja, delgada, el pecho escolar y de piernas finas y cortas. Don Isidro se dirigió a la primera: —Por las mentas, usted debe ser la viuda de Muñagorri. —¡Qué gaffe! —dijo la otra con un hilo de voz—. Ya dijo lo que no era. Qué va a ser ella, si vino para acompañarme. Es la fräulein, Miss Bilham. La señora de Muñagorri soy yo. Parodi les ofreció dos bancos y se sentó en el catre. Mariana prosiguió sin apuro. —Qué amor de cuartito, y tan distinto al living de mi cuñada, que es un horror de biombos. Usted se ha adelantado al cubismo, señor Parodi, aunque ya no se usa. Con todo yo que usted le hacía dar a esa puerta una mano de Duco por Gauweloose. Me fascina el hierro pintado de blanco. Mickey Montenegro (¿a usted no le parece que es muy genial?) nos dijo de venir a molestarlo. Qué volada haberlo encontrado. Yo quería hablar con usted, porque es una droga estar repitiendo esta historia a comisarios que la aturden a una a preguntas y a mis cuñadas que son un opio. »Le voy a contar el día 30 desde por la mañana. Estábamos Formento, Montenegro, Anglada, yo y mi marido y nadie más. La princesa, lástima que no pudo venir, porque tiene un charme que se acabó con los comunistas. Mire lo que son las cosas de la intuición femenina y de madre. Cuando Consuelo me trajo el jugo de ciruelas, yo tenía un dolor de cabeza que volaba. Lo que son los hombres para la incomprensión. Lo primero fui al dormitorio de Manuel y ni quiso oírme porque le interesaba más su dolor de cabeza que no era para tanto. Las mujeres, como tenemos la escuela de la maternidad, no somos tan flojas. También la culpa la tenía él, por acostarse tarde. La víspera estuvo hasta las mil y quinientas hablando con Formento sobre un libro. Qué se mete a hablar de lo que no sabe. Llegué al final de la discusión, pero en el acto pesqué de qué se trataba. Pepe (Formento, quiero decir) está por imprimir una traducción popular de La soirée avec M. Teste. Para llegar a las masas, que al fin y al cabo es lo único, le ha puesto como nombre en español La serata con don Cacumen. Manuel, que no quiso nunca entender que sin el amor la caridad es imposible, se había empeñado en desanimarlo. Le decía que Paul Valéry recomienda a los otros el pensamiento pero no piensa, y Formento que ya tiene lista la traducción, y yo que siempre digo en La Casa de Arte que hay que traerlo a Valéry a dar conferencias. Yo no sé qué había ese día, pero el viento Norte nos tenía a todos como locos, sobre todo a mí que soy tan sensible. Hasta la fräulein no se dio su lugar y se metió con Manuel por el Pampa, que no le gusta el traje de gaucho. No sé por qué le cuento estas cosas, que son de la víspera. El día 30, después del té, Anglada, que no piensa más que en él y que no sabe que odio caminar, se empeñó en que yo le volviera a mostrar el tanque australiano, con tanto sol y tanto mosquito. Por suerte que pude zafarme y volví a leer a Giono: no me diga que no le gusta Accompagné de la flûte. Es un libro bestial, que a una la distrae de la estancia. Pero antes quise verlo a Manuel, que estaba en la terraza con la manía de los toros. Serían casi las seis y yo subí por la escalera de los peones. Yo es una cosa que me quedé y dije ¡Ah! ¡Qué cuadro! Yo con la campera salmón y los shorts de Vionnet contra la baranda y, a dos pasos, Manuel clavado en el sillón, que le habían hundido por el respaldo el cuchillito del Pampa. Por suerte, el inocente estaba cazando gatos y se libró de ver esa cosa horrible. A la noche se vino con media docena de colas. Miss Bilham agregó: —Las tuve que tirar por la letrina porque daban tan feo olor. Lo dijo con una voz casi voluptuosa. V Anglada, esa mañana de septiembre, estaba inspirado. Su mente lúcida comprendía el pasado y el porvenir; la historia del futurismo y los trabajos de zapa que algunos hommes de lettres urdían a su espalda para que él aceptara el premio Nobel. Cuando Parodi creyó que esa verba se había agotado, Anglada esgrimió una carta y dijo con una risa benévola: —¡Ese pobre Formento! Decididamente los piratas chilenos saben su negocio. Lea esta carta, amigo Parodi. No quieren publicar esa grotesca versión de Paul Valéry. Don Isidro leyó con resignación: «Muy Sr. mío: Cúmplenos repetir lo que ya explicamos en contestación a las suyas del 19, 26 y 30 de agosto ppdo. Imposible costear edición: gastos de clichés y derechos de Walt Disney, de impresos para Año Nuevo y Pascua en lenguas extranjeras, hacen impracticable el negocio a menos que usted se avenga a adelantar el importe del pliego único y gastos de almacenamiento en el Guardamuebles La Compresora. Quedamos a sus gratas órdenes. Por el subgerente: Rufino Gigena S.» Don Isidro, al fin, pudo hablar: —Esa cartita comercial viene como caída del cielo. Ahora empiezo a atar cabos. Hace rato que usted se da el gusto de hablar de libros. Yo también puedo hablar. Últimamente leí esta cosa que trae esas figuras tan lindas: usted con zancos, usted vestido de criatura, usted biciclista. Mire que me he reído. Quién iba a decirle a uno que don Formento, mozo marica y fúnebre si los hay, supiera reírse tan bien de un sonso. Todos sus libros son un titeo: usted se manda los Himnos para millonarios, y el mocito, que es respetuoso, las Odas para gerentes; usted, La libreta de un gaucho; el otro, Las apuntaciones de un acopiador de aves y huevos. Oiga, le voy a contar desde el principio lo que pasó. »Primero vino un pavote con el cuento de que le habían robado unas cartas. No le hice caso, porque, si un hombre ha perdido algo, no le va a encargar a un preso que se lo busque. El pavote decía que las cartas comprometían a una señora; que no tenía nada con la señora, pero que se carteaban por afición. Eso lo dijo para que yo pensara que la señora era su querida. A la semana vino ese pan de Dios, Montenegro, y dijo que el pavote andaba de lo más preocupado. Esta vez usted había procedido como alguien que de veras ha perdido algo. Fue a ver a uno que todavía no está en la cárcel y que es mentado como pesquisa. Después todos se fueron al campo, murió el finado Muñagorri, don Formento y una tilinga vinieron a fastidiarme y yo empecé a maliciar la cosa. »Usted me dijo que le habían robado las cartas. Hasta me dio a entender que se las había robado Formento. Lo que usted quería era que la gente hablara de esas cartas y que se imaginaran no sé qué fábulas de usted y de la señora. Después la mentira le salió verdad: Formento le robó las cartas. Las robó para publicarlas. Usted ya lo tenía cansado; con las dos horas de monólogo que usted me ha descargado esta tarde, lo justifico al mozo. Le había tomado tanta rabia que ya no le bastaban las indirectas. Se resolvió a publicar las cartas, para acabar de una vez y para que toda la República viera que usted no tenía nada con la Mariana. Muñagorri veía las cosas de otro modo. No quería que su mujer se pusiera en ridículo con un librito de zonceras. El 29 le paró el carro a Formento. De esta sesión, Formento no me dijo nada; estaban discutiendo el asunto cuando llegó Mariana y tuvieron la finura de hacerle creer que hablaban de un libro que Formento estaba copiando del francés. ¡Qué pueden importarle a un hombre de campo los libros de gente como ustedes! Al otro día Muñagorri se lo llevó a Formento al Pilar, con una carta a los de la imprenta para que pararan el libro. Formento vio el asunto color de hormiga y decidió librarse de Muñagorri. No le dolía mucho, porque siempre había el riesgo de que se descubrieran sus amores con la señora. Esa tilinga no podía contenerse: hasta andaba repitiendo las cosas que le oía (lo del amor y la caridad, lo de la inglesa que no había dado su lugar…). Hasta una vez se traicionó al nombrarlo. »Cuando Formento vio que el chico había tirado sus prendas de gaucho, comprendió que había llegado la hora. Caminó sobre seguro. Se agenció una buena coartada: dijo que estaba abierta la puerta entre su dormitorio y el de la inglesa. Ni ella ni el amigo Montenegro lo desmintieron; sin embargo, es costumbre cerrar la puerta para esos pasatiempos. Formento eligió bien el arma. El cuchillo del Pampa servía para complicar a dos personas: al mismo Pampa, que es medio loco, y a usted, don Anglada, que se finge amante de la señora y que más de una vez se hizo el nene. Dejó el rebenquito en la pieza de usted, para que lo encontrara la policía. A mí me trajo el libro de las figuras, para darme la misma sospecha. »Con toda comodidad salió a la terraza y lo apuñaló a Muñagorri. Los peones no lo vieron porque estaban abajo, atareados con los toros. »Vea lo que es la Providencia. Todo eso había hecho el hombre para sacar un libro con las cartitas de esa tilinga y las felicitaciones de Año Nuevo. Basta mirar a esa señora para adivinar lo que son sus cartas. No es milagro que los de la imprenta les sacaran el cuerpo. Quequén, 22 de febrero de 1942 Las previsiones de Sangiácomo A Mahoma I El recluso de la celda 273 recibió con marcada resignación a la señora de Anglada y a su marido. —Seré rotundo; daré la espalda a toda metáfora —prometió gravemente Carlos Anglada—. Mi cerebro es una cámara frigorífica: las circunstancias de la muerte de Julia Ruiz Villalba (Pumita, para los de su clase) perduran en ese recipiente gris, incorruptas. Seré implacable, fidedigno; miro estas cosas con la indiferencia del deus ex machina. Le impondré un corte transversal de los hechos. Lo conmino, Parodi: sea usted un nervio auditivo. Parodi no levantó los ojos; siguió iluminando una fotografía del doctor Yrigoyen; el introito del vigoroso poeta no le comunicaba hechos nuevos: días antes había leído un sueltito de Molinari sobre la brusca desaparición de la señorita de Ruiz Villalba, uno de los elementos juveniles más animados de nuestro mundillo social. Anglada impostó la voz; Mariana, su mujer, tomó la palabra: —Ya Carlos hizo que me costeara a la cárcel y yo que tenía que ir a opiarme en la conferencia de Mario sobre Concepción Arenal. Qué salvada la suya, señor Parodi, no tener que ir a La Casa de Arte: hay cada figurón que es un plomo, aunque yo siempre digo que monseñor habla con mucha altura. Carlos, como toda la vida, va a querer meter su cuchara, pero al fin y al cabo es mi hermana, y no me han arrastrado hasta aquí para que yo esté callada como una ente. Además las mujeres, con la intuición, nos damos más cuenta de todo, como dijo Mario a la vez que me felicitó por el luto (yo estaba hecha una loca, pero a las platinadas nos sienta el negro). Mire, yo con la suite que tengo, voy a contarle las cosas desde el principio, aunque no me hago la difícil con la manía de los libros. Usted habrá visto en la rotogravure que la pobre Pumita, mi hermana, se había comprometido con Rica Sangiácomo, que tiene un apellido que es matador. Aunque parezca un cache, era una pareja ideal: la Pumita tan mona, con el cachet Ruiz Villalba y los ojos de Norma Shearer, que ahora que se nos fue, como dijo Mario, ya no quedan más que los míos. Es claro que era una india y que no leía más que Vogue y por eso le faltaba ese charme que tiene el teatro francés, aunque Madeleine Ozeray es un adefesio. Es el colmo venir a decirme a mí que se ha suicidado, yo que estoy tan católica desde el Congreso y ella con esa joie de vivre que yo también la tengo aunque no soy una mosca muerta. No me diga que es una plancha y una falta de consideración este escándalo, como si yo no tuviera bastante con lo del pobre Formento, que le clavó el cuchillito por el sillón a Manuel que estaba embobado con los toros. A veces me da que pensar y digo que es llover sobre mojado. »Rica tiene fama de buenmocísimo, pero qué más quería él que entrar en una familia como la gente, ellos que son unos parvenus, aunque al padre yo lo respeto porque vino al Rosario con una mano atrás y otra adelante. La Pumita no se chupaba el dedo, y mamá con el faible que le tenía tiró la casa por la ventana cuando la presentaron, y así no es gracia que se comprometiera cuando era una mocosa. Dice que se conocieron de un modo lo más romántico, en Llavallol, como Errol Flynn y Olivia de Havilland, en Vamos a Méjico, que en inglés se llama Sombrero: a la Pumita se le había desbocado el pony del tonneau al llegar al macadam y Ricardo, que no tiene más horizonte que los petizos de polo, se quiso hacer el Douglas Fairbanks y le paró el pony, que no es una cosa del otro mundo. Él se quedó chocho cuando supo que era mi hermana, y la pobre Pumita, ya se sabe, le gustaba afilar hasta con los mucamos de adentro. La cuestión es que se lo invitó a Rica a La Moncha, y eso que no nos habíamos visto ni en caja de fósforos. El Commendatore (el padre de Rica, usted recuerda) les hacía un gancho bárbaro, y Rica me tenía enferma con las orquídeas que le mandaba todos los días a la Pumita, así que yo hice rancho aparte con Bonfanti, que es otra cosa. —Tómese un resuello, señora —intercaló respetuosamente Parodi—. Ahora que no garúa, usted podría aprovechar, don Anglada, para hacerme un resumido. —Abro fuego… —Ya tuviste que salir con tus pesadeces —observó Mariana aplicando a sus labios desganados un cuidadoso rouge. —El panorama erigido por mi señora es terminante. Falta, sin embargo, tirar las coordenadas de práctica. Seré el agrimensor, el catastro. Acometo la vigorosa síntesis. »En Pilar, contiguos a La Moncha, se afirman los parques, los viveros, los invernáculos, el observatorio, los jardines, la pileta, las jaulas de los animales, el golf, el acuario subterráneo, las dependencias, el gimnasio, el reducto del Commendatore Sangiácomo. Este florido anciano (ojos irrefutables, estatura mediocre, tinte sanguíneo, níveos mostachos que interrumpe el toscano festivo) es un moño de músculos, en la pista, en la pedana y en el trampolín de madera. Paso de la instantánea al cinematógrafo: abordo sin ambages la biografía de este vulgarizador del abono. El oxidado siglo XIX se revolvía y gimoteaba en su silla de ruedas (años del biombo japonista y del velocípedo tarambana) cuando el Rosario abrió la generosidad de sus fauces a un inmigrante itálico; miento, a un niño italiano. Pregunto: ¿quién era ese niño? Contesto: el Commendatore Sangiácomo. El analfabetismo, la Maffia, la intemperie, una fe ciega en el porvenir de la Patria fueron sus pilotos de cabotaje. Un varón consular (confirmo: el cónsul de Italia, conde Isidoro Fosco) adivinó el encaje moral que encerraba el joven y más de una vez le brindó un consejo desinteresado. »En 1902 Sangiácomo encaraba la vida desde el pescante de madera de un carro de la Dirección de Limpieza; en 1903 presidía una flota pertinaz de carros atmosféricos; desde 1908 (año en que salió de la cárcel) vinculó definitivamente su nombre a la saponificación de las grasas; en 1910 abarcaba las curtiembres y el guano; en 1914, columbró con ojo de cíclope las posibilidades de la gomorresina del asa fétida; la guerra disipó ese espejismo; nuestro luchador, al borde de la catástrofe, dio un golpe de timón y se consolidó en el ruibarbo. Italia no tardó en detonar su grito y su músculo; Sangiácomo, desde la otra margen atlántica, gritó ¡presente! y fletó un barco de ruibarbo para los modernos inquilinos de las trincheras. No lo desanimaron los motines de una soldadesca ignorante; sus cargamentos nutritivos abarrotaron dársenas y almacenes en Génova, en Salerno y en Castellammare, desalojando más de una vez a densas barriadas. Esa plétora alimenticia tuvo su premio: el novel millonario crucificó su pecho con la cruz y el mandil de Commendatore. —Qué manera de contar que parece que estás hecho un sonámbulo —dijo desapasionadamente Mariana, y siguió levantando sus faldas—. Antes que lo hicieran Commendatore ya se había casado con la prima carnal que mandó buscar a Italia a propósito, y también te comiste lo de los hijos. —Ratifico: me he dejado arrastrar por el ferry-boat de mi verba. Wells rioplatense, remonto la corriente del tiempo. Desembarco en el tálamo posesivo. Ya nuestro luchador engendra a su vástago. Nace: es Ricardo Sangiácomo. La madre, figura vislumbrada, secundaria, desaparece: muere en 1921. La muerte (que a semejanza del cartero llama dos veces) lo privó ese mismo año del propulsor que nunca le negara su aliento, conde Isidoro Fosco. Lo digo, lo redigo, sin trepidar: el Commendatore se asomó a la locura. El horno crematorio había mascado la carne de su esposa; quedaba su producto, su impronta: el párvulo unigénito. Monolito moral, el padre se consagró a educarlo, a adorarlo. Subrayo un contraste: el Commendatore (duro y dictatorial entre sus máquinas como una prensa hidráulica) fue, at home, el más agradable de los polichinelas del hijo. »Enfoco a este heredero: chambergo gris, los ojos de la madre, bigote circunflejo, movimientos dictados por Juan Lomuto, piernas de centauro argentino. Este protagonista de las piscinas y del turf es también un jurisconsulto, un contemporáneo. Admito que su poemario Peinar el viento no constituye una férrea cadena de metáforas, pero no falta la visión espesa, el atisbo noviestructural. Sin embargo, es en el terreno de la novela donde nuestro poeta rendirá todo su voltaje. Predigo: algún crítico musculoso no dejará tal vez de subrayar que nuestro iconoclasta, antes de romper los viejos moldes, los ha reproducido; pero habrá de admitir la fidelidad científica de la copia. Ricardo es una promesa argentina; su relato sobre la condesa de Chinchón aglutinará el buceo arqueológico y el espasmo neofuturista. Esa labor exige la compulsa de los infolios de Gandía, de Levene, de Grosso, de Radaelli. Felizmente, nuestro explorador no está solo; Eliseo Requena, su abnegado hermano de leche, lo secunda y lo empuja en el periplo. Para definir a este acólito seré conciso como un puño: el gran novelista se ocupa de las figuras centrales de la novela y deja que las plumas menores se ocupen de las figuras menores. Requena (estimable sin duda como factotum) es uno de tantos hijos naturales del Commendatore, ni mejor ni peor que los otros. Miento: acusa un rasgo individual: la insospechable devoción por Ricardo. Acude ahora a mi lente un personaje pecuniario, bursátil. Le arranco la máscara: presento al administrador del Commendatore, Giovanni Croce. Sus detractores fingen que es riojano y que su verdadero nombre es Juan Cruz. La verdad es muy otra: su patriotismo es notorio; su devoción al Commendatore, perpetua; su acento, muy desagradable. El Commendatore Sangiácomo, Ricardo Sangiácomo, Eliseo Requena, Giovanni Croce, he aquí el cuarteto humano que presenció los últimos días de Pumita. Relego al justo anonimato la turba asalariada: jardineros, peones, cocheros, masajistas… Mariana intervino irresistiblemente: —Cómo vas a negar esta vez que sos un envidioso y un malpensado. No has dicho ni un poquito de Mario, que tenía la pieza llena de libros al lado de la nuestra y que se da cuenta muy bien cuando una mujer distinguida sale de lo vulgar, y no pierde tiempo mandando cartitas como un pavo. Bien que te dejó con la boca abierta cuando no dijiste ni mu. Es bestial cómo sabe. —Exacto; suelo darme una mano de silencio. El doctor Mario Bonfanti es un hispanista adscrito a la propiedad del Commendatore. Ha publicado una adaptación para adultos del Cantar de Myo Cid; premedita una severa gauchización de las Soledades, de Góngora, a las que dotará de bebedores y de jagüeles, de cojinillos y de nutrias. —Don Anglada, ya me tiene mareado con tanto libro —dijo Parodi—. Si quiere que le sirva de algo, hábleme de su cuñada, la finadita. Total nadie me salva de oírlo. —Usted, como la crítica, no me capta. El gran pincel (he dicho: Picasso) ubica en los primeros planos el fondo del cuadro y posterga en la línea del horizonte la figura central. Mi plan de batalla es el mismo. Abocetadas las comparsas ambientes (Bonfanti, etc.), caigo de lleno en la Pumita Ruiz Villalba, corpus delicti. »El plástico no se deja arrastrar por las apariencias. Pumita, con su travesura de Efebo, con su gracia algo despeinada, era, ante todo, un telón de fondo: su función era destacar la belleza opulenta de mi señora. La Pumita ha muerto; en el recuerdo esa función es indeciblemente patética. Brochazo de gran guiñol: el 23 de junio, a la noche, reía y chapoteaba en la sobremesa al calor de mi verba; el 24, yacía envenenada en su dormitorio. El destino, que no es un caballero, hizo que mi señora la descubriese. II La tarde del 23 de junio, víspera de su muerte, la Pumita vio morir tres veces a Emil Jannings en copias imperfectas y veneradas de Alta traición, del Ángel azul y de La última orden. Mariana sugirió esa expedición al Club Pathé-Baby; al regreso, ella y Mario Bonfanti se relegaron al asiento de atrás del Rolls-Royce. Dejaron que la Pumita fuera adelante con Ricardo y completara la reconciliación iniciada en la compartida penumbra del cinematógrafo. Bonfanti deploró la ausencia de Anglada: este polígrafo componía, esa tarde, una Historia Científica del Cinematógrafo, y prefería documentarse en su infalible memoria de artista, no contaminada por una visión directa del espectáculo, siempre ambigua y falaz. Esa noche, en Villa Castellammare, la sobremesa fue dialéctica. —Otra vez doy la palabra a mi viejo amigo, el Maestro Correas —dijo eruditamente Bonfanti, que animaba un saco tejido en punto de arroz, una doble tricota de Huracán, una corbata escocesa, una sobria camisa color ladrillo, un juego de lápiz, y estilográfica tamaño coloso y un cronómetro pulsera de referee—. Fuimos por lana y volvimos trasquilados. Los boquirrubios que detentan el cacicazgo del Pathé-Baby Club nos han fastidiado: dieron un muestrario de Jannings en el que falta lo más enjundioso y egregio. Nos han escamoteado la adaptación de la sátira butleriana Ainsi va toute chair, De carne somos. —Es como si la hubieran dado —dijo la Pumita—. Todos los films de Jannings son De carne somos. Siempre el mismo argumento: primero le van acumulando felicidades; después lo enyetan y lo hunden. Es una cosa tan aburrida y tan igual a la realidad. Apuesto que el Commendatore me da la razón. El Commendatore vaciló; Mariana intervino inmediatamente: —Todo porque fui yo la de la idea que fuéramos. Bien que lloraste como una cache a pesar del rimmel. —Es cierto —dijo Ricardo—. Yo te vi llorar. Después te ponés nerviosa, y tomás esas gotas para dormir que tenés en la cómoda. —Serás más que sonsa —observó Mariana—: Ya sabés que el doctor ha dicho que esas porquerías no son buenas para la salud. Yo es otra cosa porque tengo que lidiar con los mucamos. —Si no duermo, no me faltará qué pensar. Además, no será ésta la última noche. ¿Usted no cree, Commendatore, que hay vidas que son idénticas a las vistas de Jannings? Ricardo comprendió que Pumita quería eludir el tema del insomnio. —Tiene razón la Pumita: nadie se salva de su destino. Morganti era una fiera para el polo, hasta que se compró el tobiano que le trajo yeta. —No —gritó el Commendatore—. El homo pensante no cree en la yeta, porque yo la venzo con esta pata de conejo. —La sacó de un bolsillo interior del smoking y la esgrimió con exaltación. —Eso es lo que se llama un directo a la mandíbula —aplaudió Anglada—. Razón pura, más razón pura. —Lo que es yo, estoy segura que hay vidas en que no sucede nada por casualidad —insistió la Pumita. —Mirá, si lo decís por mí, estás paf —declaró Mariana—. Si mi casa está hecha un barullo, la culpa la tiene Carlos, que siempre me está espiando. —En las vidas no debe suceder nada por casualidad —zumbó la voz luctuosa de Croce—. Si no hay una dirección, una policía, caemos directamente en el caos ruso, en la tiranía de la Cheka. Debemos confesarlo: en el país de Iván el Terrible, ya no queda libre albedrío. Ricardo, visiblemente reflexivo, acabó por decir: —Las cosas, es una cosa que no pueden suceder por casualidad. Y… si no hay orden, por la ventana entra volando una vaca. —Aun los místicos de vuelo más aguileño, una Teresa de Cepeda y Ahumada, un Ruysbrokio, un Blosio —confirmó Bonfanti— se ciñen al imprimatur de la Iglesia, al marchamo eclesiástico. El Commendatore golpeó la mesa. —Bonfanti, yo no quiero ofenderlo, pero es inútil que se esconda: usted es, propiamente, un católico. Vaya sabiendo que nosotros, los del Gran Oriente del Rito Escocés, nos vestimos como si fuéramos curas y no tenemos que envidiarle a nadie. La sangre se me enferma cuando oigo decir que el hombre no puede hacer todo lo que le pasa por la fantasía. Hubo un silencio incómodo. A los pocos minutos, Anglada —pálido— se atrevió a balbucir: —Knock-out técnico. La primera línea de los deterministas ha sido rota. Nos desbordamos por la brecha; huyen en completo desorden. Hasta donde alcanza la vista, el campo de batalla queda sembrado de armas y de bagajes. —No te hagás el que ganaste la discusión, porque no fuiste vos, que estabas como mudo —dijo implacablemente Mariana. —Pensar que todo lo que decimos va a pasar a la libreta que trajo de Salerno el Commendatore —dijo abstraídamente la Pumita. Croce, el lóbrego administrador, quiso cambiar el rumbo de la conversación: —¿Y qué nos dice el amigo Eliseo Requena? Le contestó con una voz de laucha un joven inmenso y albino: —Estoy muy atareado: Ricardito va a concluir su novela. El aludido se ruborizó y aclaró: —Trabajo como un topo, pero la Pumita me aconseja que no me apure. —Yo guardaría los cuadernos en un cajón y los dejaría nueve años —dijo la Pumita. —¿Nueve años? —exclamó el Commendatore, casi apopléjico—. ¿Nueve años? ¡Hace quinientos años que el Dante publicó la Divina Comedia! Con noble urgencia, Bonfanti apoyó al Commendatore. —Bravo, bravo. Esa vacilación es netamente hamletiana, boreal. Los romanos entendían el arte de otra manera. Para ellos, escribir era un gesto armonioso, una danza, no la sombría disciplina del bárbaro, que procura suplir con mortificaciones monjiles la sal que le deniega Minerva. El Commendatore insistió: —El que no escribe todo lo que le fermenta en la testa es un eunuco de la Capilla Sixtina. Eso no es un hombre. —Yo también opino que el escritor debe darse entero —afirmó Requena—. Las contradicciones no importan; la cuestión es volcar en el papel toda esa confusión que es lo humano. Mariana intervino: —Yo cuando le escribo a mamá, si me paro a pensar no se me ocurre nada, en cambio si me dejo llevar es una maravilla, son páginas y páginas que lleno sin darme cuenta. Vos mismo, Carlos, me prometiste que yo había nacido para la pluma. —Mirá, Ricardo —la Pumita insistió—, yo que vos no oiría más que mi consejo. Hay que poner mucho ojo en lo que se publica. Acordate de Bustos Domecq, el santafecino ese que le publicaron un cuento y después resultó que ya lo había escrito Villiers de L’Isle-Adam. Ricardo respondió con aspereza: —Hace dos horas hicimos las paces. Ya estás provocando de nuevo. —Tranquilícese, Pumita —aclaró Requena—. La novela de Ricardito no se parece nada a Villiers. —No me entendés, Ricardo, yo lo hago por tu bien. Esta noche estoy muy nerviosa, pero mañana tenemos que hablar. Bonfanti quiso lograr una victoria, y pontificó: —Ricardo es demasiado sensato para rendirse a los reclamos falaces de un arte novelero, sin raigambre americana, española. El escritor que no siente ascender por su savia el mensaje de la sangre y del terruño es un déraciné, un descastado. —No lo reconozco, Mario —aprobó el Commendatore—, esta vuelta no habló como un bufón. El arte verdadero sale de la tierra. Es una ley que se cumple: el más noble Maddaloni yo lo tengo en el fondo de la bodega; en toda Europa, mismo en América, están guardando en sótanos reforzados las obras de los grandes maestros, para que no las importunen las bombas; la semana pasada un arqueólogo serio tenía en la valija un pumita en barro cocido, que desenterró en el Perú. Me lo dio a precio de costo y ahora lo guardo en el tercer cajón de mi escritorio particular. —¿Un pumita? —dijo la Pumita asombrada. —Así es —dijo Anglada—. Los aztecas la presintieron. No les exijamos demasiado. Por futuristas que fueran, no podían concebir la belleza funcional de Mariana. (Con bastante fidelidad, Carlos Anglada transmitió a Parodi esta conversación). III El viernes, a primera hora, Ricardo Sangiácomo conversaba con don Isidro. La sinceridad de su congoja era evidente. Estaba pálido, enlutado y sin afeitar. Dijo que no había dormido esa noche, que hacía varias noches que no dormía. —Es una brutalidad lo que me pasa —dijo sombríamente—. Una verdadera brutalidad. Usted, señor, que habrá llevado una vida más bien pareja, del inquilinato a la cárcel, como quien dice, no puede sospechar ni remotamente lo que esto representa para mí. Yo he vivido mucho, pero nunca he tenido un contratiempo que no lo haya resuelto enseguida. Mire: cuando la Dolly Sister me vino con el cuento del hijo natural, el viejo, que parece todo un señor incapaz de comprender estas cosas, la arregló acto continuo con seis mil pesos. Además, hay que reconocer que tengo una cancha bárbara. Vez pasada, en Carrasco, la ruleta me limpió hasta el último centésimo. Era imponente: los tipos sudaban para verme jugar; en menos de veinte minutos perdí veinte mil pesos oro. Fíjese la situación mía: no tenía ni para telefonear a Buenos Aires. Sin embargo, salí lo más fresco a la terraza. ¿Quiere creer que resolví ipso facto el problema? Apareció un petizo gangoso que había seguido mi juego con mucha aplicación, y me prestó cinco mil pesos. Al día siguiente estaba de vuelta en Villa Castellammare, habiendo rescatado cinco mil pesos de los veinte mil que me robaron los uruguayos. El gangoso ni me vio el pelo. »De los programas con mujeres ni le hablo. Si quiere divertirse un rato, pregúntele a Mickey Montenegro qué clase de pantera soy yo. En todo soy así: vaya usted a averiguar cómo estudio. Ni abro los libros, y, cuando llega el día del examen, el tipo se manda un bromuro y la mesa lo felicita. Ahora el viejo, para que me saque de la cabeza el disgusto de la Pumita, quiere meterme en política. El doctor Saponaro, que es un lince, dice que todavía no sabe qué partido me conviene; pero le juego lo que quiera que el próximo half-time me corro un clásico en el Congreso. En polo es igual: ¿quién tiene los mejores petizos?, ¿quién es crack en Tortugas? No sigo para no aburrirlo. »Yo no hablo por gusto, como la Barcina, que iba a ser mi cuñada, o como su marido, que se mete a hablar de football y que nunca ha visto una pelota número cinco. Quiero que usted se vaya haciendo su composición de lugar. Yo estaba por casarme con la Pumita, que tenía sus lunas, pero que era una maravilla. De la noche a la mañana aparece envenenada con cianuro, muerta, para serle franco. Primero hacen correr la bola de que se ha suicidado. Un loquero, porque estábamos por casarnos. Imagínese que yo no voy a dar mi nombre a una alienada que se suicida. Después dicen que tomó el veneno por distracción, como si no tuviera dos dedos de frente. Ahora salen con la novedad del asesinato, que a todos nos salpica. Yo, qué quiere que le diga, entre asesinato y suicidio, me quedo con el suicidio, aunque también es un disparate. —Mire, mozo; con tanta charla esta celda parece Belisario Roldán. En cuanto me descuido, ya se me ha colado un payaso con el cuento de las figuras del almanaque, o del tren que no para en ninguna parte, o de su señorita novia que no se suicidó, que no tomó el veneno por casualidad y que no la mataron. Yo le voy a dar orden al subcomisario Grondona que, en cuanto los vislumbre, los meta de cabeza en el calabozo. —Pero si yo quiero ayudarlo, señor Parodi; es decir, quiero pedirle que usted me ayude… —Muy bien. Así me gustan los hombres. A ver, vamos por partes. ¿La finada había apechugado con la idea de casarse con usted? ¿Está seguro? —Como que soy hijo de mi padre. La Pumita tenía sus lunas, pero me quería. —Ponga atención a mis preguntas. ¿Estaba encinta? ¿Algún otro sonso la festejaba? ¿Necesitaba dinero? ¿Estaba enferma? ¿Usted la aburría mucho? Sangiácomo, después de meditar, respondió negativamente. —Explíqueme ahora lo de la medicina para dormir. —Y, doctor, nosotros no queríamos que tomara. Pero ella la compraba vuelta a vuelta y la tenía escondida en el cuarto. —¿Usted podía entrar en el cuarto de ella? ¿Nadie podía entrar? —Todos podían entrar —aseguró el joven—. Usted sabe, todos los dormitorios de ese pabellón dan a la rotonda de las estatuas. IV El 19 de julio, Mario Bonfanti irrumpió en la celda 273. Se despojó resueltamente del perramus blanco y del chambergo peludo, arrojó el bastón de malaca sobre la cucheta reglamentaria, encendió con un briquet a kerosene una moderna pipa de espuma de mar y extrajo de un bolsillo secreto un cuadrilongo de gamuza color mostaza con el cual frotó vigorosamente los cristales oscuros de sus antiparras. Durante dos o tres minutos, su respiración audible agitó la bufanda tornasolada y el denso chaleco lanar. Su fresca voz italiana, exornada por el ceceo ibérico, resonó gallarda y dogmática a través del freno dental. —Usted, maese Parodi, ya se sabrá de corro los tejemanejes policiacos, la cartilla detectivesca. Palmariamente le confieso que a mí, más dado al papeleo erudito que no al intríngulis delictuoso, me tomaron de sopetón. En fin, ahí están los esbirros, erre que erre con que el suicidio de la Pumita fue un asesinato. El hecho es que esos Edgar Wallace de rebotica me tienen entre ojos. Soy netamente futurista, porvenirista; días pasados, juzgué prudente hacer un «donoso escrutinio» de cartas amatorias; quise higienizar el espíritu, aligerarme de todo lastre sentimental. Superfluo traer a colación el nombre de la dama: ni a usted ni a mí, Isidro Parodi, nos interesa el pormenor patronímico. Merced a este briquet, si usted me pasa el galicismo —añadió Bonfanti, esgrimiendo con exultación el considerable artefacto—, hice en la chimenea de mi dormitorio-bufete una resoluta pira postal. Pues vea usted: los sabuesos pusieron el grito en el cielo. Esa pirotecnia inocente me ha valido un week-end en Villa Devoto, un duro exilio de la petaca doméstica y de la cuartilla consuetudinaria. Claro está que en mi fuero interno les puse de oro y azul. Pero ya he perdido la euforia: hasta en la sopa me parece encontrar a esos tíos feísimos. Le pregunto con máxima lealtad: ¿juzga usted que estoy en peligro? —De seguir hablando hasta después del Juicio Final —respondió Parodi—. Si no amaina, todavía lo van a tomar por gallego. Hágase el que no está mamado, y dígame lo que sepa de la muerte de Ricardo Sangiácomo. —Disponga usted de todos mis recursos expositivos, de mi cornucopia verbal. En un santiamén le bosquejaré a grandes rasgos la sinopsis del caso. No ocultaré a su perspicacia, Parodi cordialísimo, que la muerte de la Pumita había afectado (mejor, desbarajustado) a Ricardo. Doña Mariana Ruiz Villalba de Anglada no chochea, de cierto, al refirmar con ese su envidiado gracejo que «los jacos de polo son el horizonte de Ricardo»; cale usted nuestro pasmo cuando supimos que de puro marchito y avinagrado había vendido a no sé qué chalán de City Bell esas caballerías supernas, que ayer eran las niñas de sus ojos y que hoy miraba capotudo, sin afición. Ya no estaba de grox ni de regolax. Ni siquiera le desaturdió la publicación de su crónica novelesca La espada al medio día, cuyo manuscrito adobé yo mismo para las prensas y en las que usted, que es todo un veterano en estas lides, no habrá dejado de advertir, y aplaudir, más de una contrafirma de mi estilo personalísimo, tamaña como huevo de avestruz. Trátase de una fineza del Comendador, de una treta longánima: el padre, para puntofinalizar la murria del hijo, apresuró a lo somorgujo la impresión de la obra, y, en menos que trepa un cerdo, le sorprendió con seiscientos cincuenta ejemplares en papel Wathman, formato Teufelsbibel. A la chiticallando el Comendador es proteiforme: dialoga con los médicos de cabecera, conferencia con los testaferros del Banco, niega su óbolo a la baronesa de Servus, que blande el cetro perentorio del Socorro Antihebreo, biseca su caudal en dos ramas, de las cuales destina la mayor al hijo legítimo (una millonada sumida en los raudos convoyes del Soterraño, que se triplicará en un lustro) y la menor, dormijosa en frugales cédulas, para el hijo habido en buena guerra, Eliseo Requena; todo ello sin desmedro de postergar sine die mis honorarios y de entigrecerse con el regente de la imprenta, moroso de suyo. »Más vale favor que justicia: a la semana de la publicación de La espada, etc., don José María Pemán dio al papel un encomio, a no dudar engolosinado por ciertos arrequives y galanuras que no se le ocultaron al muy certero y que no se compadecen con lo ramplón de la sintaxis de Requena y con su desmayado vocabulario. La buena fortuna le bailaba el agua delante, pero Ricardo, desconsiderado y monótono, se empecinaba en estérilmente plañir el deceso de la Pumita. Ya le oigo a usted murmujear para su coleto: Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Sin enfrascarnos por ahora en disputaciones inútiles sobre la validez del versículo, puntualizaré que yo mismo sugerí a Ricardo la necesidad, más aún, la conveniencia, de cancelar la cuita inmediata y recabar conforte en las fuentes muníficas del pasado, arsenal y aparador de todo rebrote. Le sugerí que reviviera alguna aventurilla carnal, anterior al advenimiento de la Pumita. Consejo de Oldrado, pleito ganado: sus y manos a la obra. En menos que tose un viejo, nuestro Ricardo, redivivo y jovial, tripulaba el ascensor de la residencia de la baronesa de Servus. Reportero de raza, no le escatimo el pormenor auténtico, el nombre propio. La historia, por otra parte, sintomatiza el refinado primitivismo que es monopolio incuestionable de la gran dama teutónica. El primer acto se desliza en una tribuna acuática, anfibia, en esa candorosa primavera de 1937. Nuestro Ricardo avizoraba con un distraído prismático los altibajos de una regata preliminar, femenina: las walkirias del Ruderverein contra las colombinas del Neptunia. De súbito el cristal meterete se detiene; queda boquiabierto: absorbe sediento la grácil y garrida figura de la baronesa de Servus, jineta en su clinker. Esa misma tarde, un número obsoleto del Gráfico fue mutilado; esa noche, una efigie de la baronesa, realzada por la fidelidad del dobermann pinscher, presidió el insomnio del joven. Una semana después, Ricardo me dijo: “Una francesa loca me está pudriendo por teléfono. Para que se deje de secar voy a verla”. Como usted ve, repito los ipsissima verba del interfecto. Bosquejo la primeriza noche de amor: llega Ricardo a la residencia de marras; asciende, vertical, en el ascensor; le introducen a un saloncete íntimo; le dejan; de súbito se apaga la luz; dos conjeturas tironean la mente del imberbe: un cortocircuito, un secuestro. Ya gimotea, ya se plañe, ya maldice la hora en que vio la luz, ya extiende los brazos; una voz cansada le impetra con dulce autoridad. La sombra es grata y el diván es propicio. La Aurora, mujer al fin, le devolvió la vista. No postergaré la revelación, Parodi amicísimo: Ricardo se desperezó en los brazos de la baronesa de Servus. »Su vida de usted y la mía, más apoltronadas, más sedentarias, quizá más reflexivas, por ende prescinden de lances de esa estofa; en la vida de Ricardo pululan. »Éste, cariacontecido por la muerte de la Pumita, busca a la baronesa. Severo, pero justo, fue nuestro Gregorio Martínez Sierra cuando estampó aquello de que la mujer es una esfinge moderna. Por de contado que usted no exigirá de mi hidalguía que yo refiera punto por punto el diálogo de la gran dama tornadiza y del importuno galán que la quería rebajar a paño de lágrimas. Esas hablillas, esa cocina chismográfica bien están en manos de zafios novelistas afrancesados, que no de pesquisidores de la verdad. Además, no sé de qué hablaron. El hecho es que a la media hora, Ricardo, conejuno y alicaído, bajaba en el mismo ascensor Otis que otrora le encumbró tan ufano. Aquí empieza la trágica zarabanda, aquí principia, aquí da comienzo. ¡Que te pierdes, Ricardo, que te despeñas! ¡Guay, que ya ruedas por la sima de tu locura! No le escamotearé ninguna etapa de la incomprensible vía crucis: luego de departir con la baronesa, Ricardo fue a casa de Miss Dollie Vavassour, una deleznable cómica de la legua, a la que ningún lazo le ataba y de quien sé que estuvo amancebada con él. Usted farfullará su enojo, Parodi, si me rezago, si me alongo, en esta mujerzuela baladí. Un solo trozo basta para pintarla de cuerpo entero: tuve con ella la atención de mandarle mi Ya todo lo dijo Góngora, avalorado por una dedicatoria de puño y letra y por mi firma ológrafa; la muy grosera me dio la callada por respuesta, sin que la ablandaran mis envíos de confites, de pastas y de jarabes, a los que sobreañadí mi Rebusco de aragonesismos en algunos folletos de J. Cejador y Frauca, en ejemplar de lujo y portado a su domicilio particular por las Mensajerías Gran Splendid. Me devano los sesos preguntando y repreguntando qué aberración, qué bancarrota moral indujo a Ricardo a dirigir sus pasos a esa madriguera, que yo me jacto de ignorar y que es el notorio y público precio de quién sabe qué complacencias. En el pecado está el castigo: Ricardo, al cabo de una plática desolada con esa anglosajona, salió huidizo y disminuido a la calle, mascando y remascando el amargo fruto de la derrota, abanicado el altanero chambergo por los aletazos insanos de la locura. Próximo aún a la casa de la extranjera (en Juncal y Esmeralda, para no desdeñar el brochazo urbano), tuvo un arresto varonil; no vaciló en abordar un taxi, que muy luego le depositó frente a una pensión familiar, en Maipú al 900. Buen céfiro insuflaba sus velas: en ese recoleto asilo, que el rebaño transeúnte motorizado por el dios Dólar tal vez no señala con el dedo, habitaba y habita Miss Amy Evans: mujer que, sin abdicar su femineidad, baraja horizontes, husmea climas, y, para decirlo todo en una palabra, trabaja en un consorcio interamericano, cuya cabeza local es Gervasio Montenegro, y cuyo loado propósito es fomentar la migración de la mujer sudamericana (“nuestra hermana latina”, que dice garbosamente Miss Evans), a Salt Lake City y a las verdes granjas que la ciñen. El tiempo de Miss Evans es un Perú. No embargante, esta dama hurtó un mauvais quart d’heure a los apremios de la estafeta y recibió con toda altura al amigo que, tras la quimera de un noviazgo frustrado, había esquivado el bulto a sus fuegos. Diez minutos de cháchara con Miss Evans bastan para vigorar el temple más feble[4]; Ricardo, ¡pesia!, ganó el ascensor descendente, con el ánimo por el suelo y con la palabra suicidio grabada claramente en los ojos, a la vista y paciencia del zahorí que la descifrara. »En horas de negra melancolía no hay farmacopea que valga la simple y reiterada Naturaleza, que, atenta a los reclamos de abril, se desborda profusa y veraneante por las llanadas y congostos. Ricardo, amaestrado por los reveses, buscó la soledad campesina, marchó sin detenciones a Avellaneda. La vieja casona de los Montenegro abrió sus cortinadas puertas vidrieras para recibirle. El anfitrión, que en achaques de hospitalidad es mucho hombre, aceptó un Corona extralargo, y, entre pitada y pitada, chanza va y chanza viene, parló como un oráculo, y dijo tantas y tales cosas que nuestro Ricardo, apesadumbrado y mohíno, hubo de contramarchar a Villa Castellammare, que no corriera más ligero si veinte mil feísimos demonios le persiguiesen. »Sombrías antecámaras de la locura, salas de espera del suicidio: Ricardo, esa noche, no departe con quien pudiera alzaprimarle, con un camarada, un filólogo: se empoza en el primero de una luenga serie de conciliábulos con ese desmantelado Croce, más árido y reseco que el álgebra de su contabilidad. »Tres días malgastó nuestro Ricardo en esas peroratas malsanas. El viernes tuvo un destello de lucidez: apareció de motu proprio en mi dormitorio-bufete. Yo, para desapestarle el ánima, le invité a corregir las pruebas de galeras de mi reedición de Ariel, de Rodó, maestro que, al decir de González Blanco, “supera a Valera en flexibilidad, a Pérez Galdós en elegancia, a la Pardo Bazán en exquisitez, a Pereda en modernidad, a Valle-Inclán en doctrina, a Azorín en espíritu crítico”; barrunto que otro que yo hubiera recetado a Ricardo una papilla al uso, que no ese tuétano de león. Sin embargo, pocos minutos de magnetizante labor fueron bastantes para que el extinto se despidiera, campechano y gustoso. No había concluido yo de calzarme las antiparras para proseguir la fajina, cuando, del otro lado de la rotonda, retumbó el balazo fatídico. »Afuera me crucé con Requena. La puerta del dormitorio de Ricardo estaba entornada. En el suelo, infamando de sangre reprobada el mullido quillango, yacía decúbito dorsal el cadáver. El revólver, caliente aún, custodiaba su eterno sueño. »Lo proclamo bien alto. La decisión fue premeditada. Así lo corrobora y confirma la deplorable nota que nos dejó: indigente, como de quien ignora los recursos riquísimos del romance; pobre, como de chapucero que no dispone de un stock de adjetivos; insulsa, como de quien no juega del vocablo. Viene a patentizar lo que no pocas veces he insinuado desde la cátedra: los egresados de nuestros sedicentes colegios desconocen los misterios del diccionario. La leeré: usted será el más inflamado guerrero en esta cruzada por el buen decir. Ésta es la carta que Bonfanti leyó, momentos antes de que don Isidro lo expulsara: «Lo peor es que siempre he sido feliz. Ahora las cosas han cambiado y seguirán cambiando. Me mato porque ya no comprendo nada. Todo lo que he vivido es mentira. De la Pumita no me puedo despedir, porque ya se murió. Lo que mi padre ha hecho por mí no lo ha hecho ningún padre en el mundo; quiero que todos lo sepan. Adiós y olvídenme». Fdo.: Ricardo Sangiácomo, Pilar, 11 de julio de 1941. V Poco después, Parodi recibió la visita del doctor Bernardo Castillo, médico de familia de los Sangiácomo. El diálogo fue largo y confidencial. Cabe aplicar los mismos epítetos a la conversación que don Isidro mantuvo, en esos días, con el contador Giovanni Croce. VI El día viernes 17 de julio de 1942, Mario Bonfanti —perramus desvaído, chambergo fatigado, pálida corbata escocesa y flamante sweater de Racing— entró confusamente en la celda 273. Lo entorpecía una fuente espaciosa, envuelta en una servilleta sin mácula. —Municiones de boca —gritó—. En menos que cuento un dedo usted se chupará los suyos, Parodi amenísimo. ¡Miel sobre hojuelas! Las empanadas las estofaron manos atezadas; la fuente que las porta se ufana con las armas y el lema (Hic jacet) de la princesa. Un bastón de malaca lo moderó. Lo esgrimía ese triple mosquetero, Gervasio Montenegro —clac Houdin, monóculo Chamberlain, negro bigote sentimental, sobretodo con bocamangas y cuello de piel de nutria, plastrón con una sola perla Mendax, pie calzado por Nimbo, mano por Bulpington. —Celebro encontrarlo, mi querido Parodi —exclamó con elegancia—. Usted disculpará la fadaise de mi secretario. No nos dejemos ofuscar por los sofismos de Ciudadela y de San Fernando: todo espíritu ponderado reconoce que Avellaneda, por derecho propio, está en la plana de honor. No me canso de repetir a Bonfanti que su juego de refranes y de arcaísmos resulta, decididamente, vieux jeu, fuera de ambiente; en vano dirijo sus lecturas: un riguroso régimen de Anatole France, de Oscar Wilde, de Toulet, de don Juan Valera, de Fradique Mendes y de Roberto Gache, no ha penetrado en su entendimiento rebelde. Bonfanti, no sea terco y révolté, prescinda bruscamente de la empanada que acaba de sustraer y diríjase motu proprio a La Rosa Formada, Costa Rica 5791, empresa de obras sanitarias, donde su presencia puede ser útil. Bonfanti murmuró las palabras atentamente, zalemas, albricias, besamanos y huyó con dignidad. —Usted, don Montenegro, que está en caballo manso —dijo Parodi—, tenga la fineza de abrir ese respiradero, no vaya a ser que se nos ataje el resuello con estas empanaditas que por el olor parecen de grasa de chancho. Montenegro, ágil como un duelista, se trepó a un banco y obedeció la orden del maestro. Bajó con un salto escénico. —No hay plazo que no se cumpla —dijo mirando fijamente un pucho aplastado. Sacó un potente reloj de oro; le dio cuerda y lo consultó—: Hoy es el día 17 de julio; hace precisamente un año que usted descifró el cruel enigma de Villa Castellammare. En este ambiente de cordial camaradería alzo la copa y le recuerdo que entonces me prometió, para esta fecha, año vista, la franca revelación del misterio. No disimularé, querido Parodi, que el soñador ha perfilado, en minutos escamoteados al hombre de bufete y de pluma, una teoría interesantísima, novedosa. Quizá usted, con su mente disciplinada, logre aportar a esa teoría, a ese noble edificio intelectual, algunos materiales aprovechables. No soy un arquitecto cerrado: tiendo la mano a su valioso grano de arena, reservándome, cela va sans dire, el derecho de repudiar lo deleznable y lo quimérico. —No se aflija —dijo Parodi—. Su grano de arena va a resultar idéntico al mío, sobre todo si habla antes. Tiene la palabra, amigo Montenegro. El primer maíz es para los loros. Montenegro se apresuró a responder: —De ningún modo. Après vous, messieurs les Anglais. Por lo demás, inútil ocultarle que mi interés ha decaído prodigiosamente. El Commendatore me defraudó: yo lo creía un hombre más sólido. Ha muerto (prepárese para una vigorosa metáfora) en la calle. El remate judicial apenas bastó para pagar las deudas. No le discuto que la situación de Requena es envidiable y que el oratorio Hamburgués y el casal de tapires que adquirí a precio irrisorio en esas enchères me han resultado mucho. Tampoco la princesa puede quejarse: ha rescatado de la plebe ultramarina una serpiente de barro cocido, una fouille del Perú, que otrora atesorara el Commendatore en un cajón de su escritorio particular, y que ahora preside, densa de mitológicas sugestiones, nuestra sala de espera. Pardon: en otra visita ya le hablé de ese ofidio inquietante. Hombre de gusto, yo me había reservado in petto un agolpado bronce de Boccioni, monstruo dinámico y sugestivo, del que tuve que prescindir, pues esa deliciosa Mariana (sustituyo: la señora de Anglada) le había echado el ojo, y opté por una retirada elegante. Este gambito ha sido recompensado: ahora el clima de nuestras relaciones es decididamente estival. Pero me distraigo y lo distraigo, querido Parodi. Espero a pie firme su boceto y le adelanto desde ya mi palabra de estímulo. Le hablo con la frente bien alta. Sin duda, esta afirmación motivará la sonrisa de más de un espíritu maligno; pero usted sabe que no giro en descubierto. He cumplido punto por punto mi compromiso: le he bosquejado un raccourci de mis gestiones ante la baronesa de Servus, ante Loló Vicuña de De Kruif y ante esa obsesionante fausse maigre, Dolores Vavassour; he logrado, poniendo en juego un mélange de subterfugios y de amenazas, que Giovanni Croce, verdadero Catón de la contabilidad, arriesgara su prestigio y visitara esta cárcel penitenciaria, poco antes de darse a la fuga; le he brindado no menos de un ejemplar de ese viperino folleto que inundó la Capital Federal y las localidades suburbanas, y cuyo autor, respaldado por la máscara del anonimato y ante el cenotafio aún abierto, se cubrió del más soberano ridículo denunciando no sé qué absurdas coincidencias entre la novela de Ricardo y la Santa Virreina, de Pemán, obra que sus mentores literarios, Eliseo Requena y Mario Bonfanti, eligieran como riguroso modelo. Felizmente, ese don Gaiferos que se llama el doctor Sevasco subió a la pedana y dio el do de pecho: demostró que el opúsculo de Ricardo, a pesar de consentir algunos capítulos del romanzón de Pemán (coincidencia harto disculpable en el primer hervor de la inspiración) debía más bien considerarse un facsímil del Billete de lotería, de Paul Groussac, rápidamente retrotraído al siglo XVII y prestigiado por una evocación incesante del descubrimiento sensacional de las virtudes salutíferas de la quina. »Parlons d’autre chose. Atento a sus más seniles caprichos, mi querido Parodi, logré que el doctor Castillo, ese obsesionante Blakamán del pan bazo y del agua panada, desertara momentáneamente de su consultorio hidropático y lo examinara con ojo clínico. —Dele un descanso a las payasadas —dijo el criminalista—. El enredo de los Sangiácomo tiene más vueltas que un reloj. Mire, yo empecé a atar cabos la tarde que don Anglada y la señora Barcina me contaron la discusión que hubo en lo del Comendador la víspera de la primera muerte. Lo que me dijeron después el finado Ricardo y Mario Bonfanti y usted y el tesorero y el médico confirmó la sospecha. También la carta que el pobre muchacho dejó explicaba todas las cosas. Como decía Ernesto Ponzio: El destino, que es prolijo, no da puntada sin nudo. »Hasta la muerte de Sangiácomo viejo y el librito ese de la máscara del anónimo sirven para entender el misterio. Si yo no lo conociera a don Anglada, sospecharía que había empezado a ver claro. La prueba está que, para contar la muerte de la Pumita, se remontó hasta el desembarco de Sangiácomo viejo en el Rosario. Dios habla por la boca de los sonsos: en esa fecha y en ese lugar empieza realmente la historia. Los de la policía, que son muy noveleros, no descubrieron nada porque pensaban en la Pumita y en Villa Castellammare y en el año 1941. Pero yo, de tanto estar a galpón, me he puesto muy histórico, y me gusta recordar esos tiempos cuando el hombre es joven y todavía no lo han mandado a la cárcel y no le faltan tres nacionales para darse un gusto. La historia, le repito, viene de lejos, y el Comendador es la carta brava. Vaya tomándole el peso al extranjero. En 1921 casi se volvió loco, me dijo don Anglada. Vamos a ver qué le había pasado. Se le murió la señora emigranta que le mandaron de Italia. Apenas la conocía. ¿Usted se figura que un hombre como el Comendador va a volverse loco por eso? Hágase a un lado que voy a escupir. Según el mismo Anglada, también le quitaba el sueño la muerte de su amigo el conde Isidoro Fosco. Eso no lo creo, aunque lo diga el almanaque. El conde era un millonario, un cónsul, y al otro, cuando era basurero, no le daba más que consejos. La muerte de un amigo como ése es más bien un descanso, a no ser que usted lo precise para ablandarlo a golpes. Tampoco en los negocios andaba mal: a todos los ejércitos de italianos los tenía atorados con el ruibarbo que les vendía a precio de alimento, y hasta le habían dado las jinetas de Comendador. Entonces, ¿qué le pasaba? Lo de siempre, amigo: la italiana le jugó sucio con el conde Fosco. Para peor, cuando Sangiácomo descubrió la falsía, los dos ladinos ya se le habían muerto. »Usted sabe lo vengativos, y hasta rencorosos, que son los calabreses. Ni que fueran escribientes de la 8. El Comendador, ya que no podía vengarse de la mujer ni del farsante de los consejos, se vengó en el hijo de los dos, en Ricardo. »Un sujeto cualquiera, usted, por ejemplo, en trance de vengarse, hubiera rigoreado un poco al putativo, y sanseacabó. A Sangiácomo viejo lo agrandó el odio. Se formó un plan que no se le ocurre ni a Mitre. Como trabajo fino y de aguante, hay que sacarle el sombrero. Planeó toda la vida de Ricardo: destinó los primeros veinte años a la felicidad, los veinte últimos, a la ruina. Aunque parezca fábula, nada casual hubo en esa vida. Vamos a empezar por lo que usted entiende: las cosas de mujeres. Ahí tiene la baronesa de Servus y la Sister y la Dolores y la Vicuña; todos esos amoríos el viejo se los preparó sin que él maliciara. Tan luego a usted contarle esas cosas, don Montenegro, que habrá engordado como novillo con las comisiones. Hasta el encuentro con la Pumita parece más preparado que una elección en La Rioja. Con los exámenes de abogado, la misma historia. El muchacho no se esmeraba, y le llovían clasificaciones. En la política ya iba a sucederle lo mismo: con Saponaro en el pescante, nadie la falla. Mire, es matarse: en todo era igual. Acuérdese de los seis mil pesos para amansar a la Dolly Sister; acuérdese del petizo gangoso que le brotó de golpe en Montevideo. Era un elemento del padre: la prueba es que no trató de cobrar los cinco mil de oro que le prestó. Y ahora, tome el caso de la novela. Usted mismo ha dicho hace un rato que Requena y Mario Bonfanti le sirvieron de testaferros. El mismo Requena, la víspera de la muerte de la Pumita, se mandó una agachada: dijo que estaba muy atareado, porque Ricardo iba a concluir la novela. Más claro, echarle agua: el encargado del librito era él. Después Bonfanti le puso unas contrafirmas del tamaño de un huevo de avestruz. »Así llegamos al año 41. Ricardo creía desempeñarse con libertad, como cualquiera de nosotros, y el hecho es que lo manejaban como a las piezas de ajedrez. Lo habían ennoviado con la Pumita, que era una niña de mérito, bajo cualquier concepto. Todo iba como sobre ruedas, cuando el padre, que había tenido la soberbia de imitar al destino, descubrió que el destino estaba manejándolo a él; tuvo un atraso en la salud; el doctor Castillo le dijo que apenas le quedaba un año de vida. Sobre el nombre del mal, el doctor dirá lo que se le antoje; para mí que tenía, como Tavolara, un pasmo en el corazón. Sangiácomo apuró el baile. En el año que le quedaba, tuvo que amontonar las últimas dichas y todas las calamidades y las penurias. La tarea no le asustó; pero, en la cena del 23 de junio, la Pumita le dio a entender que había descubierto el enredo: claro que no lo dijo directamente. No estaban solos. Le habló de las vistas del biógrafo. Dijo que a un tal Juárez primero le acumulaban triunfos y después lo enyetan. Sangiácomo quiso hablar de otra cosa; ella volvió a la carga y repitió que hay vidas en las que no sucede nada por casualidad. Sacó también a relucir la libreta en que el viejo escribía su diario; lo dijo para darle a entender que la había leído. Sangiácomo, para estar bien seguro, le tendió una celada: trajo a cuento una sabandija de barro, que un ruso le mostró en una valija y que él tenía guardada en el escritorio, en el mismo cajón de la libreta. Mintió que la sabandija era un león; la Pumita, que sabía que era una víbora, pegó un respingo: de puro celosa, le había andado en los cajones al viejo, buscando cartas de Ricardo. Ahí encontró la libreta y, como era muy estudiosa, la leyó y se enteró del plan. En la conversación de esa noche cometió muchas imprudencias: la más grave fue decir que al día siguiente iba a hablar con Ricardo. El viejo, para salvar el plan que había construido con un odio tan esmerado, decidió matar a la Pumita. Le puso veneno en el remedio que tomaba para dormir. Usted se acordará que Ricardo había dicho que el remedio estaba en la cómoda. No había dificultad para entrar en el dormitorio. Todas las piezas daban al corredor de las estatuas. »Le mentaré otros aspectos de la conversación de esa noche. La moza le pidió a Ricardo que atrasara unos años la publicación de la novelita. Sangiácomo se le retobó francamente, quería que la novelita saliera, para repartir enseguida un folleto que mostrara que era toda copia. Para mí que el folleto lo escribió Anglada, la vez que dijo que se quedaba para componer la historia del cinematógrafo. Aquí mismo anunció que algún entendido iba a fijarse que la novela de Ricardo estaba copiada. »Como la ley no permitía desheredar a Ricardo, el Comendador prefirió perder su fortuna. La parte de Requena la puso en cédulas, que por más que no rindan mucho son seguras; la de Ricardo la puso en el subterráneo: basta ver la ganancia que daba, para saber que era una inversión peligrosa. Croce lo robaba sin asco: el Comendador lo dejó para estar bien tranquilo de que Ricardo no tendría nunca ese dinero. »Muy pronto la plata empezó a ralear. A Bonfanti le cortaron el sueldo; a la baronesa la sacaron como chijete; Ricardo tuvo que vender los petizos de polo. »¡Pobre mozo, que nunca había andado en la mala! Para entonarse fue a visitar a la baronesa; ella, despechada porque le había fallado el sablazo, lo puso como un suelo y le juró que, si alguna vez había tenido amores con él, fue porque el padre le pagaba. Ricardo vio cambiar su destino, y no comprendía. En esa confusión tan grande, tuvo un presentimiento: fue a interrogar a la Dolly Sister y a la Evans; las dos reconocieron que si antes lo habían recibido fue por causa de una contrata que tenían con el padre. Luego lo vio a usted, Montenegro. Usted confesó que le había apalabrado todas esas mujeres, y otras. ¿No es verdad? —Al César lo que es del César —arbitró Montenegro, bostezando con disimulo —. Usted no ignorará que la orquestación de esas ententes cordiales ya constituye para mí una segunda naturaleza. —Preocupado por la falta de plata, Ricardo consultó a Croce; estos parlamentos le demostraron que el Comendador se estaba arruinando a propósito. »Lo azoraba y humillaba la convicción de que toda su vida era falsa. Fue como si de golpe a usted le dijeran que usted es otra persona. Ricardo se había creído una gran cosa: ahora entendió que todo su pasado y todos sus éxitos eran obra de su padre, y que éste, quién sabe por qué razón, era su enemigo y le estaba preparando un infierno. Por eso pensó que no le valía mucho vivir. No se quejó, no dijo nada contra el Comendador, a quien seguía queriendo; pero dejó una carta para despedirse de todos y para que su padre la comprendiera. Esa carta decía: «Ahora las cosas han cambiado y seguirán cambiando… Lo que mi padre ha hecho por mí no lo ha hecho ningún padre en el mundo». »Será porque hace tantos años que vivo en esta casa, pero ya no creo en los castigos. Allá se lo haya cada uno con su pecado. No es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres. Al Comendador le quedaban pocos meses de vida; a qué amargárselos delatándolo y revolviendo un avispero inútil, de abogados y jueces y comisarios. Pujato, 4 de agosto de 1942 La víctima de Tadeo Limardo A la memoria de Franz Kafka I El penado de la celda 273, don Isidro Parodi, recibió con algún desgano a su visitante: «Otro compadrito que viene a fastidiar», pensó. No sospechaba que veinte años atrás, antes de ascender a criollo viejo, él se expresaba del mismo modo, arrastrando las eses y prodigando los ademanes. Savastano se ajustó la corbata y arrojó el chambergo marrón sobre la cucheta reglamentaria. Era moreno, buen mozo y ligeramente desagradable. —El señor Molinari me dijo que lo molestara —aclaró—. Vengo por el hecho de sangre del Hotel El Nuevo Imparcial, el misterio que tiene en jaque a todos los cráneos. Quiero que usted interprete: yo estoy aquí de puro patriota, pero los pesquisas me tienen entre ojos y he sabido que para arrancar el velo del enigma usted es una fiera. Le expondré los hechos grosso modo, sin subterfugios que son ajenos a mi carácter. »Los virajes de la vida me han impuesto, por el momento, un compás de espera. Ahora estoy en el llano, contemplando lo más tranquilo cómo pintan las cosas. No me acaloro por un miserable centavo. El tipo estudia, toma soda, y, cuando le conviene, da el zarpazo. Usted se reirá si le digo que hace un año que no concurro al Mercado de Abasto. Los muchachos, cuando me vean, se van a preguntar: ¿Quién es éste? Le juego lo que quiera que abren la boca cuando me vean llegar en el camioncito. En el entretanto me he retirado a cuarteles de invierno. Para serle franco: al Hotel El Nuevo Imparcial, Cangallo al 3400, un rincón porteño que aporta su acento propio al cuadro de la metrópoli. Lo que es yo, no es por mi gusto que me domicilio en esa barriada, y el día menos pensado toco la polca ’el espiante, silbando un modesto tango. »Los impulsivos que ven en la puerta el cartel que dice Camas para caballeros desde $0,60, palpitan que el establecimiento es una roña viva. Le pido sinceramente que no se deje alucinar, don Isidro. Aquí donde me ve, dispongo de un dormitorio particular que provisoriamente comparto con Simón Fainberg, conocido vulgarmente por el Gran Perfil, pero que siempre está en la Casa del Catequista. Se trata de un pasajero golondrina, de esos que un día aparecen en Merlo y otro en Berazategui, y que ya ocupaba el recinto cuando llegué hace dos años, y para mí que ya no se va más. Le hablo con el corazón en la mano: esos rutinarios me sublevan, no vivimos en el tiempo de la carreta y yo soy como esos viajantes que gustan renovar su horizonte. Concretando: Fainberg es un muchacho que no está en el ambiente y que piensa que el mundo gira en torno de su baúl cerrado con llave, pero que en un momento de apuro no es capaz de facilitar a un argentino un peso con cuarenta y cinco centavos. La muchachada se divierte y goza, la farándula sigue, y sólo tienen una carcajada sardónica para estos muertos que caminan. »Usted, en su nicho, en su punto de mira, como quien dice, va a agradecerme el cuadro vivo que le voy a brindar: la atmósfera del Nuevo Imparcial tiene su interés para el estudioso. Es un verdadero muestrario que hay que reírse. Yo siempre le digo a Fainberg: ¿A qué te vas a patinar dos pesos con Ratti, si ya tenemos en casa el zoológico? Para serle franco, él lo tiene en la cara, porque es un miserable huevo de tero con pelo colorado, que no me extraña que la Juana Musante le haya parado el carro. La Musante, usted sabe, viene a ser como la patrona: para eso es la mujer de Claudio Zarlenga. El señor Vicente Renovales y el mencionado Zarlenga integran el binomio que dirige el establecimiento. Hace tres años que Renovales lo tomó de socio a Zarlenga. El viejo estaba cansado de lidiar solo, y esa infusión de sangre joven le dio un empujón saludable al Nuevo Imparcial. Entre nosotros le paso el dato que es un secreto a voces: ahora las cosas andan peor que antes y el establecimiento es un pálido fantasma de lo que fue. La llegada fatídica de Zarlenga se debe a que llegó de la Pampa; para mí que es un prófugo. Usted calcule: le había sacado la Musante a un empleado del correo en Banderaló, un matón. El presupuestívoro se quedó papando moscas; Zarlenga, que sabe que en la Pampa no se anda con rodeos para estas cosas, echó mano a la red ferroviaria y se vino al Once. Vino a esconderse entre el gentío, si usted me capta. Yo, en cambio, no necesité ni un Lacroze para ser el hombre invisible; me lo paso de sol a sol metido en la piecita, que es un buraco, y me río de la barra de Jugo de Carne, que anda compadreando por el Abasto, y no me ve el pelo. Por las dudas me la pasé en el colectivo haciendo visajes, para que me tomaran por otro. »Zarlenga es un animal con ropa, carente de roce, un compadrón, mejorando lo presente. No tengo por qué negarle que a mí me trata con guante blanco, porque la única vez que me levantó la mano estaba con copas y yo no le llevé el apunte, porque era mi cumpleaños. Intriga negra de la calumnia: a la Juana Musante se le había metido entre ceja y ceja que yo aprovechaba la oscuridad ambiente para aventurarme antes de comer hasta mitad de cuadra y hacerle la pasada a la ñata de la gomería. Es lo que ya le dije: la Musante ve turbio con los celos y, aunque sabe que yo me atengo al patio del fondo, siempre firme en la brecha, como quien dice, le fue a Zarlenga con el cuento de que yo me había conseguido infiltrar en el lavadero con el propósito pecaminoso. El hombre se me vino como leche hervida, y yo le doy la razón. A no ser por el señor Renovales, que de propia mano me puso la carnaza cruda en el ojo, yo de repente me sulfuro. Fábulas que disipa el somero examen: le acepto que la Juana Musante tiene un cuerpo que a uno lo deja de cama, pero un tipo como yo que tuvo una historia con una señorita que ya es manicura, y después con una menor que iba a ser astro de la radio, no se perturba con ese corpachón atractivo, que puede suscitar la atención en Banderaló, pero que a la muchachada del Centro la pone apática. »Como dice Anteojito en su columnita de Última Hora, la llegada misma de Tadeo Limardo al Nuevo Imparcial está signada por el misterio. Llegó con Momo, entre pomos y bombitas de mal olor, pero Momo no lo verá el otro carnaval. Le pusieron el sobretodo de madera y se radicó en la Quinta del Ñato: los infantes de Aragón ¿qué se fizieron? »Yo, que palpito al unísono con la urbe, le había sustraído un traje de oso al peón de cocina, que es un misántropo que no acude a la milonga, que no es danzante. Munido de esa piel enteriza, calculé que iba a pasar desapercibido, y me di el lujo de hacerle una reverencia al patio del fondo y salí como un señor, en busca de oxígeno. Usted no me dejará mentir: esa noche la columna mercurial batió el récord de altura; hacía tanto calor que la gente ya se reía. A la tarde hubo como nueve insolados y víctimas de la ola tórrida. Haga su composición de lugar: yo, con el hocico peludo, sudaba tinta, y vuelta a vuelta me sorprendió la tentación de sacarme la cabeza de oso, aprovechando algunos lugares que son como boca de lobo, que si el Concejo Deliberante los ve se le cae la cara de vergüenza. Pero yo, cuando me prendo a la idea, soy un fanático. Le prometo que no me saqué la cabeza, no fuera de repente a aparecer uno de los feriantes del Abasto, que saben correrse hasta el Once. Ya mis pulmones se alegraban con el aire benéfico de la plaza, que hervía de rotiserías y de parrillas, cuando perdí el conocimiento, frente mismo a un anciano que se había disfrazado de tony, y que desde hace treinta y ocho años no se pierde un carnaval sin mojar al vigilante, que es paisano suyo, porque es de Temperley. Ese veterano, a pesar de la nieve de los años, obró con sangre fría: de un envión me sacó la cabeza de oso, y no se llevó mis orejas porque estaban pegadas. Para mí que él o su tata, que se había caracterizado con un bonete, me sustrajeron la cabeza de oso; pero no les guardo canina: me hicieron engullir una sopa seca, que con cuchara de madera me la empujaban, que me despertó con la temperatura. La molestia es que ahora el peón de cocina ya no me quiere hablar porque malicia que la cabeza de oso que yo extravié es la misma con que salió fotografiado en un carro alegórico el doctor Rodolfo Carbone. Hablando de carros, uno con un bromista en el pescante y un avispero de angelotes en la caja, se comedió a depositarme en mi domicilio, en vista de que los carnavales van cediendo terreno y de que yo no podía materialmente con mis piernas a cuestas. Mis nuevos amigos me tiraron al fondo del vehículo, y me despedí con una risotada oportuna. Yo iba como un magnate en el carro y tuve que reírme: orillando el paredón del ferrocarril venía un pobre rústico a pie, un cadáver desnutrido y de mal semblante, que apenas podía con una valijita de fibra y un paquete medio deshecho. Uno de los angelotes quiso meterse donde no lo llamaron y le dijo al pajuerano que subiera. Yo, para que no decayera el nivel de la farra, le grité al del pescante que nuestro carro no era de recoger basura. Una de las señoritas se rió con el chiste y acto continuo le sonsaqué una cita para un terreno de la calle Humahuaca, donde no pude concurrir por proximidad del Abasto. Yo les hice tragar la bola de que me domiciliaba en el Depósito de Forrajes, cosa que no me tomaran por un patógeno; pero Renovales, que no tiene ni el rudimento, me retó desde la vereda porque Paja Brava carecía de quince centavos que había descuidado en el chaleco mientras pasaba al fondo, y todos calumniaban que yo los había invertido en Laponias. Para peor tengo un ojo clínico, y divisé a menos de media cuadra el cadáver de la valijita que venía dando tumbos con la fatiga. Cortando en seco los adioses, que siempre duelen, me tiré del carro como pude y gané el zaguán para evitar un casus belli con el extenuado. Pero es lo que yo siempre digo: vaya usted a aplicar la razón con estos muertos de hambre. Yo salía de la pieza de los 0,60, donde a cambio de un traje de oso que me sancochaba me obsequiaron con una legumbre fría y una emulsión de vino casero, cuando en el patio me topé con el rústico, que ni me devolvió el saludo. »Vea usted lo que es la casualidad: once días justos pasó el cadáver en la sala larga, que, por supuesto, da al primer patio. Usted sabe, a todos los que duermen ahí la soberbia se les sube al cogote; pongo por caso a Paja Brava, que ejerce la mendicidad de puro lujo, aunque algunos dicen que es millonario. Al principio no faltaron profetas que insinuaron que el rústico mostraría la hilacha en ese ambiente, que no era para él. El escrúpulo resultó una quimera. A ver, le desafío que nombre una sola queja de los inquilinos del cuarto. No se mate: nadie levantó un chisme ni elevó una protesta viril. El recién venido se portaba como un chiche en la pieza. Tomaba el guisote a sus horas, no empeñaba las frazadas, no se equivocaba de monedas, no llenaba de cerda todo el recinto en pos de los papeles de un peso que algunos románticos piensan que les van a llover de los colchones… Yo me le ofrecí francamente para toda clase de changas dentro del mismo hotel; recuerdo que hasta un día de neblina le traje de la barbería un atado de Nobleza, y me cedió uno para fumarlo cuando se me diera la gana. No puedo olvidar ese tiempo sin sacarme el sombrero. »Un sábado, que estaba casi restablecido, nos dijo que no disponía de arriba de cincuenta centavos; yo me reía solo pensando que el domingo a primera hora, Zarlenga, previo decomiso de la valija, lo iba a echar desnudo a la calle por no poder abonar la cuota de la cama. Como todo lo humano, El Nuevo Imparcial tiene sus lunares, pero hay que proclamar a los cuatro vientos que en materia de disciplina el establecimiento se parece más a una cárcel que a otra cosa. Antes que amaneciera, yo tenté despertar al elemento farrista, que habita en número de tres la pieza del altillo y se lo pasa todo el día remedando al Gran Perfil y hablando de football. Créase o no, esos flemáticos perdieron la función, pero no tiene nada que reprocharme: la víspera los puse sobre aviso, haciendo circular un papelito noticioso, con el letrero: Noticia bomba. ¿A quién le dan el espiantujen? La solución, mañana. Le confieso que no perdieron gran cosa. Claudio Zarlenga nos defraudó: es el hombre tómbola, y nadie sabe por dónde le da la loca. Hasta pasadas las nueve de la mañana yo me mantuve al pie del cañón, malquistándome con el cocinero por no observar la primera sopa y haciéndome sospechoso a la Juana Musante, que imputaba mi estacionamiento en la azotea de chapas a cualquier propósito de sustraer la ropa tendida. Si hago mi balance, da fiasco. Precisamente a eso de las siete de la mañana, el rústico salió vestido al patio, donde Zarlenga estaba barriendo. ¿Usted cree que se detuvo a considerar que el otro tenía la escoba en la mano? Nada de eso. Le habló como un libro abierto; yo no oí lo que decían, pero Zarlenga le dio una palmadita en el hombro, y para mí se acabó el teatro. Yo me golpeaba la frente y no quería creerlo. Dos horas más pasé hirviéndome sobre las chapas, a la espera de ulteriores complicaciones, hasta que las calores me disuadieron. Cuando bajé, el rústico estaba activo en la cocina, y no trepidó en favorecerme con una sopita nutritiva. Yo, como soy muy franco y me doy con cualquiera, entablé un chamuyo liviano y, al desflorar los tópicos del día, le sonsaqué la procedencia: venía de Banderaló, y para mí que era un batilana, vulgo un observador remitido por el marido de la Musante, con miras al espionaje. Para salir de la duda que me quemaba, le conté un caso que tiene que apasionar al oyente: la historia del bono-cupón del calzado Titán, canjeable por una camiseta de punto, que Fainberg le endosó a la sobrina de la mercería sin fijarse que ya estaba cobrado. Usted vendrá calvito si le sugiero que el campesino no vibró con el palpitante relato y que ni siquiera cayó redondo cuando le revelé que Fainberg, al otorgar el bono-cupón, vestía la camiseta de punto, indumento que la damnificada no sorprendió en todo su terrible significado, engatusada por la charla fina y por los cuentos verdolaga del catequista. Pesqué al vuelo que el hombre estaba como embarcado en una causa que lo tenía acaparado de pies y manos. Para poner el dedo en la llaga, le pregunté el apelativo a boca de jarro. Mi amigo, entre la espada y la pared, no tuvo tiempo de inventar un despropósito y me dio una prueba de confianza que soy el primero en aplaudir, diciéndome que se llamaba Tadeo Limardo, dato que me apresuré a recibir con beneficio de inventario, si você m’entende. A batilana, batilana y medio, me dije, y lo seguí por todas partes con disimulo, hasta que lo fatigué enteramente y esa misma tarde me prometió que, si yo lo seguía como un perro, me iba a dar a probar un guiso de muelas. Mi manganeta había sido coronada por el éxito más rotundo: ese hombre tenía algo que ocultar. Hágase cargo de mi situación: pisar los talones del misterio y quedarme encerrado en mi piecita, como si el cocinero anduviera despótico. »Le diré que el cuadro brindado esa tarde por el hotel era poco ameno: el elemento femenino había registrado un fuerte descenso por haberse ausentado a Gorchs, por veinticuatro horas, la Juana Musante. »El lunes di la cara como si tal cosa y me apersoné al comedor. El cocinero, cuestión de principios, pasaba con el balde de la sopa y no me servía; yo comprendí que ese tirano me iba a sitiar por hambre, causa de mi rabona de la víspera, y le mentí que estaba inapetente; el hombre, que es la contradicción con bigotes, me invitó a dar cuenta de dos raciones para gordo, que me van a enterrar con ellas adentro y he quedado macizo como una estatua. »Mientras los otros reían con franca espontaneidad, nos aguó la fiesta el rusticano, que se mandó una cara de velorio y hasta desapartó con el codo el tazón de la avena. Le juro por su tata, señor Parodi, que yo estaba feliz espiando el momento que el cocinero iba a encajarle un sosegate al ver desatendida la sopa, pero Limardo lo intimidó con la impavidez y el otro tuvo que enfundar el violín y tuve que reírme. En eso entró la Juana Musante, con los ojos que bramaban y las caderas que tuvieron que darme oxígeno. Esa crinuda siempre me anda buscando, pero yo me hago el soldado desconocido. Con la manía que tiene de no mirarme, se puso a recoger los tazones, y le dijo al cocinero, vulgo al Enemigo del Hombre, que, para lidiar con marmotas como él, más le valía conchabarme a mí y hacer el trabajo ella sola. De repente se encaró con Limardo y quedó como muerta al ver que no había sorbido la sopa. Limardo la miraba como si nunca hubiera visto una mujer; imposible la duda: el espía pugnaba por grabar en su retina esa fisonomía imborrable. La escena, tan operante en su sencillez humana, se quebró cuando la Juana le dijo al mirón que, después de tantos días encamado solo, le convenía tomar el aire del campo. Limardo no respondió a esa fineza, absorto como estaba en hacer bolitas de pan con la miga, que es una fea costumbre que nos ha quitado el cocinero. »Horas después ocurrió un cuadro vivo que, si yo se lo cuento, usted dará gracias al código de estar encerrado. A las siete de la tarde, según mi costumbre inveterada, yo me había asomado al primer patio con el propósito de interceptar la buseca que saben mandar a buscar de la esquina los magnates de la sala larga. Usted, con todo su cacumen, ¿a que no adivina a quién divisé? Al Pardo Salivazo en persona, con chambergo de ala finita, vestuario papa y calzado Fray Mocho. Ver a ese viejo amigo del Abasto y clausurarme una semana entera en mi pieza, fue todo uno. A los tres días Fainberg me dijo que podía salir, porque el Pardo se había disipado sin abonar, y, con él, todas las bombitas del tercer patio (salvo la que Fainberg tenía en el bolsillo). Yo sospeché en el acto que la idea fija de la ventilación lo había hecho tramar esa fábula, y me quedé hasta fin de semana como un patriarca, hasta que me evacuó el cocinero. Debo reconocer que esa vuelta el Perfil dijo la verdad; de la satisfacción legítima que me cupo, me distrajo uno de esos episodios vulgares (corrientes, si se quiere), pero que el observador de pulso tranquilo sabe enfocar. Limardo había pasado de la sala larga a las cuchetas de 0,60; como no abonaba en metálico, le hacían llevar la contabilidad. A mí, que tengo el sueño liviano, el asunto me olió a un gambito del batintín para colarse en la administración de la casa y levantar una estadística de los movimientos de la misma. Con el cuento de los libros, el rusticano se pasaba el día entero infiltrado en el escritorio; yo, que carezco de obligaciones fijas en el establecimiento, y si alguna vuelta secundo al cocinero lo hago para no quedar como un egoísta, pasaba y repasaba delante de él, para marcar la diferencia, hasta que el señor Renovales me habló como un padre y tuve que ganar la piecita. »A los veinte días, una chismografía autorizada pasó el boleto de que el señor Renovales había querido echar a Limardo, y que Zarlenga se había opuesto. Esa bola no me la trago, aunque la vea en letras de molde; si usted no lo toma a mal, le presentaré mi reconstrucción del hecho por Rojas. Francamente ¿usted lo ve al señor Renovales castigando a un pobre infeliz? ¿Concibe que Zarlenga, con sus principios, pueda colocarse un ratito del lado de la justicia? Desengáñese, caro amigo, salga de ese cartón pintado: la verdad se produjo de otra manera. El que lo quiso echar al rústico fue Zarlenga, que siempre lo andaba ofendiendo; el que lo protegió, Renovales. Le adelanto que a esa interpretación personal adhieren los farristas del altillo. »Lo cierto es que Limardo no tardó en rebasar el estrecho marco del escritorio; en breve se extendió por el hotel como un derrame de aceite: un día tapaba la clásica gotera de los 0,60; otro, modernizaba con la pintura mondongo el enrejado de madera; otro, frotaba con alcohol la mancha del pantalón de Zarlenga; otro, le daban el derecho de lavar todos los días el primer patio y de poner como un espejo la sala larga, desemporcándola de residuos. »Con el pretexto de incursionar donde no lo llamaban, Limardo metía la cizaña. Pongo por caso el día que los farristas estaban lo más tranquilos pintando de colorado el barcino de la ferretera, que si no me dieron parte fue porque adivinaron que yo estaba repasando el Patoruzú, que me había cedido el doctor Escudero. El asunto pinta fácil al estudioso: la ferretera, que anda con el paso cambiado, pretendió recriminar a uno de la barra por hurto de tapones y embudo; los muchachos quedaron dolidos y aspiraban a desquitarse en la persona del gato. Limardo fue el obstáculo imprevisto. Los privó del felino a medio pintar y lo expidió a los fondos de la ferretería, con riesgo de fractura y de intervención de la Sociedad Protectora. Señor Parodi, ni por un queso me haga pensar en cómo lo dejaron al rusticano. Los farristas francamente se resistieron: lo acostaron en la baldosa, uno se le sentó en la busarda, otro le pisó la cara, otro le hizo hacer buches con la pintura. Yo de buena gana hubiera contribuido con un coscorrón suplementario, pero le juro que temí que el rústico, a pesar del mareo de la biaba, me identificara. Además, hay que reconocer que los farristas son muy delicados y quién le dice a usted que, si me meto, ligo. En eso cayó Renovales, y se armó el desbande. Dos de los agresores lograron ganar la antecocina; otro quiso imitar mi ejemplo y perderse de vista en el gallinero, pero la mano pesada de Renovales le dio el sosegate. Ante esa intervención tan paterna yo estuve por estallar en aplausos, pero transé por reírme para mis adentros. El rusticano se levantó que era una lástima, pero tuvo su recompensa. El señor Zarlenga le trajo de propia mano un candial y se lo hizo tragar entero con estas palabras de aliento: “No me le haga asco. Tómelo como un hombre”. »Le encarezco, señor Parodi, que en base al incidente del gato no vaya a formarse un concepto pesimista de la vida de hotel. También para nosotros brilla el sol, y hay colisiones que, aunque son muy amargas en el momento, después yo las recuerdo con filosofía y me río del chucho que pasé. Sin ir más lejos, le contaré la historia de la circular con lápiz azul. Hay batintines que no pierden un frunce, y que con tanta sabiduría y tanta macana terminan por dar sueño, pero, para pescar la noticia fresca, traviesa, yo no le envidio a nadie. Un martes recorté con tijera unos corazones de papel, porque un pajarito me había dicho que Josefa Mamberto, que es la sobrina de la mercería, andaba con Fainberg, pretexto de reclamarle la camiseta del bono-cupón. Para que hasta las moscas del Imparcial se enteraran del sucedido, escribí en cada corazón un letrero gracioso (claro que con letra de anónimo) que decía: Noticia bomba. ¿Quién se desposa día por medio con la J. M.? Solución: Un pensionista en camiseta. Yo mismo me encargué personalmente de la distribución de la broma, que cuando nadie me veía la deslizaba por debajo de las puertas, hasta en los excusados. Le participo: ese día yo tenía menos ganas de comer que de besarme el codo, pero el comezón por el éxito de la broma y el escrúpulo de no perder el guiso de restos me hicieron ocurrir antes de hora a la mesa larga. Yo estaba en mangas de camiseta, lo más orondo, sentado en mi porción de banco y haciendo ruido con la cuchara para hacer valer la puntualidad. En eso apareció el cocinero, y fingí estar imbuido en la lectura de uno de los corazones. Viera usted la diligencia del hombre. Antes que yo atinara a tirarme al suelo, ya me había levantado con la derecha y con la zurda me estrujaba mis corazoncitos en la nariz, arrugándolos todos. No condene a ese hombre enfadado, señor Parodi; la culpa es mía. Después de repartir ese chiste, yo me presenté en camiseta, facilitando la confusión. »El 6 de mayo, a hora indeterminada, amaneció un charuto del país a pocos centímetros del tintero con Napoleón de Zarlenga. Éste, que sabe marear al cliente, quería convencer de la solidez del establecimiento a un mendigo serio, hombre que es el brazo derecho de la Sociedad Los Primeros Fríos y que ya lo quisiera para un día de fiesta el Asilo Unzué. A fin de que el barbudo se aviniera a sacar pensión, Zarlenga le obsequió el fumatérico. El de arpillera, que no es manco, lo abarajó en el aire y lo prendió enseguida, como si fuera todo un Papa. Apenas hubo ese Fumasoli egoísta dado la pitada de práctica, cuando la tagarnina estalló, tiznando de manera novedosa la cara de ese renegrido, que vino toda oscura con el hollín. Quedó hecho una lástima: la barra de los mirones nos agarrábamos al abdomen de risa. Después de esa hilaridad, el bolsudo se desertó del hotel, privando a la caja de un valioso aporte. Zarlenga se llegó a enojar con la furia y preguntó quién era el gracioso que había depositado el fumante. Mi lema es que más vale no meterse con los coléricos: al avanzar a paso redoblado hacia mi cuartito, casi doy de lleno en el rusticano, que venía con los ojos redondos, como un espiritista. Para mí que ese tócame un gato, con la pavura, estaba huyendo a contramano, porque se metió en la boca de lobo, vulgo en el escritorio del broncoso. Entró sin permiso, que siempre es una cosa tan fea, y, encarándose con Zarlenga, le dijo: “El cigarro sorpresa lo traje yo, porque me dio la santísima”. La vanidad es la ruina de Limardo, pensaba yo en mi reino interior. Ya tuvo que mostrar la hilacha: ¿Por qué no dejó que otro pagara el pato por él? Un muchacho del ambiente nunca se traiciona… Viera qué raro lo que pasó con Zarlenga. Se encogió de hombros, y escupió como si no estuviera en su propio domicilio. Se desenojó de golpe y se hizo el soñador; palpito que aflojó, porque temía que, si le daba su merecido, más de uno de nosotros no trepidaría en desertar esa misma noche, aprovechando el sueño pesado que le produce el ejercicio. Limardo se quedó con su cara de pan que no se vende, y el trompa logró una victoria moral que a todos nos tiene anchos. Ipso facto olí la matufia: esa broma no era de un rústico, porque la señorita hermana de Fainberg ha vuelto a dar que hablar con el socio del Bazar de Cachadas, sito en Pueyrredón y Valentín Gómez. »Me duele darle una noticia que lo afectará en la fibra, señor Parodi, pero al día siguiente del estallido nos turbó la paz una crisis que puso preocupados a los espíritus más propensos a la francachela. Es una cosa fácil de decir, pero que hay que haberla vivido: ¡Zarlenga y la Musante se disgustaron! Me rompo la cabeza de que se haya efectuado un conflicto así en El Nuevo Imparcial. Desde la vez que un turco retacón, provisto de una media tijera y chillando como un marrano, se despachó antes de la sopa de queda al Tigre Bengolea, cualquier disgusto, cualquier contestación de mal modo está formalmente prohibida por la dirección. Por eso nadie le mezquina una manito al cocinero, cuando pone en razón a los revoltosos. Pero, como nos inculcaba el avisito contra la tos, el ejemplo tiene que venir de arriba. Si las esferas dirigentes son pasto del desquicio, qué nos queda a nosotros, a la masa compacta de pensionistas. Le notifico que he vivido ratos amargos, con el espíritu por el suelo, carente de rumbo moral. De mí puede decirse lo que se quiera, pero no que en la hora de la prueba he sido un derrotista. ¿A qué sembrar el pánico? Yo estaba como con un candado en la boca. Cada cinco minutos desfilaba con pretextos surtidos por el corredor que da al escritorio, donde Zarlenga y la Musante juntaban rabia, sin la franqueza de un insulto; después volvía al tinglado de los 0,60, repitiendo con aire sobrador: ¡Chimento! ¡Chimento! Esos oscurantistas, metidos en su escoba de cuatro, ni me llevaban el apunte; pero perro porfiado saca mendrugo. Limardo, que se limpiaba las uñas con los dientes del peine de Paja Brava, acabó por tener que oírme. Sin dejarme concluir, se levantó como si fuera la hora de la leche y se perdió de vista hacia el escritorio. Yo me hacía cruces y lo seguía como una sombra. De golpe se dio vuelta y habló con una voz que me puso obediente: “Sirva de algo, y traiga para aquí enseguida a todos los pensionistas”. No me lo hice decir dos veces, y salí a juntar esa basura. Todos acudimos como un solo hombre, menos el Gran Perfil, que se dio de baja en el primer patio, y después descubrimos que faltaba el alambre-cadena del water. Esa columna viva era un muestrario de las napas sociales: el misántropo se codeaba con el bufón, el 0,95 con el 0,60, el vivillo con Paja Brava, el mendigo con el pedigüeño, el punguista liviano, sin carpeta, con el gran scrushante. El viejo espíritu del hotel revivió una hora de franca expansión. Era un cuadro que parecía más bien un friso: el pueblo detrás de su pastor; todos, en el confusionismo, sentimos que Limardo era nuestro jefe. Se adelantó, y, cuando llegó al escritorio, abrió sin permiso la puerta. Yo me dije al oído: Savastano, a la piecita. La voz de la razón clamó en el desierto; yo estaba rodeado por una pared de fanáticos, que me cerraban la retirada. »Mis ojos, empañados por la nerviosidad de la hora, retuvieron una escena que ni Lorusso. A Zarlenga me lo medio tapaba el Napoleón, pero a esa carnudita Juana Musante la devoré a mis anchas con la visual; estaba con el batón colorado y las babuchas con rosetones y yo me tuve que apoyar en uno de los 0,95. Limardo, cargado de amenazas como una nube, ocupó el centro del escenario. Quien más, quien menos, nadie dejó de comprender en ese momento que el Imparcial iba a cambiar de patrón. Ya nos corría un hilo frío por la espalda con el estampido de las cachetadas que Limardo iba a sacudirle a Zarlenga. »En vez, tomó la palabra, que siempre es impotente ante el misterio. Habló con su pico de oro, y dijo cosas que todavía me fermentan el seso. En tales ocasiones el orador suele resultar un solemne turiferario, pero Limardo, sin tanto voulez vous, atropelló derecho viejo y se mandó unas parrafadas al uso nostro sobre la desavenencia de la discordia. Dijo que el matrimonio era una cosa tan unida que había que cuidar de no separarla, y que la Musante y Zarlenga tenían que darse un beso delante de todos, para que la clientela supiera que se querían. »¡Usted lo viera a Zarlenga! Ante un consejo tan sano, se quedó como embalsamado y no sabía qué línea de conducta seguir; pero la Musante, que tiene la pensadora bien puesta, no es sujeto propicio para embuchar esas florituras. Se levantó como si le hubieran impugnado la carbonada. Ver esa grela tan grandiosa y tan enojada sobró para que si me descubre un facultativo me manda como por un tubo a Villa María. La Musante no anduvo con paños tibios; le fajó al rusticano que se ocupara de su matrimonio, si lo tenía, y que, si volvía a meter el hocico, se lo iban a rebanar como a chancho. Zarlenga, para cerrar el debate, reconoció que el señor Renovales (ausente a la sazón por Quilmes Bock en confitería La Perla) había estado en lo cierto al querer expulsar a Tadeo Limardo. Le ordenó que saliera como chijete, sin consultar que ya eran las ocho pasadas. El pobre iluso de Limardo tuvo con apuro que hacer la valija y paquete, pero las manos le temblaban enteramente y Simón Fainberg se brindó a coadyuvar; a río revuelto, el rusticano perdió un cortaplumas de hueso y un peto de franela. Al rústico los ojos se le preñaron de lágrimas al mirar por última vez el establecimiento que le dio techo. Nos dijo adiós con el movimiento de la cabeza, entró en la noche y se perdió, rumbo a lo desconocido. »Con los primeros gallos del otro día, Limardo me despertó, portador de un mate de leche que impulsivamente insumí, sin exigirle rendición de cuentas de cómo había regresado al hotel. Ese mate de persona expulsada todavía me quema la boca. Usted me dirá que Limardo se manifestó como un anarquista al desacatar de ese modo la orden de su hotelero; pero hay que ver también lo que significa privarse de un recinto que le ha costado tanto dolor de cabeza a los propietarios y que ya es una segunda naturaleza. »Mi arrebatada participación en el mate me había puesto cola de paja; así que preferí reducirme en la piecita, dando parte de enfermo. Cuando me aventuré al pasillo, a los pocos días, uno de los farristas me anotició que Zarlenga había ensayado hasta la puerta la expulsión de Limardo, pero que éste se tiró al suelo y se dejó patear y golpear, dominándolo con la resistencia pasiva. Fainberg no me confirmó el dato, porque es un egoísta que todo se lo guarda, para no tenerme al corriente de la chismografía más necesaria. Yo me sonrío, causa de mi cuña fenómeno con los 0,95, pero esa vuelta no abusé, porque el mes anterior ya les había tirado la lengua. Mi experiencia personal es que le habilitaron a Limardo, con la instalación de una cama jaula y un cajoncito de kerosene, el depósito de escobas y enseres de limpieza que hay debajo de la escalera. La ventaja era que podía escuchar todo lo que hacían en el cuarto de Zarlenga, porque no lo separaba más que un tabique de tabla, fulerongo. El damnificado resulté yo, porque las escobas, luego de inventariadas y numeradas, las mudaron a mi piecita, y Fainberg puso en juego el maquiavelismo para que las ubicaran de mi lado. »Berretines de la naturaleza del hombre: Fainberg, en punto a escobas, se revela un fanático rutinario; en punto a la concordia del hotel, embrolla a los farristas y a Limardo, para que hagan las paces. Como el litigio de la pintura colorada del gato ya estaba relegado al olvido, Fainberg tuvo que refrescar la memoria de los beligerantes, enconándolos con el abuso cáustico de las jodas y de la pifia. Cuando el único problema era averiguar si estaban por tirarse con los botines o patearse calzados, Fainberg los consiguió distraer con ese tema de los vinos-remedio, que hay que embromarse y confesar que domina fácil, porque días antes el doctor Pertiné le deslizó un prospecto para que correteara botellas y medias botellas de Apache (gran vino sanitario aprobado por el doctor Pertiné). Yo siempre he dicho que no hay como el alcohol para conciliar los espíritus, aunque absorbido con exceso la dirección del Nuevo Imparcial tiene que proceder. El hecho es que con el cuento de que unos eran tres y el otro estaba armado, Fainberg les hizo comprender que la unión era la fuerza y que, si querían brindar, les facilitaba a precio irrisorio el líquido elemento. El pichinchero que todos llevamos adentro los vendió: abonaron doce botellas y al doblar el codo de la octava eran el Cuarteto Curdela. Los farristas, que son el egoísmo en su tinta, no hicieron caso de que yo rondara con un vasito, hasta que el rusticano intervino diciendo en broma que no me desairaran a mí, porque él también era un perro. Yo aproveché la risa espontánea para mandarme sin asco un trago que más bien resultó una gárgara, porque uno tarda en aclimatarse al vinito, que después le prometo es un verdadero jarabe y la lengua del consumidor viene gorda, como si hubiera dado cuenta de una olla de almíbar. Fainberg, con la afición que le tenía al Banco de Préstamos, también se interesaba en armas de fuego y dijo que, si le habían cobrado a Limardo un precio de cortar la meada por el bufoso que portaba en el cinto, él podía conseguirle otro igual a precio de retazo. Si ya la charla presentaba un signo inequívoco de animación, usted se puede figurar los contornos que asumiría cuando el Gran Perfil se mandó ese globo. Había tantos pareceres que ni partición amistosa. Según Paja Brava, adquirir armas nuevas era prontuariarse de arriba; un farrista se reveló patriota decidido del Tiro Suizo versus el Tiro Federal; yo me dejé caer con la pulla de que las armas las carga el diablo; Limardo, que estaba deformado con la bebida, dijo que se había venido con el revólver porque estaba siguiendo un plan para matar a un hombre; Fainberg contó el caso de un ruso que no le quiso comprar un revólver y lo asustaron la víspera con uno de chocolate. »Al otro día, cosa de no parecer un indiferente, me fui arrimando a la plana mayor del hotel, que sabe congregarse a la fresca en el primer patio para consumir unos mates y preparar su plan de batalla. Se trata de batimentos en forma, donde el pensionista más cogotudo recoge una lección a cambio de algunas verdades y de que lo descubran espiando y lo dejen como Meccano desarmado. Ahí estaba la misma Trinidad, como dicen los tres farristas: Zarlenga, la Musante y Renovales. La circunstancia de que no mosquearan medio me animó. Me aventuré con toda naturalidad y para que no me sacaran cortito les prometí un chimento bomba. Les conté como si no tuviera un pelo en la lengua el batuque de la reconciliación, sin dejar en el tintero el revólver de Limardo y el vino-remedio de Fainberg. Viera la cara de naranja amarga que me pusieron. Yo, por un si acaso, volví grupas, no fuera algún cuentero a decir que voy con historias a la dirección, defecto que no está en mi carácter. »Me retiré en buen orden, siempre con el ojo clavado sobre todos los movimientos del trío. No pasó un rato largo sin que Zarlenga se dirigiera con paso firme al depósito de escobas y enseres donde el rústico pernoctaba. Con un salto más bien de mono me situé en la escalera, y apliqué la oreja a los escalones, para no perder ni una letra de lo que decían abajo. Zarlenga le exigió al rusticano la entrega del revólver. El otro, redondamente, se lo negó. Zarlenga le dijo una amenaza, que no la quiero recordar por no apesadumbrarlo, señor Parodi. Limardo, con una especie de soberbia tranquila, dijo que las amenazas no lo tocaban, porque él era invulnerable, como si tuviera el chaleco a prueba de balas, y que más de un Zarlenga juntos no le iban a meter miedo. Inter nos, de poco le valió el chaleco, si lo tenía, porque antes de alcanzar el Día del Kilo amaneció cadáver en mi piecita. —¿Cómo finiquitó la discusión? —preguntó Parodi. —Como finiquitan todas las cosas. Zarlenga no iba a perder su tiempo con un pobre alienado. Se fue como había venido, lo más chato. »Ahora llegamos al domingo fatídico. Me duele confesar que ese día el hotel está muerto, falto de animación. Como yo me aburría como un bendito, se me ocurrió sacarlo a Fainberg de la negra ignorancia y le enseñé a jugar al truco, para que no hiciera un triste papel en los bares de cada esquina. Señor Parodi, yo tengo pasta para enseñar; la prueba es que el alumno me ganó ipso facto dos pesos, de los cuales me cobró uno cuarenta en metálico, y para saldar la deuda me convidó a que lo invitara a una matinée en el Excelsior. Por algo dicen que Rosita Rosenberg tiene el cetro de la risa. Las plateas gozaban como si les hicieran cosquillas, aunque yo no pescaba una palabra, porque hablaban en un idioma que tienen los rusos para que no los manye al vuelo ni el Pibe Sinagoga, y yo estaba impaciente por llegar al hotel para que Fainberg me contara los chistes. Como para chistes estábamos cuando me reintegré a la piecita sano y salvo. Usted viera la lástima de mi cama; ya la frazada y la cubija eran una sola mancha; la almohada no estaba mucho mejor que digamos; la sangre había ganado hasta las bolsas y yo me preguntaba dónde iba a dormir esa noche, porque el finado Tadeo Limardo estaba tendido en la cama, más muerto que un salame. »Mi primer pensamiento fue, como es natural, para el hotel. Con tal que algún enemigo no fuera a creerse que yo había sacrificado a Limardo y manchado toda la ropa de cama. Adiviné enseguida que ese cadáver no le iba a caer en gracia a Zarlenga; y así fue, porque los tiras lo interrogaron hasta ya pasadas las once, que es una hora que en El Nuevo Imparcial ya no se puede prender luz. Mientras completaba esas reflexiones, yo no cesaba de chillar como un borrachín, porque soy como Napoleón y hago muchas cosas a un tiempo. No le exagero: todo el establecimiento acudió a mis gritos de auxilio, sin excluir el peón de cocina, que me tapó la boca con un trapo y casi obtiene otro cadáver. Llegaron Fainberg, la Musante, los farristas, el cocinero, Paja Brava y el último el señor Renovales. El otro día lo pasamos todos en la cafúa. Yo estaba en mi elemento, satisfaciendo toda laya de preguntones y mandándome cada cuadro vivo que los dejaba turumba. No desatendí el trabajo de zapa, y saqué el dato que a Limardo lo habían liquidado a eso de las cinco de la tarde, con su propia cortapluma de hueso. »Mire, los veo descentrados a los que opinan que esta cosa tan inexplicable es un misterio, porque mayor embrollo hubiera sido si el crimen se produce a la noche, cuando el hotel se llena de caras desconocidas, que yo no llamo pensionistas, porque después de pagar la cama se han ido, y si te vi no me acuerdo. »Con la excepción de Fainberg y un servidor, casi todos estaban en el hotel, al efectuarse el hecho de sangre. Resultó después que Zarlenga también faltó a la cita de honor, por causa de una riña en Saavedra, a la que había concurrido para correr a un gallo batarás del padre Argañaraz. II A los ocho días, Tulio Savastano irrumpió en la celda, agitado y feliz. Apenas pudo balbucear: —Le hice la changuita, señor. ¡Aquí viene mi trompa! Lo siguió un señor algo asmático, rasurado, de melena canosa y ojos celestes. Su ropa era aseada y oscura; usaba una chalina de vicuña, y Parodi notó que tenía las uñas lustradas. Las dos personas de respeto ocuparon con naturalidad los dos bancos; Savastano, ebrio de servilismo, recorría y volvía a recorrer la cortísima celda. —El 42, este caballerito me entregó su mensaje —dijo el señor canoso—. Mire, si es para hablarme del asunto Limardo, yo no tengo nada que ver. Esa muerte ya me tiene cansado, y en el hotel tenemos un charleta que no es para menos. Si usted sabe algo, señor, más bien póngase al habla con ese mocito Pagola, que está a cargo de la pesquisa. De fijo que se lo agradece, porque andan más perdidos que un negro en la cerrazón. —¿Por quién me toma, don Zarlenga? Con esa mafia yo no me trato. Tengo, eso sí, algunas vislumbres, que, si usted me hace el obsequio de atender, quizá no le pese. »Si quiere vamos a empezar por Limardo. Este joven, que es una luz, lo tenía por un espía mandado por el marido de la señora Juana Musante. Respeto el parecer, pero me pregunto, ¿a qué enredar la historia con un espía?[5] Limardo era el empleado de Correos de Banderaló; directamente, el marido de la señora. Usted no me va a negar que es así. »Mire, voy a contarle toda la historia, tal como yo me la figuro. Usted a Limardo le sacó la mujer y lo dejó penando en Banderaló. A los tres años de abandono, el hombre no aguantó y decidió venirse a la Capital. Quién sabe el viaje que hizo; la cosa es que llegó deshecho cuando los carnavales. Había empeñado la salud y el dinero en una peregrinación de penurias, y encima le tocaron diez días de encierro, antes de ver a la mujer por la que se había costeado desde tan lejos. Esos días a 0,90 cada uno le acabaron el capital. »Usted, en parte por darse corte, en parte por lástima, dejaba decir que Limardo era muy hombre; hasta se le fue la mano, y lo hizo matón. Después, cuando lo vio aparecer en su propio hotel, sin un peso de muestra, no perdió la ocasión de favorecerlo, que era afrentarlo de nuevo. Ahí empezó el contrapunto: usted, empeñado en rebajarlo; el otro, en rebajarse. Usted lo relegó al tinglado de los 0,60 y encima le encajó la contabilidad; nada le bastaba a Limardo y a los pocos días ya estaba tapando las goteras y hasta limpiándole su pantalón. La señora, la primera vez que lo vio, se le enconó y le dijo que se fuera. »Renovales también apadrinó la expulsión, disgustado por los procederes del hombre y por el trato descomedido que usted le daba. Limardo se quedó en el hotel y buscó nuevas humillaciones. Un día, unos desocupados estaban pintando un gato; Limardo se entrometió, no tanto por buenos sentimientos, sino porque buscaba que lo castigaran. Lo castigaron, y encima usted le hizo embuchar un candial y más de un insulto. Después ocurrió lo del cigarro. Esa broma del ruso le costó a su hotel un limosnero serio. Limardo se hizo el culpable, pero esta vez usted no lo castigó, porque empezaba a maliciar que algo muy feo se proponía con esas humillaciones. Pero hasta entonces todo había sido cuestión de golpes o de injurias; Limardo buscó una afrenta más íntima; la vez que usted se había disgustado con la señora, el hombre juntó público y les pidió que se amigaran y se besaran delante de todos. Fíjese lo que eso representa: el marido juntando mirones para pedirle a la mujer y al amante que vuelvan a quererse. Usted lo echó. A la mañana siguiente estaba de vuelta, cebando mates al último infeliz del hotel. Vino después lo de la resistencia pasiva, que es otro nombre para dejarse patear. Usted, para cansarlo, le destinó ese bichadero al lado de su cuarto, donde podía oír a satisfacción las ternezas de ustedes dos. »Luego dejó que el ruso lo reconciliara con los farristas. También apechugó con eso, porque su plan era que todo el mundo lo rebajara. Hasta él mismo se insultó: se puso a la altura de este caballero, aquí presente (se trató a sí mismo de perro). Esa tarde la bebida lo hizo hablar y dijo que había traído el revólver para matar a un hombre. Un chismoso fue con el cuento a la dirección del hotel; usted lo quiso volver a echar, pero Limardo le hizo frente esa vez y le dio a saber que él era invulnerable. Usted no vio muy claro lo que le decían, pero se asustó. Ahora llegamos a lo peliagudo. El joven Savastano se sentó en cuclillas, para atender mejor. Parodi lo miró distraídamente y le rogó que tuviera la fineza de retirarse, porque tal vez no convenía que él escuchara lo demás. Savastano, alelado, apenas atinó con la puerta. Parodi prosiguió sin apuro: —Días antes, este joven que nos acaba de favorecer con su ausencia había sorprendido no sé qué enredo entre el ruso Fainberg y una señorita Josefa Mamberto, de la mercería. Escribió esa pavada en unos corazoncitos y en lugar de los nombres puso iniciales. Su señora mujer, que los vio, entendió que J. M. quería decir Juana Musante. Hizo que el cocinero que ustedes tienen lo castigara al pobre infeliz, y encima le guardó rencor. Ella también había maliciado un propósito detrás de las humillaciones de Limardo; cuando oyó que se había venido con el revólver «para matar a un hombre», supo que ella no estaba amenazada y temió, como era natural, por usted. Sabía que Limardo era cobarde; pensó que estaba juntando ignominias para ponerse en una situación imposible y verse obligado a matar. Veía justo, la señora; el hombre estaba resuelto a matar; pero no a usted: a otro. »El domingo era un día muerto en el hotel, como dijo su compañero. Usted había salido; estaba en Saavedra corriendo un gallo del cura Argañaraz. Limardo se ganó a la pieza de ustedes, con el revólver en la mano. La señora Musante, que lo vio aparecer, creyó que él había entrado a matarlo a usted. Lo despreciaba tanto, que no había tenido asco en sacarle un cortaplumas de hueso, cuando lo expulsaron. Ahora usó de ese cortaplumas para matarlo. Limardo, que tenía un revólver en la mano, no se resistió. La Juana Musante puso el cadáver en el catre de Savastano, para vengarse del cuento de los corazones. Como usted recordará, Savastano y Fainberg estaban en el teatro. »Limardo logró al fin su propósito. Era cierto que había traído el revólver para matar a un hombre; pero ese hombre era él. Había venido de lejos; meses y meses había mendigado el deshonor y la afrenta, para darse valor para el suicidio, porque la muerte es lo que anhelaba. Yo pienso que también, antes de morir, quería ver a la señora. Pujato, 2 de septiembre de 1942 La prolongada busca de Tai An A la memoria de Ernest Bramah I «¡Lo que faltaba! Un japonés cuatro ojos», pensó, casi audiblemente, Parodi. Sin perder el sombrero de paja y el paraguas, el doctor Shu T’ung, habituado al modus vivendi de las grandes embajadas, besó la mano del recluso de la celda 273. —¿Usted permitirá que un cuerpo extraño abuse de este prestigioso banco? — indagó en perfecto español y con voz de pájaro—. El cuadrúpedo es de madera y no emite quejas. Mi censurable nombre es Shu T’ung y ejerzo, ante el escarnio unánime, el cargo de agregado cultural de la Embajada china, gruta desacreditada y malsana. Ya he taponado, con mi narración asimétrica, las dos orejas tan sagaces del doctor Montenegro. Este fénix de la investigación policial es infalible como la tortuga, pero también es majestuoso y lento como un observatorio astronómico admirablemente sepultado por las arenas de un desierto infructuoso. Bien dicen que para detener un grano de arroz no es superflua una dotación de nueve dedos en cada mano; yo, que sólo dispongo de una cabeza por acuerdo tácito de los peluqueros y sombrereros, aspiro a coronarme con dos cabezas de reconocida prudencia: la del doctor Montenegro, considerable; la suya, del tamaño de una marsopa. Hasta el Emperador Amarillo, a pesar de sus aulas y bibliotecas, tuvo que reconocer que un besugo privado del océano difícilmente logra una edad provecta y la veneración de sus nietos. Lejos de ser un besugo viejo, soy apenas un hombre joven. ¿Qué puedo hacer ahora que el abismo se abre, como una suculenta ostra, para devorarme? Además, no se trata meramente de mi dañina y desaforada persona; la prodigiosa Madame Hsin abusa, noche a noche, del veronal, a causa del desvelo infatigable de los pilares de la ley, que la desesperan y la incomodan. Los esbirros no parecen tener en cuenta que ha sido asesinado su protector, en circunstancias nada tranquilizantes, que ahora la dejan huérfana y sin amparo, a la cabeza del Dragón que se aturde, salón florido que ocupa su local propio en Leandro Alem y Tucumán. ¡Abnegada y versátil Madame Hsin! Mientras el ojo derecho llora la desaparición del amigo, el ojo izquierdo tiene que reír para excitar a los marineros. »Ay de su tímpano. Esperar que la elocuencia y la información hablen por mi boca es como esperar que la oruga hable con la mesura del dromedario, o siquiera con la variedad de una jaula de grillos labrada en cartón y exornada con los doce matices razonables. No soy el prodigioso Meng Tseu, que, para denunciar al Colegio Astrológico la aparición de la luna nueva, habló veintinueve años seguidos, hasta que lo relevaron sus hijos. Inútil negarlo: poco tiempo ha quedado para el presente; ni yo soy Meng Tseu ni sus muchos y ponderados oídos exceden literalmente el número de las aplicadas hormigas que socavan el mundo. No soy un orador: mi arenga será breve como si la pronunciara un enano; no tengo un instrumento de cinco cuerdas: mi arenga será inexacta y monótona. »Usted me supeditará a los más exquisitos instrumentos de tortura que atesora este palacio versátil, si yo despliego una vez más, ante su nutrida memoria, los pormenores y misterios del culto del Hada del Terrible Despertar. Se trata, como usted está a punto de articular, de una secta mágica del taoísmo, que recluta devotos en el gremio de los mendigos y de los intérpretes, y que sólo un sinólogo como usted, un europeo entre teteras, conoce como su propia espalda. »Hace diecinueve años ocurrió el hecho aborrecido que aflojó las patas del mundo y del cual han llegado algunos ecos a esta consternada ciudad. Mi lengua, que más bien parece un ladrillo, ha recordado el robo del talismán de la Diosa. Hay en el centro del Yunnan un lago secreto; en el centro de ese lago, una isla; en el centro de la isla, un santuario; en el santuario resplandece el ídolo de la Diosa; en la aureola del ídolo, el talismán. Describir esta joya, en una sala rectangular, es una imprudencia. Tan sólo recordaré que es de jade, que no da sombra, que su tamaño conciso es el de una nuez y que sus atributos fundamentales son la sabiduría y la magia. Hay espíritus pervertidos por los misioneros, que fingen refutar estos axiomas, pero, si un mortal se apoderara del talismán y lo retuviera veinte años fuera del templo, sería el rey secreto del mundo. Sin embargo esta conjetura es ociosa: desde la primera aurora del tiempo hasta el último ocaso, la joya perdurará en el santuario, aunque en el presente fugaz la tiene escondida un ladrón, hace ya dieciocho años. »El jefe de los sacerdotes encomendó al mago Tai An la recuperación de la joya. Éste, según es fama, buscó una conjunción favorable de los planetas, ejecutó las operaciones debidas y aplicó el oído a la tierra. Nítidamente oyó los pasos de todos los hombres del mundo y reconoció en el acto los del ladrón. Estos lejanos pasos recorrían una ciudad remota: una ciudad de barro y con paraísos, desprovista de almohadas de madera y de torres de porcelana, cercada por desiertos de pasto y por desiertos de agua sombría. La ciudad se ocultaba en el Occidente, detrás de muchas puestas de sol; Tai An, para alcanzarla, no desdeñó los riesgos de un vapor movido por el humo. Desembarcó en Samerang, con una piara de cerdos narcotizados; disfrazado de polizón, estuvo sepultado veintitrés días en el vientre de un barco dinamarqués, sin otra comida ni bebida que una inagotable sucesión de quesos de bola; en la Ciudad del Cabo, se afilió al honorable gremio de basureros y no escatimó su aporte a la huelga de la Semana Fétida; un año después, la turba ignara se disputaba en calles y bocacalles de Montevideo las frugales obleas de maicena que expendía un joven trajeado a la extranjera; ese nutritivo joven era Tai An. Tras cruenta lucha con la indiferencia de esos carnívoros, el mago se trasladó a Buenos Aires, que adivinó más apto para recibir la doctrina de las obleas y donde no tardó en establecer una vigorosa carbonería. Ese establecimiento renegrido lo arrimó a la mesa larga y vacía de la pobreza; Tai An, harto de esos festines de hambre, se dijo: “para la concubina insaciable, los abrazos del pulpo; para el paladar exigente, el perro comestible; para el hombre, el Celeste Imperio”, y entró impetuosamente en un consorcio con Samuel Nemirovsky, ponderado ebanista que, en el centro mismo del Once, fabrica todos los armarios y biombos que los admiradores de su destreza reciben directamente de Pekín. El piadoso local de ventas prosperó; Tai An pasó de una casilla carbonífera a un departamento amueblado, situado exactamente en el número 347 de la calle Deán Funes; la incesante emisión de biombos y armarios no lo distrajo del propósito capital: la recuperación de la joya. Sabía con seguridad que el ladrón estaba en Buenos Aires, la remota ciudad que le habían mostrado en la isla del templo los círculos y triángulos mágicos. El gimnasta del alfabeto repasa los diarios para ejercitar su habilidad; Tai An, menos expansivo y feliz, se atenía a la columna de marítimas y fluviales. Temía que el ladrón se evadiera o que un barco trajera un cómplice a quien le pasaran el talismán. Tenaz como los círculos concéntricos que se aproximan a la piedra lanzada, Tai An se aproximaba al ladrón. Más de una vez cambió de nombre y de barrio. La magia, como las otras ciencias exactas, es apenas una luciérnaga que guía nuestros vanos tropezones en la noche considerable; sus veraces figuras delimitaban la zona donde se ocultaba el ladrón, pero no la casa ni el rostro. El mago, sin embargo, persistía en el infatigable propósito. —El veterano del Salón Doré tampoco se fatiga y también persiste —exclamó con espontaneidad Montenegro, que había estado espiando en cuclillas, el ojo en la cerradura y el bastón de ballena entre los dientes; ahora, irreprimible, irrumpía con un traje blanco y un canotier maleable—. De la mesure avant toute chose. No exagero: no he descubierto aún el paradero del asesino, pero sí el de este consultor indeciso. Tonifíquelo, mi querido Parodi, tonifíquelo: refiera, con la autoridad que soy el primero en concederle, cómo ese detective por derecho propio, que se llama Gervasio Montenegro, salvó en un tren expreso la amenazada joya de la princesa a quien muy luego otorgara su mano. Pero dirijamos nuestros potentes focos al porvenir, que nos devora. Messieurs, faites vos jeux: apuesto doble contra sencillo que nuestro diplomático amigo no se ha apersonado a esta celda, impelido por el mero placer (muy encomiable, desde luego) de presentar sus respetos. Mi ya proverbial intuición me dice por lo bajo que este acto de presencia del doctor T’ung no carece de toda relación con el original homicidio de la calle Deán Funes. ¡Ja, ja, ja! He dado en el blanco. No duermo en los laureles; descargo una segunda ofensiva, a la que auguro desde ya el éxito de la primera. Apuesto que el doctor ha condimentado su narración con todo ese misterio de Oriente, que es la marca de fuego de sus interesantes monosílabos y hasta de su color y su aspecto. Lejos de mí la sombra de una censura al lenguaje bíblico, grávido de sermones y de parábolas; me atrevo, sin embargo, a sospechar que usted preferirá mi compte rendu (todo nervio, músculo y osatura) a las adiposas metáforas de mi cliente. El doctor Shu T’ung encontró su voz y prosiguió dócilmente: —Su copioso colega habla con la elocuencia del orador que ostenta una doble fila de dientes de oro. Retomo la maligna correa de mi relato y digo con trivialidad: Semejante al sol, que ve todo y a quien hace invisible su propio brillo, Tai An, fiel y tenaz, persistía en la busca implacable, estudiaba los hábitos de todas las personas de la colectividad y casi era ignorado por ellas. ¡Ay de la flaqueza del hombre! Ni siquiera es perfecta la tortuga, que medita bajo una cúpula de carey. La reserva del mago tuvo una falla. En una noche del invierno de 1927, bajo los arcos de la Plaza del Once, vio un círculo de vagabundos y de mendigos que se burlaban de un desdichado que yacía en el suelo de piedra, derribado por el hambre y el frío. La piedad de Tai An se duplicó al descubrir que ese vilipendiado era chino. El hombre de oro puede prestar una hoja de té sin perder el conocimiento; Tai An alojó al forastero, cuyo expresivo nombre es Fang She, en el taller de ebanistería de Nemirovsky. »Pocas noticias refinadas y eufónicas puedo comunicarle de Fang She; si los diarios de mayor riqueza de abecedario no se equivocan, es oriundo del Yunnan y arribó a este puerto en 1923, un año antes que el mago. Más de una vez me recibió con su natural afectación en la calle Deán Funes. Juntos practicamos la caligrafía a la sombra de un sauce que hay en el patio y que delicadamente le recordaba, me dijo, las iteradas selvas que decoran las márgenes terrestres del acuoso Ling-Kiang. —Yo que usted me dejaba de caligrafías y adornos —observó el investigador —. Hábleme de la gente que había en la casa. —El buen actor no entra en escena antes que edifiquen el teatro —replicó Shu T’ung—. Primero, describiré absurdamente la casa; después, intentaré sin éxito un débil y grosero retrato de las personas. —Mi palabra de estímulo —dijo Montenegro fogosamente—. El edificio de la calle Deán Funes es una interesante masure de principios de siglo, uno de tantos monumentos de nuestra arquitectura instintiva, en el que invenciblemente persiste la ingenua profusión del capataz italiano, apenas refaccionada por el severo canon latino de Le Corbusier. Mi evocación es definitiva. Usted ya ve la casa: en la fachada de hoy, el celeste de ayer es blanco y aséptico; adentro, el pacífico patio de nuestra infancia, donde hemos visto corretear a la esclavita negra con el mate de plata, sobrelleva mal de su grado la pleamar del progreso, que lo inunda de exóticos dragones y de lacas milenarias, hijas del cepillo falaz de ese industrializado Nemirovsky; al fondo, la casilla de madera indica el habitáculo de Fang She, junto a la verde melancolía del sauce, que acaricia con su mano de hojas las nostalgias del exilado. Vigoroso alambre chanchero de metro y medio separa nuestra propiedad de un hueco vecino: uno de esos pintorescos baldíos, para emplear el insustituible vocablo criollo, que aún perduran invictos en el corazón de la urbe y donde el gato del barrio acude tal vez a buscar las hierbas curativas que mitigarán sus dolencias de huraño célibataire de las tejas. El piso bajo está consagrado al salón de ventas y al atelier[6]; el piso alto (me refiero, cela va sans dire, a épocas anteriores al incendio) constituía la casa de familia, el intocable at home de esa partícula de Extremo Oriente, trasplantada con todas sus peculiaridades y riesgos a la Capital Federal. —En el zapato del preceptor los alumnos ponen los pies —dijo el doctor Shu T’ung—. Después de la victoria del ruiseñor, las orejas reciben y perdonan la tosca melodía del pato. El doctor Montenegro ha erigido la casa; mi lengua indocumentada y obtusa propondrá las personas. Reservo el primer trono para Madame Hsin. —A mi juego me llamaron —Montenegro dijo oportunamente—. No incurra en un error que le pesará, mi estimable Parodi. No sueñe en confundir a Madame Hsin con esas poules de luxe, que usted habrá tolerado, y adorado, en los grandes hoteles de la Riviera y que decoran su pomposa frivolidad con un pekinés contrahecho y con un impecable quarante chevaux. El caso de Madame Hsin es muy otro. Se trata de una subyugante combinación de la gran dama de salón y de la tigresa oriental. Desde la oblicuidad de sus ojos nos guiña, tentadora, la eterna Venus; la boca es una sola flor encarnada; las manos son la seda y son el marfil; el cuerpo, subrayado por la victoriosa cambrure, es una coqueta avant-garde del peligro amarillo, y ha conquistado ya las telas de Paquin y las líneas ambiguas de Schiaparelli. Mil perdones, mi querido confrère: el poeta ha primado sobre el historiador. Para lapicear el retrato de Madame Hsin, he recurrido al pastel; para la efigie de Tai An, acudo a la masculina aguafuerte. Ningún prejuicio, por inveterado que sea, deformará mi visión. Me ceñiré a la documentación fotográfica de los periódicos de toda hora. Por lo demás, la raza devora al individuo: murmuramos «un chino» y proseguimos nuestra ruta febril, a la conquista de un dorado espejismo, sin sospechar acaso las tragedias banales o grotescas, pero invenciblemente humanas, del exótico personaje. Quede el mismo retrato para Fang She, cuyo aspecto recuerdo perfectamente, cuyos oídos han hospedado mi consejo paterno, cuyas manos han estrechado mi guante de cabritilla. Contraste: al cuarto medallón de mi galería se asoma un personaje oriental. No lo he llamado ni le ruego que se demore: es el extranjero, el judío que acecha en el oscuro fondo de mi relato como acecha y acechará, si una legislación prudente no lo fulmina, en todos los carrefours de la Historia. En este caso, nuestro convidado de piedra se llama Samuel Nemirovsky. Le ahorro hasta el menor detalle de ese ebanista vulgarísimo: frente serena y despejada, ojos de triste dignidad, negra barba profética, estatura canjeable por la mía. —El comercio continuo con elefantes hace que el ojo perspicaz no distinga la mosca más ridícula —opinó bruscamente el doctor Shu T’ung—. Observo con chillidos de placer que mi retrato perjudicial no entorpece la galería del señor Montenegro. Sin embargo, si la voz de un crustáceo algo significa, yo también he desmejorado con mi presencia el edificio de la calle Deán Funes, aunque mi imperceptible morada se oculta de los dioses y de los hombres en el ángulo de Rivadavia y Jujuy. Uno de mis agobiadores pasatiempos es la venta domiciliaria de consolas, biombos, camas y aparadores, que incesantemente elabora el prolífico Nemirovsky; la piedad de ese artífice me permite que yo guarde y use los muebles, hasta venderlos. Ahora, precisamente, duermo en el interior de un jarrón apócrifo de la dinastía Sung, porque la plétora de lechos nupciales me desvía del dormitorio y un solo trono plegadizo me niega el comedor. »He osado incluirme en el honorable círculo de la calle Deán Funes, pues Madame Hsin me estimulaba indirectamente a desoír las justas imprecaciones de los demás y a rebasar alguna vez la puerta cancel. Esta incomprensible indulgencia no logró el apoyo incondicional de Tai An, que de día y de noche era el preceptor, el maestro mágico, de Madame. Por lo demás, mi efímero paraíso no logró los años de la tortuga o del sapo. Madame Hsin, fiel a los intereses del mago, se consagró a halagar a Nemirovsky, para que la dicha de éste fuera redonda y el número de muebles procreados excediera las permutaciones de una persona sentada alrededor de unas cuantas mesas. En lucha con las náuseas y el tedio, se resignaba con abnegación a la inmediata cercanía de esa cara occidental y barbuda, aunque, para mitigar el martirio, prefería encararla en las tinieblas o en el cinematógrafo Loria. »Este noble régimen ligó para siempre a la fábrica el ciempiés de la prosperidad comercial. Nemirovsky, infiel a su admirable avaricia, expendía en anillos y en zorros el papel moneda que ahora le redondeaba la cartera como un lechón. A riesgo de que algún censor viperino lo motejara de monótono, acumulaba esas frecuentes dádivas en dedos y pescuezo de Madame Hsin. »Señor Parodi, antes de seguir adelante permítame una aclaración estúpida. Sólo un decapitado se atrevería a suponer que estos ejercicios penosos y por lo general vespertinos alejaron de Tai An a la proporcionada discípula. Concedo a mis ilustres contradictores que la dama no permanecía inmóvil como un axioma, en la casa del mago. Cuando su propia cara no podía vigilarlo y atenderlo, por intercalación de varias manzanas edificadas, encargaba esas tareas a otra cara muy inferior (la que humildemente enarbolo y que ahora saluda y sonríe[7]). Yo ejecutaba esa refinada misión con legítimo servilismo: para no importunar al mago, trataba de moderar mi presencia; para no aburrirlo, cambiaba de disfraces. A veces, colgado de la percha, fingía con escasa fortuna ser el sobretodo de lana que me ocultaba; otras, rápidamente caracterizado de mueble, aparecía en el corredor, en cuatro patas y con un florero en la espalda. Desgraciadamente, macaco viejo no sube a palo podrido; Tai An, ebanista al fin, me reconocía segundos antes del primer puntapié y me obligaba a impresionar a otros seres inanimados. »Pero la Bóveda Celeste es más envidiosa que el hombre a quien acaban de revelarle que uno de sus vecinos ha adquirido una muleta de sándalo, y otro, un ojo de mármol. Ni siquiera es eterno el momento en que damos cuenta de un grano de alpiste: tanta felicidad tuvo término. El séptimo día de octubre nos deparó el incendio combustible que amenazó la anatomía personal de Fang She, dispersó para siempre nuestra suspirada tertulia, quemó imperfectamente la casa y devoró una cifra exagerada de lamparillas de madera. No cave en busca de agua, señor Parodi, no deshidrate su honorable organismo: el incendio ha sido apagado. Ay, también se apagó el instructivo calor de nuestra tertulia. Madame Hsin y Tai An se trasladaron bajo capotas y sobre ruedas a la calle Cerrito; Nemirovsky dedicó los dineros del seguro a fundar una Empresa de Fuegos Artificiales; Fang She, quieto como una sucesión infinita de teteras idénticas, perduró en la casilla de madera, junto al único sauce. »No he violado las treinta y nueve leyes adicionales de la verdad, cuando admití que había sido apagado el incendio, pero sólo un costoso recipiente de agua llovida podría jactarse de apagar su recuerdo. Desde el amanecer, Nemirovsky y el mago estaban ocupados en fabricar tenues lámparas de bambú, en número indefinido y quizá infinito. Yo, considerando imparcialmente la exigüidad de mi casa y la ininterrumpida afluencia de muebles, llegué a pensar que el desvelo de los artífices era inútil y que alguna de esas lámparas nunca se encendería. Ay de mí, antes que se acabara la noche confesé mi error: a las once y cuarto p.m., todas las lámparas ardían y con ellas el depósito de virutas y un enrejado de madera pintado superficialmente de verde. El hombre valeroso no es el que pisa la cola del tigre, sino el que se embosca en la selva y aguarda el momento prefijado desde el principio del universo para dar el salto mortal. Así obré yo: perseveré trepado al sauce del fondo, reservándome como una salamandra para invadir el fuego, al primer grito refinado de Madame Hsin. Bien dicen que ve mejor el pez en el tejado que un casal de águilas en el fondo del mar. Yo, sin pretender engalanarme con el título de pez, vi muchos espectáculos aflictivos, pero los toleré sin caerme, sostenido por el ameno propósito de referírselos a usted, científicamente. Vi la sed y el hambre del fuego; vi la consternación deforme de Nemirovsky, que apenas atinaba a saciarlo con donaciones de aserrín y papel impreso; vi a la ceremoniosa Madame Hsin, que seguía cada movimiento del mago, como la felicidad sigue a los petardos; vi, finalmente, al mago, que después de ayudar a Nemirovsky, corrió a la casilla del fondo y salvó a Fang She, cuya felicidad, esa noche, no era redonda por obra y gracia de la fiebre de heno. Este salvataje es tanto más admirable si minuciosamente enumeramos las veintiocho circunstancias que lo distinguen, de las que sólo expondré cuatro, en gracia de la mezquina brevedad: »a) La desacreditada fiebre que aceleraba todos los pulsos de Fang She no era bastante prestigiosa para inmovilizarlo en el lecho y vedar su elegante fuga. »b) La insípida persona que ahora gruñe esta narración estaba encaramada en el sauce, lista para fugarse con Fang She, si una atendible masa de fuego lo aconsejara. »c) La combustión plenaria de Fang She no hubiera perjudicado a Tai An, que lo nutría y hospedaba. »d) Así como en el cuerpo del hombre el diente no ve, el ojo no araña y la pezuña no mastica, en el cuerpo que por una convención llamamos país no es decente que un individuo usurpe la función de los otros. El emperador no abusa de su poder y barre las calles; el presidiario no compite con el andarín y se desplaza en todas direcciones. Tai An, al rescatar a Fang She, usurpó las funciones de los bomberos, con grave riesgo de ofenderlos y de que éstos lo mojaran con sus caudalosas mangueras. »Bien dicen que después del pleito perdido hay que pagar la cuenta del verdugo; después del incendio, empezaron las disputas. El mago y el ebanista se enemistaron. El general Su Wu ha celebrado en monosílabos inmortales el deleite de contemplar la cacería del oso, pero nadie ignora que primero recibió en plena espalda las flechas de los infalibles arqueros y luego fue alcanzado y devorado por la irritada presa. Esta imperfecta analogía se aplica a Madame Hsin, no menos vulnerada y equidistante que el general. En vano procuró reconciliar a los dos amigos: corría de la carbonizada alcoba de Tai An al ahora ilimitado escritorio de Nemirovsky, como una divinidad que protege las ruinas de su templo. El Libro de las Transformaciones advierte que para regocijar al hombre colérico es inútil disparar muchos petardos y lucir innumerables caretas; los tentadores alegatos de Madame Hsin no apaciguaban esa incomprensible discordia (me atreveré a decir que la encendían). Esta situación dibujó en el plano de Buenos Aires una interesante figura con propensión al triángulo. Tai An y Madame Hsin enaltecieron un departamento en la calle Cerrito; Nemirovsky, con su Empresa de Fuegos Artificiales, abrió nuevos y lúcidos horizontes en la calle Catamarca 95; el uniforme Fang She quedó en la casilla. »Si el artífice y el mago se hubieran atenido a esa figura, yo no gozaría en este momento del inmerecido placer de conversar con ustedes; infortunadamente, Nemirovsky no quiso dejar pasar el Día de la Raza sin visitar a su antiguo colega. Cuando llegaron los gendarmes fue necesario recurrir a la Asistencia Pública. Tan confuso era el equilibrio mental de los beligerantes, que Nemirovsky (desatendiendo una monótona hemorragia nasal) entonaba versículos instructivos del Tao Te King, mientras el mago (indiferente a la supresión de un colmillo) desplegaba una serie interminable de cuentos judíos. »Madame Hsin quedó tan dolida por este desacuerdo, que me vedó con toda franqueza las puertas de su casa. Dice el adagio que el mendigo a quien expulsan de la casilla del perro se hospeda en los palacios de la memoria; yo, para engañar mi soledad, hice una peregrinación a la ruina de la calle Deán Funes. Detrás del sauce declinaba el sol de la tarde, como en mi aplicada niñez; Fang She me recibió con resignación y me ofreció una taza de té solo, con piñones, nuez y vinagre. La ubicua y densa imagen de la señora no me impidió advertir un desmesurado baúl ropero que por su aspecto general parecía un bisabuelo venerable, en estado de putrefacción. Delatado por el baúl, Fang She me confesó que los catorce años pasados en esta república paradisiaca apenas equivalían a un minuto de la más intolerable tortura y que ya había obtenido de nuestro cónsul un acartonado y cuadrangular pasaje de vuelta en el Yellow Fish, que zarpaba para Shanghai la semana próxima. El vistoso dragón de su alegría ostentaba un solo defecto: la certidumbre de contrariar a Tai An. En verdad, si, para computar el valor de un incalculable gabán de piel de nutria con ribetes de morsa, el juez más reputado se atiene al número de polillas que lo recorren, así también la solidez de un hombre se estima por el exacto número de pordioseros que lo devoran. La emigración de Fang She minaría sin duda el inamovible crédito de Tai An; éste, para conjurar el peligro, no era incapaz de recurrir a cerrojos o a centinelas, a nudos o a narcóticos. Fang She agolpó esos argumentos con agradable lentitud y me rogó por todos los antepasados de mi línea materna que no apesadumbrara a Tai An con la insignificante noticia de su partida. Como lo exige el Libro de los Ritos, yo agregué la dudosa garantía de la línea viril; los dos nos abrazamos bajo el sauce, no sin alguna lágrima. »Minutos después, un automóvil taxímetro me depositó en la calle Cerrito. Sin dejarme abolir por las diatribas del mucamo (mero instrumento de Madame Hsin y de Tai An), me embosqué en la farmacia. En esa institución venal me atendieron el ojo y me prestaron un teléfono numerado. Lo puse en marcha; como no atendió Madame Hsin, confié directamente a Tai An la proyectada fuga de su protegido. Mi recompensa fue un silencio elocuente, que perduró hasta que me expulsaron de la farmacia. »Bien dicen que el cartero de pies veloces que corre a distribuir la correspondencia es más digno de encomios y ditirambos que su compañero que duerme junto a un fuego alimentado con la misma correspondencia. Tai An obró con eficaz prontitud: para exterminar de raíz toda evasión de su protegido, acudió, como si los astros lo hubieran dotado de más de un pie y más de un remo, a la calle Deán Funes. En la casa, dos sorpresas lo saludaron: la primera, no encontrar a Fang She; la segunda, encontrar a Nemirovsky. Éste le dijo que unos mercaderes del barrio habían visto a Fang She cargar un coche de caballos con el baúl y con su persona y huir en dirección al norte con mediocre velocidad. Inútilmente lo buscaron los dos. Luego se despidieron: Tai An para dirigirse a un remate de muebles en la calle Maipú; Nemirovsky, para encontrarse conmigo en el Western Bar. —Halte là! —profirió Montenegro—. El borracho del artista se impone. Admire usted el cuadro, Parodi: ambos duelistas deponen gravemente las armas, heridos en quién sabe qué fibra hermana por la sensible pérdida común. Peculiaridad que subrayo: la empresa que los embarga es idéntica; los personajes tenazmente difieren. Presentimientos enlutados abanican tal vez la frente de Tai An; quiere, interroga, pregunta. Confieso que la tercer figura me atrae: ese jemenfoutiste que se aleja del marco de nuestra historia, en un coche abierto, es también una incógnita sugerente. —Señores —prosiguió con dulzura el doctor Shu T’ung—, mi cenagosa narración ha llegado a la memorable noche del 14 de octubre. Me permito llamarla memorable porque mi estómago incivil y anticuado no supo comprender las dobles raciones de mazamorra que eran el decoro y el plato único de la mesa de Nemirovsky. Mi candoroso proyecto había sido: a) cenar en casa de Nemirovsky; b) desaprobar, en el cine Once, tres películas musicales que, según Nemirovsky, no habían saciado a Madame Hsin; c) paladear un anís en la confitería La Perla; d) volver a casa. La vívida y quizá dolorosa evocación de la mazamorra me obligó a eliminar los puntos b y c, y a subvertir el orden natural de vuestro reputado alfabeto, pasando de la a a la d. Un resultado secundario fue que no dejé la casa en toda la noche, a pesar del insomnio. —Esas manifestaciones lo honran —observó Montenegro—. Aunque los platos nativistas de nuestra infancia resultan, en su género, impagables trouvailles del acervo criollo, estoy calurosamente de acuerdo con el doctor: en la cumbre de la haute cuisine el galo no reconoce rivales. —El 15, dos pesquisas me despertaron personalmente —continuó Shu T’ung— y me invitaron a custodiarlos hasta la sólida Jefatura Central. Ahí supe lo que ustedes ya saben: el afectuoso Nemirovsky, inquieto por la brusca movilidad de Fang She, había penetrado, poco antes de la lúcida aurora, en la casa de la calle Deán Funes. Bien dice el Libro de los Ritos: si tu honorable concubina cohabita en el encendido verano con personas de ínfima calidad, alguno de tus hijos será bastardo; si abrumas los palacios de tus amigos fuera de las horas establecidas, una sonrisa enigmática hermoseará la cara de los porteros. Nemirovsky padeció en carne propia el golpe de ese adagio: no sólo no encontró a Fang She; encontró, semienterrado bajo el sauce local, el cadáver del mago. —La perspectiva, mi estimable Parodi —bruscamente sentenció Montenegro—, es el talón de Aquiles de las grandes paletas orientales. Yo, entre dos bocanadas azules, dotaré a su álbum interior de un ágil raccourci de la escena. En el hombro de Tai An, el augusto beso de la Muerte había estampado su rouge: una herida de arma blanca, de unos diez centímetros de ancho. Del culpable acero, ni rastros. Trataba en vano de suplir esa ausencia, la pala sepulcral: vulgarísimo enser de jardinería, relegado (muy justamente) a unos pocos metros. En el rústico mango de la herramienta, los policías (ineptos para el vuelo genial y tercos parroquianos de la minucia) han descubierto no sé qué impresiones digitales de Nemirovsky. El sabio, el intuitivo, se mofa de esa cocina científica; su rol es incubar, pieza por pieza, el edificio perdurable y esbelto. Me sofreno: reservo para un mañana la hora de anticipar y burilar mis atisbos. —Siempre a la espera de que su mañana amanezca —intercaló Shu T’ung— reincido en mi relato servil. La entrada ilesa de Tai An a la casa de la calle Deán Funes no fue advertida por los negligentes vecinos que dormían como una rectilínea biblioteca de libros clásicos. Se conjetura, sin embargo, que debió entrar después de las once, pues a las once menos cuarto lo vieron asomarse al inagotable remate de la calle Maipú. —Adhiero —Montenegro corroboró—. Le susurro, inter nos, que la picardía porteña comentó a su modo la aparición fugaz del exótico personaje. Por lo demás, he aquí la ubicación de las piezas en el tablero: la dama (he aludido a Madame Hsin) deja entrever sus ojos rasgados y su delicioso perfil entre el bullicio multicolor del Dragón que se aturde, a eso de las once p.m. De once a doce atendió en su domicilio a un cliente que reserva su incógnita. Le coeur a des raisons… En cuanto al inestable Fang She, la policía declara que antes de las once p.m. se alojó en la célebre «sala larga» o «sala de los millonarios» del Hotel El Nuevo Imparcial, indeseable madriguera de nuestro suburbio, de la que ni usted ni yo, querido confrère, tenemos la más leve noticia. El 15 de octubre se embarcó en el vapor Yellow Fish, rumbo al misterio y a la fascinación del Oriente. Fue arrestado en Montevideo y ahora vegeta oscuramente en la calle Moreno, a disposición de las autoridades. ¿Y Tai An?, preguntarán los escépticos. Sordo a la frívola curiosidad policial, encajonado herméticamente en el típico ataúd de vivos colores, boga y boga en la plácida bodega del Yellow Fish, rumbo, en su viaje eterno, a la China milenaria y ceremoniosa. II Cuatro meses después, Fang She fue a visitar a Isidro Parodi. Era un hombre alto, fofo; su cara era redonda, vacua y tal vez misteriosa. Tenía un sombrero negro de paja y un guardapolvo blanco. —El amigo Shu T’ung me dijo que usted quería hablarme —declaró. —Muy justo[8] —respondió Parodi—. Si no le parece mal, le contaré lo que sé y lo que no sé del asunto de la calle Deán Funes. Su paisano, el doctor Shu T’ung, aquí ausente, nos hizo un cuento largo y enrevesado, donde colijo que en 1922 algún hereje le robó una reliquia a una imagen muy milagrosa que ustedes saben venerar en su tierra. Los curas se hacían cruces con la novedad y mandaron un misionero para castigar al hereje y recuperar la reliquia. El doctor dijo que Tai An, según confesión propia, era el misionero. Pero a los hechos me atengo, dijera el sabio Merlino. El misionero Tai An cambiaba de apelativo y de barrio, sabía por los diarios el nombre de cuanto buque llegaba a la Capital y espiaba a cuanto chino desembarcaba. Estos floreos pueden ser del que está buscando, pero también del que se está escondiendo. Usted llegó primero a Buenos Aires; después llegó Tai An. Cualquiera pensaría que el ladrón era usted, y el otro, el perseguidor. Sin embargo, el mismo doctor dijo que Tai An se demoró un año en el Uruguay, con la ilusión de vender obleas. Como usted ve, el que primero llegó a América fue Tai An. »Mire, yo le referiré lo que saco en limpio. Si me equivoco, usted me dirá “la embarraste, hermano” y me ayudará a salir del error. Doy por seguro que el ladrón es Tai An, y usted, el misionero: si no el enredo no tiene ni pies ni cabeza. »Hacía tiempo que Tai An le mezquinaba el cuerpo, amigo Fang She. Por eso cambiaba sin parar de nombre y de domicilio. Al fin se cansó. Inventó un plan que era prudente a fuerza de ser temerario, y tuvo la decisión y el coraje de llevarlo a la práctica. Empezó por una compadrada: hizo que usted fuera a vivir a su casa. Ahí vivía la señora china, que era su querida, y el mueblista ruso. La señora también andaba atrás de la alhaja. Cuando salía con el ruso que también hablaba con ella, lo dejaba de campana a ese doctor de tantos recursos, que si la circunstancia lo exige se pone tranquilamente un florero en el traste y queda disfrazado de mueble. De tanto pagar el biógrafo y otros locales, el ruso estaba sin un cobre. Echó mano a la historia antigua y le prendió fuego a la mueblería, para cobrar el seguro; Tai An estaba de acuerdo con él: le ayudó a hacer esas lámparas que fueron leña para el incendio; después el doctor, que estaba más trepado al sauce que una salamandra, los pescó a los dos avivando el fuego con diarios viejos y aserrín. Vamos a ver qué hace la gente durante el siniestro. La señora lo sigue como una sombra a Tai An; está esperando el momento en que el hombre se decida a sacar la alhaja del escondrijo. Tai An no se preocupa por la alhaja. Le da por salvarlo a usted. Este auxilio puede aclararse de dos maneras. Lo fácil es pensar que usted es el ladrón y que lo salvan para que no se muera con el secreto. Mi opinión es que Tai An lo hizo para que usted no lo persiguiera después; para comprarlo moralmente, si hablo claro. —Es cierto —dijo sencillamente Fang She—. Pero yo no me he dejado comprar. —El primer supuesto no me gustó —continuó Parodi—. Aunque usted hubiera sido el ladrón, ¿quién podía temer que se muriera con el secreto? Además, de haber realmente algún peligro, el doctor hubiera salido como telegrama, con florero y todo. »Al otro día todos se fueron, y a usted me lo dejaron más solo que a un ojo de vidrio. Tai An fingió una pelea con Nemirovsky. Yo le atribuyo dos motivos: primero, hacer creer que no estaba combinado con el ruso y que desaprobaba el incendio; segundo, llevarse a la señora y desapartarla del ruso. Después éste la siguió cortejando y entonces se pelearon de veras. »Usted enfrentaba un problema difícil: el talismán podía estar escondido en cualquier lugar. A primera vista, un lugar parecía libre de toda sospecha: la casa. Había tres razones para descartarla: ahí lo habían instalado a usted; ahí lo dejaron viviendo solo después del incendio; la había incendiado el mismo Tai An. Barrunto, sin embargo, que al hombre se le fue la mano: yo, en su caso, don Pancho, hubiera desconfiado de tanta prueba demostrando un hecho que no precisaba demostración. Fang She se puso de pie y dijo gravemente: —Lo que usted ha dicho es verdad, pero hay cosas que no puede saber. Yo las referiré. Cuando todos se fueron, tuve la convicción de que el talismán estaba escondido en la casa. No lo busqué. Le pedí a nuestro cónsul que me repatriara, y confié la noticia de mi viaje al doctor Shu T’ung. Éste, como era de esperar, habló inmediatamente con Tai An. Salí, dejé el baúl en el Yellow Fish y regresé a la casa. Entré por el terreno baldío y me escondí. Al rato llegó Nemirovsky; los vecinos habían comentado mi partida. Después llegó Tai An. Juntos, simularon buscarme. Tai An dijo que tenía que ir a un remate de muebles, en la calle Maipú. Cada uno se fue por su lado. Tai An había mentido: a los pocos minutos volvió. Entró en la casilla y salió trayendo la pala con la que tantas veces yo había trabajado el jardín[9]. Encorvado bajo la luna, se puso a cavar junto al sauce. Pasó un tiempo que no sé computar; desenterró una cosa resplandeciente; al fin, vi el talismán de la Diosa. Entonces me arrojé sobre el ladrón y ejecuté el castigo. »Yo sabía que tarde o temprano me arrestarían. Había que salvar el talismán. Lo escondí en la boca del muerto. Ahora vuelve a la patria, vuelve al santuario de la Diosa, donde mis compañeros lo encontrarán al quemar el cadáver. »Después, busqué en un diario la página de los remates. Había dos o tres remates de muebles en la calle Maipú. Me asomé a uno de ellos. A las once menos cinco, ya estaba en el Hotel El Nuevo Imparcial. »Ésta es mi historia. Usted puede entregarme a las autoridades. —Por mí, puede esperar sentado —dijo Parodi—. La gente de ahora no hace más que pedir que el gobierno le arregle todo. Ande usted pobre, y el gobierno tiene que darle un empleo; sufra un atraso en la salud, y el gobierno tiene que atenderlo en el hospital; deba una muerte, y, en vez de expiarla por su cuenta, pida al gobierno que lo castigue. Usted dirá que yo no soy quién para hablar así, porque el Estado me mantiene. Pero yo sigo creyendo, señor, que el hombre tiene que bastarse. —Yo también lo creo, señor Parodi —dijo pausadamente Fang She—. Muchos hombres están muriendo ahora en el mundo para defender esa creencia. Pujato, 21 de octubre de 1942 JORGE LUIS BORGES. Nació en Buenos Aires en 1899. Bilingüe por influencia de su abuela paterna, de origen inglés, aprendió a leer en este idioma antes que en castellano, hecho capital en el desarrollo de su escritura. En 1914 se instala con su familia en Ginebra, ciudad en la que cursa el bachillerato. Pronto comienza a publicar poemas y manifiestos ultraístas en España, donde vive entre 1919 y 1921. A su regreso a Argentina, el redescubrimiento de su ciudad natal lo mueve a urdir versos que reúne en su primer libro, Fervor de Buenos Aires (1923). Dentro de su vasta producción cabe citar obras narrativas como Historia universal de la infamia (1935), Ficciones (1944), El Aleph (1949), El informe de Brodie (1970) y El libro de arena (1975); ensayos como Discusión (1932), Historia de la eternidad (1936) y Otras inquisiciones (1952); y doce libros de poemas. Recibió numerosas distinciones y premios literarios en todo el mundo, entre los que destaca el Cervantes en 1980. Incontables estudios críticos dan testimonio de este creador extraordinario, traducido y leído en todo el mundo, un autor imprescindible del siglo XX. Falleció en Ginebra en 1986. ADOLFO BIOY CASARES. Nació en Buenos Aires en 1914. En 1932 conoció a Borges, al que le unieron una afinidad literaria y una amistad poco comunes. Fue un maestro del cuento y de la novela breve. La agudeza de su inteligencia, el tono satírico de su prosa y su imaginación visionaria le permitieron unir la alta literatura con la aceptación popular. La publicación de La invención de Morel, en 1940, marcó el verdadero comienzo de su carrera literaria. Le siguieron, entre otros libros, El sueño de los héroes (1954), Diario de la guerra del cerdo (1969), Historias fantásticas (1972) y Dormir al sol (1973). En 1990 fue distinguido con el Premio Cervantes. Falleció en Buenos Aires en 1999. Notas [1] Mote cariñoso de H. Bustos Domecq, en la intimidad. (Nota de H. B. D.) << [2] Véase la nota anterior. (Nota de H. B. D.) << [3] La ejemplar bibliografía de Carlos Anglada comprende también: la cruda novela naturalista Carne de salón (1914), la magnánima palinodia Espíritu de salón (1914), el ya superado manifiesto Palabras a Pegaso (1917), las notas de viaje de En el principio fue el coche pullman (1923) y los cuatro números numerados de la revista Cero (1924-1927). << [4] A veces Mario es atacante. (Nota cedida por Doña Mariana Ruiz Villalba de Anglada). << [5] Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. (Nota remitida por el doctor Guillermo Occam). << [6] De ningún modo. Nosotros —contemporáneos de la ametralladora y del bíceps — repudiamos esta molicie retórica. Yo diría, inapelable como el estampido: «En el piso bajo instalo el salón de ventas y el atelier; en el superior, encierro a los chinos». (Nota de puño y letra de Carlos Anglada). << [7] En efecto, el doctor sonrió y saludó. (Nota del autor). << [8] El duelo está empeñado; el lector ya percibe el cliquetis de los floretes rivales. (Nota marginal de Gervasio Montenegro). << [9] Toque bucólico. (Nota original de José Formento). <<