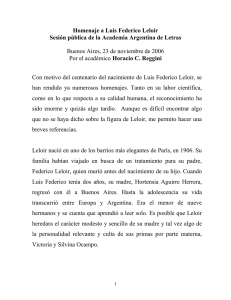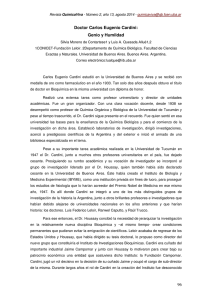Siempre en colaboracion con otros autores:
Anuncio

Homenaje a Luis Federico Leloir Por el académico Horacio C. Reggini Con motivo del centenario del nacimiento de Luis Federico Leloir, se han rendido ya numerosos homenajes. Tanto en su labor científica, como en lo que respecta a su calidad humana, el reconocimiento ha sido enorme, aunque quizás tardío. Es difícil encontrar algo que no se haya dicho sobre la figura de Leloir. Sin embargo, me permito hacer primero una breve referencia biográfica. Leloir nació en uno de los barrios más elegantes de París, el 6 de septiembre de 1906. Sus padres habían viajado en busca de un tratamiento para Federico Leloir padre, quien murió antes del nacimiento de su hijo. Cuando Luis Federico tenía dos años, su madre, Hortensia Aguirre Herrera, regresó con él a Buenos Aires. Hasta la adolescencia su vida transcurrió entre Europa y Argentina. Era el menor de nueve hermanos y aprendió a leer solo. Es posible que Leloir heredara el carácter modesto y sencillo de su madre y tal vez algo de la personalidad relevante y culta de sus primas por parte materna, Victoria y Silvina Ocampo. Luego del colegio, Leloir cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Se recibió en 1932 y trabajó en el Hospital de Clínicas. Para realizar su tesis se acercó a Bernardo Houssay, en ese momento director del Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas, e ingresó al Instituto como ayudante honorario de investigación. Allí obtuvo el premio de la Facultad por su tesis sobre “Suprarrenales y metabolismo de los hidratos de carbono”. Leloir había decidido ser investigador en forma cabal. Houssay sentía un gran respeto por Leloir, destacaba su intuición para ver los rumbos que podía seguir una investigación y le aconsejó, en 1936, que se 1 trasladara a la Universidad de Cambridge para perfeccionarse en bioquímica en el laboratorio de sir Frederick G. Hopkins (premio Nóbel en Fisiología y Medicina en 1929). Uno de los colaboradores y biógrafos de Leloir, Alejandro Paladini, dijo en 1971: “Houssay fue el guía de la formación científica de Leloir, y Leloir es el homenaje mayor que ha recibido Houssay”. Y refiriéndose al Biochemical Laboratory de Hopkins, expresó: “Allí adquirió la disciplina científica propia y característica de la ciencia inglesa, tan afín con su propia personalidad: pocos elementos instrumentales, un pequeño espacio, problemas fundamentales elegidos con cuidado y laborados rigurosamente, habilidad manual, ciencia básica”. Luego de Cambridge, Leloir regresó al Instituto de Fisiología. Allí realizó trabajos con Juan Mauricio Muñoz sobre el metabolismo de las grasas y obtuvo la primera preparación libre de células capaz de oxidar ácidos grasos in vitro. También trabajó en equipo con Eduardo Braun Menéndez, Alberto Taquini, Juan Carlos Fasciolo y Juan Mauricio Muñoz, experimentando en el mecanismo de la hipertensión arterial de origen renal. Este equipo, que descubrió así la “hipertensina”, realizó, según palabras de Paladini, “... notables contribuciones con aparatos rudimentarios, pero con entusiasmo y un impulso vital que señaló en la vida de sus integrantes una época de aventura y camaradería que todos recuerdan con nostalgia”. En 1943, Leloir se casó con Amelia Zuberbühler, con quien luego tuvo una hija: Amelita. Ambas apoyaron siempre la labor de Leloir, e incluso colaboraron en cuestiones del instituto. Leloir, como investigador permanente en todos los actos y detalles de su vida, apreciaba la importancia de la observación atenta de las cosas y de los hechos, y en este sentido, fue un maestro. Y al respecto, quiero recordar que “la única licencia honrada y 2 demostrable para enseñar es la que se posee en virtud del ejemplo”, según lo afirma George Steiner en Lecciones de los Maestros. “Solamente la vida real del maestro tiene valor como prueba demostrativa. Jesús y los Santos enseñaron existiendo”. O en otras palabras: en un profesor no hay distinción entre vida pública y vida privada. El ejercicio de la docencia y la investigación abarca su vida entera, las veinticuatro horas del día. En 1944, Leloir actuó como investigador en New York, y luego, en 1945, en Washington. De regreso al país, volvió a los laboratorios de Houssay, y en 1947, organizó el Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar, gracias a una mediación de Carlos E. Cardini y el apoyo económico de Jaime Campomar, dueño de una fábrica textil. El grupo inicial de investigación de la Fundación Campomar estuvo formado principalmente por Luis Federico Leloir, Ranwell Caputto, Carlos Cardini, Raúl Trucco y Alejandro Paladini. Los cuatro pilares del espíritu del Instituto eran: honestidad, voluntad, estoicismo y responsabilidad. En su inauguración, Leloir dijo: “... es poco común llegar a comprender cuáles son los pasos necesarios para que la ciencia avance. Todos valoran la enorme influencia que ésta tiene sobre la necesidad moderna, pero son escasos los que dirigen sus esfuerzos hacia el progreso científico. Esta falta de interés es debida en gran parte al hecho de que los resultados de la investigación aparecen lentamente y bajo formas poco espectaculares. A veces se requieren muchos años antes de que un descubrimiento se manifieste en forma que pueda ser apreciada por el gran público”. Leloir llegaba al Instituto en su Ford, que muchas veces manejaba su esposa, y descendía cargado de frascos de todo tipo, que juntaba la familia para el laboratorio. Así, siempre hubo policromía y heterogeneidad en la frasquería 3 del Instituto, ya que Leloir sostenía que era más conveniente para no equivocarse de frasco. Leloir poseía un innato sentido del humor, aún en los momentos de desaliento. Le gustaba poner sobrenombres jocosos a las cosas. Era comprensivo y considerado con el tiempo y la capacidad de los demás. Nunca hablaba mal de nadie, y encontraba siempre alguna cosa rescatable de la gente. Resaltaba sus propios errores para hacer sentir mejor al que fracasaba en algo. Era un sabio con espíritu metódico, sencillez y gran generosidad. Tenía una extremada honestidad y reconocía delante de cualquiera si no tenía conocimientos suficientes sobre algún tema. Siempre colaboraba en las actividades extracientíficas, para las que era habilidoso y entusiasta. En 1950, la Sociedad Científica Argentina le otorgó un premio por su notable y continua labor original. En 1958, fue reconocido por una fundación norteamericana, por su descubrimiento de los nucleótidos de uridina y de su papel en el metabolismo de los azúcares animales y vegetales. En 1965, recibió el premio Bunge y Born por “... haber realizado estudios y descubrimientos de importantísima repercusión en fisiopatología humana [...]; integrar en forma descollante un grupo de investigadores argentinos que ha dado especial relevancia a nuestra actividad científica en el campo de la medicina; formar una escuela ejemplar [...]; recibir becarios de distintas partes del mundo; observar una inobjetable conducta ciudadana y ética”. Leloir nunca pensó en irse de la Argentina, aun habiendo recibido tentadoras ofertas, porque era sinceramente patriota y se preocupó siempre por el destino del país. Fue presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, profesor extraordinario de Investigaciones Bioquímicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la U.B.A. y miembro de varias 4 academias de la Argentina y del exterior. Y aquí no se agotan las innumerables distinciones hacia Leloir, pero me extendería demasiado. El 27 de octubre de 1970, la Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nóbel de Química al doctor Luis Federico Leloir “por su descubrimiento de los nucleótido-azúcares y su papel en la biosíntesis de los hidratos de carbono”. Leloir se convirtió súbitamente en figura pública luego de muchos años de arduo trabajo sigiloso y desconocido para una Argentina exitista. De carácter siempre tímido, persona de una vida ordenada, casi ascética, Leloir no se sentía cómodo para enfrentar auditorios numerosos. Al recibir el premio, atribuyó el mérito a sus colaboradores y dijo que él sólo representaba la centésima parte de las tareas de investigación. George Steiner, catedrático en el campo de las humanidades, quien valora el mundo científico-tecnológico y las grandes preguntas sobre el misterio de la vida y del universo, ha dicho que los grandes científicos se expresan siempre con cierta modestia porque no pueden fabricar un engaño. En el área científica, el que hace un engaño es eliminado de inmediato. Recuerda que nos toca a todos comprender las ciencias: “Hoy no se puede hablar de hombres y mujeres de cultura, si no conocen la ciencia”. También advierte que la ciencia se enfrenta con un problema mayor que amenaza con hipotecar su futuro: la ultra especialización. La velocísima multiplicación de las ramas del saber termina por hacer cada vez más difícil una visión de conjunto de los conocimientos y resultados adquiridos. En un reportaje se manifestó así: “Creo que en las ciencias se puede encontrar una moral de la verdad, una poética del mañana, un sentido del porvenir, que podrían ser los gérmenes de ciertos criterios de excelencia humana […] Allí donde nos fallaron los sistemas filosóficos, la ciencia sigue activa”. Leloir fue designado miembro de número de la Academia Argentina de Letras el 24 de mayo de 1979 y ocupó el sillón José María Paz. Ese lugar había sido asignado 5 antes a Martín Gil, Francisco Romero y Miguel Ángel Cárcano. Después lo sucedió Delfín Leocadio Garasa y actualmente el sillón pertenece al académico Horacio Castillo. Leloir contribuyó con su presencia y su conducta al fortalecimiento y la elevación de la cultura argentina. En su discurso de incorporación a la Academia (Boletín 175/178 de 1980, p. 105), dijo que antes “se confiaba demasiado en el poder de la mente por sí sola. Faltaba que se descubriera que muchos problemas no se resuelven sólo pensando, sino que hay que interrogar a la naturaleza por medio de experimentos. La aplicación sistemática de la experimentación fue una etapa fundamental para el desarrollo de la ciencia y para darle al mundo el aspecto que tiene hoy”. Y cita el relato de Sir Richard Gregory, editor de Nature, sobre la experiencia de Galileo de 1591: Algunos miembros de la Universidad de Pisa y muchos curiosos están reunidos al pie de la maravillosa torre inclinada de mármol blanco de aquella ciudad. Un joven profesor sube la escalera en espiral hasta que llega a la galería encima de la séptima fila de columnas. La gente lo observa desde abajo mientras se apresta a lanzar dos bochas [desde el] borde de la galería. Una pesa cien veces más que la otra. Las bochas son soltadas en el mismo instante y se las ve caer por el aire bien juntas hasta que se las oye golpear el suelo en el mismo momento. La naturaleza ha hablado con un sonido indudable y ha dado la respuesta a una cuestión debatida durante dos mil años. “Este entrometido Galileo debe ser suprimido”, murmuraron los profesores de la Universidad mientras salían de la plaza. “¿Pensará él que mostrándonos que una bocha pesada y otra liviana caen juntas al suelo podrá debilitar nuestra creencia en la filosofía, que enseña que una bocha que pesa cien libras cae cien veces más rápido que una que pesa sólo una libra? Tal desprecio por la autoridad es peligroso y 6 procuraremos que no se difunda”. Y volvieron a sus libros para poder rechazar la evidencia de sus sentidos, y odiaron al hombre que había perturbado su serenidad filosófica. Por haber sometido las creencias a la prueba del experimento y por basar conclusiones sobre las observaciones, el premio para Galileo en su vejez fue la prisión, por orden de la Inquisición, y un corazón partido. Así es como un nuevo método científico [fue] juzgado por los guardianes de la doctrina tradicional. Lo relatado por Leloir, lamentablemente, se da en la actualidad en otros órdenes: en lugar de la curiosidad genuina y el deseo espontáneo de contemplar al mundo a través de los anteojos del otro, los contrarios rechazan tal opción y reiteran inexpugnables posiciones, recreando así la postura de los profesores de la Universidad de Pisa, quienes rehusaron la invitación de Galileo a mirar el cielo por medio de su telescopio. Por último, deseo señalar la amplitud de miras de Leloir, además de su permanente práctica del método experimental. Al final de su conferencia de incorporación, afirmó: “Pero aun con la ayuda de las máquinas electrónicas y de todos los recursos más sofisticados, los científicos necesitarán de las cualidades humanas indispensables para la creación. La imaginación tiene, como en la creación artística, un papel fundamental. Hace falta además, inteligencia y dedicación [y trabajo]”. Sesión pública de la Academia Argentina de Letras Buenos Aires, 23 de noviembre de 2006 7