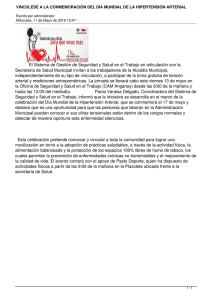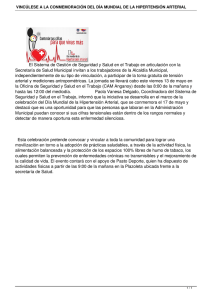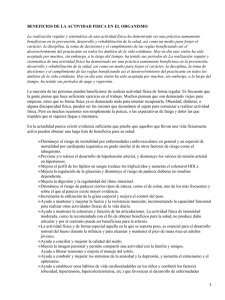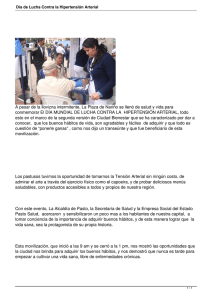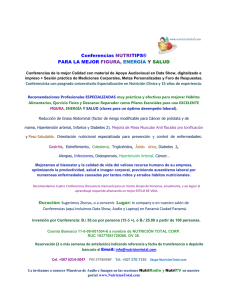5.1. Informe sobre las condiciones de salud de los AM
Anuncio

ÍNDICE PÁG. RESUMEN EJECUTIVO 1 INTRODUCCIÓN 6 RESULTADOS PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y USO DE LOS 9 SERVICIOS DE SALUD CONDICIONES DE SALUD 17 NUTRICIÓN 30 ANÁLISIS DE LA TOMA DE BIOLÓGICOS 40 CONCLUSIONES 47 GLOSARIO 51 REFERENCIAS 56 RESUMEN EJECUTIVO Este informe de resultados presenta la información relevante sobre las condiciones de salud del adulto mayor beneficiados por el Programa 70 y más en las zonas rurales y sintetiza los resultados de la encuesta de evaluación en términos de la utilización de los servicios de salud preventivos, la percepción del estado de salud y los principales datos referentes a sus condiciones de salud desde los factores de riesgo, el estado de nutrición, y el reporte de los principales problemas de morbilidad de los AM. La estructura del reporte está diseñada para presentar información que describa las condiciones de salud de la población adulta mayor en las áreas rurales del grupo de intervención del programa 70 y más conformado por AM de 70 a 74 años que viven en localidades rurales (a lo más de 2500 habitantes) y los grupos control fueron los AM de 65 a 69 años residentes en las mismas localidades (control interno), y los AM de 70 a 74 años residentes en áreas de mayor tamaño (control externo I). En esencia, las características de los grupos seleccionados fueron bastante similares en lo social, económico y con respecto a sus necesidades, riesgos y daños a la salud. Las diferencias encontradas pueden explicarse por el efecto de la edad cuando se comparan el grupo intervención con el control interno o por aspectos de acceso a bienes y servicios cuando se compara con el control externo I. No obstante, las poblaciones se comportan de manera homogénea en sus principales atributos lo cual permite hacer las comparaciones correspondientes y evaluar el impacto del programa. El impacto potencial que puede tener un apoyo económico sobre la salud de una población adulta mayor, crónicamente expuesta a situaciones de desventaja social y a un diverso espectro de factores de riesgo no es fácilmente medible ni interpretable. Esto se debe a que la pensión monetaria otorgada no está condicionada a la utilización específica de servicios de salud, como si lo está en otras subpoblaciones pobres; y el adulto mayor puede disponer de dicha contribución económica de manera discrecional. Sin embargo, el apoyo económico puede incidir sobre las condiciones de salud de los AM de maneras diversas aunque no necesariamente inmediatas. Dada su vulnerabilidad biológica, el AM tiene necesidades básicas que busca satisfacer de manera prioritaria y una de ellas es, precisamente, la salud. Una de las principales barreras de acceso a los servicios de salud está ligada a la disponibilidad de recursos económicos para transportarse, pagar por los servicios demandados, adquirir medicinas y/o la hospitalización. Otra forma en que el AM puede incidir sobre su salud es utilizando la pensión recibida para mejorar la ingesta de alimentos y ese poder adquisitivo le brinda una posición más relevante dentro del núcleo familiar. Esta posición como proveedor mejora sus redes de apoyo y su percepción como individuo no dependiente que son atributos que inciden sobre la percepción de su estado emocional, físico y mental. Aún así, impactar sobre una condición de vida crónicamente vivida en desventaja y expuesta a riesgos desfavorables para su salud limita el impacto del programa a sólo 14 meses de estar funcionando. 1 Sin embargo, debe enfatizarse que el objetivo de este informe es descriptivo ya que sus resultados servirán para tener un diagnóstico del estado de salud de los adultos mayores beneficiarios por el programa 70 y más así como identificar las principales problemáticas en materia de salud de esta población. Los resultados más sobresalientes pueden ser descritos como sigue. En cuanto a la percepción de su estado de salud, poco más de la mitad del grupo en intervención (59% de las mujeres y 62% de los hombres) percibió estar en buena o muy buena condición de salud inclusive con respecto al año previo aunque esta proporción disminuyó a 25% y 19% respectivamente. Esto se acompaña de evidencias en el uso de servicios de salud de manera más o menos importante aún cuando estamos hablando de grupos con restricciones en el acceso a los servicios de salud. Las coberturas de los esquemas de vacunación específicos para el AM son buenas en lo referente a la vacuna contra el tétanos y difteria, 82% en mujeres y 79% en hombres, aunque descienden contra la neumonía (70% y 66%) y la influenza (77% y 70%). Las coberturas en los hombres en el grupo control interno son relativamente más bajas. En lo referente a la detección oportuna de padecimientos más mujeres que hombres acuden a detección de hipertensión (77% vs 67%), diabetes (54% vs 44%), hipercolesterolemia (24% vs 22%) y detección de tuberculosis (17% vs 7%) y en los grupos control son un poco más elevadas. La mitad de las mujeres (53%) se realizó la detección del cáncer de cérvix pero sólo una tercera parte de ellas se realizó la exploración profesional de sus senos para la detección de cáncer mamario. El uso de la mamografía se ubicó en el 9% en el grupo intervención y es similar en los grupos control. En el caso de los hombres, muy pocos (17%) se han realizado la detección de cáncer de próstata. La utilización de servicios ambulatorios para la atención de problemas de la vista, la audición y problemas dentales es baja dada las altas prevalencias de estos problemas en este grupo poblacional. La consulta para problemas visuales fue de 14% en mujeres y 12% en hombres del grupo intervención, para los problemas auditivos (6% para ambos) y para los problemas dentales de 18% y 17% respectivamente. No hay diferencias entre los grupos control. En cuanto los factores de riesgo, los hombres reportan un mayor consumo de tabaco (11% vs 0.8%) y alcohol (20% vs 3%) que las mujeres en el grupo de intervención y el patrón es similar en los grupos control. Aunque las prevalencias son distintas, el consumo de cigarrillos y alcohol es muy similar entre los sexos en todos los grupos. En lo relativo a la morbilidad reportada, las mujeres tienden a reportar con mayor frecuencia que los hombres los padecimientos explorados: enfermedad cerebrovascular (2.5% vs 2.6%), enfermedades del corazón (3.8% vs 4.5%), la artritis (13% vs 11%), la enfermedad pulmonar (3.8% vs 2.6%), la osteoporosis (11% vs 5%), los tumores malignos (0.8% vs 0.5%), la incontinencia urinaria 2 (22% vs 19%), el edentulismo total (20% vs 11%) y el uso de prótesis (25% vs 17%). Este patrón se observa muy similar entre el grupo de intervención y los de control. La prevalencia de diabetes reportada en el grupo de intervención fue mayor en las mujeres que en los hombres (16% vs 9%) y lo mismo sucedió con los grupos control. En el grupo de intervención el uso de medicamentos fue de 82% y 89% de ellos lo toma siguiendo las indicaciones del médico. La aplicación de insulina (2.4%), la asistencia a la consulta (83%) y la visita al médico en los últimos 3 meses (89%) nos indica una alta utilización de los servicios de salud aunque las medidas complementarias para un control adecuado de la diabetes no son tan adecuadas. Por ejemplo, el 79% de los diabéticos en el grupo de intervención no hacen dieta ni ejercicio, sólo el 46% usa tiras reactivas para su control, el 3% se ha realizado una prueba de hemoglobina glucosilada, el 4% ha sido sometido a un examen ocular y sólo al 10% le han revisado los pies. Este patrón se presenta de igual forma en los grupos control. En lo referente a la hipertensión arterial, las mujeres reportaronn una mayor prevalencia que los hombres (38% vs 22%) muy similar al control externo (39% vs 21%) aunque menor en el control interno (31% vs 16%) seguramente determinada por la edad. La toma de medicamentos para el control de la hipertensión es del 76%, el 81% lo toma de manera regular, el 86% acudió al médico en los últimos 3 meses y el 72% se toma la presión. Este perfil de tratamiento es muy similar entre los grupos. En el caso de la hipercolesterolemia, la prevalencia es mayor en las mujeres (10% vs 4%) aunque el acceso al tratamiento es menor (32%). La dieta de la población de AM es característica de la población rural, con una gran proporción de alimentos ricos en energía (carbohidratos simples, como el refresco y el azúcar) y mayor consumo de tortillas.. Es posible, que la dieta de los AM sea carente en algunos micronutrimentos esenciales siendo un factor de riesgo para deficiencia de múltiples micronutrimentos, aunado a los problemas gastrointestinales que se presentan en estas edades, así como problemas de salud concomitantes. En lo referente a seguridad alimentaria se puede decir que el 23% de los hogares donde habita un AM del grupo de intervención padece inseguridad alimentaria moderada y en el 23% es severa. El consumo de energía promedio al parecer rebasó sus requerimientos diarios lo que representa un factor de riesgo para el sobrepeso y la obesidad. El análisis reveló que el 5.6% de las mujeres y el 5% de los hombres de la población de AM del grupo de intervención tiene un problema de desnutrición. El problema de sobrepeso se encontró en el 38.1% de las mujeres y en el 32% de los hombres del grupo intervención. La prevalencia de sobrepeso no varió entre los grupos de comparación, pero se observó una mayor prevalencia entre las mujeres en comparación con los hombres. La obesidad se encontró en el 13.9% de las mujeres y en el 7.6% de los hombres del grupo intervención, observándose una mayor prevalencia entre las mujeres que en los hombres en los grupos de comparación. De acuerdo con la circunferencia de cintura el 54% de las mujeres en el grupo de 3 intervención presentó un riesgo alto de complicaciones metabólicas, mucho mayor al riesgo presentado por los hombres (17%). En lo referente a padecimientos prioritarios, la encuesta exploró a través de mediciones biológicas específicas algunos aspectos de la atención de la anemia (hemoglobina), la diabetes (hemoglobina glucosilada, HbAc1), la hipertensión arterial (tensión arterial) y dislipidemias (colesterol) en una submuestra de adultos mayores. La prevalencia de anemia en la submuestra de AM, no varió entre las dos mediciones, siendo de 16.9% en el 2007 y de 17.2% en el 2009. Al estratificar por sexo, la prevalencia de anemia fue discretamente mayor en los hombres (18%) que en las mujeres (16%). Resalta que a pesar de las condiciones de ruralidad y marginación en la que se encuentran dichas poblaciones los resultados de la atención de diabetes e hipertensión dan cuenta de una cobertura adecuada del tratamiento farmacológico y de asistencia al médico para el control de la enfermedad. Los AM con diagnóstico de diabetes mellitus en el 2007 fue de 11.7% y la proporción de pacientes con un control inadecuado fue del 73% (59.58% con mal control y 10.85% con muy mal control de acuerdo a los niveles de HbAc1). En el 2009 aumentó la proporción de pacientes diabéticos (15%) aunque también aumentaron los pacientes bien controlados (32.09%). Existe un mayor reporte de DM por parte de las mujeres, un mayor número de mujeres no diagnosticadas que son casos potenciales de tener DM en comparación con los hombres. A pesar de un mal control de la enfermedad, las prevalencias de tratamiento son altas, al igual que la asistencia a la consulta. En el caso de la hipertensión la prevalencia aumentó de 24.8% en el 2007 a 36.2% en el 2009 y aunque hubo un descenso en la media de la presión arterial, las diferencias no fueron significativas. De acuerdo con las mediciones de la presión arterial el 50% de los adultos mayores están clasificados como casos potenciales. Existió un mayor reporte de HA por parte de las mujeres, un mayor número de mujeres no diagnosticadas son casos potenciales de tener HA en comparación con los hombres y en promedio la presión arterial sistólica y diastólica de los adultos mayores con diagnóstico de HA estuvo por arriba de los niveles de control (140/90 mmHg) de su enfermedad. En el caso de las dislipidemias (colesterol >=200 mg/dl) se estimó que el 21% de los AM son candidatos a padecer hipercolesterolemia. Estos resultados nos presentan a un grupo de poblaciones con amplias necesidades de salud que son complejas de atender de manera integral y, más aun, resolverlas de manera inmediata. Por un lado, hay que ampliar las coberturas de los servicios preventivos como las inmunizaciones y la detección oportuna de padecimientos crónicos mientras que por el otro observamos una demanda importante de servicios de atención que atienden la demanda pero no resuelven de manera eficaz los problemas, tal es el caso de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Además hay evidencias de que 4 la comorbilidad asociada al proceso de envejecimiento requiere de esquemas de atención mejor diseñados para cubrir este espectro de necesidades. Esperar que la entrega de una pensión monetaria modifique dichas condiciones de salud sin que los servicios de atención estén preparados para resolverlos resulta casi imposible a pesar de que hay evidencias de que los AM acuden a los servicios con cierta regularidad y probablemente asociado a la posibilidad que les brinda el beneficio económico recibido por el programa 70 y más. 5 INTRODUCCIÓN En 2007 la SEDESOL implementó el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y mas en zonas rurales (70 y más), con el propósito de mejorar el nivel de ingreso y sus condiciones de vida de los AM de 70 años y más que habiten en localidades de no más de 2500 habitantes.1 En el 2008 el programa extendió sus beneficios y cobertura a más de 1.7 millones de AM residentes de localidades de hasta 20 mil habitantes que a partir de entonces reciben un apoyo mensual de $500.00, no condicionado, que se entrega de manera bimestral. El apoyo económico puede incidir sobre las condiciones de salud de los AM de maneras diversas aunque no necesariamente inmediatas. En vista de que una de sus principales barreras de acceso a los servicios de salud está ligada a la disponibilidad de recursos económicos, la transferencia bimestarl puede utilizarse para transportarse, pagar por los servicios médico ambulatorios y/o hospitalarios, o adquirir medicinas. Otra forma en que el AM puede incidir sobre su salud es utilizando la pensión recibida para mejorar la ingesta de alimentos y diversidad de su dieta. Esta posición como proveedor mejora sus redes de apoyo y su percepción como individuo no dependiente que son atributos que inciden sobre la percepción de su estado emocional, físico y mental. Aún así, impactar sobre una condición de vida crónicamente vivida en desventaja y expuesta a riesgos desfavorables para su salud limita el impacto del programa a sólo 14 meses de estar funcionando. El presente reporte corresponde al análisis de la información generada del Primer estudio de seguimiento a la evaluación de impacto del Programa 70 y más, que se llevó a cabo entre febrero y marzo de 2009. Esta encuesta se realizó en en 533 localidades, distribuidos en los estados de Guerrero, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz e Hidalgo y en los mismos adultos mayores que integraron el estudio basal de la evaluación realizado en el 2007. El tamaño de muestra esperado fue de 5,805 AM, de los cuales se contó con información de 5,425 entrevistas a los adultos mayores, lo que equivale a una tasa de respuesta de 93.5%. Adicionalmente, en una sub-muestra de 643 AM se realizaron mediciones en sangre (capilar) de hemoglobina glucosilada, hemoglobina y colesterol. El análisis describe lo relacionado con las condiciones de salud de los adultos mayores y se incorporan los resultados de la submuestra de AM a los que se les tomaron muestras de sangre y análisis biológicos con respecto a condiciones de salud particulares como anemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias. El concepto de salud en los AM incorpora, más que en cualquier otro grupo de edad, la apreciación subjetiva del estado de salud que depende de la conjunción de las condiciones fisiológicas, habilidades funcionales, bienestar psicológico y el soporte social. 2 El primer apartado, describe el auto reporte del estado de salud del Adulto Mayor (AM) en relación a cómo perciben su estado de salud, se 6 compara su estado de salud en relación con la de otro AM de su misma edad, y su estado de salud actual en comparación al de hace 12 meses. El envejecimiento de la población representa un desafío mayúsculo para el uso de servicios preventivos de salud y su atención médica. La aplicación de inmunizaciones en el AM, los exámenes de detección oportuna como la toma regular de la presión arterial, la detección de tuberculosis en personas sospechosas de la enfermedad, la detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama en mujeres, y de cáncer de próstata en los varones, la detección de agudeza visual, sordera y el uso servicios dentales en los AM se utilizan como indicadores de cobertura y utilización de los servicios de salud. Actualmente en México existe una transición demográfica que obedece a los cambios en la estructura por edad de la población y que determina cambios en el perfil epidemiológico. La mayoría de las enfermedades diagnosticadas en los adultos mayores son de larga duración, no son curables y, si no se tratan de manera adecuada y oportunamente, tienden a provocar complicaciones y secuelas que dificultan su independencia y autonomía. En algunos padecimientos existe la posibilidad de prevenirlos a través de la promoción de estilos de vida saludables, sobre todo en los vinculados al consumo de tabaco y alcohol, de una buena nutrición, y la práctica de ejercicio físico. En este reporte también se describen y analizan las condiciones de salud de los AM comenzando por factores de riesgo modificables, como son el consumo de alcohol y tabaco. Además se describen los padecimientos crónico-degenerativos propios del AM, su tratamiento farmacológico y medidas como el cuidado en una dieta saludable, el ejercicio regular y el chequeo médico regular y su control por medio del laboratorio. En la sección de condiciones de salud se describen las prevalencias de problemas crónicos como la diabetes, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión arterial, el cáncer, la osteoporosis, la artritis, la incontinencia urinaria y el edentulismo que ilustra el complejo escenario de la comorbilidad asociada al envejecimiento pues se requiere de programas de atención integrada que identifiquen y traten patologías diversas, discapacitantes y que afectan de manera cotidiana la calidad de vida de los adultos mayores. También se abordan aspectos nutricionales que son consecuencias de otros padecimientos o parte del proceso natural del envejecimiento, el sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo para otras enfermedades y entidades clínicas que afectan la salud de los AM. Su estrecho vínculo con el síndrome metabólico impone que exista un apartado específico para la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las dislipidemias, abordado a través de los resultados que ofrecieron las mediciones de hemoglobina glucosilada, la toma de la presión arterial y la medición del colesterol en sangre. 7 La población adulta tiene la esperanza de vida más larga que nunca antes y se debe prolongar y mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad para que mantengan una vida digna y socialmente independiente.3 Es nuestra intención estimular una discusión seria, sustentada, crítica e innovadora que merece el campo de la salud de la población adulta mayor. El trabajo que aquí se presenta seguramente motivará a nuestros lectores a continuar el análisis de las diferentes facetas que tiene el tema del envejecimiento y a participar activamente en la respuesta que nuestros sistemas de salud deben dar ante esta necesidad emergente. 8 1. PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y USO DE SERVICIOS DE SALUD Percepción del estado de salud La percepción del estado de salud es un indicador confiable para conocer el estado de salud de los ancianos. Medir la percepción del estado de salud que cada AM tiene sobre sí mismo, permite ampliar las perspectivas para la identificación de necesidades de salud y evaluación de programas e intervenciones dirigidas al AM más allá de lo estrictamente médico, pues resulta relevante para los tomadores de decisiones y los investigadores que trabajan con este grupo de población. 4, 5,6 El uso generalizado del auto informe de salud se debe, principalmente, a que es un indicador asociado significativamente con la mortalidad y con la salud de la población, y puede usarse para medir la demanda de atención en salud. A nivel individual, predice la mortalidad en personas de edad avanzada, por lo que puede emplearse en modelos de comportamiento actual o futuro de la utilización de servicios o planes de retiro. Es un indicador relativamente fácil de aplicar mediante encuestas poblacionales.7 En esta sección sólo se tomó en cuenta la información reportada únicamente por los AM sobre la percepción de su propio estado de salud, conformado por un total de 3586, los cuales 1219 pertenecen al grupo de intervención, 1251 al control interno y 1116 al control externo I. El cuadro 1 resume los resultados de la percepción del estado de salud de los AM en los grupos de intervención y control. El 58.9% de las mujeres en el grupo intervención reportó su estado de salud actual como muy bueno-bueno, mientras que en los hombres, el porcentaje fue del 62.5%. La comparación también se realizó en cuanto a cómo percibían su estado de salud en relación con la de otro adulto mayor de su misma edad, y el 61.69% de las mujeres en el grupo intervención se percibió en un muy bueno-bueno estado de salud en comparación con otra mujer de su misma edad. En el caso de los hombres, el 62.64%, se clasificó en este mismo nivel de salud. En el caso de la percepción de su estado de salud actual en comparación a la de hace 12 meses existe una diferencia importante, ya que sólo el 25.2% de las mujeres y 19.4 % de los hombres consideró estar mejor de salud que hace 12 meses comparado con el 20.1% en las mujeres y 16.6% en los hombres del grupo control interno. Para el control externo, los porcentajes fueron de 32.6% y 22.03% respectivamente (Cuadro 1). 9 Cuadro 1. Percepción del estado de salud del Adulto Mayor estratificado por sexo Intervención Salud actual (% Muy buena - Buena) Mujer Hombre Estado de salud en relación con la de adultos mayores de la misma edad (% Muy buena - Buena) Mujer Hombre Salud actual a la de hace 12 meses (3,481) (% Mejor) Mujer Hombre (n=1219) % IC Control interno (AM 65-69) (n=1251) % IC Control externo I (AM 70-74) (n=1116) % IC 58.98 62.48 55.00-62.95 58.69-66.26 59.05 54.83 54.92-63.17 51.14-58.51 64.67 62.32 61.13-68.21 57.64-66.99 61.69 62.64 57.76-65.62 58.85-66.42 59.60 62.64 55.47-63.71 59.06-66.21 65.53 68.36 62.00-69.04 63.86-72.84 25.25 19.40 21.74-28.76 16.30-22.48 20.11 16.62 16.74-23.47 13.86-19.37 32.62 22.03 29.14-36.09 18.02-26.03 Uso de servicios de salud preventivos y ambulatorios En México, el sistema de salud ha realizado esfuerzos por aumentar la cobertura y la calidad de los servicios preventivos de salud.8,9,10,11. Estas acciones resultan de particular interés e impacto para los AM pues asegura la aplicación de inmunizaciones, la detección de hipertensión arterial y diabetes mellitus, deficiencias visuales y auditivas, la detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama y de la enfermedad prostática, entre otros. Para que la población utilice los servicios preventivos de salud, es necesario que se reduzcan las barreras financieras, se mejore el acceso geográfico y se haga conciencia de la importancia de obtener servicios preventivos de salud.12 La cobertura de estas estrategias se consideró como posible indicador de impacto del programa pues el apoyo económico puede facilitar el acceso e incorporarlos a una nueva dinámica de información con respecto a las acciones disponibles en la comunidad o los servicios de salud más cercanos. Inmunizaciones En general, la aplicación de inmunizaciones específicas para adultos mayores, tiene como objetivo proteger la salud, prevenir o retardar la aparición de enfermedades o discapacidades y elevar la calidad de vida de la población AM. Es por ello que todas las vacunas que actualmente se aplican en el país, ocupan un lugar importantísimo en materia de salud pública. El incremento en los años de vida de una población, implica que esta se encuentre con mayor exposición a factores de riesgo. Para mejorar los niveles de salud de la población mexicana mediante la prevención de las enfermedades prevenibles por vacunación, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y del Consejo Nacional de Vacunación, normaron la aplicación de vacunas, con base en lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, desde el año 2003, 10 se implantó la utilización de Cartillas Nacionales de Salud, y este sistema se encuentra vigente aun en las comunidades más remotas. La Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor, está accesible para hombres y mujeres de 60 años en adelante, y tiene como objetivo otorgar protección específica al adulto mayor mediante un esquema específico de vacunación gratuito contra la neumonía por neumococo; el tétanos y la difteria, e influenza. En esta encuesta de evaluación se consideraron las coberturas de la vacuna contra el tétanos y la difteria, la neumonía y el H. Influenza incluidas dentro del esquema nacional de vacunación universal para los adultos mayores. 13 El tétanos es una causa importante de morbimortalidad en el mundo, provocada por una exotoxina tetanospasmina, producida por una bacteria del género Clostridium tetani, que afecta al sistema nervioso central y que puede provocar la muerte. Su puerta de entrada principal es la piel a través de las heridas, las intervenciones quirúrgicas sépticas, los pinchazos y la mala aplicación de drogas parenterales. En particular, la rigidez muscular, o los espasmos musculares dolorosos, advierten al médico de su posible diagnóstico. La Difteria es una enfermedad infecciosa, producida por la exotoxina del Corynebacterium Diphtheriae. El único reservorio conocido para dicho microorganismo es el hombre, el cual se contagia por medio de las gotitas de saliva eliminadas por las personas enfermas o por las secreciones de las vías respiratorias o de la piel de dichas personas. Es una enfermedad de distribución universal, relacionada con las condiciones de hacinamiento, apareciendo más frecuentemente en épocas invernales. Se caracteriza clínicamente por faringitis y una pseudomembrana (falsa membrana) que puede cubrir amígdalas, faringe y laringe. Ocasionalmente tiene secuelas como miocarditis y neuritis. La vacuna Td, es una vacuna que consiste en la combinación de toxoide tetánico y toxoide diftérico; indicada para la inmunización activa contra estos dos microorganismos. La dosis en el adulto se compone de un mínimo de 40UI de toxoide tetánico y un mínimo de 4UI de toxoide diftérico. El esquema propone dos dosis para AM, la primera a partir de los 60 años sin antecedente vacunal y la segunda con intervalo de cuatro a seis semanas posterior a la primera dosis; el refuerzo es una sola dosis aplicada cada diez años, salvo en situaciones especiales como los trabajadores rurales, en donde está recomendada cada 5 años. Alrededor de cuatro de cada cinco mujeres del grupo intervención (82%) se aplicó la vacuna contra el tétanos en los últimos 5 años previos a la evaluación; en los hombres la cobertura fue del 79.75%. Esto mismo se puede observar en el control interno, mientras que en el control externo I, los porcentajes en ambos sexos son mayores sin que existan diferencias significativas. (Cuadro 2) 11 Cuadro 2. Uso de servicios médicos-preventivos en los Adultos Mayores estratificado por sexo Intervención % Inmunizaciones (4,103) Vacuna contra el tétanos* Mujer Hombre Vacuna para la neumonía* Mujer Hombre Vacuna para H. Influenza** Mujer Hombre (n=1,408) IC Control interno (AM 65-69) (n=1,394) % IC Control externo I (AM 70-74) (n=1301) % IC 82.19 79.75 79.36-85.02 76.77-82.71 83.50 78.13 80.55-86.44 75.23-81.03 85.89 83.05 83.51-88.25 79.66-86.44 70.23 66.29 66.84-73.61 62.79-69.78 70.75 57.93 67.14-74.36 54.46-61.39 73.22 65.04 70.20-76.23 60.73-69.35 77.49 70.25 74.39-80.58 66.87-73.63 76.47 64.32 73.10-79.83 60.96-67.68 82.75 71.40 80.17-85.32 67.31-75.48 Exámenes detección Toma de presión arterial en el último año (2,812)*** Mujer Hombre Tuberculosis**** (236) Mujer Hombre 53.75 45.44 48.93-58.57 41.12-49.74 51.75 39.52 46.84-56.65 35.68-43.35 56.68 53.15 52.30-61.05 48.02-58.27 17.14 7.69 4.37-29.90 -0.84-16.23 8.82 15.69 -0.92-18.57 5.52-25.84 23.53 23.08 11.68-35.37 6.43-39.72 Cervico-uterino*****(2,135) 53.01 49.30-56.71 53.52 49.55-57.47 46.73 43.32-50.13 Mama***** (exploración por profesional) (2,135) Mamografía***** (2,135) 30.23 26.81-33.64 29.79 26.15-33.41 26.51 23.49-29.52 9.31 7.15-11.47 11.46 8.92-13.98 7.99 6.13-9.84 17.4 14.59-20.21 15.4 12.86-17.94 19.01 15.42-22.58 Próstata***** (1,943) *Adultos mayores con la vacuna aplicada en los últimos 5 años **Adultos mayores con la vacuna aplicada en el último año ***Adultos mayores sin diagnóstico de hipertensión arterial y mínimo dos tomas de presión arterial en el último año ****Se realizó el estudio de tuberculosis en el último año en aquellas personas que presentaron tos con flema (sangre) de manera persistente durante tres meses continuos. *****Se realizó en los últimos 3 años. El neumococo, S. pneumoniae, pertenece al género Streptococcus, y al grupo de bacterias Gram positivas y es un microorganismo capaz de causar diversas infecciones como neumonía, sinusitis, peritonitis, meningitis y septicemia, entre otros. A pesar de que la vacuna contra neumococo fue autorizada para uso humano en 1977, y que diversos estudios prueban que reduce la morbimortalidad en AM, aun se duda de su utilidad en programas masivos de vacunación14. México y Estados Unidos, incorporaron la vacunación contra neumococo en sus esquemas de vacunación para AM en 2006. Esta vacuna se aplica en una sola dosis con refuerzos cada cinco años y está indicada a todo adulto mayor de 65 años, especialmente si tienen alguna enfermedad asociada. A pesar de su reciente periodo de aplicación a nivel nacional, en nuestro estudio se observa que la cobertura en el grupo de intervención fue del 70.23% en las mujeres y del 66.29% en los hombres (Cuadro 2). 12 El virus de la influenza es una de las principales causas de enfermedad respiratoria aguda en que afecta de forma más severa a los grupos en los extremos de la vida. Se transmite a través de las gotas de saliva, las secreciones bronquiales y nasales, emitidas al toser, estornudar o al hablar, y en mucho menor grado a través de la sangre y los fomites. Las grandes epidemias estacionales ocasionadas por la influenza provocan de cientos a miles de defunciones por lo que la vacunación contra el virus de la influenza se ha propuesto como una estrategia para reducir las consecuencias en muertes y hospitalizaciones. En México, infecciones respiratorias agudas bajas son la séptima causa de mortalidad, y las enfermedades del sistema respiratorio son la cuarta causa de egresos hospitalarios en los adultos mayores de 65 años y más de edad. Para los AM de 65 años y más, es la séptima causa de muerte en los hombres y la quinta causa de muerte en las mujeres.15 En la temporada invernal 2006-2007, destacó la aplicación de 4,578,463 dosis de vacuna antiinfluenza y 1,345,840 dosis de vacuna antineumocóccica en adultos mayores16. Además se obtuvo un impacto intermedio de cobertura anual del 85% en vacunación antiinfluenza en la población de ≥60 años. La vacuna humana habitual, es la trivalente, que contiene proteínas purificadas e inactivadas de las tres cepas que se consideran las más comunes: dos subtipo del virus A y uno del virus B. Debido a las características de la mutación del virus, la vacuna es efectiva para las cepas presentes en el año de vacunación y debe ser reformulada cada año. Esto implica que es una vacuna que se debe aplicar cada año y que previene potencialmente sólo los casos de la temporada en la que se emplea.17, 18 El 77.49% de las mujeres en el grupo intervención reportó haberse vacunado en el último año contra la influenza, y el 70.25% de los hombres en este mismo grupo (Cuadro 2). Exámenes de detección Hipertensión La hipertensión arterial (HAS) es una condición caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión arterial, es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, y se considera un problema global de salud pública. El incremento en la prevalencia de esta patología se relaciona al incremento en la población en riesgo, de la esperanza de vida, y de los factores asociados como la obesidad, el tabaquismo, la diabetes y algunos factores genéticos.19 Dentro de los exámenes preventivos está la toma de presión arterial (PA) en el último año y la Norma Oficial Mexicana NOM030-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de la Hipertensión Arterial (HAS) estipula que la PA se medirá dos veces al año a los individuos de 65 años de edad en adelante. Uno de cada dos mexicanos después de los 50 años es padece HAS; el 61% de la población ignora ser hipertensa; sólo el 50% de las personas con diagnóstico previo están bajo tratamiento médico y de 13 ellos, sólo el 14.6% se encuentran en control. En este estudio, el 53.75% de las mujeres y el 45.44% de los hombres en el grupo intervención, se han tomado la presión arterial al menos en dos ocasiones en el último año. En los otros dos grupos de control, también se observó que es más frecuente que las mujeres se tomen la presión arterial durante el último año que los hombres aunque no hubo diferencias entre los grupos de intervención y control (Cuadro 2). Tuberculosis La OMS informa que a nivel mundial un tercio de la población se encuentra infectada por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. La TB es la enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo, cada año ocurren más de 10 millones de casos nuevos y 3.5 millones de defunciones por esta enfermedad. En 2003, el informe de la OMS estimó 8 millones (140/100,000) de nuevos casos, de los cuales 3,9 millones (62/100,000) tienen infección activa y 674,000 (11/100,000) están coinfectados con VIH. En nuestro país, la tasa de incidencia varía de acuerdo a los diferentes estados, entre 4.2 y 37 casos por cada 100,000 habitantes en 1999.20 Al igual que en otros países, el problema de VIH/SIDA, la diabetes, desnutrición, las adicciones y la resistencia a fármacos antituberculosos han venido a agravar el perfil de la tuberculosis en México, particularmente por la falta de seguimiento y control de los programas y la falta de adhesión al tratamiento de los pacientes, lo cual ha favorecido la emergencia de cepas resistentes a los tratamientos convencionales. El síntoma más frecuente es la tos con expectoración consistente, la cual puede estar acompañada de sangre (hemoptisis), además de fiebre intermitente, diaforesis nocturna, pérdida de peso y disnea. Aunque el cuadro clínico del padecimiento oriente al diagnóstico, siempre debe confirmarse por medio de pruebas de laboratorio. Según la norma mexicana, el examen para el diagnóstico de la tuberculosis (TB), se debe realizar en aquellas personas con una tos crónica con flema. La tuberculosis se transmite por el aire, cuando un infectado estornuda, tose o escupe. Un enfermo de tuberculosis activa sin tratamiento, puede llegar a infectar en promedio de 10 a 15 personas por año. En nuestro estudio, un total 236 adultos mayores reportaron sintomatología de tos crónica con flema. En el grupo de intervención sólo el 17.14% de las mujeres y 7.69% de los hombres del total de AM reportaron presentar síntomas de tos crónica con flema y haberse realizado el estudio para detección oportuna de TB en el último año. La cobertura de detección es menor en los hombres en el grupo de intervención aunque las diferencias con el grupo control externo no son significativas (Cuadro 2). 14 Detección de cáncer cérvico uterino y mamario El desarrollo de cáncer uterino es un proceso lento aunque las células malignas pre-cancerosas pueden ser detectadas mediante una citología anual o semianual conocida como prueba de Papanicolaou, la cual resulta ser una estrategia efectiva de detección oportuna para reducir el riesgo de cáncer. En 2007, la causa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino fue de 14.3 muertes por cada 100 mil mujeres de 25 años y más21. El riesgo de cáncer mamario se incrementa con la edad. El interrogatorio y la exploración de las mamas son el primer paso para identificar la enfermedad. Según lo encontrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cáncer mamario es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres (13.8%), un poco por encima del cáncer cervico-uterino (12.1%). La tasa de mortalidad por cáncer mamario es de 16.4 por cada 100 mil mujeres de 25 años y más. En este estudio, el 53.01% de las mujeres del grupo intervención reportó haberse realizado el Papanicolaou para la detección de cáncer cérvico-uterino en los últimos tres años. El 30.23% de las mujeres del grupo intervención se realizó una exploración clínica de mamas por un profesional de salud y sólo el 9.31% se realizó una mamografía en los últimos tres años (Cuadro 2). Cáncer prostático En México la principal causa de muerte por cáncer en la población masculina corresponde al cáncer de la próstata (15.7%). La tasa de mortalidad es de 19.2 defunciones por cada 100 mil varones de 25 años y más.21 En este estudio, de los 701 hombres AM que se encontraban en el grupo intervención, el 17.4% reportó haberse realizado el examen prostático en los últimos tres años (Cuadro 2). Uso de servicios ambulatorios: vista, oído, dental La OPS reporta que la deficiencia visual aumenta exponencialmente con la edad, de tal manera que 20% a 30% de la población adulta mayor puede estar afectada por este padecimiento. Se conoce que más de la mitad de todos los casos de impedimento visual ocurren en los mayores de 60 años. Los mayores de 60 años con disminución de la agudeza visual tienen 2.5 veces más posibilidades de tener deterioro funcional22, mayor riesgo de sufrir trastornos psicológicos (depresión, aislamiento social, disminución de la autoestima, confusión y deterioro cognitivo, entre otros), fracturas de cadera y muerte,23,24,25 y dos veces mayor dificultad para realizar sus actividades de la vida diaria, en comparación con aquellas personas con adecuada agudeza visual.26 El deterioro de la audición es otra deficiencia sensorial que ocurre de manera generalizada al avanzar la edad. Junto con la artrosis y el deterioro de la vista, ocupa uno de los tres primeros lugares entre las discapacidades más frecuentes. Su deterioro limita la funcionalidad y conduce al aislamiento y es además un factor de riesgo de otras discapacidades. 27 Según datos de la OPS, el 30% de los mayores 15 de 60 años sufren de una baja significativa de la audición, esta proporción aumenta hasta 60% en los mayores de 85 años.28 La calidad de vida del adulto mayor se ve afectada también por su estado de salud oral, ya que su condición dental tiene gran impacto en la selección de los alimentos, y por ende en su condición nutricional, por lo que lo convierte en un factor de riesgo de malnutrición. 29 En este estudio, otro de los servicios ambulatorios estudiados, fue la asistencia al odontólogo por lo menos una vez al año. Aunque no fue posible diferenciar la razón de la consulta, en el cuestionario se preguntó sobre la última vez que acudió a evaluarse la vista. El 14.10% de las mujeres y el 12.75% de los hombres del grupo intervención reportaron un examen de la vista en el último año sin mostrar diferencias con los grupos control. Dentro del grupo intervención, el 5.7% de las mujeres refirió haberse hecho un examen del oído en el último año, muy similar a lo reportado por los hombres (6.09%). En general, se reportó una baja asistencia al dentista, las mujeres del grupo intervención reportaron una prevalencia de 18.38% y los hombres de 17.14%, prevalencias similares en los grupos control (Cuadro 3). Cuadro 3 Uso de servicios ambulatorios en los Adultos Mayores estratificado por sexo Intervención (n=1408) % IC Control interno Control externo I (AM 65-69) (AM 70-74) (n=1394) (n=1301) % IC % IC Servicios ambulatorios* (4,103) Vista Mujer 14.10 11.52-16.68 14.05 11.29-16.80 15.68 13.20-18.15 Hombre 12.75 10.28-15.21 11.89 9.62-14.16 14.41 11.23-17.57 Oído Mujer 5.70 3.98-7.41 4.58 2.91-6.23 6.27 4.62-7.92 Hombre 6.09 4.32-7.85 4.09 2.70-5.48 4.45 2.58-6.31 Mujer 18.38 15.50-21.24 16.83 13.86-19.79 19.66 16.95-22.37 Hombre 17.14 14.35-19.92 15.86 13.29-18.41 16.31 12.97-19.65 Dental *Servicios ambulatorios realizados en el último año. 16 2. CONDICIONES DE SALUD El aumento de la población adulta mayor es un componente esencial de la dinámica de la población mexicana. De representar aproximadamente el 5% de la población en los años cuarenta, se estima que para el año 2010 llegará al 8.8% del total de la población, alcanzando los 9.8 millones de adultos mayores de 60 años.30,31 El crecimiento paulatino de la población adulta mayor es conocido como parte del complejo proceso de transición demográfica. Los rasgos más notorios son la disminución de las enfermedades infecto contagiosas y el aumento de las defunciones consecutivas a padecimientos crónico-degenerativos.32,33 Esto acarrea importantes consecuencias en materia de salud pues implica mayor vulnerabilidad para presentar enfermedades, ya sea por desgaste acumulado a lo largo de la vida, o por la manifestación de enfermedades crónicas, lo que la trasforma en una población altamente consumidora de los servicios de salud.34 El impacto en el estado funcional son mayores en los AM que en los grupos más jóvenes; ya que en ellos destacan padecimientos que llegan a ser discapacitantes, tales como cáncer, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, artritis, hipertensión arterial, demencias y osteoporosis. En esta sección describimos la influencia de los principales factores de riesgo asociados a estas patologías. Factores de riesgo Tabaco y alcohol El consumo y el abuso de sustancias y su influencia en el deterioro cognoscitivo, es un tema pobremente reconocido en la población adulta mayor. Diversos estudios y sistemas de información y vigilancia dan cuenta de la magnitud y de las tendencias del uso y abuso de tales sustancias en nuestro país, lo que ha permitido establecer que el abuso de bebidas alcohólicas constituye la problemática más importante, seguida por el tabaquismo y el consumo de otras sustancias psicoactivas.35 Se ha encontrado como factor importante, la relación entre el consumo y abuso de sustancias y la depresión, problemática frecuente en el adulto mayor, ya que se asocia a un mayor consumo de alcohol y tabaco.36 Estos factores, así como las importantes consecuencias negativas que acarrean, se convierten en un problema de salud pública que repercute en su entorno familiar, laboral y social. En el grupo intervención, el 11.61% de los hombres reportó consumo de tabaco mientras que en las mujeres no llegó al 1%; esto mismo se observó en los grupos controles. En cuanto al consumo promedio de cigarrillos por día, se observó que en el grupo de intervención, las mujeres consumen en promedio 4.35 cigarrillos, y los hombres 6.27. Sin embargo, a pesar de que una minoría de las mujeres 17 se auto-reporta consumidora actual de tabaco, en promedio consume más cigarrillos al día que el hombre en el grupo de control interno, no siendo así en el grupo control externo (Cuadro 4). El consumo de alcohol fue más frecuente en los hombres que en las mujeres (20.11% y 3.42% respectivamente), comportamiento similar se observó en los dos grupos control. El promedio de copas al día que reportaron los hombres fue de 1, similar al caso de las mujeres en todos los casos, excepto en el grupo de control externo I, en cual el consumo de alcohol fue bajo y las mujeres no llegaron a consumir una copa a la semana (Cuadro 4). Cuadro 4. Factores de riesgo de los Adultos Mayores estratificado por sexo Intervención Tabaco (4,103) Actual Mujer Hombre Promedio de cigarrillos al día (284) Mujer Hombre Alcohol (4,103) Actual Mujer Hombre Promedio de copas al día (435) Mujer Hombre (n=1408) % IC Control interno (AM 65-69) (n=1394) % IC Control externo I (AM 70-74) (n=1301) % IC 0.85 11.61 0.17-1.53 9.24-13.98 0.82 9.46 0.10-1.53 7.40-11.51 0.84 10.81 0.22-1.46 8.00-13.60 4.35 6.27 0.58-8.12 4.98-7.56 8.2 5.29 1.59-14.80 3.87-6.71 2.32 5.57 0.96-3.68 3.61-7.53 3.42 20.11 2.07-4.76 17.15-23.07 2.61 25.83 1.34-3.88 22.76-28.90 2.77 14.19 1.65-3.89 11.04-17.34 1.59 1.48 -0.26-3.45 1.06-1.91 1.12 1.18 0.09-2.14 0.89-1.48 0.21 1.19 0.05-0.36 0.64-1.73 Padecimientos generales Las principales causas de enfermedad y muerte en México durante los últimos 70 años reflejan las consecuencias de una ambivalencia en nuestro país; por un lado el adelanto socioeconómico y por el otro, la cuota de patología de la pobreza, propio de una nación que no ha alcanzado su desarrollo pleno. El aumento en los malos hábitos tanto de consumo de alimentos ricos en carbohidratos y grasas saturadas, como de tabaco y alcohol, la falta de ejercicio y otros cambios en el estilo de vida relacionados con la urbanización e industrialización aceleradas, junto con la mayor esperanza de vida de nuestra población, han dado lugar al aumento progresivo y acelerado de las enfermedades crónico degenerativas, que las convierte en una de las principales causas de daño a la salud pública, tanto en México como en otros países del mundo. 18 Por ejemplo, las enfermedades vasculares cerebrales (EVC)1 y enfermedades del corazón (EC) ocupan el tercero y segundo lugar de mortalidad en adultos mayores respectivamente.37 En este estudio el 2.69% de los hombres y 2.56% de las mujeres del grupo intervención reportaron EVC y 4.53% de los hombres y 3.85% de las mujeres reportaron tener el diagnóstico de EC. En el caso de las mujeres con EC del grupo de intervención, mostraron una prevalencia menor que las mujeres en los grupos control interno y externo I, 4.08 y 5.07 respectivamente. En el caso de los hombres con diagnóstico de EC, el grupo de intervención reportó una prevalencia de 4.53%, y los controles interno de 3.32%, y externo I de 6.60% (Cuadro 5). Cuadro 5. Auto-reporte de diagnóstico médico de enfermedades en los Adultos Mayores. Intervención (n=1408) % Control interno (AM 65-69) (n=1394) % IC IC Enfermedad vascular cerebral Mujer 2.56 1.39-3.73 1.63 0.62-2.63 Hombre 2.69 1.49-3.88 2.30 1.24-3.35 Enfermedad del corazón Mujer 3.85 2.42-5.27 4.08 2.51-5.65 Hombre 4.53 2.99-6.06 3.32 2.06-4.58 Artritis Mujer 12.96 10.47-15.45 13.89 11.14-16.63 Hombre 10.91 8.60-13.20 9.21 7.17-11.23 Enfermedad pulmonar Mujer 3.85 2.42-5.27 4.74 3.05-6.42 Hombre 2.69 1.49-3.88 2.56 1.44-3.66 Osteoporosis Mujer 11.11 8.78-13.43 10.95 8.47-13.42 Hombre 5.52 3.83-7.21 5.24 3.67-6.80 Cáncer Mujer 0.85 0.17-1.53 1.47 0.51-2.42 Hombre 0.57 0.01-1.12 0.51 0.01-1.01 Incontinencia urinaria Mujer 22.03 19.27-25.45 19.44 16.30-22.58 Hombre 19.69 16.75-22.62 14.58 12.10-17.05 Edentulismo parcial* Mujer 57.55 53.88-61.21 58.33 54.42-62.24 Hombre 57.65 53.99-61.29 52.17 48.66-55.67 Edentulismo total** 20.44 17.39-23.49 16.97 13.65-19.68 Mujer 11.24 8.84-13.64 6.08 4.33-7-81 Hombre Uso de puentes, dientes o dentadura postiza(3,896)*** Mujer 25.19 21.90-28.46 23.98 20.52-27.43 Hombre 17.69 14.79-20.59 14.92 12.31-17.51 * Pérdida de más de 4 dientes, excepto todos los dientes **Pérdida de la totalidad de dientes ***Solamente contestaron esta pregunta aquellos que mencionaron que les faltaba algún diente Control externo I (AM 70-74) (n=1301) % IC 3.38 2.75 2.14-4.60 1.27-4.23 5.07 6.60 3.57-6.56 1.91-5.28 12.79 8.69 10.51-15.06 6.14-11.23 5.07 3.60 3.57-6.56 1.91-5.28 14.11 5.08 11.74-16.48 3.09-7.06 0.60 0.42 0.07-1.13 -0.16-1.01 21.71 17.80 18.90-24.52 14.34-21.25 59.23 56.14 55.87-62.57 51.66-60.62 17.83 8.41 15.17-20.48 5.81-11.00 24.19 15.91 21.22-27.15 12.48-19.33 1 EVC: es producido por una gran cantidad de patologías diversas, que terminan en la oclusión y/o ruptura de un vaso arterial o venoso. Los grandes grupos de EVC conocidos se dividen en: isquemia cerebral, hemorragia cerebral, y trombosis venosa cerebral 19 La fuente de sintomatología y de limitación funcional más común en el adulto mayor es el sistema músculo-esquelético ya que el 40% de las personas mayores de 60 años padecen de artralgias. Las enfermedades que causan el dolor articular son generalmente crónicas, discapacitantes y difíciles de tratar.38 En el estudio, la prevalencia de artritis en las mujeres en el grupo de intervención fue de 12.96% y los controles interno y externo tuvieron porcentajes de 13.89% y 12.79%, respectivamente. En los hombres se reportó una prevalencia menor en todos los grupos, siendo la prevalencia en el grupo de intervención de 10.91% (Cuadro 5). La enfermedad pulmonar tuvo una mayor prevalencia en las mujeres (3.85%) que en los hombres (2.69%) del grupo intervención y este patrón se repitió en los grupos control sin que existieran diferencias significativas (Cuadro 5). La osteoporosis es una enfermedad crónica que afecta entre el 20% y 30% de la población mayor de 50 años,39 lo que la convierte en un problema de salud pública. En México se reporta una prevalencia de osteoporosis de 16% y 57% en lo referente a baja densidad ósea.40 En nuestro estudio, las mujeres presentaron prevalencias mayores en relación a los hombres. El 11.11% de las mujeres del grupo intervención reportó osteoporosis en relación al 5.52% de los hombres. Las mujeres en el grupo control externo tuvo la mayor prevalencia de osteoporosis (14.11%) (Cuadro 5). De los 10 millones de nuevos casos de cáncer por año, 5.5 millones se encuentran en los países en vías de desarrollo. Se estima que el número de casos nuevos pasará a 15 millones antes del 2020 y el 60% de los casos se presentará en los países en desarrollo. El cáncer causa 12% del total de las defunciones a escala mundial y hay más de 20 millones de personas que lo padecen. Casi la mitad de todas las neoplasias malignas reportadas en el mundo se presentan en adultos mayores. En el 2005 el cáncer provocó la muerte de aproximadamente 64,000 personas en México y 37,000 fueron menores de 70 años.41 En nuestro estudio, el 0.85% de las mujeres del grupo intervención reportó tener un diagnóstico de cáncer y en los hombres el 0.57%. Las mujeres del grupo control interno, presentaron la mayor prevalencia en relación a los grupos estudiados (1.47%) (Cuadro 5). El edentulismo se define como la ausencia total o parcial de piezas dentarias, las cuales no se reemplazarán posteriormente de manera natural. Entre sus principales causas están la caries y la enfermedad periodontal. En México se reporta un 30% de edentulismo en adultos mayores de 65 años de edad.42 En nuestro estudio, el 57.55% de las mujeres y el 57.65% de los hombres en el grupo intervención reportaron edentulismo parcial (pérdida de más de 4 dientes); mientras que el edentulismo total se presentó en el 20.44% de las mujeres y en el 11.24% de los hombres. El 25.19% de las mujeres del grupo intervención mencionaron utilizar puentes, dientes o dentadura postiza y esta prevalencia fue menor en los hombres (17.69%). Este patrón fue muy similar en los grupos control (Cuadro 5). 20 La incontinencia urinaria se reportó más en las mujeres que en los hombres en todos los grupos sin que existieran diferencias al interior de los mismos. Enfermedades específicas: diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia En esta sección se presentan los resultados de los adultos mayores que se identificaron con el diagnóstico específico de estos padecimientos y a los individuos identificados por la encuesta. En el resto de las secciones sólo se presentan datos de aquellos adultos mayores que se identificaron con el diagnóstico específico de estos padecimientos. Diabetes mellitus La diabetes mellitus es una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, con grados variables de predisposición hereditaria, con participación de diversos factores ambientales y se caracteriza por la incapacidad del cuerpo para aprovechar la glucosa, generando hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, se encuentra la lesión vascular de órganos como el corazón, riñón, ojos y el sistema nervioso periférico que pueden desencadenar padecimientos como infartos cerebral o cardíaco, insuficiencia renal y ceguera, entre otros. La Organización Mundial de Salud estima que el número de personas con diabetes en el mundo es de 171 millones y pronostica que aumentará a 366 millones en el año 2030.43 En 2007, según reportes del INEGI, la diabetes mellitus fue la principal causa de muerte en mujeres (16.2%) y en hombres (11.7%). En el grupo intervención, la prevalencia de diabetes mellitus en las mujeres fue de 16.10% y en los hombres de 8.95%. Las prevalencias en los grupos control interno y control externo I bajaron tanto para hombres como para las mujeres (Cuadro 6). Cuadro 6. Diagnóstico de enfermedades en los Adultos Mayores Intervención Diabetes mellitus (n= 391, 9.82%) Mujer (n= 2051) Hombre (n= 1930) (n=1406) % IC Control interno (AM 65-69) (n=1393) % IC Control externo I (AM 70-74) (n=1301) % IC 16.10 13.37-18.81 11.60 9.06-14.14 15.92 13.42-18.41 8.95 6.83-11.05 6.53 4.79-8.26 8.90 6.32-11.47 21 El tratamiento de la diabetes tiene como propósito aliviar los síntomas, mantener el control metabólico, prevenir las complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad prematura o por sus complicaciones. El plan de manejo debe incluir el establecimiento de las metas de tratamiento farmacológico, y no farmacológico, la educación del paciente, el auto monitoreo y la vigilancia de complicaciones. 44 El 82.29% de los adultos mayores con diagnóstico médico de diabetes mellitus en el grupo intervención, reportó estar tomando algún medicamento, mientras que en ambos grupos control, las prevalencias fueron del 86%. Del total de diabéticos del grupo de intervención, sólo el 2.44% se aplica insulina. Del total de diabéticos, de este mismo grupo, que refirieron tomar medicamento y que su médico lo recetó en los últimos 12 meses, el 89.26% se toma o aplica el medicamento como se lo indicó el médico, es decir, los siete días a la semana (cuadro 7). Dentro del manejo del paciente diabético se considera la periodicidad de las visitas al médico, que dependerán del objetivo a alcanzar en la glucemia y en qué grado se está logrando, y si existen cambios en el régimen de tratamiento y/o la presencia de complicaciones de la diabetes u otros trastornos médicos. Un paciente con diabetes debe acudir un mínimo de cuatro consultas durante el año.45 De los adultos mayores diagnosticados con diabetes y que toman medicamento, el 83.63% en el grupo intervención acudieron a un mínimo de cuatro consultas; estas prevalencias fueron del 80% en el grupo control interno y de 85.38% para el control externo I. De los diabéticos que toman medicamento, el 88.89% acudió al médico en los últimos tres meses, mientras que para ambos controles el resultado fue de 91.5% (Cuadro 7). El plan de manejo integral contempla el mantenimiento del peso corporal adecuado, la disminución del consumo de grasas saturadas y el aumento de la actividad física pues estas actividades influyen de manera importante para su buen control, independientemente de la toma de medicamentos. Los alimentos adecuados ofrecen beneficios adicionales como: 1) mantener los niveles de glucosa en un rango normal para prevenir o reducir el riesgo presentar las complicaciones de la enfermedad y 2) mantener el perfil de lípidos y lipoproteínas en cifras óptimas para reducir el riesgo de enfermedad vascular.45 Una recomendación general es la moderación en el consumo de alimentos de origen animal (por su alto contenido de grasas saturadas y colesterol) y de alimentos con exceso de azúcares, sal y grasa. Por el contrario, debe estimularse el consumo de verduras, frutas y leguminosas, fuentes de nutrimentos antioxidantes y fibra. Llevar a cabo todas estas acciones combinadas para lograr un control adecuado en el contexto de pobreza y marginación en el que se encuentra la población en estudio, resulta un tanto complicado dado el problema de acceso a los servicios de salud, el abasto apropiado de medicamentos, la disponibilidad de alimentos adecuados, etc. Sin embargo, el 19.89% de los adultos mayores diabéticos en el grupo de intervención reportó llevar alguna dieta o alimentación especial, y para ambos controles 22 se reportó 27.05% y 32.76% respectivamente. En el caso del ejercicio físico, las prevalencias fueron más bajas ya que sólo el 2.84% de los adultos mayores realizaron alguna actividad física para el control de su diabetes tanto para el grupo intervención como ambos controles. El 79.55% de los adultos mayores del grupo intervención no llevan una dieta y tampoco realizan ejercicio para el control de su diabetes mellitus (Cuadro 7). Cuadro 7. Tratamiento del Adulto Mayor con diagnóstico de Diabetes mellitus Intervención (n=175) % IC Control interno (AM 65-69) (n=122) % IC Control externo I (AM 70-74) (n=174) % IC Toma medicamento (471) 82.29 76.60-87.96 86.07 79.88-92.24 86.21 81.05-91.35 Se aplica insulina (445)* 2.44 0.66-4.81 2.56 -0.31-5.44 7.93 3.77-12.08 Toma medicamento de manera adecuada (408)** 89.26 84.26-94.26 85.05 78.24-91.85 90.13 85.36-94.89 Asistencia a consulta médica (462)*** 83.63 78.05-89.19 80.00 72.79-87.20 85.38 80.05-90.70 Acudió al médico en los últimos tres meses para su tratamiento (414)**** 88.89 83.88-93.89 91.59 86.29-96.88 91.56 87.14-95.97 19.89 2.84 79.55 13.96-25.81 0.37-5.30 73.55-85.53 27.05 3.28 72.13 19.11-34.97 0.09-6.45 64.12-80.13 32.76 3.45 66.67 25.75-39.76 0.72-6.17 59.62-73.70 46.02 5.11 8.52 38.62-53.42 1.84-8.38 4.37-12.66 35.25 4.92 8.84 26.71-43.77 1.05-8.77 4.51-15.15 51.15 3.45 16.67 43.68-58.61 0.72-6.17 11.10-22.23 3.41 0.71-6.10 3.28 0.09-6.45 5.75 2.27-9.22 13.07 47.16 8.06-18.07 39.74-54.56 11.48 54.92 5.78-17.16 46.03-63.80 9.77 34.48 5.33-14.20 27.38-41.57 4.55 10.23 1.45-7.63 5.72-14.72 13.93 13.11 7.75-20.11 7.08-19.14 10.92 17.24 6.26-15.57 11.60-22.88 8.52 6.25 79.55 4.37-12.66 2.65-9.84 73.55-85.53 5.74 9.84 71.31 1.58-9.88 4.51-15.15 63.23-79.38 7.47 3.45 70.69 3.54-11.39 0.72-6.17 63.89-77.48 Lleva otro tratamiento (472): a)Dieta b)Ejercicio c)Ninguna Exámenes para el tratamiento (472): Tiras reactivas en sangre Tiras reactivas en orina Determinación de glucosa en sangre venosa ***** Determinación de Hemoglobina glucosilada Examen General de Orina Ninguno Medidas preventivas para el tratamiento (472): Revisión de los ojos Revisión de los pies por parte de su médico Toma de Aspirina Estudios de Riñón Ninguna *Estos valores corresponden a aquellos adultos mayores que respondieron que toman medicamento **En la última semana se tomó su medicamento todos los días. Esta pregunta es considerando: adultos mayores que respondieron que sí toman medicamento y que su médico se lo recetó hace menos de 30 días hasta más de un año (excluyendo automedicación, no sabe y no responde). ***Adultos mayores diagnosticados con DM que mencionaron tomar medicamento y que acuden por lo menos a 4 consultas al año (excluyendo no sabe y no responde). ****Esta sección la contestaron los adultos mayores con diagnóstico de diabetes y que toman medicamento, (excluyendo automedicación, no sabe y no responde). *****Estos valores corresponden a aquellos adultos mayores que se realizan la prueba de glucosa en sangre venosa por lo menos 3 veces al año. 23 La utilización de métodos de monitoreo de los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos es importante como parte de su tratamiento y ajuste de esquemas para promover el buen control de estos pacientes. Por este motivo se exploró si el médico le había realizado algún examen para su control en el último año. El 46.02% de los adultos mayores diabéticos del grupo de intervención utilizó las tiras reactivas en sangre durante el último año. En los grupos controles, se reportaron prevalencias del 35.25% para el control interno y 51.15% para el externo. En cuanto a los pacientes que han utilizado la determinación de glucosa en orina (destrostix) en el último año, el 5.11% del grupo de intervención refirió haberla utilizado. También se exploró la determinación de glucosa en sangre venosa (mínimo tres veces al año). La prevalencia en el grupo de intervención fue del 8.52% y los grupos control interno y externo I reportaron porcentajes de 8.84% y 16.67% respectivamente. El 3.41% de los adultos mayores diabéticos del grupo intervención se realizó el examen de hemoglobina glucosilada; mientras que en los controles se reportaron prevalencias del 3.28% en el control interno y 5.75% en el control externo I. En cuanto a los adultos mayores que realizaron examen general de orina para su control de diabetes, el 13.07% se encuentra en el grupo de intervención, el 11.48% en el control interno, y el 9.77% en el control externo. Es importante señalar que el 47.16% de los adultos mayores del grupo intervención no se realizó ningún examen para el control y tratamiento de su diabetes mellitus; este reporte fue de 54.92% en el grupo control interno, y 34.48% en el control externo (Cuadro 7). La prevalencia de retinopatía está fuertemente relacionada con la duración de la diabetes mellitus; es la causa más frecuente de nuevos casos de ceguera entre los adultos de 20 a 74 años de edad. El manejo intensivo de la diabetes mellitus, para lograr niveles de normoglucemia ha mostrado tener un impacto positivo en prevenir o retrasar el inicio de la retinopatía diabética. Los pacientes con diabetes mellitus deben ser sometidos, en el momento en que se realiza el diagnóstico, a un examen de la agudeza visual y de la retina por un oftalmólogo y posteriormente éste deberá realizarse en forma anual. En nuestro estudio, 4.55% de los adultos mayores diabéticos del grupo intervención fueron revisados de los ojos por algún especialista, siendo el porcentaje de 13.93% para el control interno, y de 10.92 para el control externo. (Cuadro 7). El pie diabético es una complicación que determina altas tasas de amputaciones de los miembros inferiores, de invalidez, de aumento en la estadía hospitalaria, y de alto costo económico. Se define como la infección, la ulceración y la destrucción de los tejidos profundos, asociados con anormalidades neurológicas (pérdida de la sensibilidad al dolor) y vasculopatía periférica de diversa gravedad en las extremidades inferiores. En Estados Unidos de América, el 90% de los diabéticos son mayores de 50 años; 20% se hospitaliza por las complicaciones que produce la diabetes mellitus en el pie, las cuales se manifiestan después de los 50 años de edad; una tercera parte presenta enfermedad vascular periférica y 7% requiere cirugía vascular o amputación. Es por ello que se recomienda realizar 24 una evaluación simple y regular de la sensibilidad de la pierna baja en personas con diabetes mellitus y proveer de equipo protector y asesoría a aquellas en riesgo de presentar úlceras en el pie.46 La detección temprana de la neuropatía diabética es importante, ya que esta complicación es irreversible y condiciona un alto grado de discapacidad. Debe realizarse una cuidadosa revisión clínica dirigida a la búsqueda de alteraciones en los reflejos, la sensibilidad periférica, el dolor, el tacto, la temperatura, vibración y posición. Sólo el 10.23% de los adultos mayores en el grupo de intervención reportaron que un especialista les había revisado los pies; para el control interno, fue del 13.11% y para el control externo del 17.24% (cuadro 7). Hipertensión arterial El Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) reporta a la hipertensión arterial como la enfermedad crónica más frecuente (43%).47 Alrededor de 17 millones de personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares que ocupan el primer lugar en morbimortalidad del paciente adulto. Existen más de 600 millones de hipertensos en el mundo de los cuales el 70% corresponde a países en vías de desarrollo. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. En 1993 la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas de México (ENEC) informó una prevalencia del 26.6% de hipertensión arterial mientras que la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000 informó una prevalencia del 30.05%.48 La prevalencia de HAS encontrada en la ENSA 2000, fue superior para los hombres, sin embargo, en el género femenino se incrementó rápidamente hacia los 50 años de edad, llegando a ser de 63.7% en las mujeres entre 65-69 años vs 54.9% en hombres de la misma edad.49 El tratamiento para la hipertensión arterial tiene como propósito evitar el avance de la enfermedad, prevenir las complicaciones agudas y crónicas, mantener una adecuada calidad de vida y reducir la mortalidad prematura por esta causa. El plan de manejo debe incluir el establecimiento de las metas de tratamiento farmacológico, el manejo no farmacológico, la educación del paciente, y la vigilancia de complicaciones. El manejo farmacológico es un factor de protección para infartos, eventos coronarios, falla cardíaca, progresión a enfermedad renal y la hipertensión severa.50 Los costos económicos asociados al tratamiento de la hipertensión arterial y sus complicaciones representan una carga para los pacientes y los servicios de salud. Para contender con este problema, es importante realizar acciones preventivas así como procedimientos para la detección, diagnóstico, tratamiento y control de esta enfermedad a ser realizados por los sectores público, social y privado.51 En nuestro estudio, el 38.46% de las mujeres y el 22.52% en los hombres del grupo intervención reportaron HAS (Cuadro 8). Del total de adultos mayores que reportaron ser hipertensos, sólo el 76.17% del grupo intervención reportó llevar un manejo farmacológico. De estos pacientes, el 25 81.31% toman el medicamento como se lo indicó el médico, es decir, los siete días de la semana. El 71.77% de los adultos mayores hipertensos reportaron que se les había tomado la presión arterial seis veces en el último año (Cuadro 9). El manejo no farmacológico de esta enfermedad crónica, consiste en mantener el control de peso, realizar actividad física de manera suficiente, restringir el consumo de sal y de alcohol, llevar a cabo una ingestión suficiente de potasio, así como una alimentación adecuada en nutrientes. La modificación de los estilos de vida es efectiva para la reducción de las cifras de presión arterial, así como para la disminución de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular con un costo bajo y con un riesgo mínimo para el paciente. Los pacientes deberán ser orientados para realizar la modificación de los estilos de vida, particularmente aquellos con factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, como las dislipidemias o la diabetes mellitus. En algunos casos la modificación de los estilos de vida no es suficiente para controlar las cifras de presión arterial; sin embargo, puede tener un impacto al reducir las dosis necesarias de los medicamentos para el control de la hipertensión arterial. El 13.75% de los adultos mayores del grupo intervención mencionaron llevar alguna dieta para el control de su presión arterial; el 1.86% mencionó realizar ejercicio, y el 85.55% de los adultos mayores no llevan a cabo alguna dieta ni tampoco realizan ejercicio (Cuadro 9). Cuadro 8. Diagnóstico de enfermedades en los Adultos Mayores Intervención (n=1408) % IC Control interno Control externo (AM 65-69) (AM 70-74) (n=1394) (n=1300) % IC % IC Hipertensión arterial (n= 1,507, 27.77%) Mujer 38.46 34.85-42.06 30.88 27.21-34.54 39.32 35.99-42.65 22.52 19.43-25.60 16.50 13.89-19.10 21.23 17.53-24.93 (n=2750) Hombre (n=2675) 26 Cuadro 9. Tratamiento del Adulto Mayor con diagnóstico de Hipertensión arterial Intervención Toma medicamento (1,507) Toma medicamento de manera adecuada (899)* Acudió al médico en los últimos tres meses para su tratamiento (909)** Toma de presión arterial (1,150)*** Lleva otro tratamiento (1,173): a)Dieta b)Ejercicio c)Ninguna (n=428) % 76.17 81.31 IC 72.12-80.21 77.03-85.58 Control interno (AM 65-69) (n=318) % IC 75.90 69.06-78.73 78.97 73.72-84.21 Control externo I (AM 70-74) (n=426) % IC 81.69 78.01-85.36 84.93 81.14-88.71 85.89 82.10-89.67 87.66 83.44-91.87 90.52 87.43-93.60 71.77 67.44-76.09 67.94 62.77-73.10 80.34 76.51-84.15 13.75 1.86 85.55 10.48-17.01 0.58-3.14 82.21-88.88 13.84 3.14 85.22 10.03-17.64 1.22-5.06 81.31-89.13 16.67 2.35 81.92 13.12-20.21 0.90-3.78 78.26-85.58 *En la última semana se tomó su medicamento todos los días. Esta pregunta es considerando: adultos mayores que respondieron que si toman medicamento y que la última consulta fuera hace menos de 30 días hasta más de un año (excluyendo automedicación, no sabe y no responde). **Sólo contestaron esta sección aquellos adultos mayores con diagnóstico de Hipertensión arterial y que toman medicamento. ***Mínimo 6 tomas de presión arterial en el último año. Hipercolesterolemia La elevación del colesterol total continúa siendo un marcador importante del riesgo cardiovascular52,53,54, y es un componente del síndrome metabólico al encontrarse asociada con la hipertensión y la diabetes. La edad es un factor de riesgo independiente a los estilos de vida, es por ello que resulta importante estudiar esta patología en adultos mayores, ya que se ha visto que la tasa más alta de colesterol total se alcanza hacia los 50 años, y se ha visto que la prevalencia de hipercolesterolemia en la población adulta de zonas urbanas es de las más elevadas del mundo55. En México a partir de la Encuesta Nacional de Salud (2000) se reporta una prevalencia de hipercolesterolemia en mujeres de 40.5% y en hombres de 44.6%. Se reportó también que el 6.4% de la población refirió haber tenido un diagnóstico médico previo de hipercolesterolemia; esta distribución es mayor conforme aumenta la edad, pero disminuyó lentamente en los grupos de mayor edad, encontrándose las prevalencias más altas entre los 50 y 69 años.56 El colesterol y otras grasas de la sangre como los triglicéridos, no se disuelven en el plasma, por lo que su transporte se realiza por medio de lipoproteínas, entre las que se encuentran las de baja densidad (LDL por sus siglas en inglés), cuando éstas aumentan en exceso, se depositan en las paredes de las arterias formando placas de ateroma y condicionando arterioesclerosis, lo que puede producir angina de pecho, infarto al miocardio evento vascular cerebral e incluso muerte súbita. El objetivo de un plan farmacológico y no farmacológico es establecer las medidas necesarias para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias, a fin de proteger a la población de este importante factor de riesgo de enfermedad cardiaca y/o cerebrovascular, además de brindar a los pacientes una adecuada atención médica. La prevención primaria debe evitar que aparezcan factores de 27 riesgo como la hipertensión arterial y promover programas de vida saludable que alientan un mejor estilo de vida, una dieta adecuada, aumenten la actividad física y eviten el consumo de tabaco. El objetivo general de la terapia nutricional es reducir la ingestión de grasas saturadas y colesterol, manteniendo una alimentación balanceada. El tratamiento farmacológico no es sustituto del nutricional ni del plan de actividad física sino sólo una medida complementaria. En nuestro estudio, el 10.11% de las mujeres y el 4.53% de los hombres del grupo intervención reportaron padecer hipercolesterolemia (Cuadro 10). El 32.35% de los adultos mayores con diagnóstico de hipercolesterolemia se encontraba bajo tratamiento médico; y el 81.82% reportó haber acudido al médico en los últimos tres meses para su tratamiento. Los adultos mayores en el grupo de intervención que reportaron seguir una dieta adecuada apenas alcanzaron el 18.45%. En este mismo grupo, casi el 1% de adultos mayores refirió realizar algún tipo de ejercicio, y el 81.85% no realizan dieta ni ejercicio (Cuadro 11). Cuadro 10. Diagnóstico de enfermedades en los Adultos Mayores Intervención (n=1408) % Hipercolesterolemia (n= 410, 7.56%) Mujer (n=2750) Hombre (n=2676) IC Control interno (AM 65-69) (n=1394) % IC Control externo I (AM 70-74) (n=1301) % IC 10.11 7.88-12.34 8.66 6.42-10.89 9.65 7.63-11.66 4.53 2.99-6.06 6.14 4.45-7.82 6.14 3.97-8.31 Cuadro 11. Tratamiento del Adulto Mayor con diagnóstico de Hipercolesterolemia Intervención Toma medicamento (406) Acudió al médico en los últimos tres meses para su tratamiento (139)* Lleva otro tratamiento (409): a)Dieta b)Ejercicio c)Ninguna (n=102) % 32.35 IC 23.20-41.50 Control interno (AM 65-69) (n=99) % IC 41.41 31.63-51.19 Control externo I (AM 70-74) (n=108) % IC 37.04 27.85-46.21 81.82 68.33-95.29 82.93 71.16-94.69 75.00 61.28-88.71 18.45 0.97 81.85 10.89-25.99 -0.93-2.87 74.00-89.10 23.00 1.00 77.00 14.68-31.31 -0.96-2.96 68.68-85.31 27.52 0.92 72.48 19.07-35.97 -0.88-2.72 64.02-80.92 *Sólo contestaron esta sección aquellos adultos mayores con diagnóstico de hipercolesterolemia y que toman medicamento. 28 Pruebas de detección oportuna para enfermedades crónico-degenerativas En México, como en otros países desarrollados y en vías de desarrollo, los padecimientos crónicodegenerativos son la primera causa de morbimortalidad en adultos, lo que hace evidente que la población expuesta al riesgo realice medidas de detección oportuna. Por ello, el sector salud mexicano ha implementado acciones de prevención y estrategias encaminadas a mejorar el bienestar de los mexicanos57, entre los que se encuentran la detección de hipertensión arterial, diabetes mellitus y de hipercolesterolemia. En este apartado, se le preguntó a los AM si en el último año y al menos una vez al año se habían realizado la prueba de detección de hipertensión arterial mediante la toma de presión arterial,; de diabetes en sangre, y la prueba para detección de colesterol o triglicéridos en sangre. De un total de 1,232 AM mujeres, el 77.49% de las mujeres del grupo de intervención reportó haberse tomado la presión arterial al menos una vez al año; el 54.16% reportó haberse realizado la prueba de detección de diabetes mellitus en sangre mientras que en los hombres estas prevalencias fueron del 67.4% y 43.86% respectivamente. En cuanto a la prueba de detección de colesterol y triglicéridos en sangre, la prevalencia en las mujeres fue de 24.22% en el grupo de intervención, y de 22,52% en los hombres del mismo grupo (Cuadro 12) Cuadro 12. Detección oportuna para la prevención de hipertensión arterial, diabetes mellitus e hipercolesterolemia al menos una vez por año Intervención (n=1408) % IC Control interno Control externo (AM 65-69) (AM 70-74) (n=1394) (n=1301) % IC % IC Hipertensión arterial Mujer 77.49 74.39-80.58 74.02 70.54-77.49 79.98 77.24-82.70 Hombre 67.42 63.96-70.88 63.43 60.04-66.80 73.31 69.30-77.30 Mujer 54.16 50.13-58.18 51.57 47.35-55.78 58.82 55.16-62.48 Hombre 43.86 40.01-47.69 43.23 39.63-46.82 53.02 48.29-57.74 Mujer 24.22 21.04-27.38 25.98 22.50-29.45 28.11 25.04-31.16 Hombre 22.52 19.43-25.60 18.80 16.05-21.53 30.30 26.14-34.44 Diabetes mellitus (1232) Hipercolesterolemia 29 3. NUTRICIÓN Uno de los principales objetivos de la nutrición geriátrica es la conservación de la salud y la prevención de enfermedades degenerativas.58 La ingesta de alimentos y el aporte de energía disminuyen con el proceso de envejecimiento59,60 y las razones de este decremento son debidas a diversos factores, entre los que destacan la movilidad disminuida, la mala absorción de nutrimentos, la pérdida de la dentición, de la sensibilidad y el olfato y la disminución del ingreso económico.61,62 Los requerimientos de energía, en consecuencia, disminuyen en esta población63. La población de adultos mayores tiende a consumir una dieta monótona por la falta de recursos, inseguridad alimentaria, aislamiento social, etc.64 La dieta monótona -poca variedad en la dieta-, podría contribuir a una inadecuada ingesta de energía y de otros nutrimentos.65, 66 y en consecuencia, incrementa el riesgo de deficiencia por estos micronutrimentos67 y contribuye a un mayor riesgo de infección, prolongar el período de convalescencia –ante una enfermedad68 -, favorece la deshidratación, exacerba un amplio rango de problemas como el deterioro cognitivo, la fragilidad y la osteoporosis69,70,71 así como acelera el proceso hacia la muerte.72 La baja ingesta de energía, con subsecuente bajo peso corporal también afecta al sistema inmunológico lo cual incrementa el riesgo de diversas enfermedades agudas o crónicas relacionadas con la nutrición. Es debido a estas razones que la dieta del adulto mayor, debe ser cuidadosamente vigilada para prevenir posibles complicaciones. Lista de alimentos frecuentemente consumidos Los alimentos de mayor consumo para los grupos de intervención y control interno en el 2009 fueron los frijoles y la tortilla de nixtamal hecha en casa. Para el grupo de intervención, se destaca el reporte de tres productos de origen animal: el huevo, el pollo y la leche (dentro de los primeros 15 alimentos); siendo el huevo el producto de origen animal de mayor consumo (58%). De los alimentos vegetales, el consumo de naranja, plátano y nopales fueron los más destacados. El consumo de refresco, se reportó en la mitad de esta población. Cabe mencionar, que la cebolla, jitomate y el chile son empleados principalmente como condimentos, dado su bajo aporte energético a la dieta. (Cuadro 13). Para el grupo control interno, sólo se destacaron dos alimentos de origen animal: el huevo y el pollo. El consumo de huevo se ubicó dentro de los 10 primeros alimentos. No destacó el consumo de leche dentro de los principales alimentos de mayor consumo. Sin embargo, el consumo de refresco se reportó en el 54.8% de la población de AM. A diferencia del grupo de intervención, el consumo de pan dulce destacó en esta lista. Los vegetales de mayor consumo fueron los mismos que los reportados por el grupo de intervención. 30 Cuadro 13. Alimentos de mayor consumo por los AM por sitio de estudio Medición 2009 Control Interno Intervención (AM 65-69) (n= 1,379) No. % 1 91.12 2 Alimento Frijoles (n= 1,370) % Alimento 92.32 Frijoles Tortilla de nixtamal hecha en 84.73 Tortilla de nixtamal hecha en casa 85.37 casa 3 82.17 Cebolla 81.99 Chile 4 79.83 Chile 80.34 Cebolla 5 78.13 Jitomate 77.12 Jitomate 6 69.25 Naranja o mandarina 70.16 Naranja o mandarina 7 67.12 Arroz 67.79 Arroz 8 63.42 Plátano 65.64 Café con azúcar 9 63.28 Café con azúcar 61.62 Huevo frito 10 58.59 Sopa de pasta 59.04 Plátano 11 58.1 Huevo frito 57.03 Sopa de pasta 12 52.77 Nopales 54.88 Refresco normal 13 52.41 Pollo 49.5 14 50.64 Refresco normal 46.77 Nopales 15 Pollo Pan dulce (excepto donas y 44.03 Leche 42.4 churros) La información de dieta se recolectó en 5, 426 adultos mayores para la medición del 2009. De éstos, solo 4,611 tenían información de dieta plausible de acuerdo a los criterios percentilares establecidos. Debido a que una menor proporción (5.7%) de los adultos mayores no se midieron antropométricamente, sólo 4241 adultos mayores tuvieron información de dieta plausible con los criterios del porcentaje de adecuación. Consumo de energía El consumo de energía en el grupo de intervención no fue diferente -por sexo- para ambos grupos de comparación. El porcentaje de adecuación de energía en los hombres, indicó que el grupo de intervención consumió 18% más de sus requerimientos, mientras que el grupo control interno 31 consumió 14% más de sus recomendaciones. En el caso de las mujeres, se reportó un consumo de 20% más de sus requerimientos diarios en el grupo de intervención; y de 14% para el grupo control interno (Cuadro 14). Cuadro 14. Consumo de energía y porcentaje de adecuación de energía en adultos mayores del programa 70 y más. Información por sexo y grupo de intervención. Medición 2009. Intervención Control Interno N Mediana Rango iqa N Mediana Rango iqa Valor p* Hombres 548 1916.971 1602.844 630 1877.517 1962.245 0.317 Mujeres 544 1614.907 1311.677 501 1626.528 1502.040 0.393 548 118.139 104.264 630 114.134 115.265 0.346 544 120.316 100.002 501 114.792 109.103 0.242 Energía (kcal) Porcentaje de adecuación (%) Hombres Mujeres Datos sin ajustar a Rango intercuartílico * Valor p de la diferencia del grupo de intervención vs control interno Medias ajustadas de consumo de energía y macronutrimentos Al obtener las medias ajustadas del consumo de energía en los AM, no se observaron diferencias en el consumo de energía por sexo para el grupo de intervención (Cuadro 15). Los hombres consumieron en promedio más kcals que las mujeres. La proporción del aporte (en porcentaje) de macronutrimentos a la dieta, no fue diferente entre hombres y mujeres. El porcentaje de contribución de los macronutrimentos a la dieta se encuentra dentro de los límites aceptables. En el grupo control interno, las mujeres consumieron en promedio menos kcals en comparación con los hombres, siendo de éstos, su consumo promedio de 2080 Kcal diarias. De acuerdo a los porcentajes de adecuación de la medición 2009, el adulto mayor consume un exceso energético acorde a sus necesidades diarias (ver cuadro 14). Aproximadamente el 10% del grupo de intervención y el 9.4% del grupo control interno reportaron un consumo adecuado de energía. Por el contrario, el 35% de los AM del grupo de intervención y 38% del grupo control interno, no cubrieron en su totalidad sus necesidades energéticas diarias según su porcentaje de adecuación. En la medición basal, los AM hombres en el grupo de intervención reportaron un consumo promedio de energía de 1890kcals, y las mujeres de 1460 kcals aproximadamente (datos sin ajustar). El porcentaje de adecuación de energía en la medición basal, indicó que los hombres reportaron un 32 consumo de 14% más de sus requerimientos energéticos mientras que las mujeres reportaron un consumo de 7% más de sus requerimientos de energía diarios. Para el grupo control interno, en la medición basal, los hombres reportaron un consumo promedio de 1860 kcals y las mujeres un consumo promedio de 1650 kcals aproximadamente. Los porcentajes de adecuación de energía para este grupo fueron de 111% y 117% respectivamente (datos sin ajustar). Al obtener las medias ajustadas, el grupo de intervención reportó un consumo promedio de 1777 kcals diarias en la medición basal; mientras que el grupo de intervención reportó un consumo promedio de 1870 kcals diarias (datos ajustados por sexo, tiempo al seguimiento, efecto del programa, presencia de alguna enfermedad crónica asociada al síndrome metabólico, índice de masa corporal, presencia de síntomas depresivos, actividades instrumentales de la vida diaria, si vive solo, gasto en el hogar, índice de marginación y nivel de actividad física.) En el estudio de Cervantes73 et al, el consumo de energía de AM que habitan en zonas rurales fue mayor en comparación con los AM de zonas urbanas. El consumo promedio de energía en los AM de zonas rurales fue de 1,800 kcals mientras que en las urbanas fue de 1,350 kcals (utilizando el método de recordatorio de 24 hras). Los autores concluyen que la dieta del AM que habita en la zona rural es cercana a las recomendaciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán. 33 Cuadro 15. Medias ajustadas de energía y de macronutrimentos en los AM, estratificado por sexo y grupo de intervención. Medición 2009. Grupo de Intervención Control Interno n(1,092) n(1,131) Media ± ee IC 95% Media ± ee IC 95% 2026.41 ± 36.85 53.45 ± 1.37 386.01 ± 9.32 66.58 ± 1.41 (1954.13, 2098.68) (50,77, 56.13) (367.73, 404.29) (63.83, 69.34) 2081.35 ± 35.12 52.72 ± 1.31 392.0 ± 8.92 66.39 ± 1.35 (2012.49, 2150.22) (50.15, 55.29) (374.47, 409.46) (63.75, 69.03) (1706.62, 1851.52) (46.71, 52.12) (303.68, 340.56) (55.64, 61.20) 1830.23 ± 37.93 48.49 ± 1.41 324.58 ± 9.66 57.88 ± 1.46 (1755.85, 1904.62) (45.71, 51.27) (305.64, 343.52) (55.07, 60.74) EN GRAMOS Hombres Energía (kcal) Lípidos (g) Hidratos de c. (g) Proteínas (g) Mujeres Energía (kcal) 1779.07 ± 36.94 Lípidos (g) 49.41 ± 1.38 Hidratos de c. (g) 322.12 ± 9.40 Proteínas (g) 58.42 ± 1.42 EN PORCENTAJE Hombres Lípidos (%) Hidratos de c. (%) Proteínas (%) 23.86 ± 0.38 64.38 ± 0.48 12.33 ± 0.11 (23.12, 24.60) (63.43, 65.33) (12.08, 12.49) 23.43 ± 0.36 64.39 ± 0.46 12.28 ± 0.10 (22.73, 24.13) (63.49, 65.30) (12.08, 12.49) Lípidos (%) Hidratos de c. (%) Proteínas (%) 24.32 ± 0.38 65.48 ± 0.49 12.71 ± 0.11 (23.58, 25.06) (64.53, 66.43) (12.50, 12.92) 23.91 ± 0.39 65.45 ± 0.50 12.67 ± 0.11 (23.15, 24.67) (64.47, 66.43) (12.44, 12.89) Mujeres *Datos ajustados por sexo, edad, índice de masa corporal e índice de marginación. Seguridad alimentaria La seguridad alimentaria se define como una situación donde “toda la población tiene en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos para atender sus necesidades nutricionales con el fin de llevar una vida productiva y sana”.74 Ésta puede coexistir con o sin hambre. La inseguridad alimentaria es la forma menos severa del hambre y se asocia con un incremento en el riesgo de malnutrición y de eventos en la salud (morbilidad).75,76,77 Las causas de la inseguridad alimentaria son numerosas e incluyen el rápido crecimiento poblacional, el alto precio de los alimentos, los cambios en los hábitos dietarios y de las prácticas agrícolas, la ineficiente distribución de los alimentos y los inadecuados mecanismos para lidiar con situaciones de emergencia, entre otras.78 34 A 14 meses de la implementación del programa 70 y más, el análisis de seguridad alimentaria reveló que el 23.6% de los hogares donde habita un AM del grupo de intervención sufre inseguridad alimentaria severa. Asimismo, una proporción similar en este grupo (23.2%), reportó un estado de inseguridad alimentaria moderada y el 15.9% un estado de inseguridad alimentaria leve. Por el contrario, el 37.3% de los hogares no experimentó condiciones de inseguridad alimentaria (Cuadro 16). Cuadro 16. Estado de seguridad alimentaria en los últimos 6 meses en los hogares donde habita el AM Intervención % 37.3 IC (34.1, 40.4) Control interno (AM 65-69) (n=925) % IC 37.5 (34.4, 40.6) 15.9 23.2 (13.5, 18.3) (20.5, 25.9) 18.8 23.5 (16.3, 21.3) (20.7, 26.2) 23.6 (20.9, 26.4) 20.2 (17.6, 22.8) Categoría de Seguridad Alimentaria No experimenta ninguna de las condiciones de Seguridad alimentaria. Estado de inseguridad alimentaria leve Estado de inseguridad alimentaria moderada Estado de inseguridad alimentaria severa (n=918) Estado de nutrición La valoración del estado nutricional en los adultos mayores tiene como objetivo el diagnóstico de estados de malnutrición evidentes, así como determinar la existencia de riesgo de malnutrición (desnutrición u obesidad) que permita una intervención nutricional precoz. La correcta valoración, debe considerar los cambios fisiológicos que ocurren en el envejecimiento, siendo los más evidentes, las variaciones en el peso y la talla debido a cambios en su composición corporal.79,80 El índice de masa corporal (IMC) se usa con frecuencia en estudios epidemiológicos como indicador de composición corporal o para evaluar tendencias en el estado nutricional. Para fines de este estudio, los criterios para definir el estado nutricional son los puntos de corte establecidos por la OMS para población adulta.81,82 La utilización de los mismos puntos de corte de IMC para adultos y ancianos podría conducir a una mala clasificación de riesgo nutricional en estos últimos, subestimando el riesgo por déficit y sobreestimando el riesgo por exceso. Esto se debe principalmente a la reducción de la estatura conforme avanza la edad; en los hombres el promedio de pérdida es de 3 cm y en mujeres de 5 cm; al llegar a los 80 años, en el hombre puede ser hasta de 5 cm y en las mujeres de 8 cm. Esta pérdida de talla tiene implicaciones cuando se calcula el IMC.83 Para la estimación del estado de nutrición de los AM del Programa 70 y más, se realizaron 3 preguntas que antecedían a la medición antropométrica y que tenían como finalidad identificar la factibilidad de realizar una correcta medición de talla. Para dicho propósito se verificaba que el adulto mayor no presentara problemas para desplazarse de un lugar a otro, no tuviera una curvatura evidente 35 de la columna o no pudiera hacer la posición antropométrica correcta para la medición de la talla. Si estas tres condiciones no se cumplían, no se medía el peso, la talla ni la circunferencia de cintura al AM. Desnutrición, Sobrepeso y Obesidad Entre los adultos mayores, la causa principal de una reducción del peso corporal es la disminución de la ingesta de alimentos, a menudo combinada con la presencia de enfermedades (crónicas y agudas).84 La desnutrición es el estado patológico que resulta del consumo inadecuado de uno o más nutrimentos esenciales y c onstituye uno de los problemas nutricionales más importantes de la vejez.El aumento de la grasa corporal y la obesidad correspondiente que se presenta con el proceso de envejecimiento, se acompaña de una disminución en la ingesta de alimentos o a una ingesta inadecuada.85,86 Los datos más recientes del estado de nutrición en los adultos mayores en México (ENSANUT-2006), revelan que existe una disminución en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en las décadas más tardías de la población mayor de 60 años. De manera concordante, la prevalencia de IMC compatible con desnutrición alcanzó el 1.4% en los hombres y del 1.1% en mujeres entre 70 y 79 años, mientras que en adultos de 80 años o más, llegó hasta 4% en hombres y 5.2% en mujeres. En cuanto a sobrepeso, la prevalencia más alta fue en hombres (44.2%) que en mujeres (39.4%). En el caso de obesidad, se encontró una prevalencia de 19.9% en hombres y de 32.2% en mujeres, siendo mayor en las mujeres mayores de 70-79 años.87,88 El análisis del estado de nutrición de los AM en la medición del 2009, reveló que el 5% de la población de AM del grupo de intervención tenía un problema de desnutrición. Este problema se observó entre el 3% y el 4% en los grupos control interno y externo 1 (Cuadro 17). El problema de sobrepeso se encontró en el 38.1% de las mujeres y en el 32.6% de los hombres del grupo intervención. La prevalencia de sobrepeso no varió entre los grupos, aunque se observó una mayor prevalencia entre las mujeres en comparación con los hombres. La obesidad se encontró en el 13.9% de las mujeres y en el 7.62% de los hombres del grupo intervención, observándose una mayor prevalencia entre las mujeres que en los hombres en los tres grupos. 36 Cuadro 17. Estado de nutrición de los Adultos mayores según categoría de Índice de Masa Corporal (IMC), estratificando por sexo Intervención Índice de masa corporal (n=1,294) % IC % Control interno Control externo I (AM 65-69) (AM 70-74) (n=1,331) (n=1,191) IC % IC Desnutrición Mujeres 5.6 3.8, 7.4 3.7 2.2, 5.3 3.9 2.5, 5.3 Hombres 5.0 3.4, 6.7 2.8 1.6, 4.0 3.4 1.7, 5.1 Mujeres 42.3 38.5, 46.2 44.1 40.1, 48.1 44.5 40.9, 48.0 Hombres 54.7 50.9, 58.5 53.9 50.3, 57.5 60.4 55.8, 65.0 Mujeres 38.1 34.3, 41.2 35.4 31.2, 39.3 35.0 31.6, 38.4 Hombres 32.6 29.0, 36.2 34.3 30.9, 37.7 28.0 23.9, 32.2 Mujeres 13.9 11.3, 16.6 16.7 13.7, 19.7 16.7 14.0, 19.4 Hombres 7.6 5.6, 9.7 9.0 6.9, 11.1 8.1 5.6, 10.7 Normal Sobrepeso Obesidad En el cuadro 18 se presentan algunas variables que se asocian con el estado de nutrición del AM. Aproximadamente, el 4% de la población de AM padece desnutrición. El problema de sobrepeso y de obesidad es más prevalente en las mujeres que en los hombres. La presencia de sobrepeso y obesidad es un factor de riesgo para múltiples enfermedades crónicas, y es muy probable que en estas edades, el AM presente alguna comorbilidad asociada. De esta manera, el 62% de los AM que tenían diagnosticado alguna enfermedad crónica, ya sea diabetes mellitus, hipertensión arterial o hipercolesterolemia tienen un problema de sobrepeso u obesidad. Entre el 10 y el 15% de los AM que realizan alguna actividad física (leve, moderada y vigorosa) son obesos. Se ha documentado que la depresión es frecuente en los pacientes con problemas de sobrepeso y obesidad. Así, aproximadamente el 45% de los AM con síntomas depresivos tenían un problema de sobrepeso u obesidad. 37 Cuadro 18. Principales variables que se relacionan con el estado de nutrición en el adulto mayor Variables Desnutrición Normal Sobrepeso Obesidad n=(197) n=(2,455) n=(1,759) n=(639) % IC % IC % IC % IC Hombres 3.7 2.9, 4.4 54.9 53.0, 56.9 32.6 30.8, 34.5 8.7 7.6, 9.9 Mujeres 4.1 3.4, 4.9 42.3 40.4, 44.3 37.0 35.1, 38.9 16.5 15.1, 18.0 No trabaja 4.2 3.6, 4.8 48.2 46.7, 49.8 34.4 33.0, 35.9 13.1 12.1, 14.2 Trabaja 2.6 1.6, 3.6 50.2 47.1, 53.3 36.4 33.4, 39.4 10.8 8.8, 12.7 3.1 2.4, 3.9 46.7 44.4, 48.9 36.7, 34.5, 38.9 13.5 11.9, 15.0 4.4 3.6, 5.1 49.8 48.3, 51.5 33.7 32.0, 35.3 12.2 11.0, 13.3 4.9 4.1, 5.6 55.7 54.0, 57.4 31.2 29.6, 32.8 8.2 7.3, 9.1 2.2 1.5, 2.8 35.7 33.5, 38.0 41.3 39.1, 43.6 20.7 18.8, 22.6 3.4 2.9, 4.0 47.6 46.1, 49.0 35.5 34.1, 36.9 13.5 12.5. 14.5 7.2 4.6, 9.7 59.1 54.2, 64.0 28.6 24.2, 33.1 5.1 2.9, 7.3 Sexo Condición laboral Alfabetismo Sabe leer y escribir No sabe leer ni escribir Enfermedad Sin enfermedades crónicas Alguna enfermedad crónica Deterioro cognitivo Sin deterioro cognitivo Con deterioro cognitivo Dependencia funcional No 3.5 3.9, 4.0 49.7 48.2, 51.2 35.2 33.8, 36.7 11.6 10.6, 12.5 Sí 5.9 4.3, 7.5 43.4 40.1, 46.6 32.9 29.8, 36.0 17.8 15.3, 20.3 Leve 5.6 4.3, 7.0 45.0 42.0, 47.9 34.5 31.7, 37.4 14.9 12.8, 17.0 Moderada 3.9 2.8, 5.1 47.1 44.2, 50.1 35.2 32.3, 38.0 13.8 11.7, 15.8 Vigorosa 3.4 2.6, 4.2 50.5 48.3, 52.7 34.7 32.6, 36.9 11.4 9.9, 12.8 No 3.9 3.3, 4.5 48.8 47.2, 50.3 35.0 33.5, 36.5 12.4 11.3, 13.4 Sí 4.0 2.8, 5.2 48.0 45.0, 51.1 34.1 31.2, 37.1 13.8 11.7, 15.9 Actividad física Síntomas de depresión 38 Las condiciones ambientales en las zonas rurales, son determinantes claros del estado de nutrición de la población y donde coexisten ambas formas de malnutrición: desnutrición y obesidad. Las prevalencias observadas de desnutrición pueden aumentar a medida que se incrementa la edad. Por el contrario, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se encuentra en 1 de cada 2 mujeres y en el 40% de los hombres del grupo intervención. Estas prevalencias, a pesar de ser menores de lo reportado por la ENSANUT-2006 para este grupo de edad, no dejan de ser preocupantes por ser factor de riesgo de múltiples comorbilidades asociadas. Circunferencia de la cintura El exceso de circunferencia de cintura es un factor de riesgo para complicaciones metabólicas. Valores de más de 88 cm en la mujer y 102 cm en el hombre están asociados con un riesgo sustancialmente aumentado de estas complicaciones.89 En el cuadro 19, se reporta la frecuencia de los adultos mayores que tienen un alto riesgo de padecer complicaciones metabólicas acorde a este indicador. Entre las covariables que se relacionan a un mayor riesgo de padecer complicaciones metabólicas destacan el IMC, el sexo, la presencia de enfermedad crónica, la ocupación y la actividad física. El 54.3% de las mujeres del grupo intervención presentó un riesgo alto de complicaciones metabólicas. Por el contrario, el 17% de los hombres de este grupo presentó este riesgo. Es posible que las diferencias por sexo (mayor riesgo entre las mujeres que en los hombres) se deban a un problema del punto de corte para definir la población en riesgo. Esta tendencia se observó también en el grupo control interno. Datos de la ENSANUT 2006, muestran que la prevalencia de circunferencia de cintura clasificada como de alto riesgo de complicaciones metabólicas fue de 71% en hombres y de 91.3% en mujeres. Por grupos de edad, ésta prevalencia fue incrementándose a medida en que avanzó la edad en las mujeres. En los hombres disminuyó a partir de los 60 años de edad. Cuadro 19. Prevalencia de riesgo para síndrome metabólico según la circunferencia de cintura de los adultos mayores, estratificado por sexo Intervención (n=644) % Riesgo bajo Mujeres Hombres Riesgo alto Mujeres Hombres IC % Control interno (AM 65-69) (n=587) IC 45.7 82.4 (41.8, 49.5) (79.5, 85.3) 46.8 85.8 (42.8, 50.9) (83.2, 88.3) 54.3 17.6 (50.5, 58.2) (14.7, 20.5) 53.2 14.2 (49.1, 57.2) (11.7, 16.8) 39 4. Análisis de indicadores bioquímicos En este apartado se presentan los resultados de la toma de muestra biológica en los AM: Hemoglobina total, Hemoglobina glucosilada (HbAc1) muestra en sangre de las concentraciones de colesterol además de la medición de la presión arterial. Para analizar el control de las enfermedades crónicas, se contrasta la información biológica con el auto-reporte de diagnóstico médico de diabetes mellitus, presión arterial e hipercolesterolemia respectivamente. Asimismo, en los AM sin diagnóstico médico se analizan los casos potenciales de padecer estas enfermedades con base a la información biológica. Cabe mencionar que los datos de esta sección se restringen a una sub-muestra de 643 adultos mayores que fueron seleccionados de manera aleatoria, y cuyo fin es conocer la evolución de estas mediciones así como analizar la consistencia de las mismas. Se analizó la prevalencia de cada enfermedad en la submuestra de poblaciones en ambas mediciones (2007 y 2009). Así, fue posible conocer la proporción de AM según su condición de “control” acorde a su estatus de diagnóstico médico previo reportado en la medición basal (2007). Para este análisis se excluyeron los casos nuevos2 de enfermedad (de la medición 2009), para poder estimar con mayor precisión el control de la enfermedad en los casos existentes. Estos últimos, fueron ajustados por edad, sexo y tiempo al seguimiento. Enfermedades específicas: anemia, diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia A 14 meses de medición, se observaron incrementos significativos en las prevalencias de diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemia (Cuadro 20). Para el análisis de las prevalencias, se consideró el auto-reporte de diagnóstico médico en la medición basal (casos prevalentes) y su incidencia hasta la medición del 2009 (casos nuevos). Estos “incrementos” en la prevalencia de estas co-morbilidades pueden deberse a dos razones: 1) el efecto del resultado de una concentración “anormal” en la medición de colesterol, hemoglobina glucosilada y/o un aumento en la presión arterial, lo cual, pudo motivar la consulta con el médico para un adecuado control o en su caso, el diagnóstico de enfermedad que previamente no había sido considerada (caso prevalente -no diagnosticado-); y 2) la aparición de nuevos casos por la historia natural de la enfermedad (casos incidentes) (Cuadro 20). 2 Se define como aquel individuo portador de un daño, enfermedad o problema de salud o aquel que sufre el evento en una población determinada y en un periodo determinado. 40 41 Cuadro 20. Prevalencias de diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemia en la submuestra de AM Frecuencia 2007 (%) n=665 Frecuencia 2009 (%) n=643 Valor p* Variable Prevalencia de hipertensión arterial 24.81 36.24 <0.001 Prevalencia de diabetes mellitus 12.03 15.4 <0.001 Prevalencia de dislipidemia 6.17 10.73 <0.001 Valor p de la diferencia de proporciones entre la medición 2007 y 2009 Anemia La forma más grave de la deficiencia de hierro es la anemia y cuando es moderada o severa se asocia a un aumento de la mortalidad y ser un factor de riesgo para múltiples condiciones de salud. La incidencia de anemia está asociada a diversos síntomas que van de la debilidad y la fatiga hasta las caídas y la depresión, y en casos severos puede asociarse a la falla congestiva del miocardio.90 La anemia es el padecimiento nutricional más frecuente en el mundo.91 Las estimaciones de la prevalencia de anemia en la población geriátrica reportada en diversos artículos internacionales, van de un 2.9% a 61% en los hombres ancianos y de 3.3 a 41% en las mujeres103. Esta gran variabilidad parece involucrar varios factores como la población de estudio, el estatus de salud de la población y los criterios de corte empleados para definir anemia. Gran parte de la literatura reporta que los hombres ancianos presentan mayor prevalencia de anemia que las mujeres.92 La anemia es un factor pronóstico3 negativo en la población anciana por sus múltiples asociaciones con eventos de morbilidad. Existe un debate acerca del punto de corte para definir anemia en la población de adultos mayores, debido al efecto de la edad y los cambios en la composición corporal, pero aún no se cuenta con una alternativa para la definición de anemia en este grupo de edad.93 De manera general, los niveles de hemoglobina son menores en la gente mayor en comparación con los jóvenes. No es claro si la menor concentración de hemoglobina es debido a un proceso fisiológico “normal” propio de la edad, o es siempre patológico. Tampoco es muy claro por qué la tasa de producción de hemoglobina está más disminuida en los hombres que en las mujeres.94 En México, la anemia es el padecimiento nutricional más frecuente y es considerado un problema de salud pública100, 101. De manera general, el 17% de la población de AM presentó anemia en ambas mediciones (basal y seguimiento 2009) después de ajustar por sexo y edad del AM. Al estratificar por sexo, no se observaron diferencias en las prevalencias de anemia; sin embargo, se 3 Factor pronóstico, es aquel que predice el curso de una enfermedad una vez que ya está presente. 42 observa una tendencia de mayor prevalencia en los hombres en comparación con las mujeres. (Cuadro 21). La incidencia acumulada4 de anemia fue del 13.2% en esta población. Cuadro 21. Prevalencia de anemia en los Adultos Mayores, estratificado por sexo n 2007 Frecuencia n 2009 Frecuencia (%) Valor p (%) Anemia 663 16.92 acumulada 637 [14.26, 19.96] Hombres 334 17.76 329 16.1 [12.93, 19.85] 17.28 0.466 13.27 [14.52, 20.45] 319 [14.30, 21.84] Mujeres Incidencia 18.14 [14.5, 22.48] 318 16.45 [13.27, 20.21] *Datos ajustados por edad y tiempo al seguimiento. Se presentan medias e intervalos de confianza al 95%. Por el contrario, la prevalencia nacional de anemia en los adultos mayores mexicanos (mayores de 50 años) reportado por la ENSANUT-2006 es de 23.7%, en las zonas rurales, la prevalencia es de 28.7% en mujeres y de 22.5% en hombres. En general, la prevalencia de anemia fue mayor en las mujeres que en los hombres (27.3 vs. 9.2% a los 50-59 años) y aumentó a medida que incrementó la edad (48.5 vs. 54.4% en los mayores de 90 años).100 En ciertas comunidades se ha reportado la prevalencia de anemia de un 12% a 25%, siendo mayor en hombres que en mujeres. Entre las variables que están asociadas con la presencia de anemia se encuentran la enfermedad crónica, nivel socioeconómico, las características demográficas, la actividad física, el sexo, el IMC, la derechohabiencia, el tabaquismo, la depresión y la dependencia funcional. Diabetes mellitus La prevalencia de diabetes mellitus. por autorreporte del AM o su cuidador, en la submuestra fue de 12% en la medición basal y del 15% en la medición 2009. Este cambio en prevalencia fue estadísticamente significativo (Cuadro 20 y 22). La incidencia acumulada de diabetes observada en esta submuestra fue del 3.2% en un período de 14 meses de seguimiento. 4 Incidencia acumulada es la proporción de individuos que desarrollan una determinada enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo. 43 El control de la diabetes mellitus en los adultos mayores se estableció con base en las cifras de hemoglobina glucosilada (HbAc1), definiéndose como buen control cuando el marcador biológico de HbAc1 era menor o igual a 7%, mal control si 7<HbAc1 <12%, muy mal control si HbAc1 ≥ 12%. De los adultos mayores con diagnóstico médico de DM (11.7%) en la medición basal, la proporción de sujetos con inadecuado control de su diabetes fue del 77.68%; de éstos, el 59.58% se clasificó como mal control y el 10.85% como muy mal control de la diabetes. Estas proporciones no fueron diferentes en la medición del 2009; observándose una mayor proporción de sujetos con un buen control (32.09%) en comparación con la medición basal; mientras que la proporción de mal control y muy mal control fue de 58.15 y 9.76 respectivamente (Cuadro 23). Con base en la medición de HbAc1, también es posible identificar el riesgo de padecer diabetes en los adultos mayores sin un diagnóstico médico de diabetes mellitus (Cuadro 23). En el 2007, el 14.9% de los adultos mayores sin auto-reporte de diagnóstico médico clasificaron como casos potenciales de DM; sin embargo, sólo el 3.2% clasificó como caso potencial en la medición del 2009. La disminución observada en las proporciones de casos potenciales de diabetes y en consecuencia, el control en los “no diagnosticados”, hace pensar que muy posiblemente en la medición basal, el encuestador –por razones éticas y de protocolo- debió de informar al AM la condición “anormal” de su HbAc1, lo cual, pudo motivar al AM a la consulta médica (independientemente del grupo de estudio al que pertenecía) y ser considerado como “caso nuevo de diabetes”. En consecuencia, se observó una mayor prevalencia de diabetes en la medición 2009 y una menor proporción de casos potenciales; así como un mejor control de la diabetes en los AM “con control inadecuado” (Cuadro 23). Cuadro 22. Prevalencias ajustadas* de diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemia en la submuestra de AM Variable n Frecuencia n Frecuencia Coeficiente 2007 (%) 2009 (%) β*tiempo Prevalencia de hipertensión arterial (por diagnóstico 665 médico) Prevalencia de diabetes mellitus (por diagnóstico médico) Prevalencia de dislipidemia (por diagnóstico médico) 665 665 23.87 [20.7,27.36] 11.7 [9.4,14.43] 6.08 [4.5, 8.1] 643 643 643 35.5 [31.8, 39.4] 15 [12.37, 18] 10.6 [8.4, 13.25] Valor p Incidencia acumulada 0.452 <0.001 14.5 0.143 0.091 3.2 0.567 <0.001 4.8 *Datos ajustados por sexo, edad y tiempo al seguimiento. Se presentan medias e intervalos de confianza al 95%. 44 45 Cuadro 23. Control de diabetes entre la población de AM acorde a la concentración de hemoglobina glucosilada con y sin diagnóstico médico de diabetes mellitus. Datos ajustados* Proporción de sujetos CON diagnóstico previo de diabetes y HbAc1 >7 n 2007 Frecuencia (%) n 2009 Frecuencia (%) Coeficiente β*tiempo Valor p 79 77.68 [66.86, 85.72] 77 68.16 [55.9, 78.34] -0.209 0.517 -0.118 0.643 -1.577 <0.001 -1.558 <0.001 Control de la diabetes en los previamente diagnosticados Buen control Mal Control Muy mal control 79 Caso potencial de diabetes 544 29.57 59.58 10.85 14.9 [12.10, 18.18] 77 541 32.09 58.15 9.76 3.2 [2.07, 5.09] Control de la diabetes en los NO diagnosticados Buen control 544 85.65 541 Mal Control 13.05 Muy mal control 1.30 Este análisis no considera casos incidentes de diabetes mellitus. 96.59 3.13 0.28 *Datos ajustados por sexo, edad y tiempo al seguimiento. Se presentan medias e intervalos de confianza al 95% Hipertensión arterial sistémica La prevalencia de hipertensión arterial por diagnóstico médico autoreportado del AM y/o cuidador en la submuestra fue de 24.8% en la medición basal y del 36.2% en la medición 2009. Este cambio en prevalencia fue estadísticamente significativo (Cuadro 20). La incidencia acumulada de hipertensión arterial observada en esta submuestra fue del 14.5% en un período de 14 meses de seguimiento. Esta incidencia fue mayor al de las otras dos patologías consideradas en este estudio (dislipidemia y diabetes) (Cuadro 22). El control de la hipertensión arterial sistémica en los adultos mayores se estableció con base en los criterios de la NOM-030 para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial.95 El promedio de presión arterial sistólica en la medición basal en los AM con diagnóstico médico fue de 160.22 ± 27.23 mmHg y diastólica de 80.18 ± 11.88 mmHg; mientras que en la medición 2009 se observaron las siguientes presiones: sistólica 155.97 ± 27.45 mmHg y diastólica 78.41 ± 12.04 mmHg. La aparente disminución de las presiones sistólica y diastólica, después de ajustar por sexo y edad no fueron estadísticamente significativas (Cuadro 24), a pesar de observarse una disminución de 6 puntos porcentuales en la prevalencia de inadecuado control de la hipertensión en los sujetos con diagnóstico previo. Asimismo, no sólo fue importante conocer el promedio de la presión arterial en los adultos mayores con diagnóstico médico de HA, sino también de aquellos sin diagnóstico de este 46 padecimiento. El promedio de presión arterial sistólica en este grupo fue de 143.35 ±1.17 mmHg y diastólica de 74.25 ± 0.51 mmHg, en la medición basal. Estos promedios no cambiaron en la medición 2009 (Cuadro 24). Con base en la toma de presión arterial diastólica y sistólica (>=140/90mmHg) , fue posible identificar el riesgo de padecer hipertensión arterial (sistémica o aislada) en los adultos mayores sin un diagnóstico médico previo de hipertensión arterial . Así, aproximadamente el 50% de los AM se consideraron como casos potenciales en ambas mediciones (Cuadro 24). Cuadro 24. Control y valores promedios de la presión arterial sistólica y diastólica entre la población de AM con y sin diagnóstico médico de hipertensión arterial sistémica. Datos ajustados* Proporción de sujetos CON diagnóstico previo de HTA con cifras de HTA Media de tensión arterial sistólica y diastólica en los sujetos con diagnóstico médico previo de HTA (media ± de [min, max] ) n 2007 Frecuencia (%) n 2009 159 76.08 [68.75, 82.13] 157 Sistólica 159.61± 2.1 [155.45, 163.78] 159 Media de tensión arterial sistólica y diastólica en los sujetos Sin diagnóstico médico previo de HTA (media ± de [min, max] ) 405 69.47 [61.75, 76.23] Coeficiente Valor p β*tiempo -0.244 0.291 Sistólica 155.76 ± 2.14 [151.53, 160] -2.501 0.31 Diastólica 78.68 ± 0.98 [76.72, 80.63] -0.556 0.65 50 [45.11, 54.96] -0.075 0.53 Sistólica 143.72 ± 1.28 [141.19, 146.24] -0.718 0.569 Diastólica 73.66 ± 0.57 [72.52, 74.79] -0.506 0.403 157 Diastólica 80.24 ± 0.91 [78.43,82.05] Proporción de sujetos SIN diagnóstico previo de HTA con cifras de HTA Frecuencia (%) 50.75 [45.83, 55.66] 405 Sistólica 143.35 ±1.17 [141.03, 145.6] 405 405 Diastólica 74.25 ± 0.51 [73.24, 75.26] Este análisis no considera casos incidentes de hipertensión arterial. *Datos ajustados por sexo, edad y tiempo al seguimiento. Se presentan medias e intervalos de confianza al 95%. Dislipidemia 47 La prevalencia de hipercolesterolemia en la submuestra fue de 6.1% en la medición basal y del 10.73% en la medición 2009. Este cambio en la prevalencia fue estadísticamente significativo. La incidencia acumulada de hipercolesterolemia observada en esta submuestra fue del 4.8% en un período de 14 meses de seguimiento (Cuadro 20 y 22). El control de la hipercolesterolemia en la población de los adultos mayores se estableció con base en los criterios de la NOM-037 para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias 96. El promedio de la concentración de colesterol en la medición basal en los AM con diagnóstico médico fue de 191.39 ± 38.68 mg/dl. Esta cifra fue similar en la medición del 2009: 194.17 ± 33.62 mg/dl. A pesar de observarse un cambio en la disminución de alrededor de 5 puntos porcentuales en la proporción de inadecuado control de la dislipidemia en los sujetos con diagnóstico previo, esta disminución no fue estadísticamente significativa después de ajustar por edad y sexo (Cuadro 25). Con base en las concentraciones de colesterol (>=200mg/dl) es posible identificar el riesgo de padecer hipercolesterolemia en los adultos mayores sin un diagnóstico médico previo de hiperlipidemia. De esta manera, aproximadamente el 21% de los AM se consideraron casos potenciales de padecer dislipidemia en ambas mediciones. (Cuadro 25). Cuadro 25. Control y valores promedios de colesterol entre la población de AM con y sin diagnóstico médico de dislipidemia. Datos ajustados* n 2007 Frecuencia (%) n 2009 Frecuencia (%) Coeficiente Valor β*tiempo p Proporción de sujetos CON diagnóstico previo de hipercolesterolemia con hipercolesterolemia 39 40.82 [25.43, 58.25] 39 35.45 [21.34, 52.64] -0.280 0.464 Media de concentración de colesterol en los sujetos CON diagnóstico médico previo de hipercolesterolemia (mg/dl) 29 178.97 ± 15.67 [148.23, 209.7] 35 178.26 ± 17.63 [143.71, 212.82] -2.937 0.826 Casos potenciales 573 21.13 [17.9, 24.7] 567 20.09 [16.92, 23.68] 0.071 0.559 Media de concentración de colesterol en los sujetos SIN diagnóstico médico previo de hipercolesterolemia (mg/dl) 399 159.33 ± 6.9 [145.75, 172.91] 524 142.06 ± 8.74 [124.9, 159.2] -12.332 0.005 Este análisis no considera casos incidentes de hipercolesterolemia. *Datos ajustados por sexo, edad y tiempo al seguimiento. Se presentan medias e intervalos de confianza al 95% 48 CONCLUSIONES El concepto de salud para los adultos mayores significa tener energía, ser capaces de realizar sus actividades cotidianas, sentirse bien, no tener complicaciones de los problemas crónicos que padecen, reunirse con sus amigos y familia, o ser independientes.97 La mayoría de estos conceptos no implica la ausencia de enfermedades, sino que, aun con la presencia de ellas, poder cumplir con sus roles que ellos mismos u otros les imponen, ya sea en forma de actividad física, mental y/o social. El aumento demográfico y la transición epidemiológica, provocan que México experimente un proceso de envejecimiento que incrementa los números absolutos y porcentuales de la población de edad avanzada. Este fenómeno demográfico impone retos importantes a los servicios de salud pues demanda una reorganización de los mismos para atender una compleja red de patologías (agudas y crónicas), padecimientos discapacitantes que pueden prevenirse, resolverse con una atención médica básica o demandar una atención médica especializada y de alto costo por ser tecnológicamente dependiente para su diagnóstico y tratamiento. En la población adulta mayor, se han realizado esfuerzos por tener una identificación precoz del padecimiento y limitar el daño al máximo para así disminuir la discapacidad y mejorar la calidad de vida de dicha población. Por otro lado, existen padecimientos que son prevenibles, sobre todo los vinculados al consumo de alcohol y tabaco, así como factores dietéticos asociados a las enfermedades que más afectan a la población adulta mayor: la diabetes, la hipertensión arterial, los tumores malignos y las enfermedades cardiovasculares. La comorbilidad que generan estos padecimientos, aunados a una discapacidad derivada de un largo proceso de deterioro físico y mental, repercute sobre su calidad de vida. En general, podemos decir que en el grupo de intervención, los hombres presentaron una ligera mejor percepción de su estado de salud actual y una mejor percepción de su estado de salud en relación con la de otro adulto mayor de la misma edad. En cuanto a la comparación de su estado de salud actual en relación a la que tenían hace doce meces, las mujeres refirieron un mayor porcentaje, en relación con los hombres. La cobertura de servicios preventivos y ambulatorios de salud en el adulto mayor tienen influencias que pueden explicarse por el efecto de la edad y el acceso a los servicios de salud. En general, las mujeres adultas mayores muestran prevalencias ligeramente más altas en relación al uso de servicios ambulatorios de salud. Salvo en el examen de oído, en todos los grupos estudiados, ha habido un aumento en el uso de estos servicios en relación con lo reportado en 2007, sobretodo en la asistencia al dentista, en la cual se reporta un uso del 13.25% en mujeres y 12.50% en hombres en el grupo de intervención de 2007, mientras que el actual reporte es de 18.38% y 17.14% respectivamente. 49 Las mujeres reportaron como enfermedades de mayor prevalencia la artritis, la enfermedad pulmonar, la osteoporosis, el cáncer y la incontinencia urinaria en relación a los hombres. Sin embargo, estas diferencias no parecen ser significativas. También existe un mayor reporte de DM por parte de las mujeres. Esto coincide con lo reportado en el análisis de 2007, en donde las mujeres presentaron una prevalencia de 13.51%, mientras que los hombres 7.53% en el grupo de intervención. Actualmente se observa que esas prevalencias han ido en aumento con 16.10% y 8.95% respectivamente. Se puede observar además que, a pesar de un mal control de la enfermedad, las prevalencias de tratamiento son altas, al igual que la asistencia a la consulta. Existe un mayor reporte de HC por parte de las mujeres. El diagnóstico médico de esta enfermedad ha aumentado en relación a lo reportado en 2007, en donde las mujeres tuvieron prevalencias de 6.75% y los hombres de 4.03% en el grupo de intervención. En el estudio actual, estas prevalencias son de 10.11% para las mujeres y 4.53% para los hombres, con lo que podemos concluir que la prevalencia de diagnóstico de HC ha ido en aumento, especialmente en las mujeres. El consumo promediode energía en el grupo control interno y externo, está siendo cubierto según sus requerimientos energéticos diarios. El exceso reportado a través del porcentaje de adecuación, puede representar un factor de riesgo para sobrepeso y/o obesidad y en consecuencia, para las enfermedades metabólicas. Sin embargo, hace falta analizar esta información contemplando los ajustes correspondientes de las potenciales variables confusoras. Hace falta analizar si este aporte energético es acompañado de un adecuado suministro de micronutrimentos en la dieta que son esenciales para una adecuada nutrición, para prevenir riesgos por deficiencia o detectar riesgos por exceso (en el caso del consumo de energía). A 14 meses de haberse implementado el programa, persiste en los hogares del grupo de intervención, una situación de inseguridad alimentaria. Esta condición puede o no afectar el consumo de energía de la población de AM, que en términos medianos, parece exceder sus recomendaciones diarias. Dentro de la lista de los principales alimentos consumidos, se destacó el reporte de 3 fuentes de tejido animal (fuente de proteína y de minerales). Es necesario realizar más análisis al respecto para observar con precisión la contribución de los patrones dietarios de la población de adultos mayores al consumo de energía. En relación al estado de nutrición, solo el 5% de los AM padecían desnutrición, no observándose diferencias por sexo. Esta prevalencia es más alta a la reportada por la ENSANUT-2006. Por el contrario, el problema de sobrepeso y de obesidad fue más prevalente en las mujeres que en los hombres, lo cual eleva el riesgo de síndrome metabólico en este subgrupo de población. Se observaron cambios significativos en la prevalencia de las 3 enfermedades crónicas no transmisibles estudiadas. Este incremento en la prevalencia a 14 meses de medición pudo deberse a la aparición de casos nuevos de la enfermedad por la historia natural de la misma, así como la no 50 detección oportuna del diagnóstico de enfermedad (casos prevalentes). En cuanto al control de la dislipidemia y de la hipertensión, no se observaron diferencias estadísticas en la proporción de los adultos mayores; por el contrario, sí se observaron cambios significativos en la proporción (disminuida) de sujetos considerados como casos potenciales de diabetes; muy posiblemente atribuidos a la visita oportuna al médico para un adecuado tratamiento. No se observaron cambios en la prevalencia global de anemia; muy posiblemente debido a un tratamiento de la misma en los adultos mayores con diagnóstico de anemia –la cual puede revertirse- y a la aparición de casos nuevos de anemia en la medición 2009. Resalta que a pesar de las condiciones de ruralidad y marginación en la que se encuentran dichas poblaciones los resultados de la atención de diabetes e hipertensión dan cuenta de una cobertura adecuada del tratamiento farmacológico y de asistencia al médico para el control. Los AM con diagnóstico de diabetes mellitus en el 2007 fue de 12% y la proporción de pacientes con un control inadecuado fue del 73% (63% con mal control y 10% con muy mal control de acuerdo a los niveles de HbAc1). En el 2009 aumentó la proporción de pacientes diabéticos (15%) aunque también aumentaron los pacientes bien controlados (40%). Existe un mayor reporte de DM por parte de las mujeres, un mayor número de mujeres no diagnosticadas que son casos potenciales de tener DM en comparación con los hombres. A pesar de un mal control de la enfermedad, las prevalencias de tratamiento son altas, al igual que la asistencia a la consulta. En el caso de la hipertensión, la prevalencia aumentó de 24.8% en el 2007 a 36.2% en el 2009 y aunque hubo un descenso en la media de la presión arterial, las diferencias no fueron significativas. De acuerdo con las mediciones de la presión arterial el 50% de los adultos mayores están clasificados como casos potenciales. Existe un mayor reporte de HA por parte de las mujeres, un mayor número de mujeres no diagnosticadas son casos potenciales de tener HA en comparación con los hombres y en promedio la presión arterial sistólica y diastólica de los adultos mayores con diagnóstico de HA está por arriba de los niveles de control (140/90 mmHg) de su enfermedad. En el caso de las dislipidemias (colesterol >=200 mg/dl) se estimó que el 21% de los AM son candidatos a padecer hipercolesterolemia. Estos resultados nos presentan a un grupo de poblaciones con amplias necesidades de salud que son complejas de atender de manera integral y, más aun, resolverlas de manera inmediata. Por un lado, hay que ampliar las coberturas de los servicios preventivos como las inmunizaciones y la detección oportuna de padecimientos crónicos mientras que por el otro observamos una demanda importante de servicios de atención que atienden la demanda pero no resuelven de manera eficaz los problemas, tal es el caso de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Además hay evidencias de que la comorbilidad asociada al proceso de envejecimiento requiere de esquemas de atención mejor diseñados para cubrir este espectro de necesidades. 51 El impacto potencial que puede tener un apoyo económico sobre la salud de una población adulta mayor, crónicamente expuesta a situaciones de desventaja social y a un diverso espectro de factores de riesgo no es fácilmente medible ni interpretable. Esto se debe a que la pensión monetaria otorgada no está condicionada a la utilización específica de servicios de salud, como si lo está en otras subpoblaciones pobres; y el adulto mayor puede disponer de dicha contribución económica de manera discrecional. Sin embargo, el apoyo económico puede incidir sobre las condiciones de salud de los AM de maneras diversas aunque no necesariamente inmediatas. Dada su vulnerabilidad biológica, el AM tiene necesidades básicas que busca satisfacer de manera prioritaria y una de ellas es, precisamente, la salud. Una de sus principales barreras de acceso a los servicios de salud está ligada a la disponibilidad de recursos económicos para transportarse, pagar por los servicios demandados, adquirir medicinas y/o la hospitalización. Otra forma en que el AM puede incidir sobre su salud es utilizando la pensión recibida para mejorar la ingesta de alimentos y ese poder adquisitivo le brinda una posición más relevante dentro del núcleo familiar. Esta posición como proveedor mejora sus redes de apoyo y su percepción como individuo no dependiente que son atributos que inciden sobre la percepción de su estado emocional, físico y mental. Aún así, impactar sobre una condición de vida crónicamente vivida en desventaja y expuesta a riesgos desfavorables para su salud limita el impacto del programa a sólo 14 meses de estar funcionando. 52 Glosario de terminología médica Agudeza visual: método de diagnóstico que estudia la visión, tanto de cerca como de lejos. Anemia: Deficiencia en el tamaño o número de eritrocitos o la cantidad de hemoglobina que contienen, lo cual limita el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células de los tejidos.En la práctica se considera Anemia cuando las cifras de hemoglobina Hb son inferiores a 13 g/100 ml de sangre en el hombre y 12 g/100 ml en las mujeres Angina de pecho: consiste en la obstrucción parcial de las arterias coronarias. Puede producirse cuando el corazón se ve obligado a realizar un mayor esfuerzo y el organismo es incapaz de aumentar el riego sanguíneo de dicho órgano. Arterioesclerosis: es un trastorno en el que se produce un endurecimiento y estrechamiento de las paredes de las arterias a causa de cúmulos de colesterol, disminuyendo o llegando a dificultar completamente el riego sanguíneo del tejido al que llega la arteria. A nivel cardiaco produce problemas cuando esto sucede en las arterias coronarias. Artralgias: sensación de dolor en las articulaciones. Artritis: enfermedad crónica (a largo plazo) que ocasiona inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes, pero también puede afectar otros órganos. Artrosis: es un síndrome que se caracteriza por la degeneración y erosión progresivas del cartílago, asociadas a una proliferación ósea. Cáncer: nombre dado a las enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican sin control y pueden invadir los tejidos cercanos. Cáncer cérvico uterino: es una tumoración maligna que se presenta en el cuello de la matriz. Este tipo de cáncer es totalmente prevenible, ya que se conoce el agente causal y se dispone de los procedimientos para detectarlo y acceder prácticamente a la curación Carcinogénico: (adj), que provoca o produce cáncer. Caries: son perforaciones o daño estructural en los dientes. Colesterol: esteroide lipídico componente de las membranas plasmáticas y precursor de ácidos biliares, hormonas sexuales. etc. Existen varios tipos de colesterol. El exceso de colesterol en la sangre es un factor de riesgo para numerosas enfermedades circulatorias. Colesterolemia: presencia de colesterol en la sangre. La tasa de colesterol en la sangre oscila entre 150 y 280 mg/dL. Demencia: se refiere a un grupo de síntomas que implican un deterioro progresivo del funcionamiento cerebral. Densidad ósea: medida de la cantidad de minerales (por lo general, calcio y fósforo) que contiene cierto volumen de hueso. Las mediciones de la densidad ósea se pueden usar para diagnosticar la 53 osteoporosis, determinar si los tratamientos contra la osteoporosis son eficaces y calcular la probabilidad de que los huesos se quiebren. Depresión: proviene del término latín depressus, que significa “abatido” o “derribado”. Se trata de un trastorno emocional que aparece como un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. Desnutrición: estado patológico provocado por la falta de ingesta o absorción de alimentos o por estados de exceso de gasto metabólico. Destrostix: glucometría (medición de glucosa) por punción capilar o secreción urinaria, en la que se obtiene el valor de la glucosa del organismo en un corto período de tiempo después de la medición (entre 2 y 5 minutos). Deterioro cognitivo (cognoscitivo): es la pérdida o alteración de las funciones mentales, tales como memoria, orientación, lenguaje, reconocimiento visual, conducta, que interfiere con la actividad e interacción social de la persona afectada. Diabetes Mellitus: es un grupo de trastornos metabólicos, que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiperglicemia Diaforesis: transpiración abundante de sudor. Sudoración excesiva. Difteria: enfermedad infecciosa caracterizada por la formación de falsas membranas en las mucosas, comúnmente de la garganta, que impiden la respiración. Dislipidemias: son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en la concentración de lípidos sanguíneos en niveles que involucran un riesgo para la salud Disnea: Dificultad para respirar que puede deberse a ciertas enfermedades cardíacas o respiratorias, ejercicio extenuante o ansiedad. Edentulismo: ausencia total o parcial de piezas dentarias, las cuales no se reemplazarán posteriormente de manera natural. Enfermedad periodontal: es una enfermedad que afecta a las encías y a la estructura de soporte de los dientes. La bacteria presente en la placa causa la enfermedad periodontal. Enfermedad vascular cerebral (EVC): se define como un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de síntomas y/o signos correspondientes usualmente a afección neurológica focal, y que persiste más de 24 horas, sin otra causa aparente que el origen vascular. Eritropoyesis: proceso de producción de glóbulos rojos por los órganos hematopoyéticos. Expectoración: acción de arrojar por la boca las mucosidades que se depositan en la garganta o los pulmones. Exotoxina: sustancia tóxica fabricada por una bacteria y que es liberada fuera o independientemente de la bacteria productora y que es posible aislar sin destrucción de ésta. 54 Fecundidad: resultado de la actividad reproductiva de una persona, de una pareja, de un grupo o de una población. Factores de riesgo: características que aumentan la posibilidad de que una persona desarrolle una enfermedad. Fómites: objetos de uso personal del enfermo o portador, que pueden estar contaminados y transmitir agentes infecciosos. Glucemia: cantidad de glucosa en la sangre. Hemoglobina: principal constituyente de los eritrocitos (33%), está especializada en el transporte del oxígeno y del anhídrido carbónico. Está constituida por una proteína, la globina a la que se unen cuatro grupos Hemo A, grupos que contienen un anillo porfirínico y un átomo de hierro. Cada uno de los átomos de hierro de la hemoglobina puede combinar una molécula de oxígeno (oxihemoglobina) que es de color rojo brillante. La hemoglobina es capaz de intercambiar el oxígeno en los capilares adquiriendo el color rojo púrpura de la sangre venosa. Algunos aminoácidos de las cadenas de la globina pueden combinarse con el CO2 capilar que luego será eliminado en los pulmones (carbaminohemoglobina). Hemoglobina glicosilada: La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre (hematíes) y sirve para aprovisionar de oxígeno al resto de las células y tejidos. Esta proteína se une a la glucosa circulante por el torrente sanguíneo. El porcentaje de proteína unida a glucosa es lo que se denomina hemoglobina glicosilada (HbA1). Hemoptisis: es el término médico para la expectoración con sangre proveniente del tracto respiratorio. Hipercolesterolemia: es el aumento de los niveles de colesterol en sangre, por encima de los niveles normales. Es un factor de riesgo para la enfermedad coronaria y la arteriosclerosis. Hiperglicemia (Hiperglucemia): cantidad excesiva de glucosa en la sangre. Hipertensión arterial: es el aumento desproporcionado de los valores de la presión arterial. La presión arterial normal en un adulto alcanza un valor de máxima (presión sistólica) no mayor de 140 mmHg (milímetros de mercurio) y de mínima (presión diastólica) no mayor de 90 mmHg, por encima de estos valores hay hipertensión (alta presión). Hipertensión arterial sistémica: presión arterial por encima de los valores normales que son 140 para la presión sistólica y de 90 mmHg para la diastólica. Hipertensión sistólica aislada: presión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg y presión arterial diastólica menor a 90 mmHg (más frecuente a partir de los 60 años). (JNC VII Seventh Report of the Joint National Committee on prevention, evaluation and treatment of High Blood Pressure). Incidencia acumulada: es la proporción de individuos que desarrollan una determinada enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo. La incidencia acumulada es una estimación del riesgo individual; es decir, la probabilidad que tiene una persona determinada de desarrollar una determinada enfermedad. Su fórmula es: 55 número de casos nuevos (incidencia) de una enfermedad en un periodo de tiempo / número de sujetos susceptibles al inicio de dicho periodo. Características: Ø Es una proporción Ø no tiene dimensiones. Ø su valor oscila entre 0 y 1 (aunque también se suele expresar como porcentaje) Ø Depende del tiempo de seguimiento Ø Se calcula sobre una cohorte fija. Incontinencia urinaria: es la imposibilidad de controlar la emisión de orina, caracterizada por pequeñas emisiones involuntarias ante un esfuerzo (toser, reír, gimnasia). Infarto: lesión producida en un órgano privado de su riego sanguíneo, por obstrucción de la arteria correspondiente. Infección respiratoria aguda baja: inflamación de origen generalmente infeccioso de uno o varios segmentos de la vía aérea inferior. Influenza: también es conocida como la gripe. Es una infección que ocasiona fiebre, escalofríos, tos, dolores corporales, dolores de cabeza y algunas veces dolor de oídos o problemas de sinusitis. La gripe es causada por el virus de la influenza. Inmunización: proceso o procedimiento por el cual una persona es protegida contra los efectos adversos de la infección por un microorganismo patogénico Lipoproteínas: conjunto de sustancias formadas por la unión de una proteína y un lípido; se clasifican en lipoproteínas de densidad alta, baja, intermedia y muy baja. En el cuerpo humano cumplen funciones diferentes e importantes. Meningitis: inflamación o daño de las meninges (membranas que recubren el cerebro), y líquido cefalorraquídeo, al ser atacados por microorganismos, bacterias o virus. Microorganismo: organismo que solo puede verse bajo un microscopio. Los microorganismos incluyen las bacterias, los protozoos, las algas y los hongos. Aunque los virus no se consideran organismos vivos, a veces se clasifican como microorganismos. Miocarditis: enfermedad inflamatoria del miocardio (parte musculosa del corazón). Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un lugar durante un periodo de tiempo determinado en relación con la población total de ese lugar Mortalidad: condición de ser mortal (estar destinado a morir). La palabra mortalidad también se refiere a la tasa de defunciones o el número de defunciones en un grupo determinado de personas en un período determinado. Neoplasia: tumor producido por la multiplicación incontrolada de células. Según el grado de diferenciación de sus células y la capacidad invasiva y metatársica se dividen en benignas y malignas. 56 Neumonía: es una enfermedad inflamatoria que afecta a los pulmones (generalmente un segmento), cuya causa es, con mayor frecuencia, infecciosa. Neuritis: inflamación y/o deterioro de un nervio o grupo de nervios. Neuropatía: es el daño a un solo nervio o a un grupo de nervios que produce pérdida del movimiento, la sensibilidad u otra función de ese nervio. Obesidad: acumulación excesiva de grasa en el cuerpo con notable incremento del peso corporal por encima de lo ideal. Osteoporosis: enfermedad esquelética sistémica con disminución de la masa o densidad ósea, deterioro microarquitectónico del tejido óseo cortical y, sobre todo, trabecular, que aumenta la fragilidad del hueso y, consecuentemente, el riesgo de fracturas. Padecimientos crónico-degenerativos: conjunto de enfermedades asociadas con la edad y el envejecimiento. Aquellas que no se resuelven en forma rápida con atención médica, sino que permanecen bajo control o tratamiento muchos años o el resto de la vida, y que afectan prácticamente a cualquier órgano o tejido del cuerpo humano. Sin embargo, algunos de ellos destacan por su alta frecuencia y por los graves daños que producen a quienes lo padecen. Peritonitis: es la inflamación aguda (repentina) del peritoneo. El peritoneo es la membrana que limita la pared del abdomen y recubre los órganos abdominales. Los síntomas típicos de peritonitis son los de un abdomen agudo, es decir, los de un cuadro de máximo dolor abdominal de comienzo brusco. Se acompaña de náuseas, vómitos, fiebre alta e importante malestar general. Pie diabético: trastorno de los pies de los diabéticos provocado por la enfermedad de las arterias periféricas que irrigan el pie, complicado a menudo por daño de los nervios periféricos del pie e infección. Debido a la oclusión de las arterias que llevan sangre a los pies se produce gangrena. Presión arterial: presión de la sangre en las arterias provocada por el bombeo del corazón. Son importantes la presión arterial sistólica (al final de la sístole, cuando el corazón ha terminado de contraerse) la presión arterial diastólica (al final de la diástole cuando el corazón está finalizando el período de descanso entre latidos) y la presión pulsátil (diferencia entre la sistólica y la diastólica). Prevalencia: número total de casos de una enfermedad dada que existe en una población en un momento específico. Prevención: según la ONU es «la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas (prevención secundaria)». Pseudomembranas: falsas membranas. Reservorio: lugar donde se desarrollan los gérmenes patógenos. Ser animado o inanimado en el que el agente causal de una enfermedad se reproduce y perpetúa. 57 Retina: membrana interior del ojo en la cual se forman las imágenes. Está constituida por una serie de capas de células de forma y función muy variadas, entre las que destacamos las fotorreceptoras (conos y bastones) y las componentes del nervio óptico. Retinopatía: enfermedad de los capilares (vasos sanguíneos pequeños) de la retina del ojo. Síndrome metabólico: es un conjunto de factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedad cardiovascular, caracterizado por la presencia de resistencia a la insulina e hiperinsulinismo compensador asociados con trastornos del metabolismo de los carbohidratos y lípidos, cifras elevadas de presión arterial, y obesidad. Septicemia: infección generalizada del organismo por la diseminación en la sangre de cualquier agente biológico: bacterias, virus, hongos o parásitos. También llamada sepsis. Séptico: (adj) que produce putrefacción o es causado por ella. Que contiene gérmenes patógenos. Sobrepeso: estado en el cual el peso sobrepasa a una norma basada en la estatura. Sustancias psicoactivas: toda sustancia química de origen natural o sintético que afecta específicamente las funciones del sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones. Tétanos: es una enfermedad causada por la toxina de la bacteria Clostridium tetani que afecta al sistema nervioso central y que algunas veces provoca la muerte. En particular, la rigidez muscular o los espasmos advierten al médico de un posible diagnóstico de tétanos. Tuberculosis: es una enfermedad infectocontagiosa producida por la bacteria micobacterium tuberculosis. Esta bacteria puede afectar cualquier parte del organismo sin embargo, lo más frecuente es la presentación como un cuadro bronconeumónico. Ulcera: ruptura de la piel, el recubrimiento de un órgano o la superficie de un tejido. Una úlcera se forma cuando las células superficiales se inflaman, mueren y se desechan. Vacunas: (del latín vaccinus-a-um, 'vacuno'; de vacca-ae, 'vaca') es un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca una respuesta de ataque, denominada anticuerpo. Esta respuesta genera memoria inmunológica produciendo, en la mayoría de los casos, inmunidad permanente frente a la enfermedad. Valoración nutricional: la ciencia de determinar el estado nutricional mediante el análisis de los antecedentes médicos, alimentarios y sociales de un individuo; los datos antropométricos, los datos bioquímicos; y las interacciones de medicamentos y nutrimentos. Vasculopatía periférica: enfermedad oclusiva o inflamatoria que se desarrolla en las arterias, venas o linfáticos periféricos. 58 Referencias Sedesol (2007). Reglas de Operación del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales. http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=3003&len=1; febrero de 2007. 2 Gutiérrez-Robledo LM. La salud del anciano en México y la nueva epidemiología del envejecimiento. Situación demográfica de México, 2004. 3 Muñoz O, García Peña C, Durán Arenas L. La salud del adulto mayor. Temas y debates. Primera edición, 2004. Instituto Mexicano del Seguro Social. 4 Dachs JN, Ferrer M, Florez CE, Barros AJ, Narváez R, Valdivia M. Inequalities in health in Latin American and the Caribbean: descriptive and exploratory results for self-reported health problems and health care in twelve countries. Rev Panam Salud Pública.2002;11(5-6):335-55. 5 Ware JE. Standards for validating health measures: definition and content. J Chronic Dis. 1987;40:473-80. 6 Gallegos-Carrillo K, García-Peña C, Duran-Muñoz C, Reyes H, Durán-Arenas L. Auto percepción del estado de salud: una aproximación al los ancianos en México. Rev Saúde Pública 2006; 40(5):792-801. 7 Wong R., Peláez M., Palloni A. Auto-informe de salud general en adultos mayores de América Latina y el Caribe: su utilidad como indicador. Pan AM J Public Health, 2005; 17(5/6):323-332. 8 Secretaría de Salud. Programa de acción: Cáncer cérvico uterino. México: Secretaría de Salud; 2002. 9 Secretaría de Salud. Programa de acción: Cáncer de mama. México: Secretaría de Salud; 2002. 10 Secretaría de Salud. Programa de acción: enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. México: Secretaría de Salud; 2001 11 Secretaría de Salud. Programa de acción: diabetes mellitus. México: Secretaría de Salud; 2001. 12 Casey MM, Thiede K, Klingner JM. Are rural residents less likely to obtain recommended preventive healthcare services. Am J Prev Med 2001; 21: 182-88. 13 Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano. 14 Domínguez A, Salleras L, Fedson D et al. Effectiveness of Pneumococcal Vaccination for Elderly People in Catalonia, Spain: A Case-Control Study. Clin Infect Dis 2005;40:1250-1257 15 Secretaría de Salud. Principales causas de mortalidad en edad posproductiva 2005. Sistema Nacional de Información en Salud. Disponible en: http://www.salud.gob.mx/apps/htdocs/estadisticas/mortalidad/ 16 Secretaría de Salud Programa de Acción Específico 2007-2012. Envejecimiento. Primera Edición 2008. 17 World Health Organization. Influenza vaccines: WHO position paper: Wkly Epidemiol Rec 2002;77:230-240 18 Gutiérrez JP, Bertozzi SM. Vacunación contra influenza para adultos mayores en México: consideraciones económicas. 19 Lorenzo C, Serrano-Rios M, Martinez-Larrad MT, Gabriel R, Williams K, Gonzalez-Villalpando C, Stern MP, Hazuda HP, Haffner S: Prevalenceof hypertension in Hispanic and non-Hispanic white populations. Hypertension 2002; 39:203-8. 20 Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud. 21 Mujeres y Hombres 2009. Instituto Nacional de Estadísitca y Geografía. Disponible en: http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/m ujeresyhombres/2009/MyH_2009_1.pdf 22 Organización Panamericana de la Salud. Parte II: Disminución de la agudeza visual. Guía de diagnóstico y manejo. Disponible en: http://almageriatria.org/documentos/guia_clinica/03Guias/Guia11.pdf 23 Lin MY, Gutierrez MR, Stone KL, Yaffe K, Ensrud KE, Fink HA, et al. Vision impairment predict cognitive and functional decline in older women. J Am Geriatr Soc. 2004;52:1996–2002. 24 Felson DT, Anderson JJ, Hannan MT, Milton RC, Wilson PW, Kiel DP. Impaired vision and hip fracture. The Framingham Study. J Am Geriatr Soc. 1989;37:495–500. 25 Wang JJ, Mitchell P, Simpson JM, Cumming RG, Smith W. Visual impairment, age-related cataract and mortality. Arch Ophthalmol. 2001;119:1186–90. 26 Keller BK, Rubin GS. Visual impairment. Clinical Geriatrics. 2000;3:101. 27 DeVore PA. Prevalence of olfactory dysfunction, hearing deficit, and cognitive dysfunction among elderly patients in a suburban family practice. South Med J. 1992 Sep;85(9):894-6. 28 Organización Panamericana de la Salud. Parte II: Disminución de la agudeza auditiva. Guía de diagnóstico y manejo. Disponible en: http://almageriatria.org/documentos/guia_clinica/03Guias/Guia10.pdf 29 Misrachi C., Espinoza I. “Utilidad de las Mediciones de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud”. Rev. Dental de Chile 2005;96(2): 28-36 . 1 59 Secretaría de Programación y Presupuesto. Manual de estadísticas básicas sociodemográficas. Población. México, D.F.: SPP, 1979; vol.1. 31 Consejo Nacional de Población. Estimaciones de la población en México, 1990-2010. México D.F.: CONAPO, 1996. Documento no publicado. 32 Gutiérrez-Robledo LM., La salud del anciano en México y la nueva epidemiología del envejecimiento. Situación demográfica de México, 2004. 33 Livi-Bacci M. Notas sobre la transición demográfica en Europa y América Latina. Memorias de la IV Conferencia Latinoamericana de Población; 1994:vol.I:13-28:México. 34 Lozano-Ascencio R, Frenk-Mora J, González-Block MA., El peso de la enfermedad en adultos mayores, México 1994. Salud Pública de México, noviembre-diciembre, año/vol. 38, número 006: 419-429 34 Lozano-Ascencio R, Frenk-Mora J, González-Block MA., El peso de la enfermedad en adultos mayores, México 1994. Salud Pública de México, noviembre-diciembre, año/vol. 38, número 006: 419-429 34 Organización Panamericana de la Salud. Parte II: Dolor articular. Guía de diagnóstico y manejo. Disponible en: http://almageriatria.org/documentos/guia_clinica/03Guias/Guia13.pdf 34 Rodríguez P José Adolfo, Borzutzky S Arturo, Barnett T Carolina, Marín L Pedro Paulo. Missed diagnosis of osteoporosis and failure to treat elderly adults with hip fracture in Chile. Rev. méd. Chile [revista en la Internet]. 2003 Jul [citado 2009 Ago 03] ; 131(7): 773-778. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003000700009&lng=es. 34 Murrillo-Uribe A, Delezé-Hinojosa M, Aguirre E, Villa A, Calva J, Cons F. Osteoporosis en la mujer posmenopáusica mexicana. Magnitud del problema. Estudio multicéntrico. Ginecol Obstet Méx 1999;67:227233. 35 Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. 36 Appel DW, Aldrich TK. Smoking cessation in the elderly. Clin Geriatr Med 2003;19:1-15 37 Secretaría de Salud. Principales causas de mortalidad en edad posproductiva 2005. Sistema Nacional de Información en Salud. Disponible en: http://www.salud.gob.mx/apps/htdocs/ estadisticas/ mortalidad/ 38 Organización Panamericana de la Salud. Parte II: Dolor articular. Guía de diagnóstico y manejo. Disponible en: http://almageriatria.org/documentos/guia_clinica/03Guias/Guia13.pdf 39 Rodríguez P José Adolfo, Borzutzky S Arturo, Barnett T Carolina, Marín L Pedro Paulo. Missed diagnosis of osteoporosis and failure to treat elderly adults with hip fracture in Chile. Rev. méd. Chile [revista en la Internet]. 2003 Jul [citado 2009 Ago 03] ; 131(7): 773-778. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003000700009&lng=es. 40 Murrillo-Uribe A, Delezé-Hinojosa M, Aguirre E, Villa A, Calva J, Cons F. Osteoporosis en la mujer posmenopáusica mexicana. Magnitud del problema. Estudio multicéntrico. Ginecol Obstet Méx 1999;67:227233. 41 Organización Mundial de la Salud. National cancer control programmes second edition. Ginebra: OMS, 2002. 42 Medina-Solís CE., Pérez-Núñez R, Maupomé G, Casanova-Rosado JF. Edentulism among mexican adults aged 35 years and older and associated factors. American Journal of Public Health 2006;96(8):6-9 43 Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000-2030. Diabetes Care 2004;27:1047-1053. 44 Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes. 45 Oviedo-Mota MA, Pérez-Cuevas R, Castañeda-Limones R, Reyes-Morales H. Guía para el diagnostico y el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Una propuesta aplicable en atención primaria. Rev Med IMSS 2000;38:285-293. 46 López-Antuñano F., Diabetes mellitus y lesiones del pie. Salud Publica Mex 1998; 3(40):281-292 47 Barrantes-Monge M, Garcia-Mayo EJ, Gutiérrez-Robledo LM, Miguel-Jaimes A. Dependencia funcional y enfermedades crónicas en ancianos mexicanos. Salud Publica Mex 2007;49 supl 4:S459-S466. 48 Velázquez-Monroy O, Rosas-Peralta M, Lara-Esqueda A, Pastelín-Hernández G, Attie F, Tapia-Conyer R. Hipertensión arterial en México: resultados de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000. Arch Cadiol Mex 2002;72:71-84. 49 Velazquez-Monroy O, Rosas PM, Lara EA, Pastelin HG, Castillo C, Attie F, Tapia Conyer R., Prevalence and interrelations of noncommunicable chronic diseases and cardiovascular risk factors in Mexico. Arch Cardiol Mex 2003; 73(1):62-77. 50 Oviedo-Mota MA, Pérez-Cuevas R, Castañeda-Limones R, Reyes-Morales H. Guía para el diagnóstico y el manejo de la hipertensión arterial. Una propuesta aplicable en atención primaria. Rev Med IMSS 2000;38:123134. 30 60 Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial. 52COLLINS R, MACMAHON S: Blood pressure, antihypertensive drug treatment and the risks of stroke and of coronary heart disease. Br Med Bull 1994;50: 272-98. 53 ZHANG X, PATEL A, HORIBE H, ET AL for the Asia Pacific Cohort Studies Collaboration: Cholesterol, coronary heart disease, and stroke in the Asia Pacific region. Int J Epidemiol 2003; 32: 563-72. 54 KASTELEIN JJ: The future of lipid-lowering therapy: the big picture. Neth J Med 2003; 61(5 Suppl): 35-39. 55 Lara A, Rosas M, Pastelín G, Aguilar C, Attié F, Velásquez MO. Hipercolesterolemia e hipertensión arterial en México: Consolidación urbana actual con obesidad, diabetes y tabaquismo. Arch Cardiol Mex 2004; 74: 231-245. 56 Barquera S, Flores M, Olaiz-Fernández G, Monterrubio E, Villalpando S, González C, Rivera J, Sepúlveda J. Dyslipidemias and obesity in Mexico. Salud Publica Mex 2007;49 suppl 3:S338-S347 57 Secretaría de Salud. Programa Nacional de Salud 2001-2006. México: Secretaría de Salud; 2001. Disponible en: http://scholar.google.com.br/scholar?q= Programa Nacional de Salud 2001-2006 58 De Guzman MPE, Claudio VS, Oliveros M, Dimaano G, Reyes A: Manila: Merriam and Webster Bookstore, Inc; 1999. 59 McGandy RB, Barrows CH Jr, Spanias A, Meredith A, Stone JL, Norris AH.Nutrient intakes and energy expenditure in men of different ages. J Gerontol. 1966 Oct;21(4):581-7. 60 Kromhout D, de Lezenne Coulander C, Obermann-de Boer GL, van Kampen-Donker M, Goddijn E, Bloemberg BP. Changes in food and nutrient intake in middle-aged men from 1960 to 1985 (the Zutphen Study). Am J Clin Nutr. 1990 Jan;51(1):123-9. 61 Goodwin JS. Social, psychological and physical factors affecting the nutritional status of elderly subjects: separating cause and effect. Am J Clin Nutr. 1989 Nov;50(5 Suppl):1201-9; discussion 1231-5. 62 de Graaf C, Polet P, van Staveren WA. Sensory perception and pleasantness of food flavors in elderly subjects. J Gerontol. 1994 May;49(3):P93-9. 63 Visser M, Deurenberg P, van Staveren WA, Hautvast JG. Resting metabolic rate and diet-induced thermogenesis in young and elderly subjects: relationship with body composition, fat distribution, and physical activity level. Am J Clin Nutr. 1995 Apr;61(4):772-8. 64 Pelchat ML, Schaefer S. Dietary monotony and food cravings in young and elderly adults. Physiol Behav. 2000;68:353–359.) 65 Fanelli MT, Stevenhager KJ. Characterizing consumption patterns by food frequency methods: core foods and variety of foods in diets of older Americans. J Am Diet Assoc. 1985;85:1570–1576. 66 Marshall TA, Stumbo PJ, Warren JJ, Xie X. Inadequate nutrient intakes are common and are associated with low diet variety in rural, community- dwelling elderly. J Nutr. 2001;22:2192–2196. 67 Krebs-Smith SM, Smiciklas-Wright H, Guthrie HA, Krebs-Smith J. The effects of variety in food choices on dietary quality. J Am Diet Assoc. 1987;87:897–903. 68 Delmi M, Rapin CH, Bengoa JM, et al. Dietary supplementation in elderly patients with fractured neck of the femur. Lancet. 1990; 335:1013–1016. 69 Vellas BJ, Albarede J, Garry PJ. Diseases and aging: patterns of morbidity with age; relationship between aging and age-associated diseases. Am J Clin Nutr. 1992;55:1225S–1230S. 70 Jama JW, Launer LJ, Witteman JCM, et al. Dietary antioxidants and cognitive function in a population-based sample of older persons. Am J Epidemiol. 1996;144:275–280. 71 La Rue A, Koehler KM, Wayne SJ, et al. Nutritional status and cognitive functioning in a normally aging sample: a 6-y reassessment. Am J Clin Nutr. 1997;65:20–29. 72 Landi F, Zuccala G, Gambassi G, et al. Body mass index and mortality among older people living in the community. J Am Geriatr Soc. 1999; 47:1072–1076. 73 Cervantes L, Montoya M, Núñez L, Borges A, Gutiérrez-Robledo LM. Aporte dietético de energía y nutrimentos en adultos mayores de México. Nutr Clin. 2003;6:2–8. 74 United States Agency for International Development (USAID). “Policy Determination 19,Definition of Food Security, April 13, 1992.” Washington, DC, 1992 75 Olson, C. M. (1999) Nutrition and health outcomes associated with food security and hunger. J. Nutr. 129: 521S–524S. 76 Rose, D. (1999) Economic determinants and dietary consequences of food insecurity in the United States. J. Nutr. 129: 517S–520S. 51 61 Dixon, L. B., Winkleby, M. A. & Radimer, K. L. (2001) Dietary intakes and serum nutrients differ between adults from food-insufficient and food-sufficient families: Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988– 1994. J. Nutr. 131: 1232–1246. 78 Keep fit for life. Meeting the nutritional needs of older persons. Geneva, World Health Organization, 2002 79 Falques L, Maestre G, Zambrano R, Morán de Villalobos Y. Deficiencias nutricionales en los adultos y en los adultos mayores. An Venez Nutr 2005; 18(1):82-89. 80 Keep fit for life. Meeting the nutritional needs of older persons. Geneva, World Health Organization, 2002 81 WHO/FAO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a joint WHO/FAO expert consultation. WHO Technical Report Series 916. Geneva, World Health Organization, 2003. 82 WHO. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report Series 894. Geneva: World Health Organization, 2000. 83 Alemán-Mateo H, Pérez Flores F. Los indicadores del estado de nutrición y el proceso de envejecimiento. Nutr Clin 2003; 6(1):46-52. 84 Morley EJ. Anorexia of aging: Physiologic and pathologic. Am. J Clin Nutr 1997;66:760-3. 85 Alemán H. Evaluación del estado de nutrición en el adulto mayor. Revista de salud pública y nutrición. edición especial no. 5, 2003 86 Wilkieson K., Desnutrición y obesidad en el adulto mayor. Revista de salud pública y nutrición. edición especial no. 5, 2003 87 Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas-R, Villalpando-Hernández S, HernándezÁvila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. 88 Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Rivera-Dommarco JA. Resultados de Nutrición de la ENSANUT 2006. Cuernavaca, México. Instituto Nacional de salud Pública, 2007. 89 WHO. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Publicación de la OMS: Ginebra, 1997. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. The evidence report. National Institutes of Health. En: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/ ob_gdlns.pdf. 90 Beghé C, Wilson A, Ershler WB. Prevalence and outcomes of anemia in geriatrics: a systematic review of the literature. Am J Med. 2004 Apr 5;116 Suppl 7A:3S-10S. 91 Nutritional Anemia. Sight and Life Press. Basel, Switzerland, 2007. In: http://www.sightandlife.org/SAL_NutA/SAL_NA_All.pdf 92 Gaskell H, Derry S, Moore RA, McQuay HJ. Prevalence of anaemia in older persons: systematic review. BMC Geriatr. 2008 Jan 14;81:1 93 Beutler E, Waalen J. The definition of anaemia: what is the lower limit of normal of the blood hemoglobin concentration? Blood 2006,107:1747-1750. 94 Nilsson-Ehle H, Jagenburg R, Landahl S, Svanborg A., Blood haemoglobin declines in the elderly: implications for reference intervals from age 70 to 88. Eur J Haematol 2000, 65:297-305. 95 Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial. 96 Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias. 97 Sidell M. Health in old age: myth, mystery and management. London, UK: Open University Press, 1995. 77 62