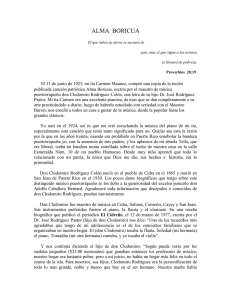cuentos anacrónicos
Anuncio

LOS MILLONES DE GONZÁLEZ Tremenda fue la sorpresa que conmovió al Sr. Clodomiro González cuando al abrirse la puerta del ascensor se encontró frente a frente con... el Sr. Clodomiro González. El Sr. Clodomiro González (el que aguardaba el ascensor) dejó atónito el paso a su doble, quien le arrojó una mirada fugaz, casi furtiva, y se alejó a toda velocidad. Ya refugiado en la aséptica caja, el Sr. González fue recobrando su lucidez. Dos circunstancias le parecieron particularmente notables. El otro Sr. González vestía exactamente igual que él, solo que no llevaba en el bolsillo de la chaqueta su pañuelo de seda y tenía la corbata visiblemente fuera de centro. Molestó al Sr. González esta falta de aliño del Sr. González, y una breve indignación ofuscó por un instante su perplejidad. Pero, metódico hasta en su manera de asombrarse, el Sr. González retornó presto al estado procedente. Fue entonces cuando acudió a su ajetreado cerebro el recuerdo de la carta. Era un mensaje breve, escrito en fino papel con membrete, que rezaba TRANSKRÓN, S.A., y la dirección. El texto decía: “Muy Sr. nuestro: en relación con su solicitud de fecha 10 de enero del presente año, nos es grato informarle de que la misma ha sido acogida favorablemente por nuestra Sección de Personal de Investigaciones. Rogámosle presentarse acompañado de la presente en nuestra planta y dirigirse a la oficina 98-03 a efectos de celebrar una entrevista con el Ingeniero Jefe, Sr. Romualdo Cademartori, el día 16 del corriente mes.” El ascensor se detuvo con un futurístico zumbido; sus puertas se corrieron en prefecto silencio y dejaron salir al caviloso Sr. González a un corredor reluciente y desierto. La oficina 98-03 ocupaba, aparentemente, la mitad sur del vasto piso. Cerciorándose de que eran las nueve en punto, el Sr. González golpeó la puerta con la debida mezcla de recato y aplomo, y aguardó combinando adecuadamente modestia y dignidad. Paso un tiempo sin que nada ni nadie respondiera. A las nueve y tres minutos, el Sr. González repitió la operación, con leve hincapié en el aplomo y la dignidad. Pero con idéntico resultado. A las nueve y cinco minutos, la mano entre culpable e indignada del Sr. González abría la puerta de la oficina 98-03, y el Sr. González todo penetraba en un recinto deshabitado. El Sr. González carraspeó con estudiada espontaneidad, paseando su mirar discreto por los objetos y espacios que lo rodeaban. A la derecha vio un pesado escritorio en cuyo centro se apilaban en orden meticuloso varios papeles. Gruesos cortinados enmascaraban los ventanales del fondo y una luz mortecina de imprecisa procedencia teñía el ambiente. A la izquierda entreabríase una puerta que dejaba columbrar en la habitación contigua un como híbrido de silla eléctrica, inodoro y sillón de dentista, rodeado de una corte de paneles y tableros atestados hasta el delirio de cuadrantes, diales, botones y perillas, algunos luminosos, apagados otros y otros indecisos. Por primera vez en su sistemática existencia, el Sr. González sintió que le picaban el cuerpo todas las hormigas de la curiosidad. Abrió recelosamente la puerta y se adentró en la sala. Brillantes luces se encendieron de súbito, iluminando lo que parecía el cuarto de mando de un submarino nuclear. Las luces juguetonas de los tableros siguieron intercambiando secretas señales. El Sr. González avanzó hacia el sillón, y este, como invitándolo, abrió sus apoyabrazos e irguió su respaldo. Alzóse al mismo tiempo la corona de electrodos y se extendió hacia delante, girando de modo de ofrecerse al derecho, una base en la que unas estrías de metal bruñido dibujaban dos plantas de pie. Llevado vaya uno a saber por qué recóndito atavismo, el Sr. González colocó su vacilante pie izquierdo sobre una de las plantas, y luego, reconfortado en su indemnidad, se apoyó en él y colocó el otro. La plataforma se retrajo invirtiendo su giro, y al recobrar su posición al pie del asiento se inclinó, obligando al confuso Sr. González a sentarse. Respaldo y sillar se acomodaron a las concavidades y protuberancias del Sr. González; descendió, suave pero ineluctable, la corona de electrodos sobre su ya alarmada testa; pulidos brazaletes oprimieron tiernamente sus muñecas y tobillos; y las luces estallaron en alegres festejos. 2 Confortablemente inmovilizado, el Sr. González solo conservaba potestad sobre sus ojos desorbitados y sus dedos inútiles. Bajo la palma derecha palpó una perilla y la hizo girar sin resultado alguno, salvo que en una pantalla hasta ese momento indiferente se dibujó en rojo el símbolo 15’. Con decidido espanto, el Sr. González hizo girar la perilla que sintió bajo la palma izquierda. Lo estremeció un trepidante sibilar; las luces se agitaron y rieron en furiosa danza; el asiento se sacudió enloquecido; la corona pareció empeñada en triturarle las sienes y el sillón plegarse hasta aplastarlo por completo. Pero no fue más que un instante: Tan repentinamente como había comenzado, todo concluyó. Las luces regresaron a sus inocuos juegos, la pantalla a su indiferencia y el sillón a su verticalidad. La plataforma volvió a extenderse y girar, depositando en tierra a un Sr. González aterrado y palpitante. Su primer impulso fue desajustarse la corbata. Luego, con mano temblorosa aún, se enjugó la frente empapada con el pañuelo de seda, que guardó ennegrecido en el bolsillo del pantalón. Con pasos desfallecientes regresó a la oficina 98-03, todavía desierta, y, sin aguardar ya más, huyó despavorido por el corredor. Refugiado en el ascensor miró mecánicamente la hora. Una expresión de pavor se adueñó de su rostro y desdibujó sus facciones. El reloj indicaba las nueve menos dos minutos. Su mente alarmada comprendió inmediatamente lo ocurrido. Había retrocedido quince minutos en el tiempo, y ahora, al abrirse la puerta del ascensor, aparcería, atildado y circunspecto... él mismo, camino de la aventura atroz. Abrióse la puerta y el Sr. González se encontró con su doble, a quien miro atónito. Se escurrió todo lo rápidamente que pudo, no sin antes echar a su pretérita persona una mirada furtiva, y, una vez en la calle, se dio unos instantes para recuperar aliento y lucidez. Luego, ya más apaciguado de cuerpo, echó a vagar por la ciudad sin rumbo preciso. Poco a poco su cabeza recobró el método. No interesaba si su experiencia había sido premeditada por TRANSKRÓN o fruto del azar. El hecho era que en esos momentos había dos Sres. Clodomiro González, separados por quince desdeñables minutos... Y aquí el Sr. González fue nuevamente presa del pánico. Porque en realidad había tres Sres. Clodomiro González: el que venía detrás y el que lo precedía, a quien había visto salir del ascensor, que se encontraba quince minutos delante.... Y, claro, ese habría visto sin duda a otro Sr. González al entrar, lo mismo que el que venía detrás vería un Sr. González más al salir.... ¡y así hasta el infinito! Casi exánime, el Sr. González entró en un bar y se dejó caer exhausto ante una mesa. Pidió un coñac doble. Sintió que lágrimas de desesperación y desesperanza le anegaban los ojos. El mesero depositó la copa y se quedó observándolo con desconfianza. Incómodo, el Sr. González se apresuró a pagar. Mientras abría la billetera, una idea tremenda terminó de desmoronarle el ánimo: el mesero lo miraba aviesamente porque lo acababa de ver hacía quince minutos pedir exactamente lo mismo y comportarse exactamente igual. Si se quedaba en cualquier sitio más de quince minutos, el próximo Sr. González lo alcanzaría. No podría detenerse jamás, ni para comer, ni para dormir, ni para ir al retrete... Lanzó un grito que sobresaltó a todos los parroquianos y arrojando la billetera huyó como alucinado. Nuevamente en la calle, se llamó a la cordura. No debía correr ni fatigarse, pues de otra forma no tendría más remedio que hacer alto. Recordó que se había dejado el dinero en el bar, pero el temor de encontrarse con su próximo yo lo disuadió de regresar. Recorrió la ciudad por varias horas. Hacia el mediodía se sentía morir de cansancio y hambre. Se detuvo a recuperar fuerzas cronometrándose el descanso. Ocho minutos más tarde, reemprendía su andar. Ebrio de miedo, el Sr. González apenas lograba una visión brumosa y mediatizada de la realidad, sintiendo con desesperación que su mente se había quedado atascada. A ello se debió acaso su infausta muerte en las pestilentes aguas del Riachuelo. La alarma del Sr. González se difundía siguiendo rumbos variados. Por una parte, se planteaba el problema de la hacienda. La multiplicación de Sres. Clodomiro González no acarreaba necesariamente un similar aumento del patrimonio que, a todas luces, podía ser reclamado con idénticos derechos por todos y cada uno. Además, en el departamento de la 3 calle Charcas no podían residir más de cuatro o cinco ocupantes, y los ingresos, holgados para el Sr. González original, se evaporarían con el séptimo. En un plano menos acuciante, el solemne grupo de amistades mal se avendría a extender su benevolencia a una interminable recua de Sres. Clodomiro González, por idénticos que fuesen... Se le ocurrió aquí a nuestro héroe la idea de detenerse en algún lugar más o menos desolado y discreto a aguardar a sus sucesores, en la esperanza de que a sus precedentes se les hubiera ocurrido lo propio, a fin de, reunidos todos, procurar una solución al problema: organizar una metódica diáspora y elegir de común acuerdo al que continuaría ejerciendo los derechos y deberes del titular. Pero pronto desistió de esta quimera, al comprender que el número de interesados sería literalmente infinito. Esquivado apenas por automovilistas iracundos, pisoteado y empujado por peatones furiosos, el Sr. González paseaba su atribulado cacumen ajeno a las imprecaciones de la viandante multitud, enfrascado en penosas memorias y atroces vaticinios. El barrio de Pompeya lo vio transcurrir cojeando, y para cuando lo avistaron en La Boca le faltaba, misteriosamente, la chaqueta. En la Vuelta de Rocha, los parroquianos de una cantina se azararon de ver a un individuo de mediana edad, desaliñado y sudoroso, proferir un alarido de espanto al ver su imagen reflejada en el ventanal. Así se encontró el ensimismado Sr. González en medio del Puente Pueyrredón, y echando una ojeada postrera a la ciudad, al planeta donde ya no cabría, empujado por la desesperación, se arrojó al repugnante cieno del Riachuelo. La Providencia no le consintió ni tan siquiera un último instante de paz, pues mientras giraba en el aire, el Sr. Clodomiro González tuvo la horrible visión de un río repleto de Sres. Clodomiro González, caídos en su seno cada quince minutos desde siempre y por toda la eternidad. ***** LA PARTICIÓN DEL SR. GARCÍA Fue una plácida tarde de primavera, el 20 de octubre de 1978, cuando, en medio de los desprevenidos chiquilines que jugaban al fútbol en el solar que otrora ocupó la cárcel de Las Heras y donde jamás llegó a erigirse el quimérico Auditorio de la Ciudad de Buenos Aires, cayeron de las alturas las dos mitades del Sr. Eustaquio García, I. C. La parte superior del Sr. García aterrizó cerca del área penal sur de la improvisada cancha y la inferior hacia el centro, separadas, según dictaminó más tarde el forense, por una especie de hachazo descomunal descargado por un instrumento prácticamente romo. Un destacamento policial de la comisaría más próxima dejó por un fugaz momento de cazar subversivos y se constituyó en el predio de marras, decomisando ambas secciones del occiso y llevándose detenidos en calidad de testigos a uno de los párvulos y al padrino de otro. Mientras el Sargento de Guardia de la Seccional 19 de la Policía Federal libraba un desigual combate en dos frentes dispares -contra la insólita naturaleza del incidente que le tocaba registrar y contra la obsoleta Remington con que debía hacerlo-, en la Sección Militar del Aeroparque Metropolitano aterrizaba cierto helicóptero de rapiña del Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica, una de sus aspas inexplicablemente ensangrentada. Grande fue el desconcierto y mucho mayor el sigilo con que las autoridades se aplicaron a investigar tan extraordinario acontecimiento. Las muestras de sangre dejaron establecido que el Sr. García, I. C., había sido víctima de la hélice del helicóptero cuando éste sobrevolaba el Barrio de Palermo a unos 200 metros de altura. Nadie pudo explicarse, empero, qué hacía el Sr. García suspendido en el aire en ese sitio y a esa hora. La posibilidad de que se hubiera caído de otro aparato fue decididamente descartada, ya que las fuerzas del orden, todas ellas sin excepción, tenían estrictamente prohibido arrojar subversivos sobre tierra firme. Las 4 autoridades quedaron pues tan impotentes como perplejas ante un hecho lisa y llanamente impenetrable. Otras circunstancias acrecentaban el misterio. Fuera de una tarjeta de visita con la inscripción Eustaquio García, I. C., nada se halló en las ropas del rebanado difunto. Este, por otra parte, no podía tener más de 55 años ni menos de 40 y sus huellas digitales no figuraban en los archivos locales ni en los de la Interpol. El Registro Nacional de las Personas tampoco mencionaba ninguna de tal nombre que respondiese a esa descripción. Más aún, el único Eustaquio García argentino viviente tenía, según el Registro, tres años de edad apenas cumplidos y residía en la ciudad de Resistencia, Chaco, aunque sus huellas digitales sí eran, inverosímilmente, idénticas a las del biseccionado. Celosas de su prestigio, las autoridades optaron por mantener el asunto en la más rigurosa confidencialidad y ni una gota de información se filtró a la prensa, la cual, por otra parte, jamás habría recibido autorización para publicarla. Así sepultado, el expediente quedó por siempre sustraído a la memoria de la posteridad. No habría sido este el primer caso, ni tampoco el último, en que la posteridad se vería privada de alguna anécdota incómoda, y no valdría la pena mencionarlo de no ser porque el secreto en que se guardó la noticia del incidente fue uno de los factores que lo hizo posible, ya que, de haberse hecho pública la muerte del Sr. Eustaquio García, I. C., el hombre seguramente se habría salvado. Por desdicha, no fue así, de modo que Eustaquio García siguió asistiendo al jardín de infantes -donde ya mostraba una excepcional aptitud para la matemática-, ajeno a la manera tajante como el destino preparaba su fin. Alumno aventajadísimo, continente de un cerebro privilegiado, Eustaquio García deglutió en cuatro años la escuela secundaria para continuar sus estudios con similar fulgor en la Universidad de Buenos Aires, donde su tesis sobre la teoría de la relatividad le valió una medalla de oro y varias becas en los institutos más renombrados del planeta. Sus investigaciones sobre la relatividad del tiempo, en particular, le ganaron fama internacional y no resultó extraño que, apenas constituida, TRANSKRÓN, S.A. lo nombrara Jefe de Investigaciones, en cuya calidad se hizo padrino y motor del Proyecto Máquina del Tiempo. En 2027, cuando la Empresa resolvió abrir en Buenos Aires su segunda filial sudamericana, Eustaquio García, Ingeniero Cronólogo, fue merecida y apropiadamente designado Director. TRANSKRÓN, S.A. compró por una suma francamente irrisoria el recientemente privatizado parque de Las Heras, sitio que fuera de la cárcel homónima y destinado hasta entonces al proyectado Auditorio Municipal. Se erigió allí en tiempo récord un portentoso rascacielos de 145 pisos, que de haberse construido cuarenta años antes habría sido el más alto del mundo, y en su piso 98 se instaló con particular pompa la única máquina del tiempo del Hemisferio Sur, excepto las del Brasil, inaugurada en persona por el Presidente, General Venancio Igarzábal. Prensa y estaciones de radio y televisión venían anunciando con todo furor el primer experimento de viaje por el tiempo que, para celebrar tan magno acontecimiento, preparaba TRANSKRÓN, S.A.. Lo llevaría a cabo el propio Sr. Eustaquio García, I. C., quien habría de retroceder cincuenta años para recoger algunos periódicos del día y retornar en quince minutos. El 20 de octubre de 2028 por la mañana, en presencia de personeros oficiales, jefes militares, autoridades eclesiásticas y periodistas, el Sr. Eustaquio García, I. C., tomaba asiento en la imponente máquina, ubicada en la oficina 98-03 de TRANSKRÓN, S. A., ajustaba el dial a 50 años exactos y hacía girar el contacto. Enloquecieron las luces de diales, tableros, cuadrantes y paneles, oyóse un ensordecedor zumbido, y ante la mirada incrédula de los circunstantes e insobornable de las cámaras de cine y T.V. el Sr. Eustaquio García, I. C., se desvaneció. Y he aquí como esa mañana del 20 de octubre de 1977, sin comprender exactamente qué había ocurrido, el Sr. Eustaquio García, I. C., se encontró de improviso sentado en el aire 5 y cayendo ya desde una altura de 300 metros sobre un solar desamparado, para ser interceptado casi en el acto por un desprevenido helicóptero del Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica que acechaba la metrópoli yaciente a la caza de subversivos. ***** EL ASESINO Juan Reimúndez se pasó el resto de la niñez y lo que luego fue siendo su vida con el recuerdo de aquella noche de marzo en que el forastero mató a su padre. Acaso intuyendo las cosas, su madre lo había mandado a buscar al marido, aunque no era la primera vez. El viejo Reimúndez detestaba que su gurí viniera a buscarlo al boliche. Para cuando eso sucedía ya estaba más que entrado en copas y no atinaba a darle los coscorrones que desperdiciaba en el aire mientras un par de amigos o incluso de extraños intercedían para calmarlo y convencerlo de que se dejara de joder y se mandara mudar a casa. Lo cual no estaba exento de riesgos, porque Reimúndez era de cuchillo fácil y más de una vez la hoja brilló amenazadora en el entrevero. Por suerte, como a esas alturas el alcohol pesaba más que la inquina, la cosa terminaba invariablemente igual: sin sangre que lamentar y con Reimúndez trastabillando entre imprecaciones camino del rancho donde su mujer lo ayudaría a acostarse en el catre sufrido y gimiente sobre el cual los improperios devendrían ronquidos sin ninguna solución de continuidad. Pero esa noche las cosas fueron distintas. Cuando Juan asomó, ínfimo de estatura menguada por el terror, entre las piernas de los parroquianos, Reimúndez se enfureció como nunca. En vano fue que varios trataran de calmarlo. Se abalanzó sobre el hijo, decidido, parecía, a aplastarlo como a una cucaracha. Fue cuando el forastero cometió la imprudencia de tratar de retenerlo por la manga de lo que le quedaba de aquella chaqueta raída. Raimúndez se volvió hecho una furia, la hoja de su cuchillo de matarife destellando aguda con el filo de la muerte. Juan solo llegaba a ver la franja inferior de las cosas: botas, alpargatas, un par de zapatos, pantalones, bombachas, algún chiripá todos aplicados a una confusa y agitada coreografía. ¡Cuidado, amigazo, que esa faca es en serio!, había gritado alguno. El forastero -Juan no le llegó a ver el rostro, pero era el único de pantalón de vestir y zapatos y así lo confirmaron los testimonios posteriores- estaba parece que desarmado y alguien debió haberle puesto el cuchillo en la mano para que pudiera defenderse. Reimúndez se le abalanzó con todo el peso de su cuerpo de buey lleno de ginebra barata. Juan pudo entrever la mano temblorosa del forastero que no sabía bien qué hacer con aquel objeto extraño que le había como crecido entre los dedos y observar cómo su padre trastabillaba y se iba de bruces sobre el filo para taparlo con su corpachón de pronto paralizado. Reimúndez se le quedó como abrazado al forastero, que inmovilizado por la sorpresa y el pánico no atinaba a apartarse. Finalmente, cuando los músculos ya no ofrecieron resistencia a la gravedad, se dejó ir con la inercia desagraciada de un paquidermo de utilería. Juan volvió entonces a ver la daga, que, siempre inmóvil, brillaba de a ratos entre manchones de sangre. ¡Mejor desaparece, aparcero!, volvió a aconsejar alguna voz y el puñal cayó al suelo con un golpe seco. Juan vio aproximarse los zapatos manchados de sangre y les abrió paso. Luego se asomó entre tantas piernas para ver la figura del forastero, que instintivamente se dio vuelta y lo miró. Nunca pudo recordar aquel rostro, pero si le quedaron clavados en la memoria dos ojos desorbitados por el terror. Los parroquianos ya casi lo empujaban para que se esfumase de una vez, pero no llegó a huir: detrás se le tiró encima la sombra ensangrentada de Reimúndez, que peleándole hasta el último resuello a la agonía, lo cosió a puñaladas salvajes, si cada vez menos contundentes. Alguien se inclinó sobre los bultos y decidió que, Muertos, nomás. Otros corrieron a la comisaría. Uno se dio cuenta de la presencia de Juan, se agachó y poniéndole la mano en el hombro le dijo, Andá para tu casa y 6 contale a tu mama que te has quedáu huérfano. Dios me perdone, pero creo es para bien de los dos y de tus hermanos. El viejo Reimúndez -que no era, en realidad tan viejo, porque esa noche en que el cuchillo del forastero le truncó de un tajo la borrachera y la vida no habría tenido más de treinta y cinco años- había llegado a Concordia del campo, arrastrando una ignorancia blindada y un alcoholismo a toda prueba. Trabajó como lo que siempre había sido, una bestia, rebotando de conchabo en conchabo según las peripecias del trago, y la noche aquella culminaba el día en que lo habían despedido del frigorífico por pendenciero. La vieja Reimúndez, callada y decrépita a los treinta años de miseria, hijos y golpes, había sufrido en silencio ahorrando a escondidas de su marido cuanto peso pudiera interceptar entre el día del jornal y el tabernero de turno. La viudez le llegó como una contradictoria amalgama de liberación y penuria, que finalmente supo decantar para provecho propio y de sus cachorros amancebándose con un vecino mucho mayor, hombre pacífico y laborioso que se las ingenió para cumplir la cuádruple función de esposo, padre, tío y abuelo. Juan y sus hermanos escaparon así a lo que ya se venía perfilando como una adolescencia de malvivientes. Don Rufo se encargó de poner las cosas en su sitio, y los muchachos pudieron por fin crecer en orden enroscándose en su sabiduría parca y sólida. Tan buena resultó aquella simbiosis que a la hora de irse desenroscando cada uno pudo hacerlo por su cuenta y sin trauma. Al que mejor le salió la vida fue a Juan, que, ayudado por los hermanos mayores, logró ingresar en la Universidad de Buenos Aires, recibirse de ingeniero y casarse con una fortuna. Pero, por esas cosas del inconsciente, la memoria de aquel día nunca se le despegó del todo. Noche tras noche, año tras año, volvió a soñarla, con las mismas imágenes vueltas y vueltas a barajar, como un mazo de naipes, pero terminando siempre en los ojos incrédulos del forastero. Hasta que un día, pudo volver. Para aquella época TRANSKRÓN buscaba comercializar sus servicios y andaba a la pesca de personal calificado que estuviese dispuesto a prestarse a los experimentos preliminares. Juan no lo dudó ni un instante y se apuntó entre los voluntarios, pese al susurrado misterio del Ingeniero García, que nunca había regresado y que, evidentemente, había muerto, ya que el pasado no parecía haberse modificado como sin duda habría sucedido si García se hubiese quedado y tenido oportunidad de explicar las cosas. Fue el cuarto de la lista, y, a diferencia de sus compañeros que habían estado a bordo del Titanic o viendo cómo se achicharraban los ingleses con el aceite hirviendo que les arrojaban desde las azoteas, eligió regresar a aquel veintiséis de marzo de hacía cincuenta años. Habría preferido más tiempo, pero le dieron solo 24 horas. El primer inconveniente fue que apareció en Buenos Aries, un Buenos Aires, por cierto, más limpio y menos hostil. Realizó inmediatamente las averiguaciones necesarias y se topó con que no era tan fácil volar a Concordia. Llegó con los minutos prácticamente contados. Cuando dijo adónde quería ir, el taxista creyó que le estaba tomando el pelo y casi se negó. Por fin accedió a dejarlo en las inmediaciones del rancherío, donde terminaba de terminar el pavimento, y no hubo forma de convencerlo de que se quedara a esperar. Juan tuvo entonces que ponerse a caminar con los recuerdos por todo mapa, pero llegó. Entró en el local atestado y maloliente y empezó a buscar a su padre. En ese mismo momento el viejo Reimúndez, mucho menor que él, se le iba al humo a algo o alguien revuelto por el suelo y Juan alcanzó a tomarlo de la manga. Todo pasó en un santiamén. Cuando salió, aterrado para siempre, no pudo evitar darse vuelta y dar con un chiquilín harapiento y sucio, que lo miraba con ojos desorbitados y ya ni tuvo que asombrarse de sentir las puñaladas desprolijas destrozándole las entrañas.