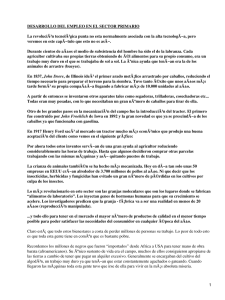cap3 - Actividad Cultural del Banco de la República
Anuncio
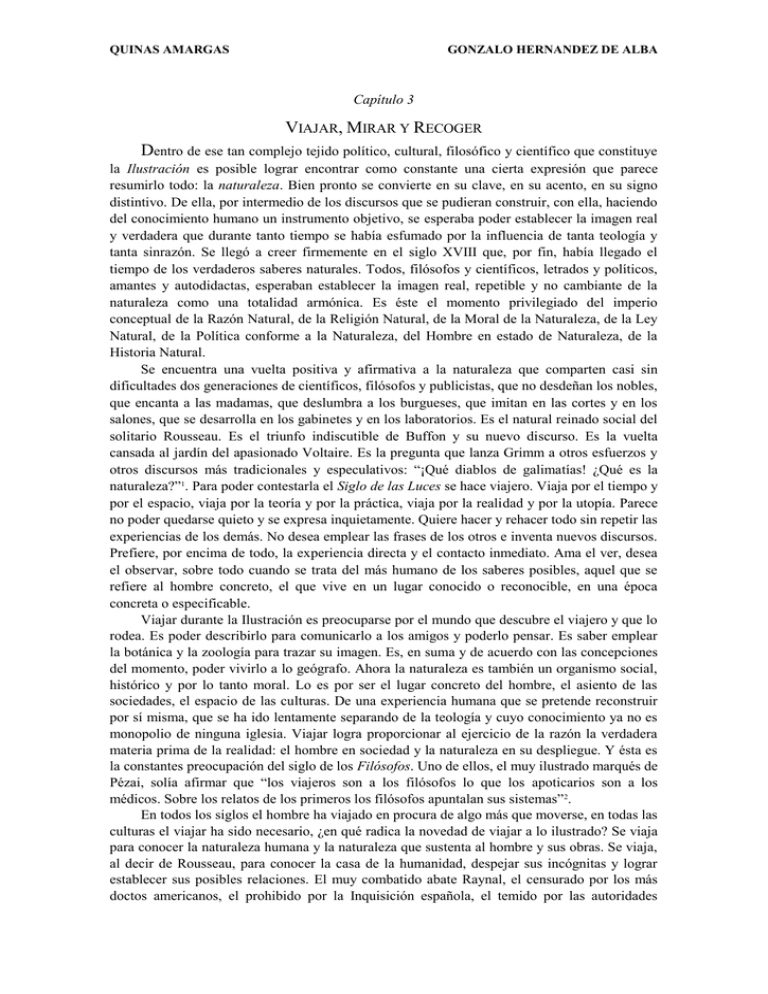
QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA Capítulo 3 VIAJAR, MIRAR Y RECOGER Dentro de ese tan complejo tejido político, cultural, filosófico y científico que constituye la Ilustración es posible lograr encontrar como constante una cierta expresión que parece resumirlo todo: la naturaleza. Bien pronto se convierte en su clave, en su acento, en su signo distintivo. De ella, por intermedio de los discursos que se pudieran construir, con ella, haciendo del conocimiento humano un instrumento objetivo, se esperaba poder establecer la imagen real y verdadera que durante tanto tiempo se había esfumado por la influencia de tanta teología y tanta sinrazón. Se llegó a creer firmemente en el siglo XVIII que, por fin, había llegado el tiempo de los verdaderos saberes naturales. Todos, filósofos y científicos, letrados y políticos, amantes y autodidactas, esperaban establecer la imagen real, repetible y no cambiante de la naturaleza como una totalidad armónica. Es éste el momento privilegiado del imperio conceptual de la Razón Natural, de la Religión Natural, de la Moral de la Naturaleza, de la Ley Natural, de la Política conforme a la Naturaleza, del Hombre en estado de Naturaleza, de la Historia Natural. Se encuentra una vuelta positiva y afirmativa a la naturaleza que comparten casi sin dificultades dos generaciones de científicos, filósofos y publicistas, que no desdeñan los nobles, que encanta a las madamas, que deslumbra a los burgueses, que imitan en las cortes y en los salones, que se desarrolla en los gabinetes y en los laboratorios. Es el natural reinado social del solitario Rousseau. Es el triunfo indiscutible de Buffon y su nuevo discurso. Es la vuelta cansada al jardín del apasionado Voltaire. Es la pregunta que lanza Grimm a otros esfuerzos y otros discursos más tradicionales y especulativos: “¡Qué diablos de galimatías! ¿Qué es la naturaleza?”1. Para poder contestarla el Siglo de las Luces se hace viajero. Viaja por el tiempo y por el espacio, viaja por la teoría y por la práctica, viaja por la realidad y por la utopía. Parece no poder quedarse quieto y se expresa inquietamente. Quiere hacer y rehacer todo sin repetir las experiencias de los demás. No desea emplear las frases de los otros e inventa nuevos discursos. Prefiere, por encima de todo, la experiencia directa y el contacto inmediato. Ama el ver, desea el observar, sobre todo cuando se trata del más humano de los saberes posibles, aquel que se refiere al hombre concreto, el que vive en un lugar conocido o reconocible, en una época concreta o especificable. Viajar durante la Ilustración es preocuparse por el mundo que descubre el viajero y que lo rodea. Es poder describirlo para comunicarlo a los amigos y poderlo pensar. Es saber emplear la botánica y la zoología para trazar su imagen. Es, en suma y de acuerdo con las concepciones del momento, poder vivirlo a lo geógrafo. Ahora la naturaleza es también un organismo social, histórico y por lo tanto moral. Lo es por ser el lugar concreto del hombre, el asiento de las sociedades, el espacio de las culturas. De una experiencia humana que se pretende reconstruir por sí misma, que se ha ido lentamente separando de la teología y cuyo conocimiento ya no es monopolio de ninguna iglesia. Viajar logra proporcionar al ejercicio de la razón la verdadera materia prima de la realidad: el hombre en sociedad y la naturaleza en su despliegue. Y ésta es la constantes preocupación del siglo de los Filósofos. Uno de ellos, el muy ilustrado marqués de Pézai, solía afirmar que “los viajeros son a los filósofos lo que los apoticarios son a los médicos. Sobre los relatos de los primeros los filósofos apuntalan sus sistemas”2. En todos los siglos el hombre ha viajado en procura de algo más que moverse, en todas las culturas el viajar ha sido necesario, ¿en qué radica la novedad de viajar a lo ilustrado? Se viaja para conocer la naturaleza humana y la naturaleza que sustenta al hombre y sus obras. Se viaja, al decir de Rousseau, para conocer la casa de la humanidad, despejar sus incógnitas y lograr establecer sus posibles relaciones. El muy combatido abate Raynal, el censurado por los más doctos americanos, el prohibido por la Inquisición española, el temido por las autoridades QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA coloniales, tipifica, por la vía negativa, los verdaderos intereses que deben preocupar al nuevo viajero a las Indias Occidentales: Hombre avaro, sin el menor de los gustos, que transportado a México o al Perú, no te preocuparías por estudiar las costumbres, ni los usos, ni te dignarías echar una ojeada a sus ríos y montañas, bosques, campos, variedad de climas, peces e insectos, sino que preguntarías en primer lugar por las minas de oro, por los talleres donde se trabaja el oro3. Esos que así lo hacen o han hecho tan sólo se transportan y no viajan. No saben ni pueden observar la verdadera realidad. No pueden recibir el estímulo que permite ejercitar ante la naturaleza la virtud humana de pensar. No han podido comprender el buen gusto de su siglo y por ello jamás podrán ser ilustrados. Los mueve la avaricia en su peor manifestación, en su expresión egoísta, y no pueden entender nada de aquello que es verdaderamente útil a los hombres: lo que fomenta el progreso de la humanidad. El europeo poseedor de un verdadero “buen gusto” ya no puede trasladarse para ver qué encuentra, ya no va en búsqueda de meras aventuras o exclusivamente tras potenciales tesoros o fuentes de riqueza. Abandona la suave comodidad del terruño, como tantas veces se afirma en los diarios de observaciones, por los sinsabores de lo desconocido con unas finalidades concretas. Deja de lado amigos y familia para, por ejemplo, consolidar una cierta visión del mundo, para comprobar una teoría determinada, para fundamentar una hipótesis específica. En el siglo XVIII se viaja con prejuicios, que se desean comprobar y observar en su desenvolvimiento real. Entre las principales armas del viajero nuevo se cuentan los métodos, los instrumentos, los textos, lo que se va a contrastar y calibrar. Es éste el instante privilegiado del científico convertido en viajero; del joven estudioso que desea completar su formación en contacto directo con lo poco o nada conocido, del más consagrado que necesita experimentar sus ideas y sus instrumentos en un mundo convertido en gran laboratorio. Los grandes descubridores, que ahora principian a conocerse como exploradores, se hacen acompañar por destacados naturalistas: son Cook y Banks, Malaspina y Née, Bougainville y los miembros de la Academia de Francia. De unos y otros se esperan aportes esenciales que permitan resolver los cada vez más notorios problemas científicos, las cada vez más urgentes expectativas del conocimiento natural, la creciente avidez de los consumidores de libros de viajes, las necesidades de ciertas empresas económicas y comerciales y, jamas en último lugar, la segura expansión de los imperios. De sus experiencias se podrá obtener, así lo esperaba Denis Diderot, un mejor conocimiento de nuestro viejo domicilio y de sus habitantes; una mayor seguridad en los mares que ha recorrido (Bougainville) con la sonda en las manos, y más corrección en nuestros mapas geográficos4. El siglo XVIII, el gran momento de las Luces, significa para la ciencia de Europa la afirmación definitiva de la importancia de las ciencias naturales en el seno de una sociedad tradicional. Clara prueba de ello se encuentra en la multiplicación de los jardines botánicos, en la proliferación de los gabinetes de historia natural, en la creación, emplazamiento y dotación de múltiples observatorios astronómicos. Nuevos espacios para las ciencias y nuevos recintos sociales, puesto que también logran cumplir con esta función, colocados al servicio del conocimiento natural, a la catalogación y descripción de las muestras extraídas de los rincones más lejanos del mundo recorrido. Lugar de reunión de curiosos que pretenden satisfacer su afán de novedades, sus tendencias al exotismo, su necesidad de admiración y sus más íntimos deseos de reconocimiento al dejarse ver en compañía de los doctos, de quienes conocen el cómo y el para qué de las cosas nuevas. Con el objeto de dotarlos y poblarlos se recurrió a ese recién llegado a la sociedad del buen gusto, a la comunidad ilustrada, al viajero desdoblado en científico, al científico trashumante y recolector, al nuevo naturalista explorador. El hombre típico de la Ilustración suele cuestionarlo todo, más si sus inclinaciones son filosóficas. Se acostumbró, con Descartes, a dudar de todo, menos de un conocimiento bien reglado. Sabía, con Locke, que todas sus ideas provienen de la experiencia sensible que las QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA acuña. Ya no tenía mucho miedo, con Galileo, de entrar en conflicto con otros dogmas. Supo, con Newton, realizar sus experiencias sin entrar en conflicto con su fe. Sin embargo el nuevo naturalista, el viajero explorador, el científico recolector, el que pretende nuevas especies poco se preocupa por preguntarse, con Berkeley, acerca de la real existencia de los objetos. Le era suficiente con lo que percibía y con su capacidad de observarlo, de verificarlo y de confrontarlo con lo visto por otros observadores. Cree en la razón, es ilustrado, sin reflexionar críticamente sobre ella. No parece necesitar de una filosofía diferente de su sabiduría natural y su formación científica que le permite ver diferencias donde otros no notan nada. Seguro de su superioridad, no cuestiona directamente a las sociedades que encuentra en sus viajes. Le basta con describirlas desde su altura de científico recolector europeo. Sus más triviales experiencias y sus más importantes observaciones se realizan al margen de los mundos que lo puedan estar rodeando y en el seno de una naturaleza casi neutra. Su segunda preocupación descansa en la posible utilidad de sus descubrimientos observacionales, la que habrá de ser cosechada allá, en Europa, en su centro natural y racional. El optimismo en que se mueve la Ilustración no parece querer respetar ningún límite ni reconocer ninguna frontera. El mundo, en su más amplia totalidad, el cosmos, en su nueva imagen, se constituyen en su objeto de conocimiento. El Hombre, como sinónimo de la humanidad, se yergue en el motivo esencial de sus indagaciones, en su meta de dominio. Los pueblos que desde afuera son calificados de primitivos y la naturaleza que es considerada casi virgen, son interpretados como estando a su servicio y se convierten, por una extraña alquimia de las ciencias y la política en el telón de fondo del incremento cuantitativo de sus saberes y sus posesiones. Para alcanzarlo tan sólo hacía falta moverse, viajar, mirar y recoger. Parecía que se había olvidado la advertencia que a fines del siglo XVI lanzara Michel de Montaigne en su conocido ensayo sobre Los caníbales y los peligros de una nueva antropofagia eurocentrista. El descubrimiento de una nueva región —sostiene en uno de los primeros párrafos— parece ser de la mayor importancia. Ignoro si puedo mostrarme a favor de que en el futuro se realicen otros más de la misma clase, puesto que muchas personalidades de más enjundia que nosotros se equivocaron a este respecto. Casi tengo miedo de que nuestros ojos sean más grandes que nuestros estómagos, y nuestra curiosidad mayor que nuestras capacidades. Echamos mano a todo, pero sólo asimos viento 5. Para el nuevo viajero América parecía ser el centro natural de su peregrinar, el motivo de sus afanes de conocimiento y el núcleo de sus deseos de investigación. Lo era no sólo por ser desconocida o por el supuesto halo de misterio que solía rodear sus cosas. Características que, en realidad, compartía con otros continentes. Africa, donde transcurrió parte de su propia historia, de la cual se tenían noticias desde la más remota antigüedad, que le quedaba prácticamente al frente, parecía no importarle tanto. De Asia le bastaba saber de su fantástico renacimiento, de sus serrallos idealizados y sus cartas persas que le permitían criticar a su sociedad sin comprometerse demasiado. De Oceanía lo conmueven las bellezas de sus islas y la libertad de sus costumbres sexuales que le permiten justificar su propia evolución moral. América lo seduce por ser terreno prohibido, por pertenecer al vecino y por sus supuestas riquezas minerales y vegetales. Es posible que en ella se pueda encontrar la clave oculta del origen de la sociabilidad y muchos remedios para los males específicos de los hombres. Llegó a significar para el nuevo naturalista lo que debe ser abierto, develado, contemplado y ofrecido como patrimonio a la totalidad de la humanidad europea o, al menos, a su rey y sus señores. Así, pues, las cosas americanas no podían excluirse de ese nuevo comercio cuyo polo final se encuentra en algunos de los recintos que adornan los palacios y las cortes de Holanda, Francia, Inglaterra, Austria y, mucho más tarde, la misma España. Para lograrlo se emprendieron expediciones, se gastaron fortunas y murieron algunos hombres. Por todos lados se siente durante el período de la Ilustración la necesidad de acabar o, al menos, romper con la insularidad de las posesiones españolas, de borrar de los mapas del mundo las trabas impuestas por viejas reparticiones arbitrarias. Ya no pueden continuar siendo los corsarios, los piratas o QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA los contrabandistas los únicos que penetren, rompiéndolas, las puertas amuralladas de las Indias Occidentales. Recordemos algunos momentos estelares de esta nueva penetración, aparentemente mucho más pacífica que las anteriores, como que los pretendía mover un interés descriptivo, una necesidad de conocimiento, un afán científico más o menos puro. En 1638 la Compañía Holandesa de las Indias Occiden-tales envió a Georg Marcgrave al norte del Brasil, entonces bajo el dominio holandés, como astrónomo, geógrafo e investigador de los reinos naturales. Llegó acompañado del conde de Nassau-Siegen, especialmente encargado de realizar estudios médicos y botánicos, continuando desde otro país la tradición de la doble especialidad. En 1648 apareció editada en Europa la Historia Naturales Brasiliae, primer gran resultado de la nueva oleada científica sobre América Latina. De modo general, llegaba a la conclusión de que los cuadrúpedos, las aves, las serpientes, los peces y los insectos de América, aunque se encontraban emparentados con los del antiguo continente, sin embargo eran distintos. Con lo cual se planteó en los círculos especializados el difícil problema de sus orígenes, el que pronto habría de repercutir en el sostenimiento de más de una hipótesis negativa sobre los seres vivos del continente. Hans Sloane llegó en 1687 a las posesiones británicas en el Caribe, Jamaica, con el objeto de desempeñar las ya habituales funciones de médico de cabecera del gobernador de turno. Durante el largo año que permaneció en la isla tuvo oportunidad de recolectar y clasificar unas ochocientas especies nuevas de plantas, que difundió al público especializado europeo en 1696. Ya en Inglaterra reelaboró sus notas, desempolvó sus colecciones y herbarios y en los primeros años del siglo XVIII editó una obra sobre la flora de las Antillas que se constituyó en uno de los clásicos de la botánica europea. La injerencia oficial de la ciencia francesa en las cosas naturales del Nuevo Mundo comenzó a promoverse en 1689. Entonces el rey Luis XIV envió a la Martinica y a Haití a los naturalistas Joseph Donat Surian y Charles Plumier. El primero de ellos se debió ocupar del herbario al tiempo que estudiaba las diferentes propiedades medicinales de las plantas; el segundo estaba encargado de realizar las descripciones y se debía preocupar por el buen resultado de las ilustraciones. Debe destacarse que estos dos científicos siguieron en sus observaciones los principios de ordenación botánica recomendados por Tournefort y centrados en la descripción de los caracteres de la corola. En 1704 Plumier, ya por entonces afamado Botaniste du roi, tuvo la intención de dirigirse al Perú con el muy específico objeto de estudiar las características botánicas del árbol del cual se extraía la renombrada quina. Infortunadamente la muerte lo sorprendió en Cádiz. Desde entonces se va incrementando el interés del gobierno de Francia por el saber sobre las cosas naturales que puedan encontrarse en las posesiones españolas en las Américas. Desde el principio del siglo este Nuevo Mundo era casi un asunto de familia. Era, al menos así lo pensaban ciertos franceses, un potencial tesoro que se deseaba compartir entre la rama opulenta y la menos rica de los Borbones. Es éste, en el fondo, el motivo de la expedición que el sacerdote Louis Feuillée realiza al Caribe y Suramérica. Protegido por el todopoderoso Jacques Cassini -fue su compañero durante el viaje al Medio Oriente y Grecia- emprende su periplo americano en 1702. Permanece en Martinica dos años y se desplaza, en una nave de filibusteros, a las costas de Tierra Firme, a la Nueva Granada y Venezuela. Sigamos, acompañando a Gabriel Giraldo Jaramillo, el viaje de Feuillée, en muchos sentidos anticipatorio, por nuestro territorio. El 9 de julio de 1704 llega a la Guaira y el 11 a Puerto Cabello. Sigue costeando La Guajira hasta Río Hacha y avista la Sierra Nevada, que le produce honda impresión. El 21 de julio desembarca en Santa Marta. Aquí inicia sus tareas científicas, realiza observaciones astronómicas y describe algunas plantas, el tamarindo entre ellas, y levanta el plano de la bahía. Deja la ciudad el 5 de agosto tomando rumbo hacia Portobelo, en donde prosigue sus observaciones sobre la inmersión de los satélites QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA de Júpiter. En el Darién, se topa con la existencia de un tráfico de esclavos indios6. El 8 de diciembre de 1704 desembarca en Cartagena de Indias. Durante los dos meses de su permanencia en el puerto, Feuillée realiza toda una serie de experiencias científicas, tal como lo recuerda en su Diario de observaciones físicas, matemáticas y botánicas publicado en 1714. Entre ellas se destacan: observaciones astronómicas realizadas tanto desde la ciudad como desde Bocachica, determinación de la latitud y longitud de Cartagena; alturas correspondientes del sol para verificar la marcha del reloj, observación de un eclipse de luna; descripción de algunas plantas y de ciertos ejemplares de su fauna. Traza una breve historia de la ciudad desde su fundación hasta los ataques de su compatriota el barón de Pointis. En 1706, luego de regresar a Martinica, se encuentra en Francia y es nombrado matemático del rey7. El segundo viaje científico de Feuillée a las colonias españolas en América se extiende desde 1707 hasta 1711. El plan era ambicioso, se trataba de llegar a Buenos Aires y a Chile, para concluir en el Perú. En estos territorios debía definir las plantas más curiosas y los árboles cuyas frutas fueran desconocidas en Europa, describir su historia y tratar de encontrar por intermedio de informantes indígenas sus usos y propiedades; definir los animales y dibujarlos en sus colores naturales; levantar planos de los puertos, las principales ciudades y las costas menos conocidas; tratar de recabar informaciones sobre las enfermedades menos conocidas de los aborígenes y los remedios tradicionalmente empleados para curarlas. Además, como si lo anterior fuera poco, debía desarrollar un complejo plan de observaciones astronómicas y mediciones físicas. Fruto de su segundo viaje fue una Historia de las plantas medicinales que más se usan en los reinos de Perú y Chile, editado en París entre 1714 y 1725. Aunque el padre Feuillée no penetró en el interior del territorio nacional —anota Giraldo Jaramillo— y sus viajes por nuestras costas fueron menos extensos y detenidos que los efectuados en las Antillas francesas o en las costas del Perú y Chile, sus observaciones científicas merecen el mayor interés, pues se cuentan entre las primeras que se realizan con método y sistema apropiado en el Nuevo Reino8. Pisándole los talones al sacerdote mínimo se encontraba otro matemático francés, Amédée François Frézier, quien llevó a cabo de 1712 a 1714 en la misma área del último viaje de Feuillée parecidas funciones cartográficas. En sus cuadernos de notas y diarios de viajes se encuentran mezcladas frecuentes observaciones y comentarios mordaces sobre los usos sociales de los súbditos criollos del católico monarca. Entre unas cuantas descripciones de plantas y unas láminas solitarias, el lector puede encontrar toda una serie de reflexiones sobre las relaciones humanas imperantes en algunas de las posesiones hispánicas. En la obra del ingeniero francés el conocimiento de lo natural se aúna a la reflexión social, medida con los parámetros de la vida francesa bajo el dominio del Rey Sol. Frézier publicó en 1716 su Relación del viaje del Mar del Sur a las costas de Chile y Perú, que logró renovar y activar la vigencia de la “leyenda negra”. El propio Frézier describe así el propósito de su obra y los motivos de su viaje: Es una compilación de las observaciones que he hecho sobre la navegación, sobre los errores de los mapas, y sobre la situación de los puertos y de las radas que he visitado. Es una descripción de los animales, de las plantas, de los frutos, de los metales y de lo que la tierra produce de raro en las más ricas colonias del mundo. Son investigaciones exactas sobre el comercio, sobre las fuerzas, el gobierno y las costumbres de los españoles-criollos y de los naturales del país, de que he hablado con todo el respeto que debo a la verdad9. Muchas de las descripciones sociales contenidas y muchos de los juicios aquí vertidos fueron motivo de inspiración para los publicistas ilustrados, tal como habrá de transparentarse en los comentarios de dos de sus lectores: De Paw y Raynal. La más significativa de las empresas promovidas por el gobierno francés del despotismo ilustrado en la América hispánica fue la emprendida desde 1735 para definir la forma de la tierra. Debía contribuir a zanjar una muy poco cordial disputa científica. Sir Isaac Newton, afirmado en sus teorías, conducido por sus observaciones y confiado en sus instrumentos, venía QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA enseñando que la tierra era una esfera achatada en los polos y abultada en el ecuador. Jacques Cassini, bien afamado astrónomo y bien colocado funcionario francés, así como sus partidarios en la Academia de Ciencias de París, consideraban que la respuesta inglesa era algo menos que ingenua y definitivamente superada por insatisfactoria, ya que a todas luces y según todas las experiencias posibles la verdadera figura del discutido y discutible globo terráqueo no podía ser otra que la de un esferoide que giraba alrededor de su eje más largo. Sus detenidas observaciones y sus minuciosos cálculos les demostraban que tenía que ser alargado en su eje y angosto en el ecuador. La disputa entre tesis tan contradictorias no pudo resolverse pacíficamente en el seno de las alborotadas academias europeas. Parecía necesario batirse en el campo de la realidad natural. El mismo Cassini pretendió acabar de una buena vez con el enojoso asunto y proporcionar el puntillazo definitivo a los tercos ingleses newtonianos. Hizo enviar a Jean Richter, prometedor científico y hombre leal, con un nuevo instrumento, el reloj de péndulo, a tierras americanas, a la Guayana, la posesión francesa más cercana a la línea del ecuador. Allí se pudo comprobar objetivamente que el péndulo oscilaba con mayor lentitud que en la sala de reuniones de la Academia en París, lo que hablaba bien de la ya un tanto vieja tesis newtoniana. Cassini consideró que su enviado Richter era un traidor, vendido a sus contradictores y que de alguna manera sutil había manipulado las comprobaciones y alterado los experimentos. La disputa en la apacible república de las letras cobró un calor inusitado y se hizo casi tropical. La Real Academia de Ciencias de Francia y su secretario perpetuo, el envejecido Fontenelle, resolvieron terciar en la discordia y acordaron enviar una doble expedición conformada por investigadores plenamente confiables, de virtudes científicas comprobadas y de honor observacional sin tachas. Un grupo, dirigido por Pedro Luis de Maupertius, se dirigió a la evidentemente congelada Laponia. El otro, a la aparentemente cálida Provincia de Quito en la América del Sur. Cada uno debía medir la longitud de un grado meridiano. La visible diferencia entre sus medidas decidió la cuestión en disputa en favor de los sostenedores de la hipótesis del achatamiento polar, la que se convirtió en ley. La expedición ecuatorial, dirigida por Charles-Marie de la Condamine, fue en verdad algo más que eso. Fue una empresa científica universal por sus intereses y sus resultados. Fue un bien pensado disparador de inquietudes intelectuales para los españoles y americanos que lograron ponerse en contacto con ella. El rey de España había autorizado la expedición en parte “para provocar en sus propios súbditos el gusto por las ciencias”, según afirmación de Antonio de Ulloa. Significó, entre otras cosas, el primer gran intento de un reconocimiento científico exhaustivo de una cierta porción de la América española. Ninguno de los grandes temas y aspectos de la naturaleza fue dejado de lado: se exploró, herborizó, observó, analizó y midió detenidamente. Sus preocupaciones se movieron entre lo precolombino y lo colonial, pasando por lo montañoso y lo selvático. Durante estos años se resolvieron dudas científicas, se fundamentaron nuevos interrogantes y se trazaron amplios derroteros al conocimiento. Basta con recordar los nombres de sus principales miembros para caer en la cuenta de la variedad de intereses que la poseyeron: Pierre Bouger, astrónomo; Louis Godin, matemático; Joseph de Jussieu, botánico; Jean de Séniergues, médico. En nuestra Cartagena se les unieron los noveles matemáticos y geógrafos Antonio de Ulloa y Jorge Juan. Algo más adelante se hizo de la partida el criollo peruano Pedro Vicente Maldonado y Sotomayor, reconocido cartógrafo y matemático empírico. Como resultado de los trabajos de la expedición y de la labor divulgativa de De la Condamine, los problemas y las incógnitas científicas suramericanas penetraron a las academias, cortes y calles europeas. Desde entonces se principia a hablar en términos cada vez más científicos sobre las reales o supuestas virtudes de las quinas, se discute la verdad y QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA credibilidad de la leyenda del Amazonas, se establece la base geográfica de la conexión entre el Orinoco y el Río Negro, se sabe del curare y de ese látex tan curioso que es el caucho. Se discutió sobre la necesidad de trazar nuevos y mejores mapas, de encontrar vías entre las regiones americanas. En las casas y palacios de la Europa prerrevolucionaria se escuchaban nombres tan exóticos como Cuenca y Pará, Canelos y Las Lagunas, el río Pastaza y el puesto de Loreto, mojones en el móvil escenario de las trágicas aventuras reales de la bella criolla quiteña Isabel Godin des Odonais. América del Sur, sus montañas y sus selvas, sus realidades y fantasías, sus riquezas y desventuras, sus dolores y esperanzas, entraban por los ojos y los corazones europeos. Eran motivos de doctos informes académicos y sensibles folletines prerrománticos. Así, es lo importante, se fue consolidando una leyenda, la del blanco en la selva, se fue afinando una curiosidad, la que despertaba Hispanoamérica, y acostumbrando un público, el afanoso de relatos de aventuras reales en un territorio idealizado. Recordemos las expresiones que Antonio de Ulloa atribuye a Felipe V de España, las que explican los permisos y la partici-pación del gobierno peninsular en la expedición de De la Condamine: A las medidas de esta clase en general quiso añadir las que fuesen peculiares a manifestar su real inclinación al honor de la Nación Española y su deseo de fomentar en ella las mismas materias científicas, destinando dos vasallos, oficiales de su Armada e inteligentes en las matemáticas, para que con la mayor gloria, reputación y utilidad, concurriesen a las observaciones que habían de practicar, y el fruto de esta obra pudiese esperarse directamente sin mendigarlo de ajena mano 10. El supremo gobierno español esperaba de esta participación algo más que una presencia pasiva y vigilante. Las instrucciones que llevaron a América los jóvenes marinos y matemáticos eran de dos clases, unas públicas y otras secretas. Las secretas son tan claras y definitivas como las anteriores. Se ordenaba que hiciesen de común acuerdo con los franceses y guardando con ellos la mayor atención y buena armonía, todas las observaciones astronómicas y físicas necesarias para la medida de los grados, apuntando, cuanto se ejecutase por todos, por si acaso fuese menester continuar la obra ellos solos: que en caso necesario supliesen el lugar y veces de cualquier académico que faltase o muriese: que aun cuando faltasen todos los académicos concluyesen la obra de la medida si quedase empezada y si fuese menester la hiciesen por sí solos toda entera con los instrumentos que llevaban y los demás que se les habían de remitir: ejecutarían en particular todas aquellas que les pareciesen convenientes y que pudiesen ser útiles para perfeccionar la Geografía y la navegación11. Las autoridades españolas no querían perder la oportunidad de incrementar sus aportes al conocimiento científico de sus colonias y, en especial, a la solución de un problema que tenía dimensiones mundiales. Deseaban poder responder afirmativamente a la pregunta sobre su colaboración a la ciencia universal. La naturaleza de las islas del mar Caribe y de la costa norte de Suramérica no podían ser extrañas a las inquietudes naturalistas de las nuevas potencias europeas. Más aún, Austria no deseaba verse excluida de esa nueva expresión de dominio que estaba poniéndose de moda y así el emperador Francisco I envió a Nicolás José von Jacquin a las Antillas con el muy concreto objeto de recolectar plantas y recoger animales para enriquecer el recién inaugurado Jardín de Schönbrunn. En su expedición, emprendida entre 1755 y 1759, tocó numerosas islas y algunos territorios continentales sobre el Caribe. Logró clasificar 435 nuevas especies que difundió en una obra publicada en 1763: Selectarum estirpium Americanarum historia. Con todo lo cual se despertó más de una envidia nacionalista que se tradujo, como en el caso anterior, en bien motivados deseos hispánicos de investigación nacional. Luego, para finalizar este recuento, habrá de venir el viaje definitivo, la expedición que consolida la imagen científica de la América española, la que abre definitivamente las puertas del continente al saber occidental y logra mostrar a propios y extraños la verdadera dimensión de una realidad natural y humana, el sentido de sus logros, la profundidad de sus aspiraciones y la presencia de sus limitaciones. Por intermedio del viaje de Alejandro de Humboldt y Aimé QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA Bonpland a Sur y Centroamérica, la ciencia del último momento de la Ilustración, el Revolucionario, encuentra su máxima síntesis y la primera interpretación romática, la napoleónica, alcanza perfiles no sospechados, profundidades no sondeadas, consecuencias no pretendidas. Desde entonces América y lo americano se insertan definitivamente en el Cosmos. Fue un lugar común de la Ilustración el calificar a España de retrasada y a su gobierno de retrógrado. Así se lo venía demostrando la realidad social y económica, así se lo indicaba la visión general de sus experiencias religiosas traducidas en fanatismo, así lo recordaba gran parte de su historia, así lo señalaba la vigencia universal en la sociedad peninsular de dogmatismos y supercherías, así lo expresaba su aparente rechazo a las actividades científicas y al pensamiento racional. España era para la gran mayoría de los ilustrados el país del oscurantismo y la negación de toda razón. Mucho se escribió en el siglo XVIII sobre el tema, en ocasiones se buscó profundizar sobre aspectos concretos del diagnóstico negativo, en otras se presentaron tímidos atisbos de defensa y solicitudes de comprensión. Pocos fueron los españoles que, como José Quer, primer profesor del Jardín Botánico de Madrid, se atrevieron a responder presentando un balance no del todo negativo del pasado científico inmediato. En 1762 redactó y publicó toda una apología de la ciencia española, que difundió en el primero de los volúmenes de la Flora española y que, más tarde, completó en su Catálogo de los autores españoles que han escrito de Historia Natural. Defensas que, sin embargo, no parecen haber trascendido las fronteras ni, claro está, influido en los frustrados. Las pretendidas reivindicaciones del botánico antilinneano no parecen haber sido lo suficientemente convincentes como para acallar o suavizar la llamada polémica de la ciencia española que, en realidad, fue más bien un proceso crítico sobre la totalidad de la cultura ibérica. El punto culminante y álgido de esta polémica se presentó en 1782 con la publicación en la Encyclopédie méthodique de Diderot y D’Alambert del artículo “Espagne”, redactado por Nicolás Masson de Morvilliers. Su principal objetivo no era otro que el de atacar la represión de la actividad científica por parte de la Inquisición y de la censura laica e, indirectamente, combatir las estructuras sociopolíticas que las habían hecho posibles. Hoy es posible resumir así la pregunta que pretendía resolver el artículo: ¿En qué ha contribuido España al desarrollo de la ciencia occidental? Parece que el autor no tuvo que romperse la cabeza para encontrar una respuesta adecuada a los hechos y los tiempos: en nada o, en el mejor de los casos, en casi nada. Entre los argumentos con los que pretende avalar su respuesta, Masson de Morvilliers presenta el siguiente, que fue ampliamente repetido en su tiempo y en otros momentos: El español tiene aptitud para las ciencias, existen muchos libros y, sin embargo, quizá sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué puede esperarse de un pueblo que necesita permiso de un fraile para leer y pensar?... Toda obra extranjera es detenida: se le hace un proceso y se la juzga... Un libro impreso en España sufre regularmente seis censuras antes de poder ver la luz, y son un miserable franciscano o un bárbaro dominico quienes deben permitir a un hombre de letras tener genio12. El tono mayor de la polémica fue más que nada ideológico, como ideológicas fueron las respuestas inmediatas de los naturalistas Antonio José Cavanilles y Juan Pablo Forner, motivadas por las necesidades íntimas de una constante defensa y apología de la madre patria. Tantos fueron el encono y los afanes de respuesta, que pasaron por alto los elogios que de Morvilliers hacía a las nuevas políticas de los Borbones españoles. No supieron tener en cuenta su clara afirmación de que “España cuenta ya con varios sabios célebres en física e historia natural”. Pasaron por alto su rotunda exclamación final: “¡Un esfuerzo más y quién sabe hasta qué punto puede elevarse esta magnífica nación!”. ¿Quiénes eran esos sabios y cuáles esas políticas? Desde 1725 el sacerdote benedictino Jerónimo Benito Feijóo se había logrado convertir en QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA el gran campeón español de los métodos de las ciencias experimentales. En su muy leído Teatro crítico universal difundía y hasta enseñaba las bondades de las experiencias y la observación sobre las platitudes del silogismo y el raciocinio escolástico tradicional. Su actitud es clara y su modo de expresión directo. Así, por ejemplo, termina un bien significativo “Discurso sobre la enseñanza médica”: “Ya está descubierto el rumbo por donde se debe navegar a las Indias de tan noble Facultad, que es el de la observación y la experiencia” 13. La importancia y trascendencia de este catedrático de teología de la perdida Universidad de Oviedo descansa, por encima de cualquier otra cosa, en su defensa apasionada del método experimental y en sus constantes afanes por difundir los principales progresos de las ciencias ya consolidadas en otras latitudes. Sus escritos, producto de vastas y poco ortodoxas lecturas, señalaron el principio del renacer de la vida intelectual de la península o, mejor, garantizaron una difusión de ciertos principios de la ya madura ciencia. Sus ideas no eran ni nuevas, ni personales, ni de lejos, pero en su sociedad y momento eran desconocidas o estaban siendo olvidadas. La acción divulgativa de Feijóo fue ampliamente transfor-madora y discutida, su acción no pasó inadvertida y llegó a convertirse en un lugar común, en una fuente incuestionable de saberes y actitudes. Acatada o negada, de todas formas por su intermedio se educó una elite generacional que pretendía algo más que una alteración intelectual y algo menos que un cambio radical en sus modos de pensar. La que, un poco más adelante, habría de constituirse en los tímidos defensores de la Ilustración a la española. Entonces fue posible llegar a sostener, tal como lo hizo el autor de un bien curioso Diccionario Feijoiano, que “gracias al inmortal Feijóo los duendes no perturban nuestras casas; las brujas han huido de los pueblos; no inficiona el mal de ojo al tierno niño; ni nos consterna un eclipse”14. Mirada en su conjunto, la obra del más destacado de los novadores hispánicos estaba proporcionando más de un argumento a los detractores de la educación escolástica española. Les estaba mostrando el panorama general de sus carencias y, al indicar el remedio al retraso de las últimas generaciones, les estaba señalando hasta dónde habían llegado en su retroceso, en sus miedos, en su cultura oficial retrógrada, en su negar el conocimiento racional de la naturaleza. El rey Borbón Fernando VI fue el responsable visible y oficial del nuevo impulso sufrido por las ciencias naturales en esa España calificada de ilustrada. Aceptó el reto europeo del momento y fomentó desde arriba el desarrollo de un espíritu científico en sus vastos dominios. Es bien posible que en sus determinaciones hayan influido los claros ecos de la polémica sobre el retraso cultural de sus reinos, sus antecedentes familiares franceses o la muy imperiosa necesidad de fomentar y desarrollar todo aquello que pudiera redundar en un mejor estar de la economía española, siempre colocada al borde de la última de las preguntas. Fuera por lo que hubiera sido, de todas maneras las tendencias reales y las políticas que de ellas surgieron dieron origen a más de una nueva institución, a más de un remozamiento empírico y una renovación pedagógica. En alguna de sus obras el muy reconocido e influyente naturalista sueco Carl Linné recuerda una anécdota que es algo más que ilustrativa. Algunos curiosos observadores ingleses, vinculados como tantos otros caballeros a la Royal Society de Londres, decidieron ver por sí mismos “las maravillas del mundo” y, claro, resolvieron comenzar su peregrinar por la vieja España, por el bien conocido país de las naranjas y el clarete. Durante alguna cena oficial en Madrid, el secretario de Estado don José de Carvajal les espetó esa pregunta de rutina, que sirve para iniciar conversaciones y romper hielos y que, en nuestro caso, condensaba algunas de las perplejidades nacionales: ¿Qué pensaban de la España observada, de su sociedad, de su naturaleza? La respuesta, compartida por los viajeros y expresada en tono flemático, corroboraba una velada afirmación del conocido naturalista sobre la riqueza y el desconocimiento de sus realidades naturales, sobre las utilidades potenciales de sus recursos y la ausencia de un seguro conocimiento de ellos. Fue tan significativa la coincidencia, que el QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA funcionario ilustrado no tuvo más remedio que estar de acuerdo y prometerles el desarrollar toda una política coherente de fomento del conocimiento científico natural, de creación de centros de enseñanza y difusión oficial de las ciencias naturales. No parecía importar que todo el esfuerzo se realizara sólo para disipar los reproches de oscurantismo y pasividad que con tanta frecuencia se escuchaban. Lo más positivo fue que al poco tiempo el Ministro Carvajal rogó a Linné que se sirviera gestionar el envío de un experto para despertar las ya desveladas inquietudes naturalistas peninsulares. Pedro Löefling, discípulo predilecto y prometedor, fue el escogido en Upsala15. Lo cierto es que desde 1751 el naturalista Löefling residió en España y pudo encontrar un ambiente científico que contradecía las primeras afirmaciones escuchadas: aquí no todo eran carencias, no todo era desierto. Así se lo comunicó al maestro, lo que hizo saltar a Linné de sorpresa y hasta de alegría. Leí con sorpresa —respondió al alumno aventajado— que sean tantos los botánicos verdaderamente eruditos e insignes y de los cuales apenas sabía los nombres; cuidaré de que lleguen a ser conocidos en todo el orbe y hazles presente mi afectuosísima consideración 16. No deja de ser significativo señalar cómo, antes de llegar a España, Löefling se encontró en Oporto con Louis Godin, que venía de desempeñarse como catedrático de matemáticas en la Universidad de Lima y se dirigía a Madrid antes de hacerse cargo de la dirección de una cátedra en la Real Academia de Guardiamarinas de Cádiz, entonces bajo la dirección del conocido experto Jorge Juan y Santacilia. Mucho fue lo que se debió hablar en Portugal de América, su naturaleza y experiencias. El naturalista sueco permaneció en España algo así como dos años, reconoció aproximadamente 1.400 plantas distintas que catalogó según la nueva sistemática de su maestro. En muchos de sus viajes lo acompañaron José Quer, Juan Minuart, José Ortega, Cristóbal Vélez o Miguel Bernades, los prometedores iniciados en la botánica. Regresemos a la España ultramarina, como ya principiaban a llamarse las colonias. Un tratado internacional firmado en 1750 había pretendido obtener lo casi imposible: fijar la frontera hispano-lusitana en la América del Sur. Con el objeto de trazar lo más claramente posible, al menos en el papel, los límites de las posesiones españolas y, de paso, tratar de frenar las incómodas incursiones de los comerciantes holandeses por el Orinoco, el gobierno central de Madrid determinó organizar una expedición al mando de José de Iturraga. Como se deseaba hacer las cosas lo mejor posible, imitando la expedición francesa al ecuador, lo acompañaban cuatro profesores: uno geógrafo, otro eso que se llamaba en la época “filósofo natural”, un experto en asuntos comerciales y desarrollo de mercados y un botánico, el ya españolizado Löefling. Extraña composición de esta empresa limítrofe y naturalista que muestra hasta dónde había llegado la modernización en la vieja metrópoli. Su destino oficial era el desconocido territorio del río Orinoco, pero se preveían estancias, especialmente diseñadas para las investigaciones del botánico, en las regiones de Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima y Buenos Aires. La expedición limítrofe llegó a Cumaná en 1754 y desde allí se inició la penetración a lo desconocido. Al cabo de cuatro meses de duros trabajos, de fatigas constantes, sólo interrumpidas por las fiebres malignas, se habían recogido unas 600 especies vegetales y se lograron establecer 30 géneros nuevos. Desde lejos Linneo no cabía de gusto. El sueco Löefling no logró soportar esas fiebres recurrentes del trópico selvático y, tal vez por falta de quina, murió el 22 de febrero de 1756 en una perdida misión de indígenas cerca de la confluencia de los ríos Caroní y Orinoco. La expedición sobrevivió hasta 1760 limitando su área de acción a la cuenca del Orinoco. Las dolorosas experiencies de Löefling enseñaron muchas cosas, especialmente que el herborizar en los trópicos no era del todo saludable para los europeos del norte. Por segunda vez en doscientos años la Nueva Granada se incluía en el itinerario variable de la ciencia natural y nuevamente se quedó esperando mejores tiempos. Como un hito especialmente significativo dentro de las políticas trazadas por Fernando VI QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA para el desarrollo y aclimatación de las ciencias naturales se destaca la fundación, en 1755, de un jardín botánico en el Soto de Migas Calientes. Su primer director efectivo fue José Ortega; Juan Minuart y José Quer fueron designados como profesores-investigadores. Tan sólo dos años después de su fundación se inició allí la instrucción botánica. En 1781 se lo trasladó al Prado, recibiendo la consagración y el financiamiento de la corte. Diecinueve años más tarde, 1774, el progresista e ilustrado Carlos III dio su beneplácito para la fundación de un museo de historia natural que debía, entre otras muchas cosas, albergar las colecciones reunidas por Pedro Francisco Dávila, un quiteño afrancesado, que por donarlas recibió el cargo nada desdeñable de director perpetuo. Con el objeto de poblar el museo, las autoridades enviaron una detallada orden, redactada por el Director, a todas las instancias gubernamentales de los dominios españoles con el objeto de solicitar el pronto envío de muestras minerales, animales, pájaros, insectos, reptiles, conchas, fósiles, objetos de culturas arqueológicas, rarezas de todo tipo y “todas las plantas, raíces, frutos y semillas de utilidad conocida en medicina, o en tintorería, o para cualquier otra cosa conveniente a hombres y bestias, etc.”17. Con lo que nuevamente se pretendía incorporar las colonias a las colecciones y al desarrollo de las nacientes industrias peninsulares. Se obtuvieron las muestras y se logró saber que en las colonias radicaban algunos extraños individuos preocupados por el mundo que los rodeaba y muchos funcionarios que no podían distinguir entre consejas y realidades, entre fósiles y huesos de gigantes descomunales. Bien puede uno preguntarse qué fue lo que motivó ese desconocido entusiasmo de las autoridades por las ciencias naturales y en especial por la botánica. Es posible traer a colación varios intentos de explicación. Puede afirmarse, como tantas veces se hizo, que el conocimiento de lo natural es una especie de oración que logra elevar el alma de quien lo realiza hacia el Creador. Puede argumentarse, con una visión simplista de la Ilustración, que lo primero que el hombre debe conocer es su propio mundo. Puede concluirse, con cierta versión tardía de la escolástica, que el saber de lo natural es connatural al hombre, entendido como el rey de la creación. No pueden pasarse por alto los requerimientos, muy explicables y humanos, que planteaba una farmacopea esencialmente naturalista, de clara vocación botánica, en estos momentos previos a toda síntesis química. Todo lo anterior puede ser cierto. Pero si se enfatiza el aspecto representado por la administración española entonces la respuesta puede ser mucho más concreta, más sencilla, más realista: su importancia descansa en el valor de utilidad de las plantas y en la necesidad de definirlo. En momentos en que la teoría económica fisiocrática estaba entrando en sus momentos de máxima importancia y valoración, no es nada extraño que la botánica y, con ella, las ciencias naturales se vieran favorecidas. Cuando se llega a afirmar que toda la riqueza nacional descansa en la explotación de los campos, en una agricultura intensiva, entonces el conocimiento científico de la naturaleza se hace imprescindible. Ward y Campomanes, Jovellanos y Eztáriz, Capmany y tantos otros españoles, ministros y gobernantes, escritores y políticos, fueron apasionados seguidores y divulgadores de la llamada “revolución agrícola” realizada en Francia y se supieron discípulos de Quesnay, Mirabeau, Turgot y Smith. Las luchas positivas y reales por la transformación de las mentalidades tradicionales en científicas no se sucedieron en las instituciones de educación, oficiales o privadas, carcomidas por la tradición, movidas y gobernadas por el temor al cambio y el miedo a lo nuevo. La apertura y la transformación, la heterodoxia y las novedades, los intentos de transformación y las necesidades de cambio se colaron por otras puertas y se vieron favorecidas con una inicial ratificación política y social, que se cubrió con las vestiduras de la moda. Su marcha se inició entre susurros que bien pronto se convirtieron en coloquios para luego transformarse en tertulias y, finalmente, traducirse en Sociedades que se calificaron de patrióticas, de amigas del país. Aquí se aceptaba lo nuevo, no se le temía, más bien se lo estudiaba y comunicaba. Lo QUINAS AMARGAS GONZALO HERNANDEZ DE ALBA nuevo de ese ahora es lo útil, la ciencia y su aparente vuelta a la naturaleza y su dependencia del entorno, supuestamente dominado por el conocimiento y domado por la catalogación. Estas instituciones nacen en España y en sus colonias por la acción de influencias externas, de tendencias pasajeras y dan origen tanto a la figura del “erudito a la violeta” como a un afán de crítica y de actualización que las convierte en difusoras de saberes y creadoras de actitudes cada vez más radicales. Estos años son para España los de la introducción de la modernidad. Proceso tardío, es cierto, pero no por ello menos transformador. El instante de los novadores se traduce inicialmente en el comienzo de una transformación industrial, de una renovación social por intermedio de las leyes de herencia y de reparto de tierras. Las que conviven con los intentos de una reforma profunda de la enseñanza universitaria, irradiados desde la Universidad de Sevilla por el peruano Olavide, y la transformación de la enseñanza de la medicina que se experimenta en Cádiz. En la metrópoli se estaban experimentando las condiciones primarias para lograr la aceptación social de las necesidades de un conocimiento objetivo de su realidad. Momento de innovaciones radicales que se confunde con la época de Carlos III, el rey que se creyó providencial. ¿Qué podría estar sucediendo en las lejanas colonias?