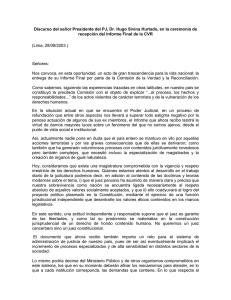Num089 004
Anuncio
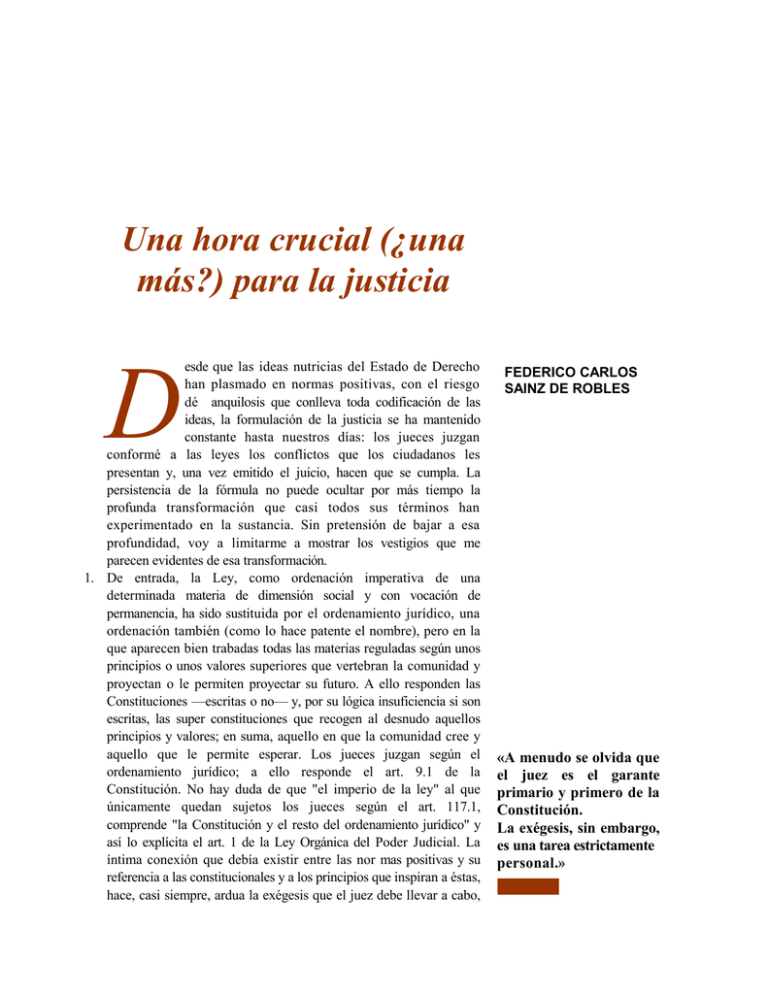
Una hora crucial (¿una más?) para la justicia esde que las ideas nutricias del Estado de Derecho han plasmado en normas positivas, con el riesgo dé anquilosis que conlleva toda codificación de las ideas, la formulación de la justicia se ha mantenido constante hasta nuestros días: los jueces juzgan conformé a las leyes los conflictos que los ciudadanos les presentan y, una vez emitido el juicio, hacen que se cumpla. La persistencia de la fórmula no puede ocultar por más tiempo la profunda transformación que casi todos sus términos han experimentado en la sustancia. Sin pretensión de bajar a esa profundidad, voy a limitarme a mostrar los vestigios que me parecen evidentes de esa transformación. 1. De entrada, la Ley, como ordenación imperativa de una determinada materia de dimensión social y con vocación de permanencia, ha sido sustituida por el ordenamiento jurídico, una ordenación también (como lo hace patente el nombre), pero en la que aparecen bien trabadas todas las materias reguladas según unos principios o unos valores superiores que vertebran la comunidad y proyectan o le permiten proyectar su futuro. A ello responden las Constituciones —escritas o no— y, por su lógica insuficiencia si son escritas, las super constituciones que recogen al desnudo aquellos principios y valores; en suma, aquello en que la comunidad cree y aquello que le permite esperar. Los jueces juzgan según el ordenamiento jurídico; a ello responde el art. 9.1 de la Constitución. No hay duda de que "el imperio de la ley" al que únicamente quedan sujetos los jueces según el art. 117.1, comprende "la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico" y así lo explícita el art. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La íntima conexión que debía existir entre las nor mas positivas y su referencia a las constitucionales y a los principios que inspiran a éstas, hace, casi siempre, ardua la exégesis que el juez debe llevar a cabo, D FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES «A menudo se olvida que el juez es el garante primario y primero de la Constitución. La exégesis, sin embargo, es una tarea estrictamente personal.» de un lado, para seleccionar las leyes que ha de aplicar al caso debatido y, de otro lado, para encontrar su recto sentido en el conjunto del ordenamiento. A menudo se olvida que el juez es el garante primario y primero de la Constitución. La exégesis, sin embargo, es una tarea estrictamente personal. Ruego que, por ahora, se retenga este dato. Tampoco ha pasado inadvertido el incremento vertiginoso de normas positivas con las que el juez ha de contar. No sólo han de tenerse en cuenta las que, en uso de su poder reglamentario, elabora el poder ejecutivo (éste con profusión incontenible, voraz, preso de una verdadera normo-rrea): también las producidas en el seno de los ordenamientos supranacionales, singularmente, el de la Unión Europea en cuanto es normativa interna y prevalente, confiada a la salvaguardia, también primaria y primera, del juez. La labor de seleccionar la norma aplicable y de encontrarle sentido en el conjunto del ordenamiento se complica y se personaliza más aún. Esto, por ahora, en cuanto a las leyes. Es decir, en cuanto a lo que el pensamiento tradicional sobre la función jurisdiccional denominaba al elaboración de la "premisa mayor" del silogismo judicial 2. La mutación atañe también al juicio. La equivalencia entre juicio y sentencia se ha roto y, además, muestra descarnadamente las consecuencias de la rotura. Son las más patentes las que se manifiestan el el proceso penal; y también las más incisivas. Es casi un lugar común entre los profesionales del Derecho señalar los gravísimos efectos, a veces irrestañables, que causa una prisión provisional. Entre los profesionales, y no digamos entre los sujetos a ella. Pero, no sólo se comprueban el el proceso penal. La extensión que puede soportar este trabajo me obliga a indicar simplemente el impacto que en todo proceso tienen las medidas cautelares, adoptadas antes de la sentencia, y las ejecuciones provisionales de sentencias no firmes. El acento se ha desplazado desde la sentencia hacia el proceso que la precede. La cuestión se ha convertido de aguda en grave, sin concesión ninguna a la metáfora gramatical. La sentencia continúa siendo la culminación de la tarea judicial, el acto que define y precisa el alcance de la norma aplicable al conflicto, colma su sentido "secundum litem" y, de esta manera, se integra y reincorpora al ordenamiento, enriqueciéndolo o empobreciéndolo. Pero resulta que si el ciudadano tiene derecho a una sentencia justa, a una solución del litigio que ha presentado al juez conforme a justicia, esta referencia última es, en última instancia, inaccesible o, mejor, inverificable, puesto que el error es consustancial a toda actividad humana y la del juez lo es y en grado sumo. Lo que en cambio sí es comprobable, fiscalizable y susceptible de generar responsabilidad es el camino que conduce a la sentencia, el «El acento se ha desplazado desde la sentencia hacia el proceso que la precede. La cuestión se ha convertido de aguda en grave, sin concesión ninguna a la metáfora gramatical.» proceso que debe precederla necesariamente. La igualdad de las partes, la contradicción entre ellas y el despliegue pleno de su derecho a la defensa deben quedar garantizadas; y la infracción de las garantías, sancionada y corregida. De este modo, es inevitable desde su misma formulación que el derecho fundamental de todos a la plena tutela judicial de sus intereses legítimos se definiera como el derecho a un proceso debido. Que, naturalmente, y para serlo, ha de terminar en una sentencia que se pronuncie, salvo impedimentos graves, objetivos y previamente establecidos, sobre el fondo del litigio. La justicia material de la resolución queda como anticipé, fuera de toda posibilidad de garantía. Los recursos, la influencia que pueda alcanzar sobre el juez la jurisprudencia en sentido amplio (doctrina científica y doctrina legal del Tribunal Supremo) son más cuestión de "auctoritas" que de "potestas"; el correcto desarrollo del proceso puede ofrecer al juez un material de hecho depurado y unas pruebas convincentes. Nada más, y nada menos, añado, cuando se contrasta la sentencia con las aspiraciones a la justicia de los litigantes que, humanamente, la identifican con su pretensión. Esta paradoja de que el derecho de todo ciudadano a la justicia esté condenado más que a la insatisfacción —ya que en muchas ocasiones es, verdaderamente, satisfecho— a la indefinición, es, quizá, contemporánea del primer sistema político que reservó al poder público la administración de justicia, sustrayéndola a la venganza privada. Y, desde luego, la paradoja —si lo es— precede con mucho a la instauración del Estado de Derecho. El valor que ha primado, bajo la apariencia de las proclamaciones solemnes, es la paz y no la justicia. En este sentido, sí podría hablarse de paradoja, en sentido literal, puesto que estamos fuera o al margen de la doctrina proclamada. Pero era necesario que las exigencias e implicaciones del Estado de Derecho no llegaran al ápice de su expresión normativa para que esta paradoja se desvelará completamente y apareciera con toda crudeza. El desvelamiento total de Salomé propició, en días en que el poder era omnímodo, la cabeza del Bautista como secuela lógica del ejercicio de aquel poder. La doctrina del Tribunal Constitucional, avanzando desde su formulación inicial del derecho a la justicia, como derecho a obtener una sentencia sobre el fondo, a fórmulas más profundas como las de obtener una sentencia fundada en Derecho y, más arriesgadamente, a conseguirla según normas adecuadamente interpretadas que excluyan toda arbitrariedad, no ha hecho progresar mucho la presentación de la paradoja, porque es patente que el Tribunal Constitucional también puede equivocarse en el pronunciamiento material sobre la justicia. «Sin ninguna razón de pesó, el cumplimiento de las penas y el de las sentencias condenatorias de la Administración han quedado sustraídos al juez y, lo que es más significativo, siguen sustrayéndosele en los aspectos fundamentales para el derecho del interesado, proclamado y definido ya como tal.» La revelación debe ser acogida con satisfacción, como siempre que la realidad se nos presenta con perfiles auténticos. Pero no basta con formularla. Hay que agotarla. Y el primer aspecto en que debe ser acogida sin reservas mentales es también muy primario y elemental: lo que el juez ha decidido debe cumplirse. 3. Aquí se percibe un nuevo aspecto de la transformación. Por una parte, la obligación, para todos, de cumplir las resoluciones judiciales se ha elevado a rango constitucional; por otra, cada vez es más frecuente la queja —en ocasiones, el clamor— por el incumplimiento de las sentencias judiciales. Bastará con remitirse a las sucesivas Memorias del Defensor del Pueblo por lo que toca a las sentencias condenatorias de la Administración. El cumplimiento de las sentencias es una institución netamente procesal, incardinada de plano en el poder judicial, según el art. 117.3 de la Constitución, y desarrollada mediante lo que la doctrina no ha titubeado en definir como proceso de ejecución. Sin ninguna razón de peso, el cumplimiento de las penas y el de las sentencias condenatorias de la Administración han quedado sustraídos al juez y, lo que es más significativo, siguen sustrayéndosele en los aspectos fundamentales para el derecho del interesado, proclamado y definido ya como tal. Por estos entresijos se ha instalado en el sentir social una doble convicción: de una parte, que el ciudadano pone el acento más en la ejecución de la sentencia que en la sentencia misma; de otra, que el hecho de haberse dictado una resolución judicial no representa ni mucho menos el fin del litigio y, lo que es más inadmisible, que quien lo ha perdido cuente todavía con un amplio y elástico margen de maniobra. 4. También se han transformado los perfiles del litigio. En primer lugar, cuantitativamente. Es lógico que sociedades desarrolladas produzcan más conflictos. Si estas sociedades están, además, menesterosas de valores —y de cualquier jerarquía entre ellos— que puedan proporcionarles cuando menos estabilidad, es también natural que las zonas de controversia se multipliquen. De otra parte, la culminación del Estado de Derecho y la reserva por él y para él de la administración de justicia, tenía necesariamente que desembocar en la clausula general de tutela judicial que ha quedado recogida en el art. 24.1 de la Constitución, que voy a tratar de exponer en la forma más comprensible: nadie, ni siquiera el legislador ordinario, puede impedir a nadie que plantee a un juez la protección de sus derechos e intereses legítimos. Ninguna instancia de este tenor puede ser obstaculizada. Por tanto, no hay conflicto que no cuente con un juez para resolverlo. Para, a la vez, el rico y confuso tapiz que teje, a veces con ahínco de Penélope, nuestra desorientada sociedad, suscita controversias que no pueden ser «Por muchas vueltas que se le dé, la eficacia de la justicia radica en esa restauración del Derecho, es decir, en hacer que salga victorioso, a la postre, de cualquier acción ilícita.» resueltas por un juez. No en el sentido de que el juez no pueda producir una sentencia sobre el concreto punto de fricción que se le presente, sino en el de que la sentencia no resolverá ni acallará — hasta la paz perpetua— la cuestión que, por el fondo, remueve una y otra vez las contiendas. Ese fondo es, por definición institucional, inaccesible al juez. Propongo a la meditación tres supuestos que están en la mente de todos. Las discusiones que cotidianamente se suscitan en actos concretos de los partidos políticos pueden, evidentemente, ser resueltos por el juez. Quien, para hacerlo, cuenta, además de con el "totum" del ordenamiento jurídico, con las normas estatutarias de los propios partidos. Pero, evidentemente, el juez no zanjará jamás la crisis interna del partido que, de modo inevitable, provocó aquellos litigios, y provocará otros nuevos. El terrorista sólo puede ser apartado de la escena social mediante la sentencia judicial que precisa el tiempo de apartamiento y que, en mi entender, debía definir también el cómo. Pero, sin lugar a dudas, el juez no puede erradicar el terrorismo. El tercer supuesto es de índole muy similar a ésta; me refiero al narcotráfico y, adherido a éste, por qué no, al fenómeno general de inseguridad ciudadana. Precisando los matices, podría admitirse, en teoría, que sentencias ejemplares pudieran disuadir de infracciones futuras. Todos sabemos que no es así. Lo implica un grave déficit de previsión legislativa y también social, cuya cobertura no está al alcance del juez. A esto ha de agregarse que, en otras esferas, como la económica, tanto en el aspecto penal como en el estrictamente privado, los conflictos no sólo han proliferado hasta extremos casi inverificables —aspecto otra vez cuantitativo— sino que han cambiado de fisonomía —aspecto cualitativo—. Si el defectuoso tratamiento penal de la delincuencia económica, sobre todo en sus formas más sutiles y sofisticadas, es un hecho generalmente reconocido y una preocupación, serie o farisaica, de todos, no ocurre lo mismo a la hora de replantear el ordenamiento mercantil que permite la formación y producción de conductas irregulares, contra las cuales toda represión resulta tardía e ineficaz. Esta mutación fenomenológica, junto con el incremento vertiginoso de las controversias e infracciones, produce por lo pronto la frustración de una de las facetas más importantes, si no la más, de la función judicial: restituir la situación quebrantada por la infracción a sus perfiles primitivos —como si la infracción no hubiera existido—; de esa "restitutio in integrum" la reparación y la indemnización son aspectos subsidiarios, correctores. Por muchas vueltas que se le dé, la eficacia de la justicia radica en esa restauración «El juez sigue siendo un funcionario del Estado, altamente cualificado por sus conocimientos jurídicos y por una exigencia ética que se especifica en dos campos: el de la independencia estatutaria y el de la imparcialidad.» del Derecho, es decir, en hacer que salga victorioso, a la postre, de cualquier acción ilícita. 5. Esta apresurada revista a la enjundia real, rabiosamente actual, de los distintos componentes de la más que tradicional definición de la justicia (o, según las distintas Constituciones, "administración de Justicia" o "Poder Judicial") habrá servido cuando menos, así lo espero, para preparar la atención sobre el último —y principal— de aquellos ingredientes: el juez. El juez sigue siendo un funcionario del Estado, altamente cualificado por sus conocimientos jurídicos y por una exigencia ética que se especifica en dos campos: el de la independencia estatutaria y el de la imparcialidad (este último referida a las partes que intervienen en cada litigio). Y, por descontado, responsable por el ejercicio de su función. La independencia estatutaria se garantiza mediante la sustracción al poder ejecutivo de los instrumentos directos o indirectos que puedan utilizarse para ejercer cualquier clase de presión. En concreto, ios instrumentos que regulan la carrera funcionarial del juez y los que permiten ejercer la potestad disciplinaria sobre él. La imparcialidad se confía, de un lado, a la apreciación del propio juez sobre su posible incompatibilidad para actuar en un litigio determinado; de otro, a las partes que intervienen en éste para que, justificadamente, puedan rechazar la presencia de ese juez en el litigio que las enfrenta. En este segundo aspecto, no hay ninguna novedad: las técnicas de las más que centenarias leyes procesales sobre abstención del juez y recusación de las partes, siguen tal como estaban. En el primero, hay novedades relativas: el estatuto del juez ha pasado del Ministerio de Justicia al Consejo General del Poder Judicial. Pero de acuerdo con esa clausula general de protección judicial de todo derecho o interés legítimo, viene a resultar que los actos del Consejo puede residenciarlos el juez interesado ante otro juez. Esta es la respuesta que, hasta el momento, ha dado el legislador a los problemas que tiene planteados la justicia y de los que acabo de dar somera cuenta. ¿Insuficientes?. Desde luego. ¿Inadecuados?: hay motivos para sospechar que lo son y en grado sumo. 6. Las exigencias sociales hacia la justicia son, formalmente, las mismas de siempre: celeridad, eficacia y seguridad. Sustancialmente, estas exigencias albergan, de una parte, una instancia de auténtico apremio; de otra, expresan una necesidad. Veámoslas con algún detenimiento. La justicia requiere un tiempo, al que responde la ordenación — esencialmente temporal— del proceso antecedente. El lapso necesario entre la presentación del conflicto y su resolución viene exigido por la imparcialidad del juez y por las garantías, singularmente la de defensa, de las partes. De esa duración no puede prescindirse. Cabe sin embargo inquirir si la organización del proceso es adecuada y responde con realismo a la aproximación , también temporal, que «La seguridad, sin embargo, está en tensión permanente con la independencia de cada juez, sólo sujeto al ordenamiento jurídico y no a las decisiones de otro juez, aun cuando sea el supremo.» proporcionan los medios de comunicación disponibles. La inquisición daría una respuesta negativa, con sólo pensar que el torso esencial de la ordenación data de fines de siglo XIX. La eficacia se traduce hoy en descarnada ya agria solucitud de que se cumpla plenamente lo decidido por el juez, sin dilaciones que ya no exige la elucidación de la controversia, puesto que el juicio se ha pronunciado ya. Esto impondría, ante todo, dar consistencia normativa —y también organizativa— al mandato del artículo 118 de la Constitución. En síntesis, poner en mano de los órganos judiciales los medios materiales y procesales precisos para imponer por autoridad propia, reforzada "in casu" por la sentencia, la transformación de la realidad que ella impone para restaurar el derecho violado. Entre estos medios cuenta, y de modo primordial y urgente, el de sustraer a otros poderes y organizaciones la efectividad de lo dispuesto por el juez. Más arriba me refería al cumplimiento de las sentencias contra la Administración (y, por inconcebible paradoja, también, en algunas ocasiones, las favorables a ella) y a la ejecución de las sentencias penales privativas de libertad. Estas competencias administrativas no cuentan con ninguna base constitucional. Y aquí es necesario dar carta de naturaleza a una auténtica policía judicial. La seguridad, que descansa en una razonable confianza en el contenido de las resoluciones judiciales, según lo que promete el ordenamiento jurídico y lo que cabe esperar de otras resoluciones precedentes, no sólo constituye un valor exigible a la justicia, sino que puede servir de disuasión de emprender conflictos cuyo desenlace puede preverse. La seguridad, sin embargo, está en tensión permanente con la independencia de cada juez, sólo sujeto al ordenamiento jurídico y no a las decisiones de otro juez, aun cuando sea el supremo; y genera, además, el riesgo de anquilosamiento de la jurisprudencia y, a través de él, el de la justicia. La tensión y el riesgo, sin embargo, han de ser afrontados con decisión. Para lo cual, no hay más remedio que definir la función de Tribunal Supremo en orden a garantizar la validez —íntegra—del ordenamiento jurídico, de permitir su evolución natural y de dejar a salvo, a pesar de ambas cosas, la independencia de cada juez. En la definición de esta función se encuentra también la clave de una asequible armonía entre la justicia material, la paz social y la confianza de los ciudadanos. Ahora bien, esa función está muy lejos de una solución, si no óptima, al menos la más razonable, de esas tensiones y riesgos. Entre los que cuenta, y de modo apremiante, la relación con el Tribunal Constitucional que no es ni mucho menos pacífica. En perjuicio del ciudadano, que el el punto de vista que orienta este trabajo, puesto que el ciudadano no tiene por qué soportar estos titubeos. «La verdadera respuesta a las exigencias que el ciudadano tiene derecho a plantear a la justicia no radican en la posición del juez a la hora de dictar sentencia, sino en otros postulados o prolegómenos que inciden en la organización de la Administración de Justicia.» 7. Trabajo al que es necesario poner punto. No al modo habitual, esto es destilando unas conclusiones de la apresurada y un tanto prolija exposición que precede. El lector se habrá percatado ya de que no es posible concluir, sino que, por el contrario, hay que iniciar, y precisamente partiendo de esas transformaciones que ha experimentado la fórmula — bicentenaria ya— de la justicia. Vaya por delante que el muestreo que he exhibido es mínimo; sin embargo, tengo la pretensión de que, a la vez que mínimo, resulte irrefutable. El camino que hay que iniciar, para luego abrir y mantener, tiene su punto de partida en la esterilidad de la discusión sobre la independencia del juez a la hora de dictar sentencia. Quien escribe cree sinceramente en esa independencia, en la inmensa mayoría de los casos. Concebido así el Poder Judicial, las garantías legales de inamovilidad del juez —como única cobertura posible de la independencia y de la imparcialidad— son suficientes, como lo eran ya en 1870. Este debate tiene, sin embargo, un trasfondo político que no debe ser ocultado. Si me he expresado con la suficiente claridad, se habrá advertido ya que la verdadera respuesta a las exigencias que el ciudadano tiene derecho a plantear a la justicia no radican en la posición del juez a la hora de dictar sentencia, sino en otros postulados o prolegómenos que inciden en la organización de la Administración de Justicia: la ordenación del proceso, la articulación de los medios materiales y personales que intervienen en su formación y desarrollo, su dotación adecuada, esto es, conforme a las necesidades —advertidas y predecibles— y el aseguramiento, a ultranza, de que lo que el juez decide ha de cumplirse, por encima de todo y, sobre manera, por encima de la razón de Estado, que suele ser un artificio tosco para encubrir lo que el poseedor del poder pretende para perpetuarse en la posesión. He adelantado que estamos en el trance de tener que articular una respuesta verdadera. Añado, sin rebozo, que se trataría de una respuesta leal. Para afrontarla lealmente, no hay otras vías que despojar al ejecutivo de toda competencia sobre la organización de la justicia, en el sentido amplio que acabo de exponer (¿para qué creó la Constitución el Consejo General del Poder Judicial como "órgano de gobierno" del mismo?), o hacerle saber, a través de la vía parlamentaria que propugna la Constitución, que en lo que toca a esa organización, no hay razón de Estado, ni de Gobierno ni de partido, que pueda excluir las exigencias del ciudadano para que los poderes cumplan lo que la Constitución le han prometido. Soy escasamente optimista ante una y otra posibilidad. Que dudo mucho queden alguna vez abiertas con franqueza, sinceridad y amplitud. Cada vez creo con más energía que la recuperación de las instituciones, cuestión urgente y prioritaria entre todas las que hoy agobian al Estado, radica fundamentalmente en una recuperación de la con- «Cada vez creo con más energía que la recuperación de las instituciones, cuestión urgente y prioritaria entre todas las que hoy agobian al Estado, radica fundamentalmente en una recuparación de la confianza de los ciudadanos, resquebrajada al límite de lo soportable.» fianza de los ciudadanos, resquebrajada al límite de lo soportable. El recobro de esa confianza descansa, más que en normas, en actitudes sinceras y sostenidas. En estos mismos días el Ministerio de Justicia ha presentado un borrador de Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. Injertados apresuradamente varios parches —creo que son más de siete, sin contar con la reforma parcial, pendiente de publicación en el B.O.E.— en la Ley de 1985 que, a su vez, no fue sino otro remiendo para resolver un problema político (el procedimiento de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial), el Gobierno ha manifestado su propósito, una vez atendidas algunas cuestiones a su juicio inaplazables, acometer una reforma a fondo, con pausa y meditación y con el parecer de cuantas instituciones tienen que ver con la justicia, de esta organización del Poder Judicial. El borrador al que me refería antes parece ser la incoación de esta gran reforma. Este podría ser el gesto preciso para recuperar la confianza. ¿Lo será?. Mi optimismo tiene aquí no poco de lo que ha dado en llamarse voluntarismo y yo prefiero llamar terquedad. ¿Lo será?. Debe serlo.