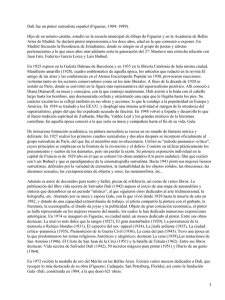Num013 001
Anuncio

Enrique Lafuente Ferrari Salvador Dalí; una recapitulación La contribución de la pintura española al arte avanzado de nuestros días es mucho más considerable de lo que suele manifestarse en las síntesis críticas o en los repertorios usuales. Me bastaría poner en fila unos cuantos nombres para evocar aquí esta realidad. Pero la mayoría de los grandes pintores de vanguardia en España tienen que buscar su mercado fuera de ella; España, país pobre, con urgencias de economía, disensiones políticas y esa revulsión que desde fines del siglo pasado está sufriendo, acaba exportando a sus grandes artistas, lujo nacional que no se agota, a despecho de vicisitudes y catástrofes. Picasso ha tenido en España no seguidores, pero sí sucesores. Todos ellos representaron, o parecieron representar, un movimiento, un grupo, una bandera. Pero casi todos se evadieron de esos encuadramientos, porque el español se cansa de principios y consignas que le coartan su libérrima voluntad. No, no es fácil clasificar a los españoles; tampoco a los artistas. Picasso creó el cubismo y se evadió de él. Lo mismo sucedió con los otros grandes artistas de España. ¿Es Velázquez un puro realista? Hoy ya no nos lo parece tanto. ¿Es un barroco? También es discutido. ¿Y Goya? Porque Goya fue precursor de toda la pintura moderna, sin clasificación posible en la época en que toda Europa siguió servilmente el neoclasicismo de David. Se habla del misterio de España; sería mejor decir la singularidad española. Una singularidad difícilmente reductible a escuela, a racionalidad. Esa irracionalidad española es su escollo, pero también su gloria. Bastantes años después de Picasso apareció en el horizonte de la pintura otro pintor español de quien es hoy actualidad hablar: Salvador Dalí, que llevó decenios escandalizando al mundo y atrayendo sobre él la curiosidad internacional. Creador y condensador de propaganda, Dalí se lanzó a la conquista de la fama, sin reparar en medios, apoyado en un movimiento ya originariamente escandaloso, el surrealismo. Los surrealistas acabaron excomulgándole, pero Dalí excomulgó al surrealismo sin dejar de seguir en el primer plano de la actualidad. Cuenta y Razón, n.° 13 Septiembre-Octubre 1983 Guarido, apenas en marcha el cubismo, estalló la guerra europea, unos artistas se reunieron en el cabaret Voltaire, de Zurich, para crear un grupo explosivo y revolucionario que se bautizó a sí mismo: Dada. Llenos de pesimismo ante el porvenir de Europa, aquellos artistas querían acelerar la disolución y levantar el acta de defunción de una cultura. Su lema era: «Escupamos sobre el arte y la moral, insultemos al burgués, y a una civilización que ha hecho posible el horror sin sentido de la guerra.» De los escombros de aquel movimiento surgió como heredera, en cierto modo, una nueva estética con aires de redención del arte y del hombre; la doctrina surrealista. En ella arraigó la planta extraña y viciosa del talento de Salvador Dalí. Sabemos hoy, nihil novum sub solé, que el surrealismo tenía antecedentes que los historiadores se han encargado de recoger. Pero si el Basco es un surrealista avant la lettré; la realidad es que el nuevo credo se organizaba con pretensiones científicas, sociales, reformistas, que en torno a su doctrina aspiraban orgullosamente a cambiar no sólo el arte, sino el mundo. Apenas hace falta recordar los antecedentes. En el decenio de 1880 a 1890 y en París, cuna de las transformaciones de la mentalidad y del arte modernos, se formaba Sigmund Freud, el psiquiatra vienes que iba a poner en valor un mundo olvidado. Bajo la vida psíquica, consciente, gobernada por la razón, la moral y los sentimientos sociales, existe en el alma humana otra capa profunda y misteriosa en la que se halla el asiento efectivo de la personalidad humana: el mundo de lo inconsciente. Si logramos llegar a explorar ¡este fondo, se nos revelará una selva secreta y frondosa de impulsos, apetitos e imágenes que no salen a la expresión consciente, pero que gobiernan nuestra vida personal. En esa térra incógnita está la clave de la personalidad y de la salud y de la enfermedad de los seres. Porque entre lo consciente y lo inconsciente existe una barrera, un control, una censura que reprime esos impulsos, esas imágenes que chocan con las conveniencias sociales y que conviene rechazar. Freud trató de abrir esta puerta secreta para descubrir ese mundo extraño que, según él, posee una realidad superior a la que aceptamos como tal, la auténtica realidad de la vida individual, una supra-realidad, aunque sería más propio llamarla infra-r calidad. Freud creyó descubrir que el fundamento de la vida inconsciente está en el Eros, en el impulso sexual. De ese turbio limo primigenio brotan apetitos, deseos, imágenes que la razón o la sociedad nos obligan a reprimir. Esa represión puede ser causa de perturbaciones de la personalidad, de enfermedad, en una palabra; Freud, médico, se encontró con que al tropezar con ciertas enfermedades de la psique necesitaba reconstruir el proceso que había originado la dolencia para descubrir la causa del trauma psíquico. Era difícil llegar a ella, porque la autocensura se resistía a que violasen su secreto. Freud trató de reducir en lo posible ese control para escuchar detrás de la puerta. ¿Cómo? El enfermo era colocado tendido, relajado, en una cómoda posición, entregado a sus recuerdos, a la fluencia pura de su memoria... Así iba expresando las imágenes que subían hasta su conciencia, y confesando, simbólicamente a veces, sus vivencias según las conexiones inconscientes que manifestaban los posos de su alma. Era una especie de catarsis, de liberación. El mago estaba allí para interpretar, para descifrar. Y siempre en la última instancia Freud encontraba que esas imágenes y confesiones le llevaban al eros, el eros reprimido, censurado, que había hecho extraviarse a aquel ser humano. Las obras y teorías de Freud se leyeron ávidamente; los artistas, los poetas y los escritores, sobre todo, se entusiasmaron. ¿No podía estar aquí la vía para una renovación del arte? Un nuevo mundo de imágenes, casi todas prohibidas, de sinceridades, estaba a su disposición simplemente con dejar aflorar la imaginación libre, la asociación inconsciente de las ideas, las correspondencias, los símbolos que el control racional, las conveniencias sociales, la gramática o las leyes de la moral habían desterrado hasta ahora. Entrevieron ellos una revolución literaria y plástica, aplicando a la creación artística los métodos de la exploración del inconsciente, es decir, de la superrealidad. Serían surrealistas. La revolución era más literaria que plástica; este balbuceo de lo inconsciente es más fácil de traducir en palabras que en imágenes gráficas, cuya lenta elaboración no es propicia a la rápida y espontánea fluencia del soliloquio íntimo. Sin saberlo, Picasso había trabajado en esta dirección, poniéndose a pintar lo que la inspiración del momento le sugería. Es lo que él mismo ha llamado la línea libre. Pero Picasso se mueve en el terreno de la forma pura y los surrealistas querían contenido. Para los surrealistas, el arte es lo de menos, lo importante es descubrir los símbolos del mundo inconsciente, de la vida interior, para esclarecer ese oscuro dominio. Picasso decía que el pintor académico es el que tiene primero una idea de lo que el cuadro ha de ser, y, luego, traduce esa idea en pintura. Eso es lo que hacen los pintores surrealistas, que por eso —-y Dalí será el mejor ejemplo— suelen derivar hacia un evidente academismo de ejecución. En 1924, André Bretón publica su Manifiesto surrealista, proclamando la fatiga de todo y defendiendo como salvación del arte el único camino no explorado: el subconsciente con todos sus absurdos, con sus juegos ilógicos, sus obscenidades. Bretón quería un nuevo Elogio de la Locura; abramos la puerta de los sueños y expresemos lo que en ellos nos dicten. Para André Bretón, el surrealismo descansa «en la creencia en la superior realidad de ciertas formas de asociación, hasta ahora no atendidas, en la creencia en la omnipotencia del sueño y en el juego desinteresado del pensamiento». «Creo —decía-— en la resolución futura de estos dos estados, en apariencia tan contradictorios, que son el sueño y la realidad, o sea, en una especie de realidad absoluta: la surrealidad o sobrerrealidad.» Así, Robert Desnos se dirigía a los pintores surrealistas diciendo: «Os veo marchando con los ojos cerrados, con paso seguro, bajo los altos euca-liptus de la pesadilla, entre las malezas de la inspiración, porque no hay otros verdaderos pintores que los pintores inspirados.» Plenamente aplicable a Dalí, al menos en ciertos aspectos, es lo que Bretón decía sobre la misión del artista surrealista que, según él: «Consiste menos en entregarse a juglarías técnicas que en expresar, con ayuda de medios ilegales, el misterio y la poesía que emanan de ciertas combinaciones de objetos debidos al azar o al capricho de un espíritu dominador.» La asociación extravagante de objetos, no sólo para producir sorpresa, sino misterio, el culto del azar y el espíritu dominador, todo esto, se daba en Dalí, aunque también se diera —¿quién lo duda?— la juglaría técnica, condenada por el profeta Bretón. Lo más válido del surrealismo es el reconocimiento de que el mundo, como la propia vida interior del hombre, son un misterio. En el surrealismo se profundiza esa crisis de la razón cartesiana, de la razón lógica que todo lo quiere explicar por A + B. Nietzsche y las tendencias de la filosofía contemporánea han recorrido el camino que lleva de la razón al absurdo. Tenía que reflejarse en el arte ese extraño apetito de absurdo que el hombre de nuestro tiempo ha sentido. Pero este tiempo nuestro ha puesto de relieve que la realidad, la vida, están llenas de contradicciones que la razón repugna, pero que existen. Por eso al surrealismo no le interesa el arte como operación estética, sino como método para alumbrar misterios de la vida o del mecanismo psíquico del hombre. Quiere traducir las imágenes que se le ocurran al artista inspirado sin censura de la lógica ni de la moral. Por eso gusta de la yuxtaposición, la imbricación de formas que en la naturaleza no se dan juntas, pero que pueden darse en las imágenes del sueno. Por ejemplo, Dalí nos presenta una mujer que tiene unos cajones de madera en el pecho, en vez de senos. Pero no son los objetos mismos lo que importa. Se puede atribuir a los objetos calidades físicas o psíquicas imposibles de darse en la realidad. Así, los teléfonos como seres vivos que gotean una secreción, en cuadros del propio Dalí. O la figura humana con anatomía desintegrada. O los relojes blandos que Dalí imaginó en un cuadro (La persistencia de la memoria). Para producir la sorpresa y crear el absurdo, el surrealismo practica una representación realista que haga verosímil lo imposible; podría decirse: cuanto más inverosímil el asunto, más realista la ejecución. De aquí el virtuosismo fotográfico de Dalí, patente en obras como la Cesta del pan (1945). Utiliza también Dalí la presentación de fragmentos de cosas, imposibles de concebir como aislados de la cosa misma; fragmentos orgánicos o visceras, a los que Dalí es especialmente aficionado con un gusto terato-lógico. El objeto, repugnante muchas veces, se nos impone, a nuestro pesar, con un carácter mágico, alucinante. En buena doctrina, el pintor surrealista debe ejecutar su cuadró también como inconsciente, como alucinado, pero ése es el fallo, porque una técnica como la de la pintura, con el propósito cuasi fotográfico que poseen muchos surrealistas, Dalí entre ellos, es incompatible con lo inconsciente y necesita de un oficio racional, desarrollado en lentos períodos de trabajo, que no permiten la alucinación. Esta es la gran quiebra de la teoría surrealista en pintura, al menos en Dalí. Cuando Dalí estaba en la línea ortodoxa del surrealismo decía que no le sorprendía que el público no entendiera sus cuadros, porque él tampoco los entendía. El surrealismo entró pronto en crisis. Todo lo que predicaba sobre una revolución de la sociedad y de la moral acabó arrastrando al comunismo a algunos de sus principales defensores, como Paul Eluard y Louis Aragón, por ejemplo. Pero Bretón, consecuente, rechazó esta evolución. Para él el comunismo era también una disciplina, un control, otro artefacto coactivo, lo que, por definición, era opuesto al surrealismo; Bretón, como Trotsky, aspiraba a la revolución permanente. El surrealismo hizo explosión y puede decirse que murió de la enfermedad de nuestro tiempo: la política violenta y agresiva. Dalí se incorporó al surrealismo antes de la crisis, para acabar siendo excomulgado por Bretón y considerado como un traidor y un heterodoxo. Pero Dalí estaba ya instalado en el espíritu surrealista y su inteligente explotación de los métodos de la secta le iba a Uevar a la fama mundial. Porque hay que reconocer que si hay una vida que haya sido desde el principio agresivamente surrealista ha sido la suya, aunque muchas de sus excentricidades hayan sido una versión moderna de la vieja consigna: «épa-ter le bourgeois.» Salvador Dalí nació en Figueras, pueblo de la frontera española con Francia, en Cataluña, en 1904. Su padre tenía la profesión que más odiaría un surrealista: era notario. Fue Salvador un spoilt child, enfermizo, maniático, solitario, vicioso, afeminado. Quiero declarar que no se trata de juicios personales; todo esto nos lo ha dicho por escrito, públicamente, el propio artista. Desde muy pronto comienza a mostrar —y a explotar—- manías y extravagancias de un narcisismo agresivo, inclinado a llamar la atención sobre sí mismo, sin atención al pudor. Yo creo que en el fondo fue un tímido, poseído de extraños complejos, alguno de los cuales nos confiesa él mismo; un tímido con esas reacciones agresivas que los tímidos tienen, como defensa. Para reconstituir su curiosa personalidad disponemos de su propia confesión, el libro que él titula La vida secreta de Salvador Dalí, publicado en inglés antes que en español. Se trata de uno de los libros más escandalosos, inmorales, escatológicos y desvergonzados de la literatura universal, No podríamos explicarnos del todo su contenido si no supiéramos que desde su juventud se dio apasionadamente a la lectura de Freud y se embriagó de su teoría pan-sexual del mundo inconsciente. Fagocito los tomos del gran psiquiatra vienes por convicción, por afinidad temperamental. Era sujeto apto a deslumhrarse con tales elucubraciones, porque le aclaraban oscuridades de su propia personalidad. Personalidad compleja, dada a la mixtificación, al exhibicionismo, al truco propagandístico, sobre una base de anormalidad congénita. Su Vida secreta es, desde luego, lectura poco recomendable para colegios de adolescentes, pero es un libro lleno de habilidad, inteligente en su virtuosismo para manejar las técnicas del psicoanálisis aplicadas a su propia vida, real o imaginada, o más bien, en parte real y en parte imaginada. En todo caso, está lleno de pistas para la interpretación del propio Dalí y de su arte. Es, además, un documento de primer orden para el estudio del surrealismo, aunque sea apócrifo. «En este libro —comienza diciendo Dalí— quiero disecar una persona y sólo una —¡a mí mismo!—. Y esta vivisección de mí mismo no la hago por sadismo ni por masoquismo, sino por narcisismo.» Es, en efecto, su propia acusación, pero sin sentido alguno del pudor, ni del arrepentimiento. Se acusa él mismo. ¿De qué? De todo. ¿Se acusa?, no; se describe, sin pudor ni reparo. Allí está su morboso pan-sexualismo imaginativo, con sus secuencias de mitomanía, de crueldad morbosa, de anarquismo, de blasfemia... «La modestia —declara Dalí— no es mi especialidad... Parezco destinado a una excentricidad truculenta.» Era perverso ya de niño y le gustaba hacer sufrir; le gustaba llevar el cabello largo y se complacía en imaginarse una niña, buscaba el eros por todos los caminos de su imaginación precoz. Era un egoísta solitario, que gozaba haciendo sentir que era diferente a los demás. Demuestra precoces dotes de dibujante y quiere ser pintor, entonces, ya un joven, en 1921. Se presenta al examen en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. Su misión es copiar del yeso una estatua clásica. Los profesores le veían ante el papel sin saber lo que quería hacer. Al final dio con su truco. Manchó de negro toda la hoja y en medio, en un pequeño trozo, dibujó la figura en tamaño casi microscópico. Ahora bien, el dibujo era perfecto. Los profesores se quedaron absortos, sin saber qué hacer, y decidieron aprobarle. En la Escuela fue un alumno trabajador, aplicado, pero extravagante. Ganaba todos los premios, pero se ornaba con largas melenas románticas, un bigotillo, que luego creció, con sus puntas afiladas cosméticamente. Llevaba chaquetas de terciopelo y pantalones con cada pernera de distinto color. A veces, en plena clase, le entraba como una furia; se empezaba a quitar la ropa y se quedaba desnudo, con algazara de los compañeros, mientras las muchachas salían huyendo. Un día, el profesor de dibujo le pone como modelo una virgen gótica. En vez de copiarla, Dalí copia minuciosamente de un catálogo industrial una balanza. Ante el asombro del profesor, Dalí explica: «Acaso usted vea ahí una virgen gótica; yo veo una balanza.» Los compañeros decían: «¡Está loco!» y Dalí confiesa: «Siempre saboreé con deleite esta frase. Empecé a ser objeto de una intrigante controversia: '¿Está loco? ¿No está loco? ¿Está medio loco?'» En la Residencia de Estudiantes de Madrid se hace amigo de García Lorca. Fueron años de esnobismo, de dandismo. Quería llamar la atención, pero García Lorca, con su fabulosa vitalidad, su bondad y su simpatía, tenía mucho más éxito, lo que desarrolló en Dalí un complejo de celos morbosos que le empujaban a la maldad. La propia hermana de Dalí lo ha explicado en un libro, poniéndose a favor de García Lorca. Federico era «el fenómeno poético en carne viva», Dalí era un joven triste, sin sonrisa, deseoso de llamar la atención. García Lorca le cantó en un poema a Salvador Dalí «de voz aceitunada»., en el que dice: «No alabo tu imperfecto pincel adolescente. Pero canto la firme dirección de tus flechas.» Lo que está perfectamente visto: lo que pintaba por entonces tenía poco interés, pero Lorca veía su firme voluntad de triunfar. Estaba lleno de presentimientos, de alucinaciones, de supersticiones. Comienzan a aparecer en su mente ciertos extraños objetos simbólicos que luego aparecerán en sus cuadros. Cree en la magia y tiene fetiches. Le encantan las cosas de mal gusto, sobre todo, dice Dalí, «el fértil y biológico mal gusto de Wagner, Gaudí y Boecklin». Quiere deslumhrar a toda costa; dice que por entonces su lectura favorita era Kant. «No entendía casi nada de lo que leía —afirma Dalí— pero esto sólo me llenaba de orgullo y satisfacción.» Al fin le expulsan de la Escuela de Bellas Artes, pero no por ninguna excomunión estética. Un día de examen, después de una noche de fiesta, le sacan de la cama; medio desnudo, se presenta al Tribunal y les dice a los profesores: «Ustedes no tienen competencia para juzgarme a mí, que soy superior a todos»: la expulsión fue fulminante. Ya daba conferencias; y se declaraba monárquico-anarquista, cosa que en el fondo, no va mal con el temperamento español. Dalí atesoró desde niño una cultura visual extraordinaria; coleccionaba los libritos Gowans, muy en boga en mi juventud, sobre grandes maestros, recibía revistas de arte de París, Londres o Alemania; lo sabía todo. «Llegué a saberme de memoria todas esas pinturas de la historia del arte...», dice él mismo. Y se inspiró en ellas con frecuencia; tenía una tendencia a la ejecución minuciosa, al realismo detallista, que ponía a prueba su virtuosismo. Su Muchacha a la ventana, de 1925, es ya una prueba sorprendente. Pero si por un lado le atraían los desnudos clásicos imaginados sobre las aguas de Cadaqués, como en su Venus y el amor, de 1925, o su real y misterioso Paisaje de Cadaqués, de 1926, su atracción por la pintura moderna, la que se hacía fuera de las fronteras de España, era poderosa. Picasso le sugestionaba, como a todos los jóvenes, y la extraña pintura de De Chineo, con sus dilatadas perspectivas llenas de soledad y de misterio, le atraía. Su Naturaleza muerta, de 1924, procede de la pintura metafísica de De Chineo, pero en bruscos cambios de estilo imitaba también a los cubistas, sobre todo a Picasso y a Juan Gris. El surrealismo, avant la lettre, estaba en el ambiente incluso en el propio Madrid; la literatura de Ramón Gómez de la Serna y las poesías incipientes de García Lorca, gran amigo de Dalí en sus tiempos de estudiante, gustaban de retorcer metafóricamente la realidad, de describirla indirectamente, por medio de asociaciones de ideas insólitas, de fantasía verbal, de dislocación del sentido lógico de los conceptos y de capricho sorprendente. Antes de marchar Dalí a París, por puro impulso, el pintor realiza su primer cuadro daliniano. Su título era muy literario y nos recuerda a García Lorca: La sangre es más dulce que la miel. Un paisaje lunar, cortado por una diagonal, sembrado de raras agujas, una estatuía sin cabeza y unos cadáveres en corrupción plagados de moscas. Es su primera obra fantástica, de un simbolismo misterioso y obsesivo. En 1928 va a París, conoce a Picasso y pinta el Asno podrido, de un picassismo en el que se introduce el morboso gusto por lo repulsivo que habría de cultivar con pasión. Pero son los surrealistas los que le atraen; entra en el grupo y se pone en primera fila con el filme Un chien andalón, con la colaboración de Buñuel, en el que la asociación disparatada de imágenes fue la más popular propaganda del surrealisme; en una de las escenas aparecen dos asnos muertos sobre un piano que se mueve arrastrado por dos frailes; es un ejemplo. Fue un éxito de escándalo que dio la medida de los objetivos del surrealismo. Encuentra marchantes, hace exposiciones y le patrocina André Bretón. Pero pronto los surrealistes, predicadores de la revolución total a que su doctrina les empuja, caen en la política y se agrupan para publicar la revista Le surrealisme au service de la révolution, instrumento de propaganda comunista en el que Dalí publicó algo, como también Gala Daranova, entonces compañera de Paul Eluard, y luego musa e inspiradora de Dalí. Dalí toma vuelos propios e inicia lo que él llama su pintura paranoica. Dalí quiere —él lo dice— pintar como un loco que no está loco. Su extraña vida interior, sus manías, sueños, deseos y terrores, los vuelca en esta pintura alimentada de una imaginación morbosa y de lecturas de Freud. La paradoja de este pintor tan imitativo de la realidad —él mismo define algunos de sus cuadros como Hand made photography (fotografía hecha a mano)— es que llena sus cuadros con fragmentos realistas que componen la más irreal y delirante composición. Su pintura paranoica quiere «desacreditar la realidad», agredir cualquier clase de prejuicio, moral inclusive. Como surrealista convencido prescinde de todo control ético y se complace en la más suculenta pornografía. Me refiero a algunos cuadros de Dalí, tales como su Guillermo Tell, de 1930, o alguna pintura sacrilega de la mis- ma fecha. Dalí es capaz de dar una interpretación erótica al Ángelus de Millet; así lo hizo en un cuadro de 1933 en el que ya aparece Gala, inspiradora de Dalí, después de abandonar a Paul Eluard. Pero a veces es capaz Dalí de darnos un logrado cuadro onírico lleno de un misterioso lirismo; en esta línea están sus mejores pinturas. Así, El sentimiento del devenir (1930), delicado simbolismo de la inminencia, o el titulado Las sombras de la noche descienden (1931). Pero en pocos cuadros de aquella época logra esta simplicidad eficaz. Siente siempre la tentación de dejar su cuadro repleto de formas aisladas, incongruentes, como almacén de fragmentos diabólicos. En este gusto redundante está el barroquismo de Dalí, vicioso, lanzado a los hallazgos del mal gusto. Por ejemplo, un día escribió: «Siempre defendí, contra el buen gusto francés, el fértil y biológico mal gusto de Wagner, Gaudí y Boecklin», tres artistas a los que admira. «Odio la sencillez en todas sus formas», ha dicho alguna vez. Pero no sólo lee a Kant, sino a Einstein; naturalmente, también sin entenderlo; el espacio y el tiempo, la gran obsesión. Dalí dominaba, como se puede ver en algunos de los cuadros antes citados, el espacio pictórico, o sea la perspectiva, el sentimiento de profundidad que le obsesiona en Ucello, en Perugino, en De Chirico. Pero le gustaría expresar el tiempo; dando vueltas a esta idea se le ocurrió el cuadro de 1931 que tituló Relojes blandos (Museo de Arte Moderno de Nueva York), con una perspectiva de distante lejanía y, en primer término, unos relojes blanduchos, doblados como si fueran de chewing gum. El método está claro; la mente humana opera con conceptos que definen los caracteres permanentes de las cosas. Romper este orden conceptual y lograrlo con imágenes de aspecto verosímil, ¡qué triunfo para el surrealista y revolucionario Dalí! Pues los conceptos de reloj y blando son incompatibles para nuestra mente; Dalí se complace en la demoníaca operación de romper de un puñetazo nuestra lógica, aquella en la que tenemos instalada nuestra vida. Pero eso no es nada para lo que viene después. Ahora va a cultivar la descomposición, la putrefacción, la degradación de la vida, como si quisiera atacarla con la gusanera de sus inclinaciones inconfesables, con la evidencia de lo repulsivo. El cuerpo humano, objeto ideal del arte de siempre, es el mayor objeto de su saña; nos va a presentar fragmentos de gabinete de anatomía, materia pura en grado de corrupción, fragmentos teratológicos de láminas de libros de medicina. Y los presentará muchas veces cargándolos de alusiones impuras o en contraste con los paisajes del Mediterráneo pintados con su pincel de primitivo. Ejemplares perfectos de esa dirección son su El espectro del sex appeal (1934), que estuvo en la colección del artista, o la sofisticada pintura que titula Atmosferocefálico burócrata en el acto de ordeñar un arpa craneal (1933) (Col. Morse). Aparecen aquí algunos de sus amuletos favoritos: las muletas, la béquille que sirve para sostener lo blando o viscoso que le había obsesionado desde niño, según confiesa en su Vida secreta. Porque precisamente huye del cuerpo humano sano, completo, musculoso, Dalí concentra sus amores en las materias del mundo biológico más opuestas a lo vivo y sensible, lo duro y lo blando. Lo blando, encarnado en esa carretilla de carne que también le obsesiona y sobre la cual quiere hacer un filme. La lengua española no tiene, como el francés, la distinción, sobre la que hablaba Eugenio d'Ors, entre la chair y la mande. Dalí, obsesionado por la chair, como buen freudiano, acaba encenagándose en la vianáe. Por eso le encantan los caracoles, las serpientes, lo viscoso, blando y repulsivo al tacto humano. Como le encanta lo duro, los caparazones de los animales que exhiben su dermatoesqueleto; cangrejos, tortugas, o también los rinocerontes... Detesta el industrialismo y la mecánica de nuestros días; pero acaso por eso le atraen algunos objetos industriales, como el teléfono de duro caparazón de crustáceo, y en sus cuadros aparece con frecuencia el teléfono como si fuera un ser vivo, capaz de echar ramas vegetales o de eyacular secreciones animales. Pero el grupo surrealista se divide; algunos, como Aragón o Eluard, se politizan y se van al comunismo. André Bretón, el fundador, cree que el surrealista no debe comprometerse porque debe aspirar a la revolución permanente; él es el Trotsky de la doctrina. Se excomulgan mutuamente los dos grupos hacia 1933. Pero Dalí había dado en 1931 su gran escándalo con el filme subversivo y amoral titulado Udge d'or, cuyo estreno en París dio lugar a una bagarre y tuvo que ser suspendido por la policía. Pero poco después, Dalí, tímido e insatisfecho, encuentra su amor: Elena Daranova, la mujer de Paul Eluard, al que abandona para irse con el pintor español, en cuya vida influye poderosamente. Rusa, inteligentísima, maternal para este fantástico y reprimido niño mimado, fue para él su pareja, su inspiradora y su manager. Se la lleva a Cadaqués; construye para ella una casa en Port Lligat, que luego se ha hecho famosa en el mundo. En 1934 descubre un paraíso como hecho para un exhibicionista como él: América, su gran mercado, país de la propaganda y de la mecánica que él dice odiar. Pero él pretende curar a América con sus visiones: «Sólo la violencia del ensueño puede resistir la repugnante civilización mecánica que es vuestro enemigo...» Dalí comenzó vendiendo obras en Nueva York por 25.000 dólares, de entonces. No tardaría en llegar la excomunión de André Bretón, que le arrojó del surrealismo llamándole —en anagrama— Salvador Dalí = Ávida dollars. El mundo, el gran mundo se disputa a Dalí, los banqueros, los grandes almacenes, los aristócratas, las señoras esnobs. Pero ante la guerra civil española reniega de la revolución. Fue en 1936 cuando pintó su cuadro Construcción blanda con habichuelas verdes, presagio de guerra civil (Colección Arensberg), símbolo de la pugna cruel realizada con sus arbitrarios métodos. Durante los años 1937 a 1939 Dalí hace varios viajes a Italia y experimenta hondamente su afinidad de hombre mediterráneo con la belle- za clásica. No obstante, su admiración se dirige, preferentemente, a los maestros más sofisticados y exquisitos, teóricos o imaginativos, con los que siente un parentesco oculto bajo sus extravagancias surrealistes. Los conocía ya desde los libritos Gowans, pero ahora afirma su inclinación por esta pintura lisa, de arbitrarios y rutilantes colores, de línea amanerada y belleza tocada con un algo de preciosismo. En Leonardo encuentra un imaginativo soñador, gran dibujante, como él; ya es sabido que Fréud estudió a Leonardo desde el punto de vista psicoanalítico, tratando de descifrar sus complejos. Muchos dibujos de Dalí son comentarios a los diseños que ilustran los códices leonardescos. El tema del caballo, los barrocos estudios del movimiento de las aguas o de las nubes, los grotescos caprichos sobre la faz humana en sus caricaturales deformaciones, y muchos otros aspectos del Dalí dibujante, están hechos con la obsesión de Leonardo da Vinel. Los teóricos de la perspectiva o de la proporción, Paolo Ucello, Fra Lucca Paccioli, le apasionan; sabido es que estas materias le obsesionaban a Dalí. De Boti-celli ama las líneas sinuosas, refinadas, y de Fiero di Cosimo las extrañas calidades del color, surrealistas avant la lettre. Le entusiasma evidentemente Rafael, del que se acordará en su Leda atómica. Pero, sobre todo, le atraen el manierismo y el barroco. Dalí es esencialmente un manierista que gusta de adelgazar las formas, retorciéndolas, refinándolas del modo extremado en que lo hacían los manieristas. Ahora envolverá sus inclinaciones a la belleza manierista en una guarnición, un atrezzo surrealista. El almacén de extrañas cosas que el surrealismo conserva va a ser una extravagante ornamentación de sus incontenibles deseos de belleza italiana, vestidos con esa técnica de realismo fotográfico que es el leit motiv que aparece a través de todas las transformaciones de su estilo. Pero no se despide fácilmente de sus métodos y obsesiones. Personales en extremo son, por ejemplo, sus autorretratos de 1937 y de 1941. Una de sus tendencias le lleva, ya se ha dicho, a transformar lo animado en inanimado o al revés. De esta manera una mujer puede tener en vez de senos unos cajones de mesa o la espalda de una mujer puede abrirse como un muro sólido. En este caso, el hueco dejado en el cuerpo de la mujer se repite como forma en una mesilla de noche. Un teléfono puede provocar una extraña animación simbólica, como si fuera un órgano vivo, en el famoso cuadro de 1938 titulado La conferencia de Munich, en el que no falta ni un pequeño retrato de Hitler. Su manierismo se muestra en sus corredores de Palladio, sugestión del Teatro Olímpico de Vicenza, traducido en perspectiva animada de figuras de ensueño. Más literal aún es el Triunfo de Nautilus, de 1941, en el que el amaneramiento renacentista inspira el tema y las figuras. Pero el barroco le lleva a su admiración, cada vez más decidida, por los grandes pintores del siglo xvii; sus maestros favoritos son ahora Velázquez y Vermeer. Son los que sabían pintar, y a Dalí, frente a la anarquía técnica del arte moderno, le interesa la sabiduría de un oficio que puede perderse en la orgía negativa del arte de hoy. El admira mucho a Velázquez y a Vermeer, acaso porque en su pintura no puede acercarse a ellos. Se acordaba ya del gran artista holandés cuando en 1934 pintó El espectro de Vermeer de Deelf visto como una mesa. Dalí, dibujante que colorea formas, pero nada colorista, siente que la culminación de la pintura como pintura está en esos maestros, pero su oficio está más cerca de los manieristas académicos que de los maestros del xvii. No olvidemos que también admira a Ingres, el gran francés delineador de formas con el cual sus dotes tienen mayor afinidad. Y sobre todo, su explosiva, llamativa extravagancia le hace apto para el público americano. Dibuja portadas para el Vogue; pinta anuncios publicitarios para las industrias americanas, por ejemplo, un anuncio de medias de seda para mujeres; decora escaparates para los grandes almacenes de Nueva York: un día decoró una vitrina con un teléfono-tortuga, o con una bañera de piel de astracán en la que se baña el maniquí de una mujer desnuda; después, disgustado porque el almacén altera su proyecto, rompe el cristal del escaparate y es condenado a pagarlo. O decora una vitrina con una mujer en traje de novia llevando una chuleta sangrienta en la mano. Pero todo se traduce en más publicidad y en más dólares. Años después proyectaría ricas joyas que se han paseado por el mundo en exposiciones impresionantes custodiadas por detectives particulares. Así, su corazón regio, que palpita mediante un mecanismo de relojería, o la interpretación en oro, materia dura, de los relojes blandos. Imagina y crea ballets que recorren el mundo: Bacanal, Laberinto, con música de Tannháuser, o Tris tan loco, con música de Tristán e I seo. Comienza a dar muestras de vuelta al orden. En 1942 publica su Vida secreta, autobiografía surrealista y freudiana, en la que acusa, al final, su retour a l'ordre. Allí escribió: «Participé, con el fanatismo de un español, en todas las investigaciones especulativas más contradictorias, pero nunca pertenecí a un partido político.» Ahora, después de la experiencia de España, le horroriza la revolución. Ya en 1940 dice: «Creo llegada la hora de que el mundo entre en una era de ayuno y sinceridad.» «Basta de negaciones, hay que afirmar.» «Hay que hacer del surrealismo algo tan sólido, completo y clásico como las obras de los museos», dice parodiando a Cézanne. «Hay que volver —afirma— a la tradición, al espíritu, al oficio.» Si seguimos así, viene a decir, nadie sabrá ya pintar, dibujar, ni escribir. Y se declara enemigo del arte abstracto. En 1939, su éxito americano crece. Prepara una instalación para la Feria Mundial de Nueva York, algo entre panorama, cuadro plástico y espectáculo de revista; estrena su ballet original titulado Bacanal', Fija su residencia en los Estados Unidos en 1940, repartiendo su tiempo entre el St. Regis Hotel, de Nueva York, y la residencia Del monte entre los cedros de California. Expone en 1941 una gran retrospectiva de su .obra en el Museum of Modern Art, de Nueva York. Y en 1942 publica su libro The secret Ufe of Salvador Dalí, clave para su interpretación psicológica, cargado con todos los descompuestos despojos de su erudición freudiana. Dalí conoce entonces el éxito mundano; está de moda, pinta murales en casas de princesas y retrata a damas elegantes, a las que pinta con semi-fotográfica fidelidad, pero exornada con fantásticos elementos de su repertorio surrealista. Y un cuadro suyo, La cesta del pan (1945), sirve a los americanos como propaganda, mientras la Paloma de Picasso va a encabezar la propaganda rusa. Cuando André Bretón le condena, arrojándole del surreálisme, Dalí le contesta: «El surrealismo soy yo.» Réplica bien española, en cuanto pone al hombre por encima de la doctrina. Mejor aún, en cuanto sólo concibe la doctrina encarnada en el hombre. Porque el español, más que individualista es, sobre todo, personalista. Dalí vuelve ahora sus ojos a España y realiza en dos ocasiones decorados para el Don Juan Tenorio de Zorrilla, la más famosa versión romántica del mito de Don Juan, todos los años representada en nuestro país. «Ya no me interesa lo psicopatológico —declara—-; mi ambición actual está en lograr la superación de la técnica de los viejos maestros universales para interpretar la nueva imagen de la física.» Se dice atraído por el pasado, por la fe, por la mística y por el problema de la representación gráfica de la desintegración, el mito de nuestra era atómica. Dalí pinta su Virgen de Port lligat, con Gala como modelo, poco ortodoxa representación de la Madona, pintada sobre el paisaje de la Costa Brava, rodeada de extraños acompañantes entre los que no faltan sus fragmentos orgánicos y hasta un rinoceronte. Pinta también su famoso Cristo en la Cruz, hoy en Glasgow, en extraño y difícil escorzo, otra vez sobre el paisaje mediterráneo realizado con meticulosidad de primitivo y suaves degradaciones de tintas. Hace una espectacular afirmación de ortodoxia, más aparente que real, en una visita al Papa en Roma. Pero también pinta a Gala —siempre Gala— como Leda atómica, que es el título del cuadro. Para él hace minuciosos dibujos de abstracta reducción de las formas a su ideal construcción geométrica y luego pinta paciente y minuciosamente, durante años, con impecable ejecución escolástica, en superficie lisa y finos pinceles. Un color fino, pálido, sin materia, como los cielos de Perugino, lo más opuesto a las pastas gruesas y grumosas de los abstractos contemporáneos. Y la extraña visión en que el pintor se representa como una niña, levantando en alto la superficie del mar, como si fuera una película de materia plástica. Pero debajo de este mar, tan pacífico, duerme un perro. Cuando los críticos denuncian airados que ese perro está copiado de una tabla primitiva del Museo de Barcelona, Dalí afirma que si un pintor tiene derecho a poner en su cuadro un objeto copiado de la realidad, también tiene derecho a copiarlo de un cuadro antiguo, si lo emplea con una intención distinta. Ya se dijo mucho antes que en arte el robo es lícito, sobre todo, si va seguido de asesinato. Dalí entra a saco —como Picasso— en la historia del arte, que también es materia prima para un 1 pintor. Con su técnica ultrarrealista realiza sus ensayos iconográficos de la Santa Cena, con Gala otra vez en la figura de Cristo, en el cuadro de la colección Chester Dale que hoy está en la Galería Nacional de Washington, o el Santiago como soldado que expuso en el pabellón español de la Exposición de Bruselas, pieza de bravura barroca. ¿Qué quedó del Dalí primario, morboso y destructivo? Algo quedó. Primero, la incontenible escapada erótica, freudiana, el pansexualismo, más contenido ahora pero siempre latente. Después, la utilización manierista, es decir, en frío, de la asociativa arbitrariedad surrealiste: la sorpresa buscada sistemáticamente, como una vulgarización de su propio estilo. Por último, su enfática preocupación por el métier de pintor, por la técnica. El cree que el arte abstracto pone en peligro la tradicción pictórica y convierte al pintor en un improvisador irresponsable. Quiere entonces salvar la pintura de esa decadencia irremediable; rivalizando con los grandes maestros del pasado, Leonardo, Durero, teóricos sobre su arte, escribe con gran énfasis, y con su fantástica extravagancia de siempre, un tratado de la pintura que titula Cincuenta secretos mágicos para pintar. Es un libro curioso, llamativo, típico de Dalí, lleno de observaciones archisabidas y de agudeza, porque él sabe de pintura, en efecto. El libro se presenta exornado con sus propios dibujos, que son lo mejor del volumen, dibujos en los que demuestra su estudio de los maestros ma-nieristas del siglo xvi, su complacencia morbosa en las formas opulentas y en las alusiones sexuales, poco veladas muchas veces, unidas a recuerdos de las elucubraciones matemáticas de los maestros del Renacimiento. Busca en ellos otras veces la fantástica relación entre objetos o cosas dispares; así, un sofá puede aparecerse como los carnosos labios de una boca de mujer. O los rascacielos de Nueva York le parecen vistos en la noche como seres misteriosos que se acercan en busca del amor. Como en el sueño, las cosas pierden sus relaciones reales de proporción. Dalí puede representar una silla minúscula instalada en la grupa carnosa de una mujer o también convertir una tortuga en soporte de un teléfono florecido. En lo que fue fiel a sí mismo es en la continuación de sus gestos auto-propagandísticos para llamar la atención, sistematizados también y fortalecidos por su contacto con el comercialismo americano. Cultiva su físico y lleva como signo extravagante de su rostro esos bigotes engomados, rígidos, que deben de suponer muy especiales cuidados de toilette, de día y de noche, y se hace retratar en las revistas de los Estados Unidos en las situaciones más insólitas e insostenibles, como en la escena en que un gato salta enfurecido delante del fotógrafo después de haber derribado un cubo de agua, composición que debió de ensayar muchas veces. Un día —cuentan— sale de su casa de la Costa Brava en Cataluña vestido de chaquet con sombrero de copa y botines; marcha a la playa precedido de un groom que lleva una gran pancarta que dice: Salvador Dalí entra en el baño. Y al llegar a la orilla, vestido de punta en blanco, se mete en el agua hasta el cuello, da media vuelta y sale del mar, mojado como una sopa. Y entonces, en la playa el groom le precede de nuevo hasta su casa con otra pancarta que dice: Salvador Dalí sale del baño. Recibe a los periodistas, sobre todo sí van fotógrafos, en las más extrañas indumentarias, a veces desnudo, y todo ello acrece su leyenda, su mito, su propaganda. Yo no sé si tiene o no razón cuando dice que él es, por sí mismo, el surrealismo, pero si alguien ha hecho pertinazmente, desde la juventud, una vida surrealista, ha sido evidentemente Salvador Dalí. Es el máximo histrión de sí mismo. ¿Qué quedará de su obra? La posteridad lo juzgará. Es, ciertamente, un pintor, excelente dibujante, pobre colorista, con una enorme capacidad para dislocar las formas o analizarlas, con una potencia de ejecución microscópica y un evidente lote de savoír faire técnico. Es, sobre todo, una inteligencia que con su manera extravagante de actuar ha tomado el pulso a su tiempo. Por eso ha escrito: «En nuestra época de mediocridad, todo lo grande e importante ha tenido que hacerse fuera de la normalidad, y, a menudo, contra la normalidad...» Sigue deseando que nos preguntemos sí está loco, si está medio loco o si se hace el loco. Pero lo que tiene de común con la corriente del arte de su tiempo es la actitud agresiva de denuncia. Los artistas abstractos de nuestros días y sus críticos nos dicen siempre que la pintura antirrepresentativa es una denuncia acusadora de la realidad, acaso porque la realidad actual es ingrata al arte de hoy. Pues bien, Dalí denuncia a la realidad, recomponiéndola, copiándola demasiado fielmente, porque haciéndolo así, disloca también la realidad. Pero, al mismo tiempo, con su actitud frente a la factura de los expresionistas abstractos, está también denunciándolos, y acusando las debilidades de ese arte antirrepresentativo, su callejón sin salida. La serpiente se muerde la cola. Y en todo caso, cualquiera que sea la opinión que tengamos de su arte, nadie podrá negar que su figura sólo podría darse, como la de Charlot, en nuestro tiempo angustiado y confuso. El propio Dalí nos lo ha dicho con unas palabras llenas de intención, y con esta cita quiero terminar esta recapitulación: «El arte moderno es un tremendo desastre, pero, a pesar de ello, hay una cosa cierta: el arte moderno es el único arte vivo que hoy existe en nuestro tiempo, el que corresponde a la realidad de los tiempos que vivimos, porque son también desastrosos.» E. L. F. * * Catedrático de Historia del Arte. Presidente de la Fundación Amigos del Prado.