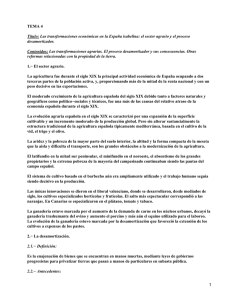Num002 006
Anuncio
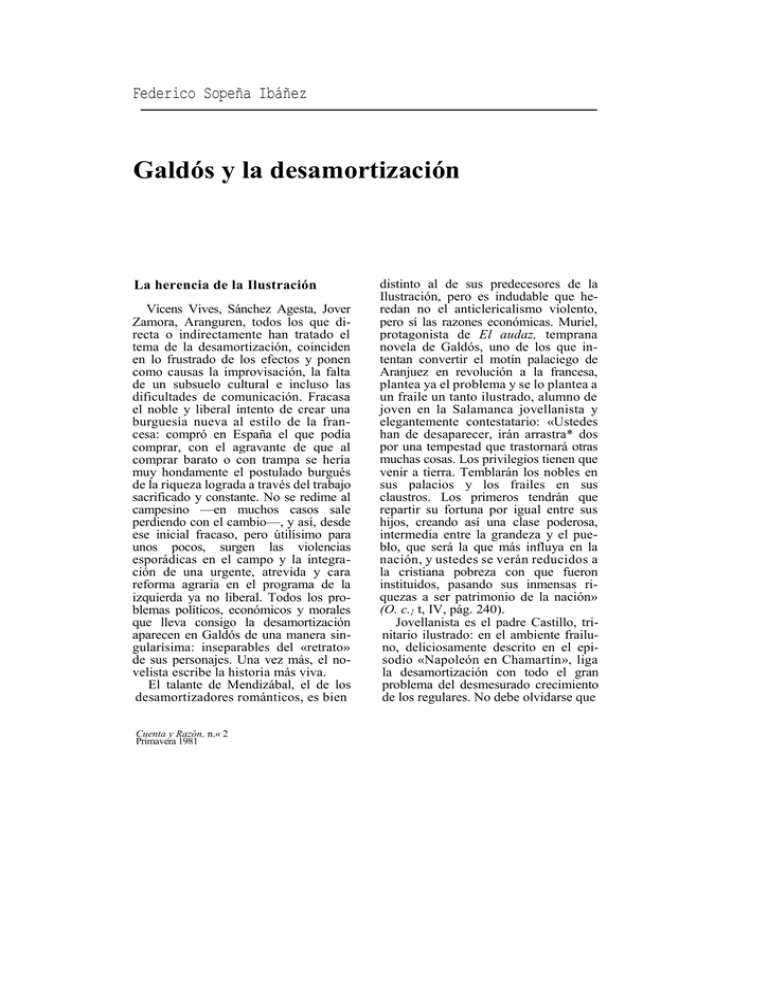
Federico Sopeña Ibáñez Galdós y la desamortización La herencia de la Ilustración Vicens Vives, Sánchez Agesta, Jover Zamora, Aranguren, todos los que directa o indirectamente han tratado el tema de la desamortización, coinciden en lo frustrado de los efectos y ponen como causas la improvisación, la falta de un subsuelo cultural e incluso las dificultades de comunicación. Fracasa el noble y liberal intento de crear una burguesía nueva al estilo de la francesa: compró en España el que podía comprar, con el agravante de que al comprar barato o con trampa se hería muy hondamente el postulado burgués de la riqueza lograda a través del trabajo sacrificado y constante. No se redime al campesino —en muchos casos sale perdiendo con el cambio—, y así, desde ese inicial fracaso, pero útilísimo para unos pocos, surgen las violencias esporádicas en el campo y la integración de una urgente, atrevida y cara reforma agraria en el programa de la izquierda ya no liberal. Todos los problemas políticos, económicos y morales que lleva consigo la desamortización aparecen en Galdós de una manera singularísima: inseparables del «retrato» de sus personajes. Una vez más, el novelista escribe la historia más viva. El talante de Mendizábal, el de los desamortizadores románticos, es bien Cuenta y Razón, n.« 2 Primavera 1981 distinto al de sus predecesores de la Ilustración, pero es indudable que heredan no el anticlericalismo violento, pero sí las razones económicas. Muriel, protagonista de El audaz, temprana novela de Galdós, uno de los que intentan convertir el motín palaciego de Aranjuez en revolución a la francesa, plantea ya el problema y se lo plantea a un fraile un tanto ilustrado, alumno de joven en la Salamanca jovellanista y elegantemente contestatario: «Ustedes han de desaparecer, irán arrastra* dos por una tempestad que trastornará otras muchas cosas. Los privilegios tienen que venir a tierra. Temblarán los nobles en sus palacios y los frailes en sus claustros. Los primeros tendrán que repartir su fortuna por igual entre sus hijos, creando así una clase poderosa, intermedia entre la grandeza y el pueblo, que será la que más influya en la nación, y ustedes se verán reducidos a la cristiana pobreza con que fueron instituidos, pasando sus inmensas riquezas a ser patrimonio de la nación» (O. c.} t, IV, pág. 240). Jovellanista es el padre Castillo, trinitario ilustrado: en el ambiente frailuno, deliciosamente descrito en el episodio «Napoleón en Chamartín», liga la desamortización con todo el gran problema del desmesurado crecimiento de los regulares. No debe olvidarse que el primer empujón hacia la desamortización, muy ligada con los planes urbanísticos, lo da la Administración bonapartista. Y tenemos ya lo del «retrato»: la mucha propiedad territorial es inseparable del pancista padre Salmón; lo contrario ocurre con el padre Castillo, que bien pudo haber defendido parte de sus ideas en las Cortes de Cádiz. «Mala situación es ésta, dijo Salmón, ¿de modo señor prior de mi alma que en mucho tiempo no recibiremos nada de nuestras granjas de Lega-nés, Valmojado, Casarrubiales, Batona de Tajuña y Santa Cruz del Romeral? jBonito porvenir! Y entonces, 'Quid manducaverunt vel manducavere'.» «Pues en lo relativo a ese decreto que acaba de leerse, dijo Castillo, mi conciencia no me dicta sino alabanzas y alabanzas le daré, aunque lo haya escrito el Gran Tamerlán. ¿Por ventura no son esas las mismas ideas que han hecho célebre en toda la redondez de la tierra a nuestro gran Jovellanos? El mismo conde de Floridablanca, ¿no intentó algo en este asunto? Y los sabios consejeros de Carlos III, ¿no se dieron de cabezadas por quitar esas trabas a la industria? Todos sabemos que aquel eminente rey tuvo ganas de promulgar este decreto» (O. c.f t. I, páginas 437, 440). Todo esto es inseparable del intento desamortizador y todo esto será argumento para los primeros liberales de las Cortes de Cádiz. Durante el reinado de Fernando VII, la breve etapa liberal afronta el problema, sin resolverlo. En la etapa más reaccionaria, ministros como Garay intentan algo, pero fracasan precisamente por esa unión de desamortización y anticlericalismo. La Iglesia española, los obispos y los regulares ofrecen, eso sí, donativos cuando k situación de la Hacienda es de bancarrota, pero esa oferta, que se acepta, aparece precisamente como lo más opuesto a la desamortización. Los sueños de Mendizábal: retrato con marco En el episodio que lleva su nombre, Galdós presenta a Mendizábal de manera muy original y yo diría que modernísima: nos lo presenta en su despacho del Ministerio, al rilo de la madrugada, desvelado y soñador, abierto a la entusiasta ingenuidad, torpe para la astucia, confiado y tembloroso a la vez, lleno el aire del despacho de fantasmas, en su mayoría de políticos, pero no sin ojeadas del protagonista a rinconcitos líricos del corazón. En el centro de ese soñar aparece la desamortización con la valentía de su empeño, pero no menos con la profecía de su tercedura. «Quizá podría yo ahora desarrollar tranquilamente mi pensamiento, madurarlo bien. Con estas prisas allá va todo como Dios quiere... ¡Qué lástima, Señor, qué lástima!..., porque tiene razón Caballero: ¡Cuánto mejor en política y en economía repartir al pueblo esta masa de bienes en vez de sacarlos al mercado! La parte de deuda que se amortiza, ¿vale más o vale menos que los intereses territoriales que podrían crearse con ese reparto hecho juiciosamente?; ¿es preferible el crédito circunstancial para encontrar quien preste a las ventajas futuras de la buena distribución del terreno?... ¿Y qué decir de los abusos que en las subastas pueden cometerse?... Resultará que los caciques de los pueblos, la clase bursátil, los que poseen ya una mediana fortuna, adquirirán bienes considerables pagándolos a largos plazos con el mismo producto de las tierras... Y en tanto, el pueblo agricultor y laborioso no podrá adquirir propiedad... ¡Si lo he pensado, Señor, si lo he pensado!... ¡pero no le dan a uno tiempo para nada!... ¡Esta política, esta vida!... No es posible, no es posible. Que venga aquí el 'Sursum corda' y se volverá para arriba, para el cielo, sin haber hecho nada. ¡Vivir al día, defenderse hoy de las acechanzas de mañana, temblando siempre... sin hora segura y tener que sufrir una cerrada carga de discursos! ¡Las dichosas polémicas! ¡Los dichosos abogados!... Y menos mal si uno contara con tener las espaldas cubiertas... Pero ¡si Palacio le pone a usted en la calle el mejor día como a un criado! Con esta inseguridad, con esta zozobra, ¿qué planes, ni qué reformas, ni qué soluciones grandes son posibles? Esto es un vértigo, dar quiebras al enemigo, agarrar el poder con las dos manos, sujetarlo, además, con los dientes para que los de allá no nos lo quiten... No puede ser, no puede ser...» Pero Mendizábal no se va sin realizar algo, ya que no toda la gran obra, y le dice al país: «Te he quitado treinta y seis mil frailes y diecisiete mil monjas; te doy cuatro mil millones, seis mil para que empieces a formar un conglomerado social fuerte y poderoso... De mogollón lo hago... No me dan tiempo para más. Luego, Dios dirá» (O.c., t. II, pág. 538). En contraste con la «poética» de los sueños de Mendizábal, la reacción carlista es, a la vez, beata y grosera, que grosero es llamar a Dios de tú y llamarle para la venganza. Es necesario recordar que en ese mundo campesino, aldeano, del dominio carlista, la desamortización aparece desligada de su realidad económica: un cultivo de minifundio, un predominio de la montaña —la Rioja, en cambio, es liberal—, un muy diverso tipo de señorío aristocrático y, por fin, una elementalidad que, si tiene rasgos deliciosos que Galdós recoge con ternura en los Episodios —desde los niños hasta el bárbaro Zoilo—, se abre fácilmente a la grosería. Fernando Calpena, admirador de Mendizábal, oye en Oñate la siguiente ristra de denuestos. La escena es en una fonda donde se arraciman personajes y personajillos de la corte carlista. Habla Gelos, más albeitar que médico, culpable con otros del erróneo tratamiento de Zumalacárregui: «El tal don Juan Mendizábal, que se vino de Londres con mucho viento en la cabeza y luego ¿qué? Miseria, el inicuo despojo del clero regular, que es un robo, señores, que es como sacarle a uno el reloj del bolsillo. Yo me alegro, sí señor, yo me alegro —dijo el señor Gelos congestionado de tanto comer y aflojándose el dogal que la servilleta le hacía en el cuello—. Ese escandaloso robo será la mecha que ponga fuego a la mina. Los cristianos, en su satánica demencia, desafían a Dios..., le meten la mano en el bolsillo a Dios, señores, para quitarle lo que pertenece a la santa iglesia! Me alegro, sí, me alegro, para que vean, para que aprendan los que aún no están convencidos... Hablando de esto decíame esta tarde el señor Echevarría: 'Es lo único que faltaba para que Dios y la Virgen Santísima estuviesen de nuestra parte.' Pues, qué, todos esos caudales, ¿de quién son sino de nuestra Generalísima? La piedad se los dio, el infierno se los quita. Bien, bien: esto nos favorece. ¡Imagínense ustedes la cólera de Dios cuando haya visto...! ¡Están locos, locos!... y nosotros más locos todavía si no nos aprovechamos de estos desaciertos del masonismo, abandonando los enjuagues y los paños calientes para marchar decididos al exterminio de la impiedad, de la revolución» (O. c. } t. II, pág. 805). Los moderados que se aprovechan Mendizábal apuntaba justo: son los ricos los que van a beneficiarse de la desamortización. Será su gran afán que la Iglesia levante el veto contra los compradores: todos los tiros van por ahí. En el episodio «Los Ayacuchos» aparece la referencia al marqués de Sa-riñán, el enemigo del liberal Calpena, caracterizadamente moderado en el estamento de procuradores, pero a la espera de la ocasión. En el delicioso epistolario de don Serafín del Socobio, muy cercano a los carlistas «convencidos», aparece lo siguiente: «Ha llegado la semana pasada el señor marqués de Sariñán, que trae el propósito de aprovechar la famosa ley del 2 de septiembre último, por la cual se declaran bienes nacionales todas las propiedades del clero en cualesquiera clase de predios, derechos y acciones que consistiesen, de cualquier nombre y origen que fuesen y con cualquiera aplicación y destino con que hubiesen sido donadas, compradas o adquiridas. Alcanza esta ley a los bienes, derechos y acciones de las cofradías y fábricas de las iglesias. Al olor de estas compras acuden terratenientes de los pueblos y logreros de las ciudades. Sigo creyendo que la ley es un despojo inicuo. El de Sari-ñán no se duerme, y como tiene ahorros, efecto natural del miserable y roñoso trato que se da, será de los que arrebaten con viva mano los mejores bienes de aquellas manos muertas. Allá se las haya con su conciencia» (O. c., t. II, pág. 1124). Narváez, cuando tiene que defenderse contra la camarilla del rey Francisco, contra los «convenidos» de Vergara, contra el mismo primado de Toledo, echa pestes contra los enriquecidos reaccionarios. En la serie de la que es protagonista el simpático Pepe Bera-mendi, Galdós hace un delicioso retrato del suegro, don Feliciano de Emparán, isabelino por conveniencia, casi carlista de convicción: lleno de dinero, procedente de los enjuagues que temía Men-dizábal, sostiene que la vida es un valle de lágrimas, lee muy a gusto los discursos apocalípticos de Donoso Cortés. Contra él truena Narváez y a través de nuestro tema: «Pues ahora —hace decir Galdós a Narváez— los convenidos de Vergara y los clérigos de capa corta que allí tuvieron su desengaño quieren suplantarnos, abolir el régimen y traernos el carlismo sin don Carlos o el absolutismo con Isabel, y esto no hemos de tolerarlo, ¡carape! Corno no hemos de consentir que los que tronaron contra la desamortización sean ahora los que quieran echar abajo lo existente. No será tan malo el árbol cuando a su sombra hicieron sus pacotillas estos ricachones que ahora se gastan el dinero en escapularios y que me acusan de que no miro por la religión... Hable usted de eso con su señor papá político y con otros que en pocos años se han llenado de millones. Si es tan malo el régimen, que se lo cuenten a los que, por ese mismo sistema político, ¡ahí duele!, fueron 'comisionados del crédito público' y se encargaron de recoger el papel-moneda de los conventos... ¿Dónde está ese papel? Yo no digo nada: hable usted con los que dicen que se ha convertido en ladrillos y éstos en casas» (O. c., t. II, pág. 1551). La vuelta a las andadas El bienio progresista, encabezado por Espartero, que vuelve triunfador, lucha contra el concordato de los moderados y se vuelve a plantear la extensión de lo desamortizable. A pesar de la lucha sorda entre Espartero y O'Donell, ya preparando éste su Unión Liberal, se adhiere a lo que la Reina, llena de diversiones y de escrúpulos a la vez, quiere negarse. El anticlericalismo de Galdós aparece aquí extremado y extremista, populachero y no sin ribetes de juguete cómico, si bien es verdad que no hay una parte significativa de la Iglesia española capaz de descifrar los signos del tiempo. Es lástima: los ejemplares de curas «progresistas» aparecen como no devotos, tabernarios y tantas veces sin licencias. Es lástima: por estos años aparecen las primeras manifestaciones del que sería más tarde el famoso rector Castro, totalmente en la órbita de Sanz del Río. Con ese marco podemos reproducir, no sin pena, el siguiente párrafo del episodio «Ó'Donell»: «Tratóse allí —en la tertulia progresista— por todo lo alto y por todo lo bajo el gravísimo asunto de la desamortización civil y eclesiástica votada por las Cortes en abril. ¿Por qué se obstinaba la reina en no dar su sanción a esta ley? Desdichado papel hacían Ó'Donell y Espartero cabalgando un día y otro día en el tren de Aranjuez con la ley en la cartera y volviéndose a Madrid cacareando y sin firma... Por aquellos días, empeñado el gobierno en que Su Majestad sancionara la ley, y obstinada Isabel en negar su firma, vieron los españoles una prodigiosa intervención del cielo en nuestra política. Fue que un venerado Cristo que recibía culto en una de las importantes iglesias del reino, se afligió grandemente de que los picaros gobernantes quisieran vender los bienes de la Mano Muerta. Del gran sofoco y amargura que a Nuestro Señor causaban aquellas impiedades rompió su divino cuerpo en sudor copioso de sangre. Aquí del asombro y pánico de toda la beatería de ambos sexos, que vio en el milagro sudorífico una tremenda conminación. ¡Lucidos estaban Espartero y Ó'Donell y a los que a entrambos ayudaban! ¡Vaya que traernos una Revolución y prometer con ella mayor cultura, libertades, bienestar y progreso, para salir luego con que sudaban los Cristos! La vergüenza sí que debió encender los rostros de O'Donell y Espartero hasta brotar la sangre por los poros. Por débiles y majagranzas que fueran nuestros caudillos políticos, incapaces de poner a un mismo temple la voluntad y las ideas, la ignominia era en aquel caso tan grande, que hubieron de acordarse de su condición de hombres y de la confianza que había puesto en ellos un país tratado casi siempre como ma- nada de carneros. El de Luchana y el de Lucena se apretaron un poco los pantalones. Y la Reina firmó y sor Patrocinio y unos cuantos capellanes y palaciegos salieron desterrados con viento fresco; al buen Cristo se le curaron, por mano de santo, la fuerte calentura y angustiosos sudores que sufría y no volvió a padecer tan molesto achaque» (O. c., t. III, pág. 127). Otro retrato con marco: O'Donell Ya O'Donell en el poder, antes del largo período que se centra en la guerra de África, Narváez le derrota diciendo sencillamente a la Reina: «Yo no desamortizo.» Galdós presenta la lucha y la derrota en un duermevela del general parecido al de Mendizábal, pero el marco ya no es el despacho ministerial, sino la alcoba del matrimonio O'Donell, cuando éste, después del famoso desaire en Palacio, al sacar la Reina a bailar a Narváez, contra el más elemental protocolo: «Desamorticemos... País nuevo... Salaverría, que saca estas cuentas mejor que nadie, ha calculado la Mano Muerta en siete mil millones. Yo digo que debe ser más... ¡Siete mil millones! Ello es nada: caminos, carreteras, ferrocarriles, puertos, faros, canales de riego y de navegación... Y vale más que todo el gran aumento de la propiedad rústica... Serán propietarios de tierras muchos que hoy no lo son ni pueden serlo... Aumentará fabulosamente el número de familias acomodadas; los que hoy tienen bastante tendrán más; los dueños de algo lo serán de mucho y los poseedores de la nada poseerán algo... ¿Qué es esta España más que un hospicio suelto? Esas nubes de abogadillos que viven de la nómina, las clases burocráticas y aun las militares, ¿qué son más que turbas de hospicianos? El Estado, ¿qué es más que un inmenso asilo? Dice Salamanca que en toda España hay dos docenas de millonarios, unos quinientos ricos, unos dos mil pudientes o personas medianamente acomodadas y ocho millones de pelagatos de todas las clases sociales, que ejercen la mendicidad en diversas formas. En esa cuenta no entran las mujeres. Pues bien, digo yo: Amigo Sala-verría..., vendamos la Mano Muerta, hagamos miles de hacendados nuevos, facilitemos el pago de fincas que se vayan desprendiendo de esa masa territorial muerta... A los pocos años tendremos agricultura, tendremos industria, y la mitad por lo menos de los hospicianos que forman la nación dejarán de serlo... ¡Siete mil millones, que hoy existen en el fondo de un ar-cón cerrado con llaves que la Iglesia tiene en su mano y no quiere soltar ni a tiros!... A tiros sí que los soltarían... Pero señora Reina, ¿hemos de armar otra guerra civil por esas dichochas llaves? ¿No derramamos bastante sangre en la primera para defender tus derechos y asegurarte en el trono? ¡Y los vencidos en aquella lucha, Reina mía, son ahora los que detrás de una cortina te aconsejan y te dirigen... ¡Y no pudiendo dar el poder a los vencidos en aquella guerra, lo das a Nar-váez, que entra en Palacio diciendo: 'Yo no desamortizo'. Cuidado, Reina; no se juega con la vida de un pueblo..., de una nación viril, por más que sea la gran 'Casa de caridad'. El hospiciano sigue diciendo: 'Quiero ser bárbaro, quiero ser pobre', pero lo dice por rutina» (O. c., t. III, pág. 163). En la Restauración: la deuda pagada Azaña insistió mucho en que la desamortización de Mendizábal, con sus consecuencias en la enseñanza religiosa, hizo posible una generación «laica», protagonista de la Revolución de 1868, y que en la Restauración, el renacimiento de la enseñanza religiosa, el poder creciente de los jesuítas afecta también, y mucho, a la dirección de las conciencias e, inseparablemente, al problema de la desamortización: se crea el remordimiento y la necesidad de restituir, argumento que da sus últimos coletazos en el debate sobre la Constitución de 1931. Todos apuntan a la influencia de la mujer de la clase alta, aristócrata o casada con gran financiero: la dirección de la conciencia señala que en el «negocio» de la salvación juega papel muy importante la necesidad de restituir. Galdós, a través de personajes femeninos muy protagonistas, da testimonio de eso. Una mujer bien simpática, Cruz del Águila, cuñada y tirana del avaro Torquemada, se expresa así cuando, agonizante él, duda entre la «conversión» y la «conversión de la Deuda», mientras que el padre Gamborenea, nobilísima figura de clérigo, se niega a entrar en esos tratos: «Creo, en conciencia —dijo Cruz con ceremoniosa voz, acercándose más y recibiendo de lleno la mirada mortecina de los ojos del tacaño—, que después de reservar a sus hijos los dos tercios que manda el código, dando partes iguales a cada uno, debe usted entregar el resto, o sea, el tercio disponible..., íntegramente a la Iglesia. A la Iglesia —repitió don Francisco sin hacer el menor movimiento— para que cuide de repartirlo... ¡Todo!... ¡A la Iglesia!..., y de ese modo me aseguran que... Sin parar mientes en lo que expresaba el último concepto, Cruz siguió desarrollando su idea de esta forma: piénselo bien y verá que, en cierto modo, es una restitución. Esos cuantiosos bienes, de la Iglesia han sido, y usted no hace más que devolverlos a su dueño. ¿No entiende? Oiga una palabrita. La llamada desamortización, que debiera llamarse despojo, arrancó su propiedad a la Iglesia, para entregarla a los particu- lares, a la burguesía, por medio de ventas que no eran sino verdaderos regalos. De esa riqueza, distribuida en el estado llano, ha nacido todo este mundo de los negocios, de las contratas, de las obras públicas, mundo en el cual ha traficado usted, absorbiendo dinerales que unas veces estaban en estas manos, otras en aquellas, y que, al fin, han venido a parar, en gran parte, a las de usted. La corriente varía muy a menudo de dirección, pero la riqueza que lleva y trae siempre es la misma, la que se quitó a la Iglesia. ¡Feliz aquel que, poseyéndola temporalmente por los caprichos de la fortuna, tiene virtud para devolverla a su legítimo dueño!... Conque ya sabe lo que opino. Sobre la forma de hacer la devolución, Donoso le informará mejor que yo. Hay mil maneras de ordenarlo y distribuirlo entre los distintos institutos religiosos» (O. c., t. V, pág. 1182). Mucho más tarde, en «Casandra», sitúa Galdós a una figura femenina, que es como espectro de la terrible doña Perfecta. Todos los sobrinos están esperando la herencia y van a quedar chasqueados cuando doña Juana, insoportable de orgullo, de beatería y de escrúpulos, prepara una serie de donaciones «Ínter vivos» para conventos. Ante el espanto de toda la familia ansiosa, el administrador les comunica sarcástocamente: «De todo ese caudal, que no baja de diecisiete millones..., pero de duros, ¿eh?, será pronto heredero..., ya lo adivinan..., Dios, muy necesitado de bienes materiales, según doña Juana... Dios creador y dueño de todo lo creado. Descalzo, pobre, sin tener una piedra en que reclinar su cabeza, anduvo Nuestro Señor Jesucristo por el mundo, enseñando su doctrina sublime. Pobre y descalzo lo llevamos en nuestros corazones. Doña Juana, más cristiana que el propio Cristo, según ella, se aflige de ver a Nuestro Redentor tan menesteroso, y emplea todo su dinero en proporcionarle zapatos de oro, corona de pedrería, manto bordado. Figúrense ustedes el gusto con que recobrará Dios todo ese capital, que era suyo y le fue arrebatado por el ladrón de Mendizábal» (O. c., t. VI, pág. 1177). Este es el resumen de Galdós, con sus exageraciones a veces, pero con un auténtico fondo de vida. Alguna conclusión podemos sacar en relación con lo circunstante. En general, el clero secular no aparece protestando con demasiada energía, y me refiero no a los curas «salidos», ferozmente enemigos de los frailes, sino a los que aparecen como muy noblemente eclesiásticos: Nazarín, claro, ni entra en la cuestión, que bien desamortizado está; el padre Gamborenea, el que quiere «salvar» a Torquemada, pertenece a una congregación que no admite donaciones testamentarias, lo cual es un signo de que lo señalado por Galdós está por encima del anticlericalismo vulgar. El delicioso padre Mancebo de «Ángel Guerra» se queja de que los límites burocráticos del concordato han dañado al esplendor de las fiestas catedralicias. Lo importante para mí, insisto, es la ausencia de un clero liberal, noblemente contestatario, pero no «suelto», no tocado de heterodoxia, pero sí comprensivo de las razones económicas de la desamortización. Hoy todo eso es historia: los caminos del uso y del abuso de la influencia llevan otro norte, y, sin embargo, problemas como el de la enseñanza siguen siendo vivos y con peligro de Ínteres por una parte y de reacción anticlerical por otra. Lo que sí ha variado radicalmente, en contraste con la época de la Restauración, es esto: que la Compañía de Jesús se ha «desamortizado» espontáneamente. 1917. Director de la Academia de Bellas Artes de España en Roma. F. S. V