Num046 015
Anuncio
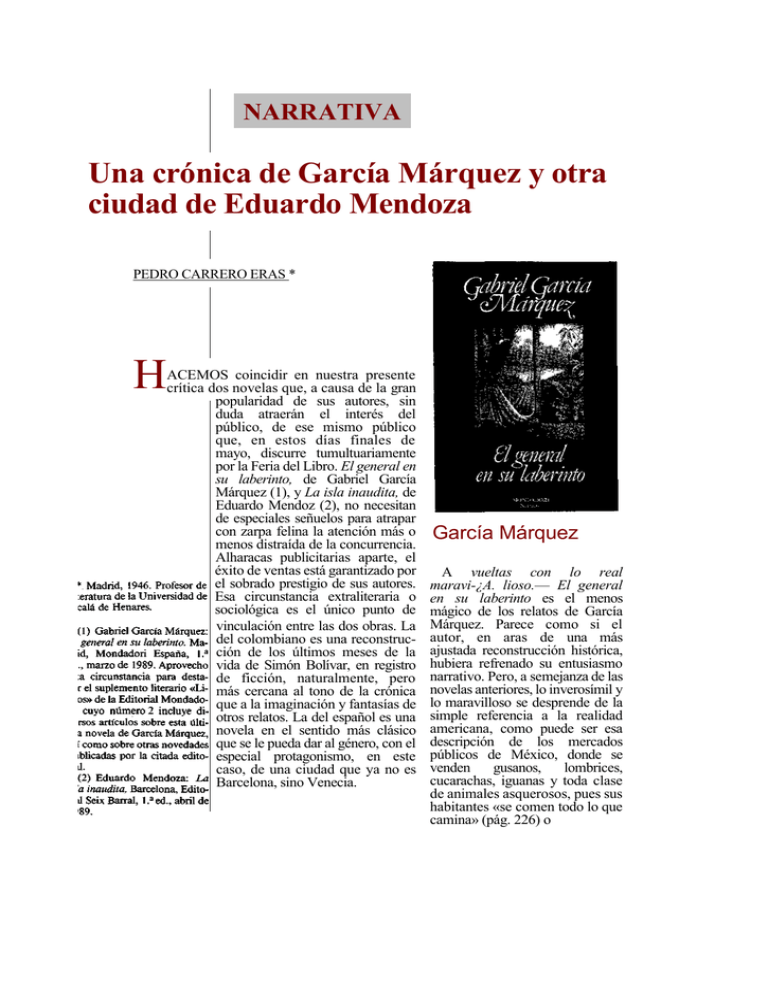
NARRATIVA Una crónica de García Márquez y otra ciudad de Eduardo Mendoza PEDRO CARRERO ERAS * H ACEMOS coincidir en nuestra presente crítica dos novelas que, a causa de la gran popularidad de sus autores, sin duda atraerán el interés del público, de ese mismo público que, en estos días finales de mayo, discurre tumultuariamente por la Feria del Libro. El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez (1), y La isla inaudita, de Eduardo Mendoz (2), no necesitan de especiales señuelos para atrapar con zarpa felina la atención más o menos distraída de la concurrencia. Alharacas publicitarias aparte, el éxito de ventas está garantizado por el sobrado prestigio de sus autores. Esa circunstancia extraliteraria o sociológica es el único punto de vinculación entre las dos obras. La del colombiano es una reconstrucción de los últimos meses de la vida de Simón Bolívar, en registro de ficción, naturalmente, pero más cercana al tono de la crónica que a la imaginación y fantasías de otros relatos. La del español es una novela en el sentido más clásico que se le pueda dar al género, con el especial protagonismo, en este caso, de una ciudad que ya no es Barcelona, sino Venecia. García Márquez A vueltas con lo real maravi-¿A. lioso.— El general en su laberinto es el menos mágico de los relatos de García Márquez. Parece como si el autor, en aras de una más ajustada reconstrucción histórica, hubiera refrenado su entusiasmo narrativo. Pero, a semejanza de las novelas anteriores, lo inverosímil y lo maravilloso se desprende de la simple referencia a la realidad americana, como puede ser esa descripción de los mercados públicos de México, donde se venden gusanos, lombrices, cucarachas, iguanas y toda clase de animales asquerosos, pues sus habitantes «se comen todo lo que camina» (pág. 226) o como el relato del alemán que asegura haber visto «a los hombres con patas de gallo» y está dispuesto a capturar a uno de ellos (pag. 103). A pesar de las numerosas referencias históricas a personajes, pronunciamientos, batallas, escaramuzas y maniobras políticas, mágico es todo el viaje sin retorno de Simón Bolívar, como acto final de su epopeya y de su dramática ensoñación. Su enjuta y atormentada figura avanza a través del río Magdalena —de un río manriqueño— entre miasmas letales, nubes de mosquitos y pueblos removidos por antiguos terremotos. (Pueblos bajo las eternas lluvias torrenciales y las inundaciones que amenazan con barrerlos de la geografía, y pueblos que sestean sofocantemente mientras que en la plaza unos gallinazos picotean en la carroña de un perro.) Sigue percibiéndose en estos relatos la huella de las crónicas de Indias y de las novelas de caballerías. Otra muerte anunciada.— El general parte al exilio con un ejército residual y unos edecanes fieles y polvorientos. Las autoridades de las poblaciones ribereñas salen a recibir al Libertador con un entusiasmo ritual y burocrático y con la desgana de quienes reconocen en él a la figura histórica venida a menos, al padre de la Patria condenado al ostracismo. Los homenajes que le dedican tienen sabor de pésame y parece como si el novelista nos quisiera hacer recordar, con el discurrir del río, la larga fila de condolencias en los funerales. Se dice del general que está muy enfermo, aunque lo desmientan sus últimos raptos de vigor, e incluso de cólera, sus juicios certeros y vehementes, sus habituales frases lapidarias y la llama de su aspiración política más querida, la unión de todas las Américas, por la que seguirá conspirando y escribiendo innumerables cartas hasta el último momento. El desenlace fatal se presiente por todas partes, por lo que el relato resulta, una vez más, la crónica de una muerte anunciada. Cuando el novelista opta por reescribir la historia, como es el caso de este libro, cualquier sorpresa está de más, de forma que son frecuentes y justificadas las anticipaciones de este tipo: «Pesaba ochenta y ocho libras, y había de tener diez menos la víspera de la muerte» (pág. 146). En los agradecimientos finales García Márquez habla de «el horror de este libro» (pág. 274): precisamente, uno de los méritos del relato está en haber sabido describir con maestría el proceso de extinción de Bolívar, su irreversible camino hacia la nada. «Yo no existo», dice el Libertador, cuando alguien le propone recuperar el poder (pág. 148). La última escena —el mundo al que se dice adiós, descrito a través de sus ojos agónicos— adquiere una gran belleza patética. Las mujeres: Manuelita Sáenz.— La vida amorosa de Bolívar, sus incontables aventuras, se acerca también a lo inverosímil, aunque él mismo rebaja la hipérbole de la leyenda ante sus amigos. Como en el relato se recurre constantemente al flash-back, hay sobradas ocasiones para rememorar sus conquistas, desde las más episódicas hasta las más duraderas. Famosa es la relación que mantuvo con la quiteña Manuela Sáenz, ese prodigio de vehemencia y furor sexual que Den-zil Romero ha retratado con crudeza extrema en su novela erótica La esposa del Dr. Thorne (a la que dediqué un comentario en el núm. 40 de esta revista). Aunque no parte con él en su último viaje, Manuela defenderá el buen nombre del general contra sus enemigos. En ese momento crepuscular de Bolívar sólo cabe destacar de esa mujer su fidelidad y su combatividad de auténtico soldado, lo que hace puntualmente García Márquez, cuidándose muy bien de ahondar en la dimensión ya agotada por Denzil Romero. Mágico resulta también el final de Manuela, pues, mediante el recurso de los cambios de perspectiva temporal, el autor nos cuenta cómo acabaron sus días los personajes más importantes que rodearon al Libertador: desterrada por orden del general Santander —la bestia negra de Bolívar— se hunde en el olvido en un remoto puerto ballenero del Pacífico, donde se apagará lentamente tejiendo, vendiendo golosinas y dando consejos de amor a los enamorados. Al morir, las únicas prendas que le quedan de Bolívar son un mechón del cabello y un guante. Independencia y americanismo.— Si tenemos en cuenta la proximidad de la fecha conmemorativa que todos sabemos, y que me resisto a nombrar directamente por una cuestión de buen gusto estilístico, esta crónica boli-variana de García Márquez adquiere un valor de actualidad, pues permite una reflexión sobre la emancipación americana y sobre lo específico de las antiguas colonias españolas. Por decirlo de otra forma: El general en su laberinto está sembrado de observaciones que vienen como anillo al dedo a estos tiempos de gran efemérides, que no debe ser sólo la celebración de 1492, sino también la revisión de todo lo que vino después, sin olvidar el presente y futuro de toda Hispanoamérica. Sin duda alguna, el autor no ha perdido de vista estas circunstancias cuando ha decidido ahondar, precisamente, en la figura de Simón Bolívar. A lo largo del libro pone con frecuencia en boca del general observaciones sobre los problemas americanos, desde sus anhelos por la integridad de América a ese «¡Por favor, carajos, déjennos hacer tranquilos nuestra Edad Media!» que le espeta a un petulante .francés (pág. 132). El general recuerda que la historia europea es una historia de iniquidades. ¿Por qué extrañarse, pues, de las convulsiones políticas que sacuden constantemente a los pueblos americanos? A Bolívar no le gustan las insurrecciones, e incluso llega a deplorar, ya al final de sus días, la que ellos hicieron contra los españoles (pág. 150). Con las luchas intestinas y las guerras de dispersión, estos pueblos se creen que están cambiando el mundo —«América es un medio globo que se ha vuelto loco» (pág. 79)—, cuando, en realidad, «lo que están es perpetuando el pensamiento más atrasado de España» (pág. 206). Al contemplar Bolívar el estado de postración en que se halla Cartagena de Indias, comparado con su pasado esplendor, exclama: «¡Qué cara nos ha costado esta mierda de independencia!» (pág. 176). Todos los detalles y la orientación del libro rezuman americanismo, comenzando por la jerga caribe del protagonista. No se trata de la fría y lejana reconstrucción histórica, pues García Márquez ha tenido buen cuidado en proyectar todo ese mundo al presente, de manera que ahí es donde está el mejor vínculo con el resto de sus novelas. En las reflexiones políticas del general no faltan las de tono lúgubre y profetice, que parecen trazar el retrato-robot de las llamadas «repúblicas bananeras»: «... la América es ingobernable, el que sirve una revo- lución ara en el mar, este país caerá sin remedio en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas...» (pág. 259). Y en ese rosario de lamentaciones bolivarianas se incluyen las que dedica con acritud a los colombianos, probablemente pensando en un concepto más amplio de este gentilicio, el relativo a la Gran Colombia, aquel proyecto frustrado de nación formada por Venezuela, Ecuador y Nueva Granada: «Cada colombiano es un país enemigo» (pág. 242); «Todas las ideas que se les ocurren a los colombianos son para dividir» (página 253). Consideración final.— Se trata, en definitiva, de un libro interesante y de una historia contada con la debida brillantez literaria, aunque es una obra menor dentro del corpus general de García Márquez. En la técnica narrativa destacan los numerosos cambios de perspectiva temporal, hacia el pasado o el futuro en relación a esas postrimerías de Simón Bolívar, de forma que conocemos muchos detalles de toda su vida anterior y algunos acontecimientos que tuvieron lugar tras su muerte. No abundan tanto las imágenes y la fantasía está sometida a la reconstrucción objetiva de los hechos. Se desprende, no obstante, una gran carga del agrio lirismo característico de las novelas del laureado escritor colombiano, especialmente en todo lo que tiene que ver con la melancólica extinción del general, con la amargura de ese sic tran-sit. Cuando vemos a Bolívar debatirse entre la gloria y el infortunio, entre los últimos impulsos vitales y los estragos de la enfermedad, recordamos la frase de Balzac: «La gloria es el sol de los muertos». (3) En mi articulo «La ns rración que nos lleva: Mendoz y Ferlosio, dos hitos en el 86x en Cuenta y Razón, núm. 2( abril de 1987. Eduardo Mendoza ONTRA Venecia romántica ypasatista.— En su momento consideré La ciudad de los prodigios como una de las mejores novelas de 1986 (3). Ahora no puedo saludar con el mismo entusiasmo este último relato de Eduardo Mendoza, aun a sabiendas de lo odiosas que resultan este tipo de comparaciones. Sin embargo, sí debo decir que he leído el libro en un soplo y que la lectura ha sido muy entretenida —pues Mendoza sabe mantener el interés—, al menos hasta la pág. 215, que es cuando llega el enfadoso y folletinesco relato de María Clara y, con él, un postizo desenlace. En el citado artículo destaqué el protagonismo de Barcelona como uno de los registros magistrales de Mendoza. En esta nueva novela ha cambiado el escenario, la ciudad. Ahora se trata de algo tan vidrioso como Venecia, punto de referencia de innumerables obras literarias y cinematográficas, lugar común cuya sola mención no puede por menor que despertar desconfianzas y miradas C torvas. ¿Qué se puede decir o crear sobre esa increíble ciudad, que no haya sido trillado por otros muchos? Pues a pesar de mi inicial observación negativa, he de decir que el mayor mérito del libro está, precisamente, en la visión que Mendoza ofrece, con su personal, irónico y cáustico estilo, de la ciudad de los canales. «Esta es una ciudad de tramoya y sablazo», dice el doctor Pimpom, un personaje sin pelos en la lengua (pág. 127). Se trata, pues, de una aportación desmitificada, corrosiva —que corroe aún más la corroída Venecia—, sin que ello im-' pida referirse de pasada a la belleza enfermiza de la ciudad. Nada más lejano de todo romanticismo, de todo cartel o tópico turísticos, y —lo que es aún más interesante— de cualquier ejercicio de italianismo barato. Para que nos hagamos una idea, sólo aparecen —según mis cuentas— dos voces de la lengua italiana (nombres propios aparte): un vinetto piccolo en la pág. 84 (puesto, además, en labios de un americano) y una grappa en la 223. Es decir, en ambos casos se trata de términos relativos a bebidas en las que se impone la «denominación de origen». A esta exigua muestra podríamos añadir un castellanizado vapórelo —escrito así y en redonda— que aparece en alguna ocasión. Está claro que el autor evita cualquier alarde en este sentido —lo que hubiera sido otro tópico—:, por lo que el castellano tan castizo del libro constituye una barrera refractaria a esa tentación y confiere al relato un sello muy personal. Por otra parte, puesto que el incesante aluvión turístico convierte a Venecia en un lugar artificial y heterogéneo, lo italiano queda subsumido. Todo ello sin contar con el sentido universal que el autor parece querer dar a esta historia, que podía haber sucedido en cualquier otro lugar del mundo: la de un ejecutivo barcelonés —Fábregas— que el día menos pensado decide abandonar los negocios, llega a una ciudad, conoce a una enigmática mujer y, al cabo de unos meses, tras una serie de apariciones y desapariciones, de encuentros y despedidas, se una a ella e inicia una nueva vida. Sin embargo, algo consustancial a Venecia debía reflejarse inevitablemente en esta obra, y esa característica es su decrepitud, así como esa sensación de muerte a la que todo el mundo se refiere. Pero Mendoza lo hace a su manera, en una línea que recuerda lo sucio y cutre de novelas como El misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas y, por supuesto, con su humorismo peculiar, que es el de una ironía agria. Un ejemplo caricaturesco de la sordidez de la ciudad está al comienzo del capítulo segundo, con esos cadáveres que flotan en la laguna entre las góndolas de los enamorados. Mendoza ha trasladado a ese escenario ingredientes de sus anteriores novelas, concretamente algunos detritus del hampa. Y aunque Fábregas no se verá envuelto en ningún asunto de mafia o gangsterismo, sus peripecias nos remiten a veces a los tópicos del relato negro. Una rúbrica con resabios hampones lo constituye ese trío extravagante constituido por dos hombres y una mujer a la que llevan impunemente por las calles con una cuerda atada al cuello. Pero la ruina de la ciudad es también y por encima de todo la de la familia de María Clara y el desvencijado palacio en el que malviven. Sus padres son dos grotescas figuras que ahora arrastran un pasado de frustraciones y humillaciones en medio de la incuria del presente. Tanta miseria de antimacasar pringoso y tanta vetustez culmina con esa especie de fiesta o besamanos a la que acude una procesión de vejestorios y estantiguas, escena, a mi juicio, con mucho fondo de Fellini, Visconti y los grandes maestros. Por cierto que también cabría interpretar como un discreto eco viscontiano al afligido y equívoco personaje que, en el interior de una iglesia, se separa de un grupo de turistas y se acerca a Fábregas musitándole los siguiente: «Me encuentro mal». Ese personaje «era una mujer entrada en años, extrañamente vestida de hombre, o un viejo petimetre muy afeminado. El colorete con que trataba de infundir lozanía a sus pómulos se había cuarteado transversalmente...» (página 202). En el desarrollo narrativo de La isla inaudita destacan las frecuentes interpolaciones de relatos y leyendas sobre la vida de algunos santos relacionados con Ve-necia o con Italia. Son como refrescantes miniaturas medievales que contrastan vivamente con el argumento principal. Entre ellas hay que incluir —por supuesto, en otro sentido— la de la casta y devota doncella que escoge el oficio de cortesana. En cuanto a las leyendas devotas, algunas se las cuenta María Clara a Fábregas, y éste, que oficia de descreído, suele burlarse de esos milagros, sin saber apreciar lo que tienen de candoroso, colectivo y estético. Parece apuntar ahí el autor críticamente a una sociedad cada vez más alejada de lo maravilloso, con ninguna capacidad de admi- ración e insensible al misterio. Fábregas es una mezcla un tanto extraña de sensibilidad y de vulgaridad, quizá porque como personaje literario, no ha sido trabajado lo suficientemente o porque con ello el autor quiere referirse a las contradicciones del hombre moderno. Sólo su inseguridad es la única cosa segura en él: «No sabía por qué hacía las cosas» (pág. 120), que es, más o menos, lo que ocurre a María Clara —«no sé qué hacer ni a don de ir /.../ Me aborrezco» (pág. 168). Esa coincidencia explica que la relación sentimental entre los dos tropiece con tantas dificultades y recelos, y que deambulen juntos o por separado como dos zombis por la vetusta ciudad. El desenlace es, como ya apuntamos, lo más decepcionante del libro. Tiene todos los ingredientes del relato folletinesco: tanto por la historia que refiere María Clara (su embarazo, el misterioso personaje de relevante posición social, las peripecias del parto, etc.) como por la decisión final de Fábregas. Todos esos pormenores —incluso se habla del «instinto comercial» del protagonista (pág. 230)— rompen el misterio de las páginas precedentes, y aunque posiblemente sean gratos para un tipo de lector, a otro le sumirá, sin duda alguna, en el desencanto. Menos mal que lo mejor del libro sigue en pie: la desmitificación de Venecia, algo que hubiera hecho las delicias de Marinetti, el autor del famoso manifiesto «Centro Venezia pas-satista».

