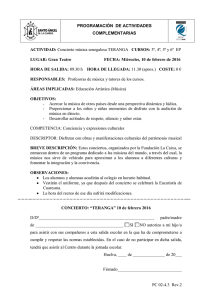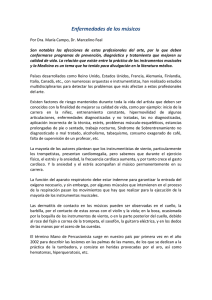Num130 014
Anuncio

Dos jóvenes arcos MÚSICA ÁLVARO MARÍAS E l inicio de la temporada madrileña nos ha traído, de la mano de la Orquesta Nacional de España y de Ibermúsica, respectivamente, a dos de los más destacados instrumentistas de arco de la actualidad: el violinista norteamericano Joshua Bell y la joven cellista de origen coreano Han-na Chang. Ambos son ejemplos de la mejor manera de hacer música de los instrumentistas de arco de la nueva generación. Atraviesan los instrumentos de arco un momento de inusitada brillantez. El número de grandes virtuosos del violín o el violonchelo es verdaderamente apabullante. Hace no tantos años los instrumentistas de arco que eran realmente impecables, que no dejaban ver jamás flaquezas técnicas, en los que la afinación y el mecanismo eran perfectos, se contaban con los dedos. Era el caso, rarísimo, de músicos como Oistrach, Szeryng, Heifetz, Rabin, Accardo o Rostropovich... casi todos los demás, aun siendo violinistas portentosos, estaban lejos de la infalibilidad absoluta. Hoy son tantos los instrumentistas de arco técnicamente perfectos, que se produce un espejismo absurdo: parece que lo natural fuera la perfección, se cuenta con ella como si se tratara de un requisito imprescindible, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y lo que es más grave, parece desdeñarse la increíble dificultad que supone alcanzar tamaña perfección. La seguridad es tal, que la sensación de riesgo desaparece. El público presencia a diario tales malabarismos que se olvida del peligro; lejos de escuchar con el alma en vilo, conteniendo el aliento, el oyente tiende a adoptar una actitud muy pasiva, como si estuviera escuchando un disco, cómodamente arrellanado en un butacón de su casa. Es extraño este fenómeno según el cual tantos instrumentistas son capaces de tocar con una precisión que antaño habría parecido milagrosa. Sin duda los métodos de enseñanza han mejorado, ha crecido en todo el mundo el número de instituciones dedicadas a la didáctica de la música, el número de estudiantes se ha multiplicado —lo que incrementa las probabilidades de éxito— y parece verosímil que la formación deportiva y la pasión de nuestro tiempo por la cultura física hayan colaborado a que se produzca esta floración de asombrosos prestidigitadores musicales. Desde luego, la difusión de la música grabada ha ejercido un influjo decisivo: la posibilidad de escuchar, en cualquier lugar y en cualquier momento, a los más grandes solistas, ha puesto automáticamente el listón muy alto, ha creado una exigencia que a veces se nos antoja inhumana. Porque no debemos olvidar que los instrumentistas de hace unas décadas no tocaban así. Ni Thibaud, ni Grumiaux, ni Ferras, ni Menuhin, ni Casals, ni Cassadó, ni Tortelier, ni Navarra, ni Gendron, por citar a un puñado de genios indiscutibles, tocaban con la impecabilidad técnica que es hoy moneda corriente. Es probable que fueran más artistas, que tuvieran una personalidad más acusada, que su sonido fuera más interesante. Es más que probable que en sus momentos más sublimes no tengan hoy posible parangón, pero lo cierto es que, si nos centramos en los aspectos mecánicos, hoy se toca como nunca se pudo soñar. En el caso de los dos solistas que nos ocupan, estamos, además, antes grandes artistas. La versión del primer concierto de Max Bruch protagonizada por Joshua Bell no sólo asombró por su poderío y belleza técnica, sino que también conmovió por su generosa expresividad, por la sinceridad e inmediatez de su apasionamiento. Joshua Bell es tal vez un artista un poco “precieux”, pero su preciosismo resulta convincente, porque no es forzado, sino que forma parte de una personalidad que rebosa encanto y vitalidad. Una gran actuación en la que fue muy bien secundado por George Pehlivanian, que logró encender más de lo habitual a la Orquesta Nacional. Han-na Chang nos ofreció, junto a la Sinfónica de Londres y bajo las órdenes de nada menos que Colin Davis, una lectura perfecta del concierto para violonchelo de Elgar, una obra de segunda fila que ha logrado hacerse un hueco en el gran repertorio violonchelístico, entre otras cosas gracias a la extraordinaria categoría de las interpretaciones de que es objeto. La Chang logró hacer que este concierto pareciera m ucho mejor de lo que es, porque su concepción resaltó todo lo bueno que hay en la obra y enmascaró sus flaquezas. La nobleza de su inmenso sonido, redondo y matizado, poderoso y aterciopelado, la perfección absoluta del mecanismo, que hace aparecer como fácil lo más complejo y arriesgado, evocan mucho el arte de Rostropovich y de Maisky, ambos sus maestros. La amplitud de su fraseo y la admirable visión estructural de la obra nos permiten ver en Han-na Chang una de las más prometedoras sucesoras de los grande violonchelistas eslavos de nuestro tiempo. El resto del concierto dirigido por Colin Davis —sin duda uno de los grandes directores del momento—discurrió por muy felices cauces, pero la velada adoleció de cierta grisura, sin duda a causa de un programa muy poco apasionante. Quizá lo más interesante fue una correctísima versión de Las Oceánidas de Sibelius, porque ni el concierto para cello de Elgar, ni la Séptima de Sibelius, ni menos aún la vacua partitura del escocés James MacMillan (muy bien tocada por la solista de corno inglés de la Sinfónica londinense, Christine Pendrill), dieron pie para que Colin Davis exhibiera su gran talento. Lástima, porque es la suya una de las más preclaras batutas de la actualidad para el gran repertorio clásico-romántico, que tan poco sobrado está de grandes intérpretes. Una gran Violetta Mucha polémica precedió a la inauguración de la temporada del Teatro Real, debido a la caída de cartel de la famosísima Angela Gheorghiu, que adujo incompatibilidad artística con la puesta en escena de La Traviata que firmaba Pier Luigi Pizzi. El resultado fue que la primera representación se tuvo que llevar a cabo en versión de concierto. Muchas veces hemos escrito en estas páginas sobre los abusos de los directores de escena, que se han convertido en los amos de los cosos operísticos, que ejercen tantas veces una tiranía intolerable y que a menudo arruinan las obras representadas, contra las que atentan en su misma esencia con una falta de respeto que no tiene justificación. A priori, el desplante de la Gheorghiu despertó las simpatías de muchos amantes de la lírica. Pero lo cierto es que la cosa no era para tanto y que parece probable que su “espantá” tuviera razones de carácter más pragmático. Parece del todo innecesario trasladar a la actualidad una obra tan radicalmente decimonónica como La Traviata, pero lo cierto es que la belleza de la escenografía y la habilidad de la acomodación a la época actual hizo que la puesta en escena de Pizzi resultara perfectamente aceptable. Nos pareció en especial acertado el planteamiento del primer acto, con el escenario dividido en dos —salón y dormitorio—, lo que soluciona con lógica y eficacia muchas situaciones teatrales. A pesar de la innecesaria modernización, el clima general de la obra se salvó y presenciamos una Traviata, y no una cosa rara. Musicalmente las cosas discurrieron por cauces bastante felices. No podemos juzgar la dirección de Jesús López Cobos porque asistimos a una de las funciones dirigidas por Miguel Ortega, que realizó su trabajo con eficaz profesionalidad. Lo mejor de la velada fue, sin duda, la actuación de Norah Amsellem en el papel protagonista. La soprano parisina encarnó una Violetta de primerísimo orden. A saber si la Gheorghiu habría estado a la misma altura.