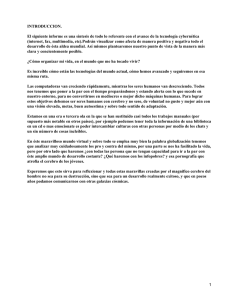¿Qué sabes de tu cerebro?
Anuncio
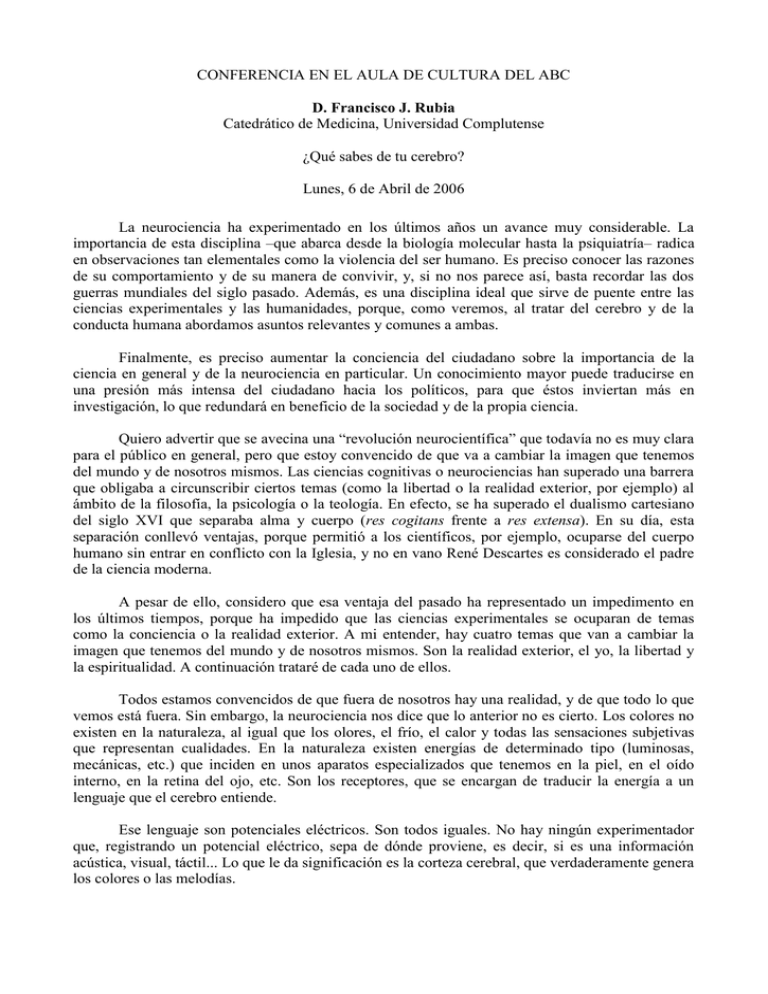
CONFERENCIA EN EL AULA DE CULTURA DEL ABC D. Francisco J. Rubia Catedrático de Medicina, Universidad Complutense ¿Qué sabes de tu cerebro? Lunes, 6 de Abril de 2006 La neurociencia ha experimentado en los últimos años un avance muy considerable. La importancia de esta disciplina –que abarca desde la biología molecular hasta la psiquiatría– radica en observaciones tan elementales como la violencia del ser humano. Es preciso conocer las razones de su comportamiento y de su manera de convivir, y, si no nos parece así, basta recordar las dos guerras mundiales del siglo pasado. Además, es una disciplina ideal que sirve de puente entre las ciencias experimentales y las humanidades, porque, como veremos, al tratar del cerebro y de la conducta humana abordamos asuntos relevantes y comunes a ambas. Finalmente, es preciso aumentar la conciencia del ciudadano sobre la importancia de la ciencia en general y de la neurociencia en particular. Un conocimiento mayor puede traducirse en una presión más intensa del ciudadano hacia los políticos, para que éstos inviertan más en investigación, lo que redundará en beneficio de la sociedad y de la propia ciencia. Quiero advertir que se avecina una “revolución neurocientífica” que todavía no es muy clara para el público en general, pero que estoy convencido de que va a cambiar la imagen que tenemos del mundo y de nosotros mismos. Las ciencias cognitivas o neurociencias han superado una barrera que obligaba a circunscribir ciertos temas (como la libertad o la realidad exterior, por ejemplo) al ámbito de la filosofía, la psicología o la teología. En efecto, se ha superado el dualismo cartesiano del siglo XVI que separaba alma y cuerpo (res cogitans frente a res extensa). En su día, esta separación conllevó ventajas, porque permitió a los científicos, por ejemplo, ocuparse del cuerpo humano sin entrar en conflicto con la Iglesia, y no en vano René Descartes es considerado el padre de la ciencia moderna. A pesar de ello, considero que esa ventaja del pasado ha representado un impedimento en los últimos tiempos, porque ha impedido que las ciencias experimentales se ocuparan de temas como la conciencia o la realidad exterior. A mi entender, hay cuatro temas que van a cambiar la imagen que tenemos del mundo y de nosotros mismos. Son la realidad exterior, el yo, la libertad y la espiritualidad. A continuación trataré de cada uno de ellos. Todos estamos convencidos de que fuera de nosotros hay una realidad, y de que todo lo que vemos está fuera. Sin embargo, la neurociencia nos dice que lo anterior no es cierto. Los colores no existen en la naturaleza, al igual que los olores, el frío, el calor y todas las sensaciones subjetivas que representan cualidades. En la naturaleza existen energías de determinado tipo (luminosas, mecánicas, etc.) que inciden en unos aparatos especializados que tenemos en la piel, en el oído interno, en la retina del ojo, etc. Son los receptores, que se encargan de traducir la energía a un lenguaje que el cerebro entiende. Ese lenguaje son potenciales eléctricos. Son todos iguales. No hay ningún experimentador que, registrando un potencial eléctrico, sepa de dónde proviene, es decir, si es una información acústica, visual, táctil... Lo que le da significación es la corteza cerebral, que verdaderamente genera los colores o las melodías. Por tanto, una vez que el cerebro elabora esos significados, los proyecta hacia fuera, como una película. Lo que vemos, oímos, tocamos, olemos o degustamos es el resultado de la elaboración que el cerebro hace de energías físicas que llegan a los diferentes receptores. Algo de esto sucede en la película Matrix. Las máquinas generan una realidad virtual para que el ser humano no se rebele, consiguiendo que el hombre viva en una realidad que no es ni auténtica ni cierta. Esta forma de plantear la cuestión de la realidad exterior es, como dicen los ingleses, contraintuitiva, porque la intuición nos dice que el color rojo que vemos está frente a nosotros, está ahí. Nos cuesta trabajo comprender que la realidad que nos rodea es una construcción del cerebro. Sin embargo, el tema no es nuevo, porque el filósofo napolitano Giambattista Vico decía en 1710 lo siguiente: “Si los sentidos son capacidades activas, de ahí se deduce que nosotros creamos los colores al ver, los gustos al gustar y los tonos al oír, así como el frío y el calor al tocar”. Vico lo tenía clarísimo, al igual que, mucho antes, los escépticos o Sexto Empírico. Sin embargo, no hemos asumido estas observaciones corroboradas por la neurociencia. No estamos convencidos de que la realidad exterior sea una proyección cerebral. Asumirlo significa que las impresiones subjetivas que experimentamos pueden ser falsas. Es decir, se trata de que no solamente los sentidos puedan engañarnos (esto lo sabemos: miramos un cepillo de dientes sumergido parcialmente en un vaso de agua y lo percibimos partido), sino también las impresiones subjetivas. Durante siglos se pensó que la Tierra no se movía, porque “no la vemos” moverse; después se descubrió lo contrario, algo que, por cierto, costó la vida a Giordano Bruno y el confinamiento a Galileo. Vayamos con el segundo tema. Pensamos del yo que es una especie de homúnculo u hombrecillo que anda dentro del cerebro y organiza los movimientos, da las órdenes, controla las vísceras, etc. Sin embargo, no hay una parte del cerebro de la que podamos decir “es el yo”, una especie de despacho oval o centro de mando donde todo se decide. Además, pensamos que el yo es permanente desde la cuna hasta la tumba, algo que, no obstante, resulta completamente falso. En efecto, ni física, ni fisiológica ni mentalmente hay nada permanente, puesto que nuestras células están cambiando constantemente, si bien a velocidades diferentes (las sanguíneas, por ejemplo, son más rápidas que las neuronas). ¿De dónde extraemos esa idea de permanencia? ¿Y por qué se la atribuimos a una instancia (el yo), que los neurofisiólogos no encuentran por rincón alguno del cerebro? Hay tres argumentos a favor de que el yo es una construcción cerebral. En primer lugar, un argumento ontogenético. El niño no nace con su yo, sino que lo desarrolla (el niño, hasta los dos años y medio o tres, no tiene sensación de que es una persona distinta de las demás y separada del mundo). Dicho desarrollo se vincula al desarrollo cerebral, por lo que es lógico pensar que la creación del yo está vinculada al propio cerebro. En segundo lugar, el yo es cultural. Hay culturas donde el yo no es tan independiente ni egocéntrico como el nuestro. Hay culturas orientales con un yo más colectivo, y donde no se concibe a la persona desligada de la sociedad o comunidad. En tercer lugar, el yo es divisible, como lo demuestran ciertos experimentos que se hicieron con pacientes que sufrían ataques epilépticos. Son todavía más claras estas observaciones en personas con personalidad múltiple. El Norman Bates de Hitchcock en Psicosis es un personaje que representa, a la vez, a sí mismo y a su madre, de modo que mata siendo la madre, pero sin ser responsable de ello. Hay trastornos de personalidad múltiple en los que pueden aparecer en una misma persona hasta ciento treinta personalidades distintas que, además, cambian de sexo, edad o costumbres. Lo anterior nos lleva a afirmar que todos nosotros estamos formados por muchos yoes, los cuales, en condiciones normales, están de alguna manera fusionados, pero que, en condiciones patológicas, se dividen. Tenemos un ejemplo claro en los adolescentes. Cuando están de fiesta con sus amigos se comportan de una manera totalmente distinta de como lo hacen en casa con sus padres. Hay dos personalidades distintas en condiciones normales; pero cuando llega una situación patológica en la que, muy probablemente, se desinhibe el hipocampo –que es una estructura que conserva la memoria autobiográfica–, aparecen distintas personalidades. Dicho sea de paso, el trastorno de personalidad múltiple generalmente suele tener como origen una violación o un abuso sexual sufrido en la infancia, trauma que hace que ciertas estructuras se desinhiban, y aparezcan todos los componentes de ese yo. En cuanto a la libertad (nuestro tercer tema), el ser humano arrastra, desde que empezó a pensar hasta nuestros días, el dilema siguiente: ¿somos libres, o no? Hay, lógicamente, opiniones para todos los gustos, y han estado, además, divididas: un grupo dice que no somos libres, pero otro grupo sostiene lo contrario. Los eclécticos dicen que sí, pero no demasiado, y hay, asimismo, compatibilistas del determinismo biológico con la libertad del ser humano. A pesar de ello, actualmente existen experimentos que demuestran ciertas cosas. Por ejemplo, se tomó a un estudiante (sujetos ideales para estos experimentos) y durante todo el experimento se registró su actividad eléctrica mediante un electroencefalograma. Al estudiante se le dijo que, cuando lo deseara, realizara un determinado movimiento, como la flexión del dedo índice. El experimentador –un californiano que todavía vive– quería demostrar la existencia de la libertad, por lo que se preguntaba lo siguiente: ¿cuándo tiene el sujeto la impresión de su propia voluntad, es decir, de que “ahora voy a mover el dedo”? El experimentador pensaba que esa impresión estaba al principio de todo el movimiento cerebral. Pues bien, se observó que, ochocientos milisegundos antes del movimiento, aparecía una honda negativa en el electroencefalograma que partía del lóbulo frontal y se dirigía hacia la corteza motora (que después envía las órdenes a la médula espinal; y ésta, a los músculos). Para no repetir el experimento del movimiento, se puso frente al estudiante un reloj y una señal roja que se iba moviendo en dirección de las agujas del reloj. Se le dio la instrucción siguiente: cuando tuviera la sensación de que “ahora voy a mover el dedo”, debía decir dónde estaba la señal. Sistemáticamente, todos los experimentos decían que la sensación de voluntad subjetiva (“voy a mover el dedo”) ocurría a los doscientos milisegundos de la ejecución del movimiento, es decir, seiscientos después de que el cerebro se hubiera puesto en marcha de manera inconsciente para mover el dedo. El experimentador se dio cuenta de que la impresión subjetiva de la voluntad no es la causa del movimiento ni de la actividad cerebral, sino la consecuencia de ésta. Por tanto, el movimiento y la voluntad son consecuencia de una actividad cerebral que empieza mucho antes, y que resulta inconsciente. Ante ello, el experimentador sugirió que, en el lapso de los doscientos milisegundos que quedaban entre la sensación de voluntad y el movimiento, el cerebro podía tener la facultad de vetar el movimiento, como si quisiera decir que, por lo menos, nos quedaba la libertad de no mover el dedo. Sin embargo, se le contestó que, si el cerebro se pone en marcha para vetar algo, necesita de nuevo ochocientos milisegundos, por lo que es imposible que se haga en los doscientos que quedan. Estos experimentos se han repetido, y han confirmado las conclusiones. Un científico alemán ha resumido así la idea: “No hacemos lo que queremos, sino que queremos lo que hacemos”. Es decir, el cerebro antedata la impresión subjetiva como si ocurriera “antes” de la actividad cerebral, si bien sucede al contrario. En este sentido, hay antiguos experimentos de este californiano que demuestran que el tiempo no le importa gran cosa al cerebro, el cual manipula la percepción del orden de los sucesos. En definitiva, investigaciones de este tipo muestran, de nuevo, que el cerebro nos engaña al hacernos creer libres cuando, en realidad, no lo somos. Tal como he indicado más arriba, esta conclusión es, igual que la referida a la realidad exterior, contraintuitiva. ¿A quién le vamos a contar que no es (que no somos) libres? Sucede que no sabemos hasta qué punto nuestros datos no están condicionados por toda una serie de información almacenada en la memoria (en el sistema límbico, etc.) que, realmente, mueve nuestra conducta. Esta forma de pensar no se aleja demasiado de las ideas de Freud, quien, como se sabe, llegó a la conclusión de que la mente es como un iceberg donde la conciencia es una parte muy superficial. Evidentemente, como no hay nada definitivo en la ciencia, estas afirmaciones tampoco lo son. Sin embargo, hay personas en Alemania que no se extrañan de ello, porque recuerdan que el cerebro es, ante todo, materia. ¿Por qué, si la materia del universo está sometida a las leyes deterministas, el cerebro no lo va a estar? Incluso, un penalista alemán está intentado en Francfort adecuar el código penal a estos nuevos descubrimientos, ya que, si no somos libres, tampoco somos culpables ni responsables. Ello no significa, desde luego, que no retiremos de nosotros a quienes trasgreden las normas sociales (algo que, por cierto, hacen hasta los monos), pero sí que la imagen que tengamos de esas personas cambie si se demuestra que no son culpables. El asunto, por supuesto, no es nuevo. El holandés Baruch Spinoza decía lo siguiente: “Los hombres se equivocan si se creen libres. Su opinión está hecha de la conciencia de sus propias acciones y de la ignorancia de las causas que la determinan. Su idea de libertad, por tanto, es simplemente su ignorancia de las causas de sus acciones”. Finalmente, me detendré en las relaciones entre neurociencia y espiritualidad. Experimentos recientes han mostrado que, si estimulamos determinadas regiones del sistema límbico, que es el responsable de nuestros afectos, emociones, etc., se pueden producir experiencias espirituales en la persona que se somete a ello. Dichas experiencias pueden llegar hasta el éxtasis, porque la humanidad lo ha vivido desde tiempos inmemoriales. Mircea Eliade, historiador de las religiones, decía que los chamanes, que eran los sacerdotes de la época en la que el ser humano era cazadorrecolector, son especialistas en la búsqueda del éxtasis mediante técnicas activas o técnicas pasivas. Son técnicas como la danza, los sonidos rítmicos, el aislamiento, la privación sensorial, de alimentos, de sueño, etc. Cuando los chamanes no llegan por estas vías al éxtasis, echan mano de las drogas alucinógenas. Por cierto, mucha gente no sabe que muchos animales se drogan. La famosa amanita muscaria, mortal en ciertas dosis, pero alucinógena en otras, es ingerida en Siberia por los renos, hábito que muy probablemente los chamanes han copiado. Por vías pasivas también es posible entrar en éxtasis. Así, junto a los chamanes cabe citar a nuestros místicos. Los anacoretas que se aislaban en el desierto quizá no sabían que, cuanto más se aislaban, más alucinaciones tenían, porque el cerebro está hecho para encontrarse constantemente activo, de modo que, en el momento en el que le privamos de información externa, él la crea por sí mismo. Pienso, por ejemplo, en san Antonio el Egipcíaco, cuya vida, por cierto, es un placer leerla. Y en Oriente tenemos, como medio para alcanzar el éxtasis, el ejemplo de la meditación, fomentando el sistema parasimpático, que controla las vísceras. Esta experiencia es muy importante, porque demuestra que el cerebro puede ver el mundo de manera no sólo dualista, sino también holística. En el éxtasis desaparece el dualismo, porque el yo y el mundo se fusionan; y la persona, dependiendo de su bagaje cultural, se fusiona con la divinidad, con la naturaleza, con el vacío, con el nirvana, con la nada... Por tanto, la visión dualista del mundo, que yo he criticado al principio –y que tampoco puedo criticar demasiado, porque es la que tenemos en condiciones de vigilia consciente–, no es la única. Hay otra posibilidad, y el cerebro puede pensar y vivir el mundo de otra manera. La frase que más me gusta es la que dice que hay dos maneras de ver el mundo. La primera es entenderlo analíticamente, con nuestra capacidad lógicoanalítica (dualista); y la segunda consiste en vivirlo emocionalmente, de manera holística, como hacen los místicos, los chamanes, etc. Lo importante es saber que el éxtasis se puede provocar estimulando determinadas regiones del cerebro y provocando así experiencias espirituales. Éstas, dependiendo del bagaje cultural de cada persona, harán que el sujeto vea a los seres espirituales de su propia religión, pero no –y esto también es importante– de la otra. Por ejemplo, experimentos efectuados en Canadá mostraron que, estimulando el cerebro con un casco que porta bovinas que provocan estimulación electromagnética que atraviesa el hueso, los estudiantes (cristianos, budistas, ateos, indios, etc.) sometidos a la prueba veían, dependiendo de su religión, las figuras espirituales de ésta (lo que, desde luego, suscita reflexiones adicionales). Igualmente, hay una patología epiléptica del lóbulo temporal que afecta a estas estructuras. Cuando se activan patológicamente mediante el ataque epiléptico, los pacientes entran en éxtasis y ven figuras espirituales. Por ejemplo, Dostoievski (un epiléptico) reflejó en El idiota este fenómeno. Todo esto conlleva consecuencias sorprendentes y enormes. La primera de ellas es que la espiritualidad resulta innata al hombre porque la tiene el cerebro. Por ello, los esfuerzos que se han hecho en algunos momentos de la historia del ser humano para erradicarla son baldíos. ¿Y dónde entran las creencias? El científico no puede ni debe entrar a valorarlas; tienen base orgánica, pero, así como el creyente puede decir que esas estructuras son necesarias para entrar en contacto con la divinidad, el no creyente afirmará que, si la espiritualidad nace en el cerebro, las religiones son proyecciones del cerebro hacia fuera. Que la espiritualidad esté dentro del cerebro no es nuevo. Por ejemplo, en el evangelio apócrifo de santo Tomás, los discípulos preguntaron a Jesús si entrarían o no en el reino de los cielos. Jesús respondió: “Cuando hagáis de dos uno; y cuando hagáis lo que está dentro como lo que está fuera, y lo que está fuera como lo que está dentro, y lo que está arriba como lo que está abajo, entraréis en el reino de los cielos”. En definitiva, cuando se supere el dualismo y se acceda a un tipo de conciencia no dualista, se entrará en el reino de los cielos. Esta forma de pensar se liga, por ejemplo, a la tradición hindú de no dualismo necesario para alcanzar la divinidad. Es más. En el evangelio de san Lucas (17, 21), que es canónico, también los discípulos le preguntan a Jesús por lo mismo. Responde el maestro: “El reino de los cielos está dentro de vosotros mismos”. Hay que tomar la cita en sentido literal, no figurado. Quizá por eso, en muchas culturas y religiones se ha hecho hincapié en buscar dentro, y no fuera, a los seres espirituales. Y otro tanto sucede con tradiciones budistas e hinduistas. Por consiguiente, hay toda una tradición que apunta al hecho de que se debe buscar dentro de nosotros mismos. ¿Dónde? Ni en el hígado ni en el corazón, como habría dicho Aristóteles. En el cerebro tenemos todo lo que pensamos que está fuera. “No busques fuera. Entra dentro de ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad”, escribió san Agustín.