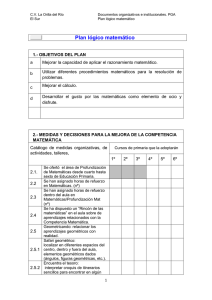Puentes levadizos fuera de Servicio
Anuncio

‘Puentes levadizos fuera de Servicio. Las matemáticas allende la cultura.’ Hans Magnus Enzensberger. Traducción de Mauricio Pombo Abondano. Publicado en http://www.elmalpensante.com/27_enzensberger.asp Se oye siempre el mismo cuento: "Por favor, ¡no más!, no soporto las matemáticas". "Qué tortura, desde que uno entra al colegio. No puedo entender cómo diablos logré graduarme de bachillerato". "¡Qué pesadilla! Además, ni hablar de mi falta de talento. A duras penas puedo sacar el IVA con mi calculadora de bolsillo, cualquier otra cosa me queda grande". "Fórmulas matemáticas... veneno puro, sencillamente me producen un cortocircuito". Todos los días oímos este tipo de afirmaciones. Gente sin duda inteligente, culta e instruida las repite sin descanso, con una mezcla especial de orgullo y resignación. Parten de la base de que quienes los escuchan los comprenden y en ello no les falta razón. Se ha formado una especie de consenso soterrado y general que determina la actitud de la gente hacia las matemáticas. El hecho de que su exclusión del ámbito de la cultura signifique una especie de castración intelectual parece no importar a nadie. Quien considere lamentable este estado de cosas, quien se atreva a murmurar algo sobre los encantos, el significado, la belleza y los alcances de las matemáticas, será contemplado con asombro como si se tratara de un experto; y en el caso que de antemano se hubiese declarado principiante, si le va bien, será visto como un estrafalario que se dedica a un extraño hobby, similar al de criar tortugas o coleccionar pisapapeles victorianos. No es usual, por el contrario, encontrar gente que diga, con el mismo ímpetu, que le parece una tortura sin igual el solo hecho de pensar en tener que leerse una novela, o contemplar un cuadro o ir al cine; que sostenga que desde que salió del colegio ha evitado, a como dé lugar, cualquier contacto con las artes y que preferiría no recordar aquellos tiempos en que le tocó vérselas con la literatura y la pintura. Menos aun, y si acaso, oye uno diatribas contra la música. Sin duda hay gente que reconoce -no sin razón- ser poco musical. Hay aquel que canta de manera estridente y desafinada; el otro que no sabe tocar ningún instrumento, y también existe esa inmensa mayoría de gente que va al concierto sin llevar la partitura bajo el brazo. Pero, ¿quién de ellos diría con toda seriedad que no se sabe ninguna canción? No importa si se trata de las Spice Girls o del himno nacional, de la música tecno o del canto gregoriano, nadie se declara franca y totalmente vacunado contra la música. Y hay razones para ello, la habilidad o el talento de crear o escuchar música está anclada genéticamente; se trata de uno de los universales antropológicos. Lo que no significa, por supuesto, que todos estemos igualmente dotados en lo musical. Como los demás dones y cualidades, también en este aspecto nuestra dotación genética se rige bajo las normas distributivas gaussianas. Es exactamente igual de difícil -tómese la población que se quieraencontrar una persona extremadamente dotada para la música, como dar con una totalmente bloqueada para ella. El máximo estadístico se encuentra en el medio campo. Lo mismo ocurre con las habilidades matemáticas. También ellas están genéticamente ancladas en el cerebro y también ellas se encuentran distribuidas entre la población según el modelo de la curva de la campana gaussiana. Por lo tanto, es una idea nacida de la superstición creer que el pensamiento matemático sea una excepción, un hecho aislado, una casual y exótica manifestación de la naturaleza. Estamos frente a un acertijo. ¿Cuál es la razón para que en nuestra civilización las matemáticas hayan permanecido como un punto ciego, como un reducto ajeno en el que se encuentra apertrechada una élite de iniciados? Un cierto aislamiento Quien quiera responder de la manera fácil, diría que la culpa recae sobre los matemáticos mismos. Esta explicación goza de la enorme ventaja de la sencillez. Además, corrobora un viejísimo lugar común que tiene la gran mayoría de las personas sobre los profesionales representantes de la disciplina en cuestión. Bajo la idea de un matemático, se imagina a un sacerdote profano que vigila su santo grial; que da la espalda a las cosas mundanas y se dedica exclusivamente a la solución de sus incomprensibles problemas, dificultándosele en gran medida la comunicación con el mundo exterior. Vive en una especie de retiro; considera que las dichas y desgracias de la sociedad son pesados estorbos y permanece en tal grado de ensimismamiento que raya en la misantropía. Nos exaspera con su pedantería lógica y su insoportable arrogancia. Inteligente, como definitivamente lo es -nadie opina lo contrario-, contempla con soberano desprecio los vanos intentos de los demás por entender este o aquel concepto. Por lo mismo, no se le ocurriría jamás hacerle propaganda a su oficio. Basta ya del lugar común que, por lo demás, es creído por muchos al pie de la letra. Obviamente no es más que un absurdo. Dejando de lado su profesión, los matemáticos se diferencian poco de los demás seres humanos, y puedo decir que conozco hombres y mujeres del ramo que son alegres, mundanos, divertidos y a ratos aun insensatos. Sin embargo, no se puede negar que, como es usual, algo de verdad se esconda tras el cliché. Toda profesión conlleva sus propios riesgos, sus patologías específicas, su déformation professionelle. Los mineros padecen problemas pulmonares, los escritores sufren neurosis narcisísticas, los directores de cine delirios de grandeza. Dichos defectos pueden derivar de las condiciones de producción bajo las cuales trabaja el afectado. En lo que respecta a los matemáticos, su profesión exige ante todo una prolongada y extrema capacidad de concentración; tienen que taladrar unos listones muy duros y espesos. No debe entonces resultar extraño que les parezca un descaro inadmisible cualquier molestia o interrupción proveniente del exterior. Es un hecho que la época de los matemáticos universales, al estilo de Euler o Gauss, pertenece al pasado. Nadie puede hoy en día dominar todos los aspectos de su ciencia; lo que significa, a su vez, que en los terrenos de la investigación el círculo de aquellos que se dedican a lo mismo se reduce cada vez más. Trabajos verdaderamente originales sólo serán comprendidos por unos pocos colegas del ramo; llegarán a un puñado de lectores, vía e-mail, en Tokio, Princeton y Bonn. El resultado inevitable es un cierto aislamiento. El propósito de hacerse comprensible a los no iniciados es algo que los investigadores abandonaron hace rato, y es posible que en los mismos viñedos de la matemática esta actitud haya sido asumida por otros colegas menos aventajados. Especialmente ilustrativa de todo esto es una expresión que cualquier estudiante de primero de carrera universitaria tiene que oír, bien en clase de cálculo, bien de álgebra lineal. Una derivada o un producto vectorial son denominados "triviales", y con ello no hay más que hablar. Cualquier otra explicación sobra y estaría por debajo de la dignidad de un matemático hacerla. Naturalmente, es dispendioso y aburridor reconstruir paso a paso, cada vez que se llega a ella, la cadena deductiva de un problema. De ahí que los matemáticos se salten los pasos intermedios que aparecen una y otra vez, y opten por presuponer su validez. Sin lugar a dudas se trata de una medida económica que, sin embargo, influye a todas luces en el comportamiento comunicativo del gremio. Entre expertos sólo se admite a aquellos para quienes lo trivial es trivial, o sea evidente. Quienes no lo vean así, valga decir el 99% de la humanidad, son casos perdidos y no vale la pena gastar tiempo en ellos con estos asuntos. A lo anterior hay que agregar que los matemáticos, como el común de los científicos, no sólo tienen su propia jerga profesional, sino que disponen de una notación diferente de la escritura común, la cual les es imprescindible para la comunicación entre sí. (Aquí cabría, una vez más, una analogía con la música, pues también maneja su propio código de escritura). Ahora bien, la mayoría de los mortales entra en pánico cuando se ve enfrentada a una fórmula matemática. Difícil saber de dónde viene esta actitud que, valga decirlo, les parece incomprensible a los matemáticos. Ellos piensan que su notación es asombrosamente clara, distinta y superior a cualquier lenguaje natural. Por lo tanto, no están dispuestos a tomarse la molestia de traducir sus ideas al español o al inglés. El esfuerzo les parece un despropósito aterrador. Así pues, ¿son los propios matemáticos los responsables del aislamiento al que han llevado a su ciencia? ¿Dieron ellos mismos la espalda a la sociedad y, de manera voluntariosa, subieron los puentes levadizos de su disciplina? Sería demasiado simplista presumir que esta es una respuesta adecuada para un asunto de las dimensiones del que estamos tratando. Es poco probable que la culpa recaiga en una docena de expertos, mientras la inmensa mayoría de la humanidad tiene que renunciar a adquirir un capital cultural de inmensas proporciones, significado y belleza. Entre la utilidad y la elegancia Cualquiera sabe que la ignorancia es de una fortaleza invencible. La mayoría de los seres humanos está convencida de que se puede vivir prescindiendo de conocimientos matemáticos y considera esta ciencia tan poco importante que no ve ningún problema en dejarla en las manos de los científicos. Hay quienes van más allá y albergan la sospecha de que se trata de una profesión ingrata y poco lucrativa cuyo provecho no se deja ver por ninguna parte. En dicho error se afianzan con más fuerza gracias a los matemáticos mismos, que se encargan de propagar y defender la pureza de su saber. Como lo confesó el eminente teórico de los números, el inglés Godfrey Harold Hardy: "No he hecho nunca nada que pueda ser considerado de utilidad. Ninguno de mis descubrimientos -para bien o para mal- ha tenido el más mínimo significado para el bienestar del mundo; y lo más probable es que esto no vaya a cambiar. He colaborado en la formación de otros matemáticos, pero matemáticos en el sentido en que yo lo soy, y el trabajo de ellos -en la medida en que lo he apoyado- ha sido tan inútil como el mío. Desde cualquier punto de vista práctico, el valor de mi vida matemática es nulo, y por fuera de las matemáticas es de todas maneras trivial". Ahí la tenemos otra vez, la palabra trivial, esa que contramarca todo aquello que desprecia el autor. "Sólo tengo una posibilidad", continúa Hardy, "de escapar al veredicto de la trivialidad total, y ello sería a través de que se me concediera el haber creado algo que valiera la pena de ser creado. Es innegable que yo he creado algo; la pregunta es si tiene algún valor" (A Mathematician's Apology, Cambridge, 1967). ¡Divinamente expresado! Una modestia no fácil de diferenciar de la arrogancia aristocrática. Nada más ajeno a un matemático como Hardy que buscar el reconocimiento de sus semejantes y hacer referencia a la utilidad práctica de su trabajo. Tiene razón y no la tiene. Su actitud recuerda la de los artistas. Juzgado con criterios estrictamente empresariales, también el reto les habría quedado grande no sólo a Ovidio y a Bach, sino a Pitágoras y a Cantor. Su trabajo muy difícilmente produciría el 15% de rendimiento inmediato considerado aceptable hoy en día bajo la égida del shareholder value. Claro está que desde esta perspectiva casi cualquier actividad humana fracasaría. (No sobra agregar que las matemáticas, comparadas en lo económico con otras actividades culturales, vienen a ser una de las de mayor rendimiento. Mientras el nuevo acelerador de partículas del CERN en Ginebra está presupuestado entre cuatro y cinco mil millones de marcos alemanes, el Instituto Max Planck de Matemáticas Puras en Bonn -centro de investigaciones de renombre mundial- sólo se apropia del 0.3% del presupuesto de la sociedad Max Plank. Grandes matemáticos como Galois o Abel fueron en su momento unos indigentes. No hubiera sido fácil conseguir genios más baratos). La autonomía que reclama Hardy para sus investigaciones básicas halla su contraparte en las artes. Y no es ninguna casualidad que la mayoría de los matemáticos se sienta muy a gusto con los criterios estéticos. Para ellos no es suficiente que la demostración sea contundente: su ambición corre también tras la elegancia, que expresa el particular sentido de la belleza que ha caracterizado el trabajo matemático desde sus más remotos orígenes. Y aquí volvemos a la pregunta clave: ¿por qué el grueso del público, que sabe apreciar las catedrales góticas, las óperas de Mozart y los cuentos de Kafka, no siente lo mismo ante el método de recursión infinita o el análisis de Fourier? Sin embargo, en lo que respecta a los beneficios sociales, resulta fácil refutar las afirmaciones de Hardy. Un ingeniero que debe diseñar un motor eléctrico común y corriente hace uso, de la manera más natural, de los números complejos. Esto no se lo hubieran imaginado nunca Wessel o Argand, Euler o Gauss, cuando en las postrimerías del siglo XIX creaban los fundamentos teóricos de dicha ampliación del sistema numérico. Sin el código binario, desarrollado por Leibniz, nuestros computadores serían impensables. Einstein no habría podido formular su teoría de la relatividad sin los trabajos previos de Riemann y, de no existir la teoría de los conjuntos, no tendrían nada que hacer los mecánicos cuánticos, los cristalógrafos y los técnicos en comunicaciones. La investigación en torno a los números primos, una rama excitante de la teoría de los números, fue considerada durante mucho tiempo una especialidad esotérica. Ya hace varios milenios -no apenas desde Eratóstenes y Euclides- las mejores cabezas se han ocupado de estos números caprichosos, sin que tuvieran la menor idea de para qué podrían servir... hasta que en el siglo XX, repentinamente, agentes secretos, programadores, militares y banqueros reconocieron que las descomposiciones factoriales y los códigos correctores llegarían a ser claves en la conducción de guerras y negocios. La cabeza y el universo Hay algo desconcertante en la imperceptible utilidad de los modelos matemáticos. No es para nada claro por qué ciertas quimeras que nunca fueron pensadas en aras de lo empírico -de alguna manera nacidas como l'art pour l'art- hayan sido capaces de explicar y manipular ese mundo real que nos circunda. Más de uno ha quedado perplejo ante "the unreasonable effectiveness of mathematics". En épocas más propicias para la fe, no había ningún problema en aceptar la mencionada armonía preestablecida. Leibniz podía afirmar, con toda la tranquilidad del mundo, que con ayuda de las matemáticas se podía "echar una ojeada refrescante a las ideas divinas"; sencillamente, porque El Todopoderoso era el primer matemático. Los filósofos contemporáneos tienen mayores dificultades con este problema. La vieja disputa entre platónicos, formalistas y constructivistas parece haber terminado en unas tablas poco brillantes. Los matemáticos a duras penas se ocupan de esta cuestión en su trabajo. Una explicación al alcance de la mano -aunque no goza de la aceptación de los guardianes de su tradición- podría residir en que tanto el cerebro como el universo fueron producidos en uno y el mismo proceso evolutivo, de manera que un débil principio antrópico determina que se vean reflejadas las mismas reglas de juego tanto en la realidad física como en el interior de nuestro pensamiento. Konrad Knopp declaró triunfalmente en su discurso inaugural en Tübingen en 1927 que las matemáticas eran "el fundamento de todo conocimiento y las portadoras de todas las formas elevadas de cultura". Grandilocuente y pomposo, pero no falso. Sin embargo, la utilidad tangible, la aplicación técnica de la investigación matemática suele aparecer mucho tiempo después y a espaldas de sus gestores, quienes como Hardy, sin consideración alguna, siguen unos caminos cuya meta nadie puede prever. No es siempre fácil ver las conexiones entre las matemáticas puras y las aplicadas; y ésta puede ser una de las razones que explican por qué la investigación matemática es tan subestimada en la sociedad actual. Además, no existe ningún otro campo en el que sea tan enorme el time lag cultural. La conciencia popular lleva un atraso de siglos con respecto a los avances matemáticos y se puede afirmar fríamente que gran cantidad de gente no llega más allá del nivel de los antiguos griegos, excepción hecha del goce del sistema decimal. Un atraso similar en otros campos como la medicina o la física sería considerado grave. De manera menos directa, esto debería también valer para las matemáticas, puesto que nunca se había dado una civilización que estuviera de tal manera imbuida en, y fuera tan dependiente de, el método matemático como la actual. La paradoja cultural a la que nos vemos enfrentados se agudiza cada vez más. Se podría decir, con buen fundamento, que vivimos en la era dorada de las matemáticas. En todo caso, los resultados y los avances contemporáneos en este campo son verdaderamente sorprendentes. Me temo que las artes plásticas, la literatura y el teatro saldrían mal librados de intentarse una comparación. No me atrevo a fundamentar tal afirmación de manera más precisa. Como novato sin esperanzas, a duras penas puedo seguir de manera burda los argumentos de los matemáticos. A veces me doy por bien librado cuando más o menos logro entrever de qué va la cosa. También para mí, el puente que conduce a su isla está fuera de servicio; lo que no me impide alcanzar a echar un vistazo a la otra orilla. Lo que logro ver me faculta para lanzar algunos ejemplos que hacen mi tesis plausible. Probablemente la mayoría de la gente no ha oído hablar nunca del problema del número de clase. Se trata de uno de los problemas más complejos de la teoría de los números. Formulado por Gauss en 1801, sólo fue solucionado definitivamente -después de muchos trabajos preliminares- por Zagier y Gross en 1983. El mismo tiempo se tardó para la demostración del llamado teorema de la clasificación. En este último, se trata de ordenar la infinita diversidad de los grupos simples (nombre que llevan sin razón alguna, ya que son de una naturaleza endemoniadamente compleja). Sólo 180 años después de ser concebida la teoría de los grupos, lograron Aschbacher y Solomon desentrañar la clave del asunto. Podría ahorrarme más pruebas y ejemplos. Los dos teoremas de la incompletitud de Gödel, quizás el más genial de los lógicos matemáticos del siglo, son suficientemente conocidos. Supongo asimismo que ya se debe haber regado la noticia de que el último teorema de Fermat, en el que muchos se quemaron las pestañas durante siglos, fue finalmente demostrado en 1995 por Andrew Wiles. Ya quisiera uno ver una Copa Mundo que pudiera contar con este tipo de triunfos, para no hablar de exposiciones en la Dokumenta de Kassel o de los festivales de teatro del último año. Sin embargo, las expresiones de júbilo del público no se ven por ninguna parte. Esto nos lleva a la pregunta que formulé al comenzar estas reflexiones. Creo, por lo tanto, que tendremos que pensar en un último chivo expiatorio, es decir, en el proceso de nuestra socialización intelectual; más exactamente: en el colegio. No se trata solamente de la sobrecarga excesiva de trabajo a la que se ve sometida esta institución hoy en día. Las deficiencias se encuentran más en lo profundo y tienen raíces bastante más antiguas. Cabe preguntarse si las que se imparten en el currículum de los primeros cinco años de la primaria pueden de veras llamarse clases de matemáticas. Lo que allí se enseña podría perfectamente llamarse, al igual que antaño, sencillamente aritmética. Todavía hoy en día los niños son torturados con una rutina de años de insípidas tareas; método cuyos orígenes se remontan a los inicios de la era de la industrialización y que ya deberían estar completamente superados. Hasta mediados del siglo XX, el mercado laboral exigía de los trabajadores básicamente tres destrezas: leer, escribir, sumar y restar (aritmética). La escuela primaria existía para producir este nivel de alfabetización. Ésta podría ser la explicación de por qué arraigó tanto en la educación inferior una relación meramente instrumental con las matemáticas. No voy a negar que es importante conocer las tablas de multiplicar, así como la regla de tres simple o la suma de factoriales. Pero eso no tiene nada que ver con el pensamiento matemático. Sería como pretender introducir a alguien en la música enseñándole año tras año y siempre el do-re-mi de la escala musical. Con seguridad el resultado sería un odio de por vida a dicha expresión artística. Fascinación infantil En los cursos avanzados, el panorama no es más alentador. La geometría analítica es tratada primordialmente como una colección de recetas, al igual que el cálculo infinitesimal. Esto trae por consecuencia que el alumno pueda sacar buenas notas sin haber entendido nunca de qué se trataba el asunto. No se le puede negar el diploma de bachiller, más si se tiene en cuenta que él no tuvo ninguna incidencia en la elaboración del currículum, y mucho menos en la selección de los métodos de enseñanza. No debemos sorprendernos de que una forma de enseñanza semejante sea la que fomente el analfabetismo matemático. Por lo demás, hace ya tiempo que perdió su sentido funcional, pues debemos tener en cuenta que los estándares del mercado laboral y de la técnica cambiaron radicalmente en los últimos años. Un adolescente de 16 años no va a entender por qué tiene que soportar la multiplicadera, si ésta se puede hacer de manera fácil y rápida con cualquier calculadora de bolsillo. La enseñanza tradicional de las matemáticas no sólo es aburridora; lo grave es que ni siquiera tiene en cuenta la inteligencia del alumno. Parece una idea fija de la pedagogía creer que los niños no están capacitados para pensar de manera abstracta. Eso es perfectamente ridículo y más bien lo contrario sería acertado. Es así como, por ejemplo, los conceptos de infinitamente grande o pequeño son perfectamente comprensibles para un niño de nueve o diez años. Muchos niños se fascinan ante el descubrimiento del cero. Explicarles qué se entiende por límite o la diferencia entre secuencias convergentes y divergentes no tiene por qué ser un problema. Muchos niños tienen un interés natural por los problemas topológicos. No es difícil entretenerlos con cuestiones de la teoría de los grupos, más aun cuando se apela a su sentido congénito de la simetría. Y así sucesivamente. Es muy probable que su receptibilidad para las ideas matemáticas sea aun mayor que la de un gran número de adultos, quienes ya tienen tras de sí las taras de la educación tradicional, por lo que están impedidos, en la mayoría de los casos, para subsanarlas. No sería del todo justo responsabilizar únicamente a los profesores de matemáticas del desastre ocurrido. Estos pobres seres, dignos de compasión, no sólo tienen que aguantar los lineamientos de los pedagogos, sino que además, y por encima de ello, les toca maniobrar bajo los dictámenes de la burocracia ministerial que les prescribe metas y planes pedagógicos en esencia brutales. Quizás su calidad de funcionarios públicos los haga conducirse a la manera servil del gremio, algo que se hizo evidente en el caso de la reciente reforma ortográfica del alemán. Un cierto temor impide a muchos aprovechar la libertad que ofrece la irrevocabilidad de su cargo. También es cierto que hay profesores que rechazan los dictámenes obsoletos que les imponen y logran transmitir a sus alumnos la belleza, la riqueza y los desafíos de la matemática. Sus éxitos hablan por sí mismos También por fuera del sistema educativo hay síntomas aislados que parecen indicar la posibilidad de estar cruzando la raya que supera la sima de la ignorancia matemática. Para empezar, se está dando un cambio en la actitud de los científicos. La generación actual de matemáticos no se corresponde para nada con el lugar común aquel del introvertido y ensimismado vuelto de espaldas al mundo. Esto es ante todo válido para el mundo anglosajón. No sólo los motivos externos evidentes en la lucha por los medios de investigación explican este cambio de mentalidad; tiene por sobre todo que ver con las matemáticas mismas. La llamada crisis de fundamentos de la primera mitad del siglo XX puede haber colaborado a que se impusiera una actitud menos rígida. También es cierto que la distancia entre la investigación pura y aplicada comenzó a reducirse desde que los empresarios y los inversionistas tomaron conciencia de las utilidades que se le pueden sacar a la investigación básica. Un mundo lleno de nuevas posibilidades ha sido abierto gracias a las matemáticas experimentales que crean los computadores; si bien es igualmente cierto que sus métodos poco rigurosos generan sospechas y desconfianza. Aproximaciones semánticas No son difíciles de imaginar las implicaciones que han tenido estas dificultades en la comunicación. Es un buen presagio que en las últimas décadas el número de intérpretes especializados en traducir el lenguaje técnico a las lenguas naturales haya aumentado. Se trata de una osadía delicada y provechosa. También en estos terrenos los anglosajones están a la vanguardia. Famosos constructores de "puentes" como Martin Gardner, Keith Devlin, John Conway y Philip Davis son pioneros en este trabajo. En Alemania hay que agradecer su labor de intermediarios a periódicos como Spektrum der Wissenschaft y a publicistas como Thomas von Randow. Ocasionalmente, hasta los grandes medios han puesto su grano de arena y se han metido con temas matemáticos. Así fue en el año 1976, cuando Appel y Haken resolvieron el tristemente célebre y poco relevante problema de los cuatro colores. Es inevitable correr el riesgo de "ponerse de moda" como ocurrió en el caso de las teorías del caos y las catástrofes. En aquel caso no se trataba tan sólo de un problema de malentendidos semánticos. El affair Sokal mostró el nivel de ridículo en que se puede caer cuando los diletantes incorporan los conceptos científicos a su jeringonza, sin tener la menor idea de lo que dicen. Por otro lado, es un prometedor indicio que El último teorema de Fermat, un thriller científico y serio de Simon Singh, se haya convertido en un bestseller internacional. Se necesita de mucha audacia para llevar a cabo todos estos intentos por interpretar las matemáticas en una cultura que se ha destacado por su profunda ignorancia del tema. No resisto la tentación de traer a cuento un diálogo inventado por el matemático Ian Stewart, quien escribe magistralmente, como prólogo de su libro The Problems of Mathematics, en el cual un experto conversa con un aficionado: El matemático: Se trata de uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas. El aficionado: ¿Podría usted explicarme eso en palabras comprensibles para un mortal común y corriente? El matemático: Ni modo. Usted no podría tener una idea clara si no conoce los detalles técnicos. ¿Cómo voy a referirme a la diversidad sin mencionar que los teoremas respectivos son finitodimensionales, paracompactos, hausdorffianos y tienen una frontera vacía? El aficionado: En ese caso, pues mienta un poquito. El matemático: No sería capaz. El aficionado: ¿Por qué no? Todos los demás lo hacen. El matemático: (Tentado por la propuesta, pero luchando contra sus viejas costumbres) Pero, ¡yo debo mantenerme en la verdad! El aficionado: Seguro. Sin embargo, podría ceder un poco, si, gracias a ello, se lograra aclarar en algo lo que usted quiere decir. El matemático: (Escéptico, pero envalentonado por su propia audacia) Vale. No veo por qué no intentarlo. Se trata de un esfuerzo de alfabetización. Un proyecto prometedor a largo plazo, que de iniciarse en temprana edad redundará en beneficio de nuestros perezosos cerebros y nos brindará placeres que desconocemos.