¿SOMOS DIGNOS DE SER LIBRES
Anuncio
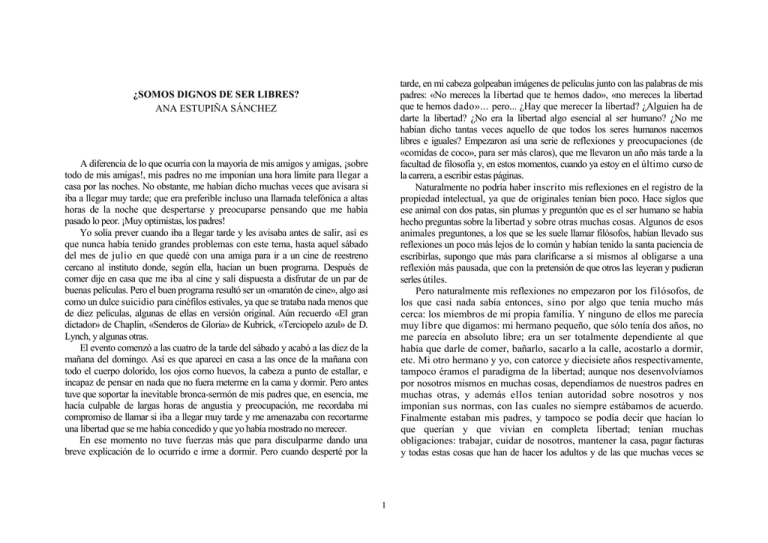
tarde, en mi cabeza golpeaban imágenes de películas junto con las palabras de mis padres: «No mereces la libertad que te hemos dado», «no mereces la libertad que te hemos dado»... pero... ¿Hay que merecer la libertad? ¿Alguien ha de darte la libertad? ¿No era la libertad algo esencial al ser humano? ¿No me habían dicho tantas veces aquello de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales? Empezaron así una serie de reflexiones y preocupaciones (de «comidas de coco», para ser más claros), que me llevaron un año más tarde a la facultad de filosofía y, en estos momentos, cuando ya estoy en el último curso de la carrera, a escribir estas páginas. Naturalmente no podría haber inscrito mis reflexiones en el registro de la propiedad intelectual, ya que de originales tenían bien poco. Hace siglos que ese animal con dos patas, sin plumas y preguntón que es el ser humano se había hecho preguntas sobre la libertad y sobre otras muchas cosas. Algunos de esos animales preguntones, a los que se les suele llamar filósofos, habían llevado sus reflexiones un poco más lejos de lo común y habían tenido la santa paciencia de escribirlas, supongo que más para clarificarse a sí mismos al obligarse a una reflexión más pausada, que con la pretensión de que otros las leyeran y pudieran serles útiles. Pero naturalmente mis reflexiones no empezaron por los filósofos, de los que casi nada sabía entonces, sino por algo que tenía mucho más cerca: los miembros de mi propia familia. Y ninguno de ellos me parecía muy libre que digamos: mi hermano pequeño, que sólo tenía dos años, no me parecía en absoluto libre; era un ser totalmente dependiente al que había que darle de comer, bañarlo, sacarlo a la calle, acostarlo a dormir, etc. Mi otro hermano y yo, con catorce y diecisiete años respectivamente, tampoco éramos el paradigma de la libertad; aunque nos desenvolvíamos por nosotros mismos en muchas cosas, dependíamos de nuestros padres en muchas otras, y además ellos tenían autoridad sobre nosotros y nos imponían sus normas, con las cuales no siempre estábamos de acuerdo. Finalmente estaban mis padres, y tampoco se podía decir que hacían lo que querían y que vivían en completa libertad; tenían muchas obligaciones: trabajar, cuidar de nosotros, mantener la casa, pagar facturas y todas estas cosas que han de hacer los adultos y de las que muchas veces se ¿SOMOS DIGNOS DE SER LIBRES? ANA ESTUPIÑA SÁNCHEZ A diferencia de lo que ocurría con la mayoría de mis amigos y amigas, ¡sobre todo de mis amigas!, mis padres no me imponían una hora límite para llegar a casa por las noches. No obstante, me habían dicho muchas veces que avisara si iba a llegar muy tarde; que era preferible incluso una llamada telefónica a altas horas de la noche que despertarse y preocuparse pensando que me había pasado lo peor. ¡Muy optimistas, los padres! Yo solía prever cuando iba a llegar tarde y les avisaba antes de salir, así es que nunca había tenido grandes problemas con este tema, hasta aquel sábado del mes de julio en que quedé con una amiga para ir a un cine de reestreno cercano al instituto donde, según ella, hacían un buen programa. Después de comer dije en casa que me iba al cine y salí dispuesta a disfrutar de un par de buenas películas. Pero el buen programa resultó ser un «maratón de cine», algo así como un dulce suicidio para cinéfilos estivales, ya que se trataba nada menos que de diez películas, algunas de ellas en versión original. Aún recuerdo «El gran dictador» de Chaplin, «Senderos de Gloria» de Kubrick, «Terciopelo azul» de D. Lynch, y algunas otras. El evento comenzó a las cuatro de la tarde del sábado y acabó a las diez de la mañana del domingo. Así es que aparecí en casa a las once de la mañana con todo el cuerpo dolorido, los ojos corno huevos, la cabeza a punto de estallar, e incapaz de pensar en nada que no fuera meterme en la cama y dormir. Pero antes tuve que soportar la inevitable bronca-sermón de mis padres que, en esencia, me hacía culpable de largas horas de angustia y preocupación, me recordaba mi compromiso de llamar si iba a llegar muy tarde y me amenazaba con recortarme una libertad que se me había concedido y que yo había mostrado no merecer. En ese momento no tuve fuerzas más que para disculparme dando una breve explicación de lo ocurrido e irme a dormir. Pero cuando desperté por la 1 quejan corno de pesadas cargas. En fin, no me pareció que la libertad fuera una planta que creciera entre las paredes de mi casa; en ella sólo encontré algunas de las cosas que se le oponían: la dependencia, el sometimiento a la autoridad, las obligaciones... No obstante me di cuenta de que por ese camino no iba a llegar muy lejos. Conducía únicamente a la desoladora conclusión de que nadie es libre, pues, ¿quién no depende en alguna medida de otros?, ¿quién no tiene que someterse a alguna autoridad? ¿quién no tiene obligaciones de algún tipo? Precisamente la sociedad consistía en eso, en relaciones de dependencia entre las personas, en el establecimiento de autoridad a muchos niveles, y en una serie de obligaciones que tenemos los unos con los otros. Nadie viviendo en sociedad es autosuficiente y se solventa la vida él sólito. Sólo para poder comer pan hace falta un agricultor que cultive el trigo, alguien que compre ese trigo y lo lleve a algún sitio donde se muela y convierta en harina, y alguien que compre la harina y haga pan. No digamos del resto de cosas que necesitamos: comida, ropa, casa... todos dependemos de muchísima gente. Además toda persona tiene obligaciones de algún tipo dentro de la sociedad en que vive. Ha de hacer un trabajo con el que obtiene el dinero que necesita para vivir y con el que hace algún servicio a los demás; pero aun en el caso de que el trabajo le guste y encuentre satisfacciones, también supone muchas obligaciones: cumplir un horario, obedecer órdenes de alguien, hacer algunas cosas que no nos gusta o no nos apetece hacer en un cierto momento, etc. Y respecto a la autoridad, la sociedad podría compararse a una cebolla donde se van superponiendo las diferentes capas de autoridad: los hijos están bajo la autoridad de los padres, los padres de sus jefes, los jefes de otros jefes más gordos etc. Estaba claro que la vida social es un completo lío, una especie de compleja tela de araña que nos atrapa a todos y donde quizás nadie puede ser libre. Habríamos de decir entonces que los que son verdaderamente libres son los animales. Naturalmente no los perros o gatos que tenernos en casa o el canario de la jaula, que son como esclavos de esclavos, sino los animales salvajes, los que decimos que «viven en libertad». Ellos no tienen relaciones de dependencia una vez que son adultos, ni de autoridad, ni obligaciones sociales o, por lo menos, no son tan complicadas como las nuestras. ¡Ellos sí que son libres! Si esto era cierto no cabía otra conclusión que decir que toda persona que quiera ser libre tendría que alejarse de la sociedad y sus complicaciones y vivir una vida lo más parecida posible a la de los animales. De hecho, mi profesor de filosofía nos había hablado de ciertos filósofos que habían tornado esa determinación. Recordaba, porque me había llamado la atención, el caso de un filósofo griego, un tal Diógenes el Cínico, que vivió antes de Cristo, creo que en el S. III, y que había buscado alejarse de las complicaciones y convenciones de la sociedad. Mi profesor nos contó algunas anécdotas muy divertidas sobre Diógenes, como que vivía en un barril, y comía y bebía allí donde le entraba hambre o sed. Una vez había visto a un niño beber agua con las manos y arrojó su cuenco, enfadado consigo mismo, porque un niño le había superado en sencillez. Otra vez pasó por su lado el poderosísimo Alejandro Magno que se paró y le dijo que le pidiera lo que quisiera y se lo concedería; Diógenes le pidió que se apartara porque le tapaba el sol. La gente decía que Diógenes vivía como un perro, por eso le llamaban cínico, de «quión» que en griego significaba perro. Un día en un banquete le trataron como a un perro y le tiraron los huesos, y Diógenes orinó allí mismo delante de todos, como si, en efecto, fuera un perro. Me había caído simpático el tal Diógenes, y me hizo pensar que siempre había habido personas que habían denunciado las cosas que les habían parecido negativas de la sociedad, y que habían tratado de cambiarlas y de provocar a los demás para el cambio. Pensé que quizás movimientos como el de objetores de conciencia, insumisos, ecologistas, alternativos, okupas etc., eran en realidad cosas que habían existido siempre y que se iban adaptando a las circunstancias propias de cada época. Llegados a este punto mis neuronas no daban más de sí. Ya había pensado bastante sobre la libertad y la cosa parecía clara: la sociedad nos ofrece muchas comodidades, nos facilita las cosas que necesitamos para vivir y nos protege, pero nos impide ser libres. Si queremos realmente ser libres, deberíamos de renunciar a las comodidades y protección de la sociedad para vivir como los animales salvajes. No me acababa de convencer esta conclusión, pero ya estaba cansada de darle vueltas a la cabeza y además, aunque no me atraía la idea, porque 2 suponía que mis padres seguirían enfadados conmigo, tenía que salir de mi habitación a comer algo o me moriría de hambre. Me decidí a salir y respiré aliviada al comprobar que el enemigo no estaba en casa y que, además, había dejado un trozo de tortilla de patatas en la cocina. Me preparé un suculento bocadillo que devoré en el sofá, bebiendo una coca-cola y viendo un programa malísimo en la televisión. No sé qué hubiera pensado de mí Diógenes el Cínico, pero yo me sentía bien y paradójicamente ¡libre! Saboreando aún la tortilla de patatas y mi sentimiento de libertad, volví a mi habitación apresuradamente, ya que escuchaba en la escalera las voces de mis padres y mis hermanos y pensé que una retirada a tiempo me evitaría volver a escuchar el sermón de la mañana. Además la experiencia me decía que, en estos casos, la mejor estrategia es dejar pasar el tiempo para que las aguas vuelvan a su cauce. De hecho, a estas alturas ya se iban tranquilizando los ánimos, pues mi madre entró en mi habitación para preguntarme si me encontraba bien. Le respondí amablemente y traté de conmoverla diciéndole que me dolía un poco la cabeza después de tantas horas viendo cine. Conseguí ablandarla, ya que me trajo un vaso de leche con una aspirina y me dejó tranquila para que durmiera. Dormí como un lirón esa noche, y el día siguiente lo dediqué a la reconciliación, ya que un recorte de libertades en pleno verano podía ser terrible. Estuve todo el día ayudando a mi madre en la casa, y bajé a mi hermanito al parque. Al llegar mi padre estuve parlanchina y amable. Volví a disculparme y les hablé de las películas tan interesantes que había visto, aunque reconocí que era una locura que no volvería a repetir. Prometí algo así como cuarenta veces que en otra ocasión llamaría si iba a volver tarde y la cena transcurrió en armonía hablando de algunas de las películas del maratón que ellos habían visto y recordaban con nostalgia, y de algunas que no habían podido ver, corno «El Gran Dictador» de Chaplin que estuvo prohibida en tiempos de Franco, por ser una parodia de Hitler y en general de todos los dictadores. Durante los días siguientes abandoné la especulación filosófica y el buen cine para dedicarme a cosas más banales como la lectura de febeos, las salidas con los amigos y los programas veraniegos de televisión. Pero sucedió algo que me hizo volver a pensar en la libertad y a replantearme la conclusión a la que había llegado unos días antes sobre la libertad de los animales y la falla de libertad de las personas. Había ido a la playa con mi amiga Mónica, y al ver a una niña que llevaba un flotador con la cara enorme de una rana recordé de golpe algo que había ocurrido bastantes años antes, cuando yo tendría unos diez u once años. Pasábamos las vacaciones de Pascua en un camping donde disfrutaba de lo lindo con una pandilla de chicos cuya afición favorita era cazar todo tipo de bichos y someterlos a torturas y experimentos muy variados. Entre los animales capturados, teníamos una rana a la que habíamos metido en una jaula de pájaro, y tratábamos de alimentar con moscas. Mis amigos tenían la habilidad de cazar moscas, atarles un hilo a la pata y colgarlas de la jaula para que la rana las comiera cómodamente. Pero tan sofisticada técnica no tenía éxito y la rana se murió de hambre. No podíamos explicarnos lo ocurrido. Pero cuando íbamos a enterrar a la rana nos pilló el padre de uno de aquellos niños que debía ser biólogo a algo así, porque nos echó una bronca tremenda recriminándonos nuestra crueldad con los animales, y nos dio una explicación. Nos dijo que el cerebro de las ranas era muy pequeño y simple, de manera que sólo reconocen un insecto si vuela; la rana está programada para cazar insectos al vuelo y es incapaz de ir más allá y reconocer como insecto algo que no se mueve. Tumbada al sol y observando aquella niña con su hortera flotador de rana, me di cuenta de que la envidiada libertad de los animales dejaba mucho que desear. Recordé algunas cosas que nos habían dicho en clase de ciencias naturales y también en filosofía. Si bien es cierto que los animales no tienen las obligaciones y complicaciones sociales que tenemos las personas, en realidad su vida está programada, no pueden hacer más allá de aquello que su programa genético les impone. Es verdad que no lodos los animales son tan tontos como aquella rana que murió de hambre rodeada de moscas. Muchos tienen un cerebro más desarrollado y se pueden adaptar a las circunstancias, pero a todos les pasa algo similar: sus respuestas están ya prefijadas, cuando aparece el estímulo responden de la manera que lo han de hacer, no deciden su respuesta. ¿Puede llamarse a esto libertad? Parece claro que no. Los animales no están condicionados social o culturalmente, pero lo están genéticamente, y este condicionante es mucho más fuerte. 3 La conducta animal es muy rígida. Un hormiguero funciona como una máquina, porque cada hormiga es como una pieza que hace aquello que tiene que hacer. No es pensable una revolución en el hormiguero, o que alguna hormiga se niegue a hacer su función, ya que sus instintos son muy fuertes y determinan su comportamiento. Por contra, las personas nacemos en una determinada época y situación social que nos condiciona bastante a cumplir una determinada función social, pero nuestro destino no es inexorable; muchas personas se han rebelado contra él y han cambiado su condición, y a lo largo de la historia ha habido muchas revoluciones porque mucha gente no se contentaba con la función que se les asignaba. En definitiva, los instintos, que determinan la conducta de los anímales, no funcionan con los humanos. Una persona puede suicidarse o morir haciendo huelga de hambre pasando por encima del instinto de conservación; puede decidir no tener hijos e incluso no tener relaciones sexuales, en contra del instinto de apareamiento y reproducción que funciona inevitablemente en los animales. Todo esto significa que podemos elegir, que vamos eligiendo muchas cosas a lo largo de la vida, y en esto consiste la libertad humana. Naturalmente no podemos entender la libertad como el poder hacer cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Esto no lo puede hacer nadie. Es evidente que estamos biológica y culturalmente condicionados. No podemos volar, como los pájaros, ni hacer otras muchas cosas debido a nuestras limitaciones anatómicas o sociales. Pero no por esto hemos de negar la libertad, ya que podemos elegir otras muchas: los estudios que vamos a hacer o la profesión que vamos a tener, los compromisos que vamos a adquirir, las asociaciones a las que vamos a pertenecer... y un sinfín de cosas más triviales, como si seguir quemándome al sol y comiéndome el coco con el tema de la libertad o hacer caso a Mónica que no paraba de insistir en que nos bañáramos. En uso de mi libertad decidí' tomar un baño y dejar las reflexiones para otro momento. Mónica aprovechó la ocasión para contactar con tres chicos que estaban cerca de nosotras pidiéndoles muy sonrientes que vigilaran nuestras cosas mientras nos bañábamos. Al salir del baño entablamos con ellos una divertida conversación hasta que tuvimos que irnos a casa a comer. Por la tarde pude seguir dándole vueltas a la cabeza mientras que, tendida en la cama, escuchaba música en mi habitación. Ya podía recapitular y establecer algunas conclusiones sobre la libertad. En primer lugar, y en contra de lo que pudiera parecer a simple vista, los animales no son más libres que los humanos. La vida animal está prefijada, guiada por los instintos, mientras que las personas tenemos muchas más cosas que elegir, nuestras respuestas son mucho más abiertas, y nuestra vida tiene muchas más posibilidades. En segundo lugar había experimentado la libertad como un sentimiento, como una sensación agradable al hacer algo que apetece mucho y te hace sentir bien. Pero esto pertenecía al ámbito de las sensaciones subjetivas, del mundo interior, muchas veces misterioso y hasta incomunicable. En tercer lugar estaba la libertad en cuanto al pensamiento. Me di cuenta de que, por muchos factores que condicionaran mi vida, por muchos impedimentos que encontrara para hacer cosas, lo que siempre podría hacer era pensar libremente. De hecho, había decidido darle vueltas a la cuestión de la libertad, y eso era algo que hacía libremente. Pero ni siquiera esta libertad es absoluta. En nuestro pensamiento también influye la sociedad en que vivimos, la educación que tenemos, los libros que leemos, etc. No pensamos en el vacío, sino a través de las cosas que conocemos y de las experiencias que tenemos. Si mi pensamiento podía darle tantas vueltas a la cuestión de la libertad, era debido a que había oído cosas sobre ella. En el Instituto se había tratado el tema desde diferentes enfoques según las asignaturas; también me ayudaban las películas que había visto, las conversaciones con mis amigos, la experiencia de la rana y las moscas... Comprendí las palabras de mi profesora de historia que nos había dicho muchas veces: «Si quieres que alguien sea libre, dale cultura», y que por eso los dictadores prohibían libros, películas y todo aquello que podía hacer, que la gente tuviera ideas contrarias a su régimen. Sabía que la cultura es algo muy amplio, que abarca mucho más de lo que se aprende en el Instituto y en los libros. Decidí que continuaría con los estudios, que algunas veces había estado tentada de dejar, pero también viajaría todo lo que pudiera, leería mucho, conocería gente, vería películas (¡eso sí, nunca más diez de un tirón!) y tendría todas las experiencias que pudiera. En cuarto lugar, había otra cuestión: esta libertad de pensar, de querer cosas, 4 de hacer proyectos, lo que, según la terminología que aprendí después, podríamos llamar «libertad interna», era muy importante, pero tenía que completarse con la «libertad externa», la libertad para hacer cosas, para realizar ideas y proyectos. Y esto es algo que depende mucho de las condiciones sociales. Por ejemplo, lodos mis proyectos anteriores podrían quedarse en eso, en proyectos, en ejercicio de libertad interna, si yo hubiera nacido en otra época o en otro país y por ser mujer se me obligara a dedicarme al matrimonio y los hijos, a pasar de la tutela del padre a la del marido, y se me impidiera estudiar, viajar, y otras muchas cosas. De haber sido así lo más seguro es que ni siquiera hubiera tenido tales proyectos y pensamientos, ya que me hubieran educado para el matrimonio y la dependencia de los hombres, y mis pensamientos girarían en torno a este destino. Me sentí bastante orgullosa de haber ordenado mis pensamientos y haber podido incluso llegar a conclusiones. Era la primera vez que hacía algo así, y había resultado divertido; me había abstraído tanto que no me había dado cuenta de que el casete que escuchaba se había acabado hacía tiempo, y que en la casa retumbaban los lloros de mi hermanito y los gritos de mi madre. Tuve que salir de mi tranquilo refugio y meterme en plena guerra. Tomé partido por el bando más débil, mi hermano pequeño, que se abrazó a mí entre lloros, y Ubre una dura batalla con el bando contrario, mi hermano el mayor, que se había atrincherado en el cuarto de baño en el que yo necesitaba entrar para arreglarme, ya que habíamos quedado con José, Dani y Andrés, los chicos que habíamos conocido en la playa por la mañana. Los chicos ya estaban en la heladería cuando llegamos Mónica y yo. Parecían distintos y más mayores que por la mañana en bañador y con el pelo mojado. De hecho, nos sorprendió cuando nos dijeron su edad: José tenía veintiuno y Dani y Andrés veintidós. Entablamos una amena conversación en la que nos enteramos de que José había dejado los estudios y trabajaba en el negocio de su padre. Dani era su primo, vivía en Madrid donde estudiaba derecho, y pasaba unos días en Valencia con sus tíos para disfrutar de la playa. Y finalmente Andrés había acabado 3° de filosofía. Me parecieron muy interesantes, sobre todo Andrés y sus estudios de filosofía. Pasamos la tarde charlando y quedamos en vernos al día siguiente en la estación para despedir a Dani que ya se volvía a Madrid. Tras despedir a Dani el día siguiente, fuimos a tomar algo. Mónica conversaba muy animada con José, así es que yo me puse a hablar con Andrés. Me habló de sus estudios, de las asignaturas que se estudiaban en la carrera, de algunos profesores y de cosas así. Yo le dije que me había gustado mucho la asignatura de filosofía en 3° de BUP, le conté las cosas que había estudiado y él me escuchó muy interesado. Después de un buen rato de conversación nos despedimos intercambiando los teléfonos de los cuatro. Nos llamaron dos días más tarde y volvimos a quedar. De nuevo José y Mónica se enredaron en una conversación a dos que no parecía abierta a nadie más. Andrés y yo continuamos hablando de, filosofía, y en esta ocasión me atreví a ponerle al corriente de mis disquisiciones sobre la libertad. Me escuchó con atención, y dijo estar sorprendido de todo lo que había discurrido con mi edad. ¡Ya estábamos con la edad! Sólo tenía cinco años más que yo y me trataba como a una cría. Pero no me importaba demasiado, ya que después de todo parecía gustarle conversar conmigo. Me habló de lo que algunos filósofos habían dicho sobre la libertad. Era un tema controvertido, sobre el que se había escrito y discutido mucho. Me explicó que históricamente había habido dos posiciones enfrentadas sobre el tema: los deterministas, que negaban la libertad, y los que la defendían. A su vez había muchos tipos de determinismo según se pensara que es Dios, la biología, la psicología, la sociedad etc., lo que determina la conducta humana. Pero en cualquier caso los deterministas pensaban que la conducta humana está totalmente determinada por una serie de causas y que, por lo tanto, no actuamos libremente sino movidos por esas causas. El determinismo no sólo podía hacer referencia a la conducta humana, sino que, en sentido estricto, los deterministas pensaban que todos los fenómenos del universo estaban regidos por leyes inexorables; cualquier cosa que pasara, la caída de una hoja, la muerte de un insecto, o el camino recorrido por una gota de rocío, obedecía a esas leyes, era algo que necesariamente tenía que pasar así y no de otra manera. …………………. 5