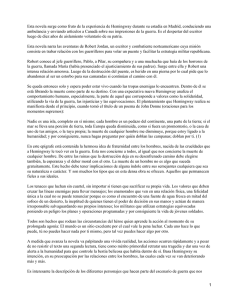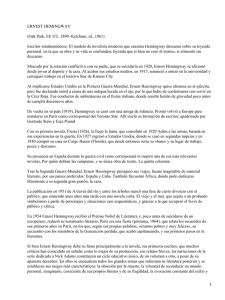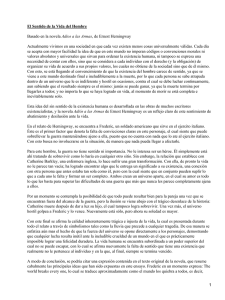La Habana de Hemingway
Anuncio
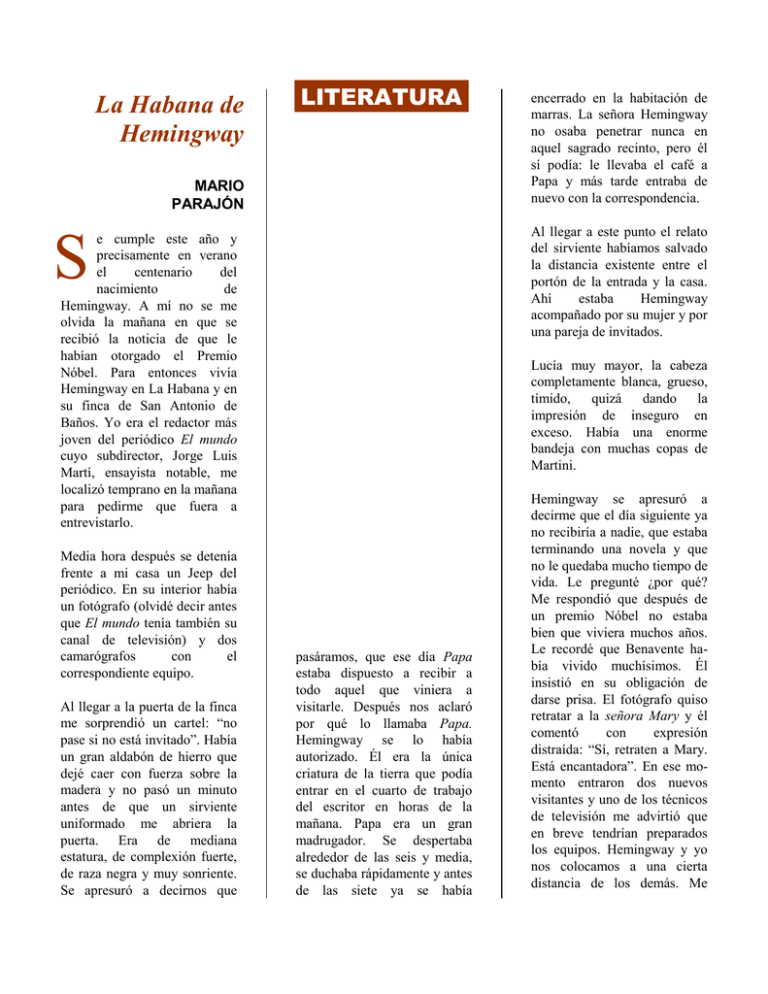
La Habana de Hemingway LITERATURA MARIO PARAJÓN Al llegar a este punto el relato del sirviente habíamos salvado la distancia existente entre el portón de la entrada y la casa. Ahí estaba Hemingway acompañado por su mujer y por una pareja de invitados. e cumple este año y precisamente en verano el centenario del nacimiento de Hemingway. A mí no se me olvida la mañana en que se recibió la noticia de que le habían otorgado el Premio Nóbel. Para entonces vivía Hemingway en La Habana y en su finca de San Antonio de Baños. Yo era el redactor más joven del periódico El mundo cuyo subdirector, Jorge Luis Martí, ensayista notable, me localizó temprano en la mañana para pedirme que fuera a entrevistarlo. S Media hora después se detenía frente a mi casa un Jeep del periódico. En su interior había un fotógrafo (olvidé decir antes que El mundo tenía también su canal de televisión) y dos camarógrafos con el correspondiente equipo. Al llegar a la puerta de la finca me sorprendió un cartel: “no pase si no está invitado”. Había un gran aldabón de hierro que dejé caer con fuerza sobre la madera y no pasó un minuto antes de que un sirviente uniformado me abriera la puerta. Era de mediana estatura, de complexión fuerte, de raza negra y muy sonriente. Se apresuró a decirnos que encerrado en la habitación de marras. La señora Hemingway no osaba penetrar nunca en aquel sagrado recinto, pero él sí podía: le llevaba el café a Papa y más tarde entraba de nuevo con la correspondencia. Lucía muy mayor, la cabeza completamente blanca, grueso, tímido, quizá dando la impresión de inseguro en exceso. Había una enorme bandeja con muchas copas de Martini. pasáramos, que ese día Papa estaba dispuesto a recibir a todo aquel que viniera a visitarle. Después nos aclaró por qué lo llamaba Papa. Hemingway se lo había autorizado. Él era la única criatura de la tierra que podía entrar en el cuarto de trabajo del escritor en horas de la mañana. Papa era un gran madrugador. Se despertaba alrededor de las seis y media, se duchaba rápidamente y antes de las siete ya se había Hemingway se apresuró a decirme que el día siguiente ya no recibiría a nadie, que estaba terminando una novela y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Le pregunté ¿por qué? Me respondió que después de un premio Nóbel no estaba bien que viviera muchos años. Le recordé que Benavente había vivido muchísimos. Él insistió en su obligación de darse prisa. El fotógrafo quiso retratar a la señora Mary y él comentó con expresión distraída: “Sí, retraten a Mary. Está encantadora”. En ese momento entraron dos nuevos visitantes y uno de los técnicos de televisión me advirtió que en breve tendrían preparados los equipos. Hemingway y yo nos colocamos a una cierta distancia de los demás. Me contó que siempre había querido ser escritor. Había empezado como periodista, pero pronto se había arriesgado a lanzar todo por la borda para probar fortuna como novelista y autor de relatos. El mayor placer de su vida era entregarse a la lectura, de manera que soñaba con proporcionar a los demás un placer igual: sólo por eso escribía. lado a otro y sin tomar asiento. Si tenía que escribir un diálogo, entonces empleaba una máquina de escribir pequeña y colocada a una altura suficiente como para teclear de pie. A eso de las doce subía, siempre en pantalón corto, en dirección a la piscina. Solía tener invitados a esa hora. Se zambullía y nadaba. El Mientras hablábamos el sirviente permanecía como a un metro y medio de nosotros sosteniendo la bandeja con los Martinis. Hemingway dejaba una copa y sin hacer pausa tomaba otra. Me habló de París y de Venecia, de sus amigos pescadores y de lo que le gustaba hacer el amor. Trató de ponerme en apuros preguntándome muy serio si podía decir algunos tacos que procedió a enumerar. Yo le contesté que dijera lo que le diera la gana, entonces me miró, me di cuenta del esfuerzo que tenía que hacer para vencer la timidez y aparecer ante las cámaras, y cómo la broma de los tacos le servía de escapatoria traviesa ante el apuro. Terminó diciéndome: “El día que te den el premio Nóbel, yo te entrevisto”. Un cuarto de hora después el sirviente nos acompañaba en el camino de regreso. Nos contó cómo transcurrían las veinticuatro horas del día de la vida de Papa. Encerrado en su cuarto de trabajo a las siete de la mañana, escribía a mano en una tabla paseándose de un extremo con la bandeja de los Martinis. Le alcanzaba una copa, la bebía y nadaba de nuevo hacia el extremo contrario. Allí sacaba otra vez el brazo del agua para beber otra copa y en ese movimiento de uno a otro punto transcurría su hora de ejercicio. Los invitados nadaban o charlaban. Lo frecuente era que se retirasen todos a la hora de la comida. Hemingway se quedaba sólo con Mary y entre los dos bebían una botella de vino italiano. Él se acostaba un rato a dormir la siesta y a eso de las cuatro se levantaba y leía hasta las seis o las seis y media. Entonces subía al coche para ir al Floridita, el más famoso de los bares habaneros. Esa era la hora del whisky hasta que le llegaba la de cenar. Por lo visto era un hombre muy delicado en el trato, generoso, amigo de hablar con todo el mundo, bromista, nada pedante y siempre esforzándose por parecer sencillo. sirviente lo esperaba en el otro Nunca he olvidado cómo el sirviente nos estrechó la mano y con qué acento me despidió diciéndome: “¡No deje en su escrito de hablar muy bien de Papa!”.Se cumple este año y precisamente en verano el centenario del nacimiento de Hemingway. A mí no se me olvida la mañana en que se recibió la noticia de que le habían otorgado el Premio Nóbel. Para entonces vivía Hemingway en La Habana y en su finca de San Antonio de Baños. Yo era el redactor más joven del periódico El mundo cuyo subdirector, Jorge Luis Martí, ensayista notable, me localizó temprano en la mañana para pedirme que fuera a entrevistarlo. LITERATURA Media hora después se detenía frente a mi casa un Jeep del periódico. En su interior había un fotógrafo (olvidé decir antes que El mundo tenía también su canal de televisión) y dos camarógrafos con el correspondiente equipo. Al llegar a la puerta de la finca me sorprendió un cartel: “no pase si no está invitado”. Había un gran aldabón de hierro que dejé caer con fuerza sobre la madera y no pasó un minuto antes de que un sirviente uniformado me abriera la puerta. Era de mediana estatura, de complexión fuerte, de raza negra y muy sonriente. Se apresuró a decirnos que pasáramos, que ese día Papa estaba dispuesto a recibir a todo aquel que viniera a visitarle. Después nos aclaró por qué lo llamaba Papa. Hemingway se lo había autorizado. Él era la única criatura de la tierra que podía entrar en el cuarto de trabajo del escritor en horas de la mañana. Papa era un gran madrugador. Se despertaba alrededor de las seis y media, se duchaba rápidamente y antes de las siete ya se había encerrado en la habitación de marras. La señora Hemingway no osaba penetrar nunca en aquel sagrado recinto, pero él sí podía: le llevaba el café a Papa y más tarde entraba de nuevo con la correspondencia. Al llegar a este punto el relato del sirviente habíamos salvado la distancia existente entre el portón de la entrada y la casa. Ahí estaba Hemingway acompañado por su mujer y por una pareja de invitados. Lucía muy mayor, la cabeza completamente blanca, grueso, tímido, quizá dando la impresión de inseguro en exceso. Había una enorme bandeja con muchas copas de Martini. Hemingway se apresuró a decirme que el día siguiente ya no recibiría a nadie, que estaba terminando una novela y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Le pregunté ¿por qué? Me respondió que después de un premio Nóbel no estaba bien que viviera muchos años. Le recordé que Benavente había vivido muchísimos. Él insistió en su obligación de darse prisa. El fotógrafo quiso retratar a la señora Mary y él comentó con expresión distraída: “Sí, retraten a Mary. Está encantadora”. En ese momento entraron dos nuevos visitantes y uno de los técnicos de televisión me advirtió que en breve tendrían preparados los equipos. Hemingway y yo nos colocamos a una cierta distancia de los demás. Me contó que siempre había querido ser escritor. Había empezado como periodista, pero pronto se había arriesgado a lanzar todo por la borda para probar fortuna como novelista y autor de relatos. El mayor placer de su vida era entregarse a la lectura, de manera que soñaba con proporcionar a los demás un placer igual: sólo por eso escribía. Mientras hablábamos el sirviente permanecía como a un metro y medio de nosotros sosteniendo la bandeja con los Martinis. Hemingway dejaba una copa y sin hacer pausa tomaba otra. Me habló de París y de Venecia, de sus amigos pescadores y de lo que le gustaba hacer el amor. Trató de ponerme en apuros preguntándome muy serio si podía decir algunos tacos que procedió a enumerar. Yo le contesté que dijera lo que le diera la gana, entonces me miró, me di cuenta del esfuerzo que tenía que hacer para vencer la timidez y aparecer ante las cámaras, y cómo la broma de los tacos le servía de escapatoria traviesa ante el apuro. Terminó diciéndome: “El día que te den el premio Nóbel, yo te entrevisto”. el brazo del agua para beber otra copa y en ese movimiento de uno a otro punto transcurría su hora de ejercicio. Los invitados nadaban o charlaban. Lo frecuente era que se retirasen todos a la hora de la comida. Hemingway se quedaba sólo con Mary y entre los dos bebían una botella de vino italiano. Él se acostaba un Entonces subía al coche para ir al Floridita, el más famoso de los bares habaneros. Esa era la hora del whisky hasta que le llegaba la de cenar. Por lo visto era un hombre muy delicado en el trato, generoso, amigo de hablar con todo el mundo, bromista, nada pedante y siempre esforzándose por parecer sencillo. Nunca he olvidado cómo el sirviente nos estrechó la mano y con qué acento me despidió diciéndome: “¡No deje en su escrito de hablar muy bien de Papa!”. Un cuarto de hora después el sirviente nos acompañaba en el camino de regreso. Nos contó cómo transcurrían las veinticuatro horas del día de la vida de Papa. Encerrado en su cuarto de trabajo a las siete de la mañana, escribía a mano en una tabla paseándose de un lado a otro y sin tomar asiento. Si tenía que escribir un diálogo, entonces empleaba una máquina de escribir pequeña y colocada a una altura suficiente como para teclear de pie. A eso de las doce subía, siempre en pantalón corto, en dirección a la piscina. Solía tener invitados a esa hora. Se zambullía y nadaba. El sirviente lo esperaba en el otro extremo con la bandeja de los Martinis. Le alcanzaba una copa, la bebía y nadaba de nuevo hacia el extremo contrario. Allí sacaba otra vez de las cuatro se levantaba y leía hasta las seis o las seis y media. rato a dormir la siesta y a eso