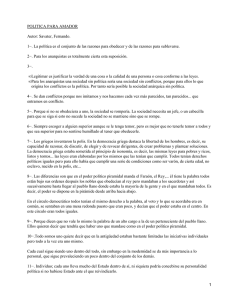Referência Completa
Anuncio

DAHL, Robert Alan. La primera transformación: hacia la Ciudad-Estado democratica, in, DAHL, Robert Alan. La democracia y sus criticos. 2. ed. Barcelona: Paidos, 1993. p. 019 – 034. Página 19 Primera parte FUENTES DE LA DEMOCRACIA MODERNA Página 20 (Em branco) Página 21 Capítulo 1 LA PRIMERA TRANSFORMACION: HACIA LA CIUDAD-ESTADO DEMOCRATICA En la primera mitad del siglo V a .C. tuvo lugar una transformación en las ideas e instituciones políticas vigentes entre griegos y romanos que, por su importancia histórica, es comparable a la invención de la rueda o al descubrimiento del Nuevo Mundo. Dicha transformación fue el reflejo de una nueva manera de comprender el mundo y sus posibilidades. Dicho del modo más simple, lo que aconteció fue que varias ciudadesEstados que desde tiempos inmemoriales habían sido gobernadas por diversas clases de líderes antidemocráticos (aristócratas, oligarcas, monarcas o tiranos) se convirtieron en sistemas en los cuales una cantidad sustancial de varones adultos libres tenían derecho a participar directamente, en calidad de ciudadanos, en el gobierno. Esta experiencia, y las ideas a ella asociadas, dieron origen a la visión de un nuevo sistema político en que un pueblo soberano no sólo estaba habilitado a autogobernarse sino que poseía todos los recursos e instituciones necesarios para ello. Dicha visión sigue constituyendo el núcleo de las modernas ideas democráticas y plasmando las instituciones y prácticas democráticas. No obstante, las modernas ideas e instituciones democráticas constan de muchos otros elementos, que desbordan esa visión simple; y como la teoría y las prácticas de la democracia moderna no sólo son el legado del gobierno popular de las ciudades-Estados antiguas, sino que derivan además de otras experiencias históricas, tanto evolucionarias como revolucionarias, conforman una amalgama no siempre coherente de elementos. Como resultado de esto, la teoría y las prácticas democráticas contemporáneas exhiben incongruencias y contradicciones que a veces se manifiestan en problemas profundos. Página 22 Para que podamos comprender mejor cómo se generó esa amalgama a la que llamamos “democracia”, voy a describir sus cuatro fuentes más importantes, señalando al mismo tiempo algunos problemas que demandarán nuestra atención en los capítulos siguientes. Esas cuatro fuentes son: la Grecia clásica; una tradición republicana proveniente más de Roma y de las ciudades-Estados italianas de la Edad Media y el Renacimiento que de las ciudades-Estados democráticas de Grecia; la idea y las instituciones del gobierno representativo; y la lógica de la igualdad política. La primera de estas fuentes será el tema de este capítulo. La perspectiva griega Si bien las prácticas de la democracia moderna sólo guardan escasa semejanza con las instituciones políticas de la Grecia clásica, nuestras ideas actuales (como señalé en la “Introducción”) han experimentado la poderosa influencia de los griegos, y en particular de los atenienses. Que las ideas democráticas de los griegos hayan sido más influyentes que sus instituciones es irónico, ya que lo que sabemos sobre esas ideas no deriva tanto de los escritos o los discursos de los defensores de la democracia (de los cuales sólo han sobrevivido algunos fragmentos) como de sus críticos [Nota 1]. Estos abarcaron desde adversarios moderados como Aristóteles, a quien le molestaba el poder que, según él, necesariamente le iba a dar a los pobres la expansión de la democracia, hasta francos opositores como Platón, quien condenó la democracia juzgándola el gobierno de los incapaces y abogó por implantar en su lugar un sistema de gobierno de los ciudadanos mejor calificados, sistema que tendría más tarde perenne atractivo. [Nota 2] Como en la teoría democrática no contamos con el equivalente griego del Segundo tratado sobre el gobierno, de Locke, o del Contrato social, de Rousseau, es imposible citar el capítulo y versículo de cada una de las ideas democráticas griegas. Es indudable que la demokratia implicaba igualdad, en alguna forma, pero... ¿exactamente qué tipo de igualdad? Antes de que la palabra “democracia” entrara en vigor, los atenienses ya se habían referido a ciertas clases de igualdad como características positivas de su sistema político: la igualdad de todos los ciudadanos en cuanto a su derecho a hablar en la asamblea de gobierno (isogoria) y la igualdad ante la ley (isonomia) (Sealey, 1976, pág. 158). Estos términos siguieron utilizándose y, evidentemente, a menudo se consideró que designaban características propias de la “democracia”; pero durante la primera mitad del siglo Va .C., cuando fue cobrando aceptación que “el pueblo” (el demos) era la única autoridad legítima para gobernar, al mismo tiempo parece haber ganado terreno la idea de que democracia” era el nombre más apropiado para el nuevo sistema. Aunque en gran parte el carácter de las ideas y prácticas democráticas Página 23 griegas sigue siendo desconocido y tal vez nunca logremos asirlo, los historiadores han revelado suficientes datos como para reconstruir en forma razonable las opiniones que podría haber tenido un demócrata ateniense a fines del siglo V (digamos en el año 400 a.C.). Esta conveniente fecha es algo más de un siglo posterior a las reformas de Clístenes (que inauguraron la transición hacia la democracia en Atenas), una década posterior a la restauración democrática luego del desbaratamiento del régimen en 411, cuatro años posterior al reemplazo del breve pero cruel y opresivo régimen de los Treinta Tiranos por la democracia y un año después del juicio y muerte de Sócrates. Un demócrata griego habría partido de ciertas premisas, aparentemente muy difundidas entre todos los griegos que reflexionaban acerca de la índole de la vida política, yen particular acerca de la “polis” —incluso entre críticos moderados como Aristóteles o antidemocráticos, como Platón—. Podemos imaginar, entonces, que nuestro ciudadano ateniense, caminando por el ágora con un amigo, le expone de la siguiente manera sus puntos de vista. Naturaleza de la “polis” [Nota 3] Sabemos, desde luego —diría nuestro ateniense—, que sólo asociándonos a otros tenemos esperanzas de llegar a ser plenamente humanos o, por cierto, de realizar nuestras cualidades de excelencia como seres humanos. Ahora bien: la asociación más importante en la que vive, crece y madura cada uno de nosotros es, a todas luces, nuestra ciudad: la polis. Y así les pasa a todos, pues tal es nuestra naturaleza como seres sociales. Aunque una o dos veces oí decir a alguien (quizá sólo por el afán de provocar una disputa) que un hombre bueno puede existir fuera de la polis, es evidente por sí mismo que, no compartiendo la vida de la polis, ninguna persona sería capaz de desarrollar o de ejercitar jamás las virtudes y las cualidades que distinguen al hombre de las bestias. Pero un buen hombre necesita no meramente una polis, sino una buena polis. Para juzgar la calidad de una ciudad, nada importa más que los atributos de excelencia que ella promueve en sus ciudadanos. Huelga decir que una buena ciudad es aquella que produce buenos ciudadanos, que fomenta su felicidad y los estimula a actuar correctamente. Es para nosotros una fortuna que estas finalidades armonicen entre sí, ya que el hombre virtuoso será un hombre feliz, y nadie, a mi juicio, puede ser auténticamente feliz si no es además virtuoso. Y lo mismo ocurre con la justicia. La virtud, la justicia y la felicidad no son enemigas entre sí: son camaradas. Siendo la justicia lo que tiende a promover el bien común, una buena polis tiene que ser una polis justa; y por lo tanto debe empeñarse en formar ciudadanos que procuren el bien común. Quien meramente persigue su propio interés no puede ser un buen ciudaPágina 24 dano: un buen ciudadano es el que en las cuestiones públicas apunta siempre al bien común. Sé que al decir esto parezco estar estableciendo una norma imposible de cumplir, tanto en Atenas como en cualquier otra ciudad. Sin embargo, la virtud de un ciudadano no puede tener otro significado que éste: que en las cuestiones públicas se empeñe siempre por lograr el bien de la polis. Como una de las finalidades de la ciudad es producir buenos ciudadanos, no podemos dejar librada su formación al azar o a su familia. Nuestra vida en la polis es una educación, y debe formarnos de tal modo que interiormente aspiremos al bien de todos, con lo cual nuestras acciones externas reflejarán nuestra naturaleza interior. Las virtudes cívicas deben además ser robustecidas por las virtudes de la constitución y las leyes de la ciudad, y por un orden social que vuelva posible la justicia; ya que no sería dable alcanzar la excelencia si para ser un buen ciudadano uno tuviera que actuar mal, o para actuar bien uno tuviera que ser un mal ciudadano. Creo, pues, que en la mejor de las polis los ciudadanos son a la vez virtuosos, justos y felices. Y como cada cual procura el bien de todos, y la ciudad no está dividida en otras tantas ciudades menores de los ricos y los pobres, o pertenecientes a distintos dioses, todos los ciudadanos pueden convivir en armonía. No quiero decir que todo sea válido para Atenas o cualquier otra ciudad actual, pero sí que es un modelo que debemos contemplar con el ojo de nuestra mente al alabar a nuestra ciudad por sus virtudes o criticarla por sus faltas. Por supuesto, todos nosotros creemos en esto que acabo de enunciar. Ni siquiera el joven Platón discreparía. Por cierto que a veces lo he oído hablar sagazmente —y él afirma que lo hace en nombre de Sócrates — sobre la necedad de esperar que la gente ordinaria gobierne con prudencia, y cuánto mejor sería Atenas si fuese gobernada por filósofos sabios —como él imagina que lo es, supongo yo —. Pero aun alguien que desprecie a la democracia como Platón lo hace concordaría conmigo, me parece, en cuanto he dicho hasta ahora. En cambio, me disputaría lo que ahora voy a declarar, sumándose sin duda a esos otros que siempre critican a la democracia por sus defectos, como Aristófanes y, huelga añadirlo, todos los atenienses que apoyaron a los Treinta Tiranos. Naturaleza de la democracia La polis que nosotros, los demócratas —continuaría diciendo nuestro ateniense—, nos empeñamos en alcanzar debe ser ante todo una buena A polis; y para serlo, debe poseer los atributos que he descripto, como todos pensamos. Pero para ser, además, la mejor de las polis, debe ser también, como lo es Atenas, una polis democrática. Ahora bien: a fin de que los ciudadanos se afanen en pro del bien común, Página 25 en una polis democrática, no es preciso que seamos todos iguales, o que no tengamos ningún interés propio de cada cual, o que dediquemos nuestra vida exclusivamente a la polis. Pues... ¿qué es una polis si no un lugar donde los ciudadanos pueden vivir una vida plena y no estar sujetos al llamado de sus deberes cívicos en cada uno de sus momentos de vigilia? Así lo quieren los espartanos, pero no es ésa nuestra modalidad. Una ciudad necesita tener zapateros y constructores de barcos, carpinteros y escultores, agricultores que atiendan a sus olivares en la campiña y médicos que atiendan a sus pacientes en la ciudad. La finalidad de cada ciudadano no tiene por qué ser idéntica a la de los demás. Lo que es bueno para uno, entonces, no necesita ser exactamente lo mismo que es bueno para otro. Pero nuestras diferencias no deben ser tan grandes que no sepamos coincidir en lo que es bueno para la ciudad, o sea, lo que es lo mejor para todos y no meramente para algunos. De ahí que, como cualquier buena polis, la polis democrática no debe dividirse en dos, una ciudad de los ricos y una ciudad de los pobres, cada una de las cuales perseguiría su propio bien. No hace mucho lo oí hablar a Platón de este peligro, y aunque no es amigo de la democracia ateniense, en esto, al menos, concordamos. Pues una ciudad de tal suerte sería maldecida por los conflictos, y la lucha civil desalojaría al bien común. Tal vez fue porque crecieron dos ciudades en el seno de Atenas, y los pocos acaudalados que en ella había llegaron a odiar a la ciudad gobernada por los muchos menesterosos (o así los consideraban los ricos), que la ciudad de los acaudalados instigó la instauración del gobierno de los Treinta Tiranos. Además, una democracia debe tener modesto tamaño, no sólo para que todos los ciudadanos puedan congregarse en la asamblea y actuar así como cogobernantes de la ciudad, sino también para que se conozcan entre ellos. Para perseguir el bien de todos, los ciudadanos deben ser capaces de conocer el bien de cada uno y de comprender el bien común que cada cual comparte con los otros. ¿Pero cómo podrían los ciudadanos llegar a comprender lo que todos tienen en común, si su ciudad fuese tan grande y su demos tan numeroso que jamás se conociesen mutuamente o pudieran ver la ciudad en su conjunto? El imperio persa es abominable no únicamente por su despotismo sino porque, siendo tan gigantesco que entre sus fronteras cada persona queda empequeñecida hasta el tamaño de un enano, nunca podría ser otra cosa que un régimen despótico. Hasta Atenas, me temo, ha crecido demasiado. Se dice que nuestro demos abarca ahora alrededor de cuarenta mil ciudadanos. [Nota 4] ¿Cómo podemos conocernos si somos tantos? Los ciudadanos que no acuden a las reuniones de la Asamblea, como con muchos sucede ahora, no están cumpliendo su deber de ciudadanos. Sin embargo, si todos concurrieran, el número sería excesivo. No habría cabida para todos en nuestro sitio de reunión, en la colina de la Pnyx,[*] y aunque la hubiera, de los cuarenta mil asistentes apenas podrían hablar unos pocos oradores, y... ¿qué orador Página 26 posee una voz tan estentórea como para ser escuchado por tantos? La enormidad de nuestro demos no se adecua a nuestra democracia, como un atleta que hubiese engordado hasta perder su presteza y agilidad y ya no pudiese participar en los juegos. Pues, ¿cómo puede una ciudad ser una democracia si no pueden todos sus ciudadanos reunirse a menudo para ejercer su gobierno soberano en los asuntos públicos? He oído quejarse a algunos atenienses de que trepar la colina de la Pnyx cuarenta veces por año, como se supone que debemos hacer, para iniciar nuestra reunión en la mañana temprano y permanecer hasta bien entrada la noche, es una carga excesiva, sobre todo para quienes deben llegar la noche antes desde distantes sitios del Atica y regresar la noche siguiente a sus haciendas. Sin embargo, no veo cómo podríamos, con menos reuniones, concluir nuestros asuntos, si a veces hasta necesitamos sesiones extraordinarias. Pero no es sólo merced a la Asamblea que gobernamos en Atenas. Además, debemos turnarnos en las labores administrativas de la ciudad: en el Consejo, que prepara el temario de la Asamblea, en nuestros jurados de ciudadanos y en las innumerables juntas de magistrados. Para nosotros, la democracia no significa simplemente tomar importantes decisiones y sancionar leyes en la Asamblea, también significa actuaren los cargos públicos. De modo, entonces, que una polis no sería una auténtica polis, y nunca podría ser una polis democrática, si tanto su ciudadanía como su territorio excediesen el tamaño de los nuestros; y aun sería preferible que fueran menores. Conozco bien el peligro: somos vulnerables, corremos el peligro de ser derrotados en una guerra por un Estado más grande. No me refiero a otras ciudades-Estados, como Esparta, sino a imperios monstruosos como Persia. Y bien: debemos correr ese riesgo, y según los persas bien lo han aprendido, en alianza con otros griegos nos hemos equiparado a ellos y hasta los hemos superado. Aunque precisemos aliados en tiempos de guerra, ni siquiera entonces renunciaremos a nuestra independencia. Algunos afirman que deberíamos formar con nuestros aliados una liga permanente, donde pudiésemos escoger conciudadanos que nos representen en alguna suerte de consejo, e1 cual tendría a su cargo decidir en cuestiones de guerra y de paz. Pero no entiendo cómo podríamos transferir nuestra autoridad a un tal consejo y seguir siendo una democracia, y aun una polis genuina, ya que en ese caso dejaríamos de ejercer en nuestra asamblea el poder soberano sobre nuestra propia ciudad. Treinta años ha, mi padre estuvo entre quienes asistieron al funeral de los caídos en la guerra contra Esparta, y allí escuchó a Pericles, elegido para hacer la alabanza de los héroes muertos. Más tarde me contó tantas veces lo que ese día dijo Pericles, que aún hoy lo escucho como si hubiese estado presente yo mismo. Nuestra constitución, dijo Pericles, no imita las leyes de los Estados Página 27 vecinos, más bien somos los que establecemos la pauta a seguir y no los imitadores. Nuestra forma de gobierno favorece a los muchos en lugar de favorecer a unos pocos: por ello se la llama democracia. Si examinamos las leyes, brindan igual justicia a todos en sus diferencias particulares; si atendemos a la posición social, veremos que el progreso en la vida pública depende de la capacidad y de la fama a que ésta da origen, y no se permite que las consideraciones clasistas interfieran con el mérito; tampoco la pobreza es un obstáculo, pues si hay un hombre útil para servir al Estado su oscura condición no es un impedimento. La libertad de que gozamos en el gobierno se extiende a nuestra vida corriente. Lejos de ejercer una celosa vigilancia sobre cada uno de nuestros semejantes, no nos sentimos enfadados con nuestro vecino por hacer lo que a él le gusta, ni somos dados a dirigirnos esas miradas afrentosas que no pueden sino injuriar. Pero esta soltura en nuestras relaciones privadas no nos convierte en ciudadanos ajenos a la ley. Nuestra mejor salvaguardia contra la anarquía es nuestro respeto por las leyes, en especial por las que protegen a los perjudicados, ya sea que estén inscriptas en los estatutos o pertenezcan a ese código que, pese a no estar escrito, no puede quebrantarse sin deshonra. Nuestros hombres públicos, afirmó Pericles, atienden a sus cuestiones privadas además de la política, y nuestros ciudadanos ordinarios, pese a sus laboriosas ocupaciones particulares, siguen siendo jueces probos en las cuestiones públicas. En vez de considerar la discusión como un estorbo en el camino de la acción, pensamos que es el paso previo indispensable para cualquier acción sensata. En suma, dijo Pericles, como ciudad somos la escuela de la Hélade (Tucídid es, 1951, págs. 104-06). Síntesis de la visión griega El ideal democrático descripto por nuestro hipotético ateniense es una visión política tan enaltecedora y encantadora que difícilmente un demócrata moderno dejaría de sentirse atraído por ella. Según esta visión griega de la democracia, el ciudadano es un ser total para quien la política constituye una actividad social natural, no separada del resto de la vida por una nítida línea demarcatoria, y para quien el gobierno y el Estado (o más bien, la polis) no son entidades remotas y ajenas, sino que la vida política es una extensión armoniosa de sí mismo. No vemos aquí valores fragmentados sino coherentes, porque la felicidad está unida a la virtud, la virtud a la justicia, y la justicia a la felicidad. Empero, sobre esta visión de la democracia debemos agregar dos cosas. En primer lugar, siendo la visión de un orden ideal, no debe confundírsela con la realidad de la vida política griega, como se ha hecho a veces. Hasta la célebre oración fúnebre de Pericles — al igual que el discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg en una ocasión semejante — es un retrato idealizado, Página 28 como corresponde a la alabanza de los caídos en una guerra importante. En segundo lugar, no puede juzgarse la relevancia de esa visión para el mundo moderno (o posmoderno) a menos que se entienda cuán radicalmente difiere de las ideas y prácticas democráticas tal como se desarrollaron a partir del siglo XVIII. Según hemos visto, de acuerdo con la visión griega del orden democrático, éste debía satisfacer como mínimo seis requisitos: 1. Los ciudadanos debían tener intereses suficientemente armónicos entre sí, de modo de compartir un intenso sentimiento de lo que es el bien general (y actuar en forma acorde a dicho sentimiento), bien general que no presenta una contradicción marcada con sus objetivos o intereses personales. 2. De este primer requisito se deduce el segundo: los ciudadanos deben mostrar un alto grado de homogeneidad respecto de características que, de otra manera, tenderían a generar entre ellos agudas discrepancias y conflictos políticos respecto del bien público. Según esto, ningún Estado podría confiar en convertirse en una buena polis si hubiera una gran desigualdad en los recursos económicos de sus ciudadanos o en su tiempo libre, si adhiriesen a distintas religiones, hablasen distintos idiomas o difiriesen significativamente en su grado de instrucción, o por cierto si fueran de diferentes razas, culturas o (como hoy decimos) grupos étnicos. 3. La cantidad de ciudadanos debería ser pequeña; en el caso ideal, más pequeña aún que los cuarenta o cincuenta mil que poblaban la Atenas de Pericles. El pequeño tamaño del demos era necesario por tres razones: a) contribuiría a evitar la heterogeneidad, y por ende la inarmonía, resultante de una extensión de las fronteras que llevase a agrupar, como en el caso de Persia, a pueblos de diversa lengua, religión, historia y grupo étnico, pueblos que no tendrían casi nada en común; b) los ciudadanos podrían adquirir un mejor conocimiento de su ciudad y de sus compatriotas, gracias a la observación, la experiencia y el debate, y esto los ayudaría a discriminar el bien común diferenciándolo de sus intereses privados o personales; c) por último, era esencial para la reunión conjunta de todos los ciudadanos a fin de actuar como gobernantes soberanos de su ciudad. 4. En cuarto lugar, entonces, los ciudadanos debían estar en condiciones de reunirse para decidir en forma directa acerca de las leyes y las medidas políticas. Tan arraigada estaba esta convicción que a los griegos les resultaba poco concebible el gobierno representativo, y aun les era más difícil aceptarlo como alternativa legítima frente a la democracia directa. Por cierto, de tanto en tanto surgieron ligas o confederaciones de ciudades-Estados; pero si no ocurrió lo mismo con sistemas auténticamente federales de gobierno representativo, ello se debió en parte, al parecer, a que la idea de representación no podía congeniar con la creencia profunda en la conveniencia y legitimidad del gobierno directo mediante asambleas primarias. [Nota 5] Página 29 5. La participación ciudadana no se limitaba, empero, a las reuniones de la Asamblea: incluía asimismo la administración de la ciudad. Se ha estimado que en Atenas debían cubrirse más de un millar de cargos públicos (unos pocos mediante elecciones, el resto echando suertes), casi todos los cuales eran de un ario de duración y sólo podían ocuparse una vez en la vida. Aun en un demos comparativamente “grande” como el de Atenas, era casi seguro que todo ciudadano ocuparía algún cargo por un ario, y un alto número formaría parte del importantísimo Consejo de los Quinientos, que establecía el temario de la Asamblea. [Nota 6] 6. Finalmente, la ciudad-Estado debía ser por completo autónoma, al menos en el caso ideal. Por más que las ligas, confederaciones y alianzas fuesen a veces necesarias a los fines de la defensa o de la guerra, no debían privar a la ciudad-Estado de su autonomía suprema, ni a la asamblea de ese Estado de su soberanía. En principio, entonces, cada ciudad debía ser autosuficiente no sólo en lo político sino además en lo económico y en lo militar. De hecho, debía poseer todas las condiciones requeridas para una vida buena. No obstante, si se pretendía depender lo menos posible del comercio exterior, esa vida buena tenía que ser por fuerza frugal. De este modo, la democracia estaba ligada a la virtud de la frugalidad, y no a la opulencia. Cada uno de estos requisitos se halla en flagrante contradicción con la realidad de cualquier democracia moderna de un Estado nacional o país. En vez del demos y del territorio minúsculo que presuponía la visión griega, un país, por pequeño que sea, comprende un conjunto gigantesco de ciudadanos dispersos a lo largo de un territorio que, de acuerdo con los patrones griegos, sería muy vasto. Como consecuencia, esos ciudadanos constituyen un cuerpo más heterogéneo que lo que los griegos consideraban conveniente. En muchos países son de hecho extraordinariamente diferentes entre sí en su religión, educación, cultura, grupo étnico, raza, lengua y posición económica. Esta diversidad desbarata inevitablemente la armonía con que soñaban los griegos al pensar en su democracia ideal: no es la armonía, sino el conflicto político, la señal distintiva del moderno Estado democrático. Y por supuesto los ciudadanos son demasiados para estar todos reunidos en una misma asamblea, y como todo el mundo sabe, tanto en el plano nacional como casi siempre también en el plano regional, provincial, estadual y municipal, lo que prevalece no es la democracia directa sino el gobierno representativo. Tampoco es el conjunto de los ciudadanos quienes ocupan los cargos públicos, que hoy están típicamente en manos de profesionales que han hecho de la administración pública una carrera y le dedican todo su tiempo. Por último, en todos los países democráticos se da hoy por sentado que las unidades de gobierno lo bastante pequeñas como para permitir algo semejante a la participación con la que soñaban los griegos no pueden ser autónomas, sino que, por el contrario, tienen que ser elementos subordinados dentro de un sistema más Página 30 amplio; y lejos de controlar su propio temario de debate, los ciudadanos que participan en esas pequeñas entidades de gobierno sólo pueden controlar, en el mejor de los casos, una estrecha franja de cuestiones cuyos límites le fija el sistema global. Tan profundas son, pues, las diferencias, que si por algún milagro nuestros hipotéticos ciudadanos atenienses aparecieran de pronto entre nosotros, sin duda dirían que una democracia moderna no es una democracia. Sea como fuere, enfrentados a un mundo radicalmente distinto, que brinda una serie de posibilidades pero también fija límites radicalmente distintos, podemos preguntarnos en qué medida la visión griega de la democracia es pertinente para nuestra época o para el futuro imaginable. Abordaré estas cuestiones en los próximos capítulos. Limitaciones Es razonable llegar a la conclusión, como muchos lo han hecho, de que en Atenas (y muy probablemente también en otras numerosas ciudades-Estados democráticas) el sistema de gobierno y la vida política eran muy superiores, al menos si se los contempla desde la perspectiva democrática, que los innumerables regímenes no democráticos en que la mayor parte de los pueblos han vivido a lo largo de la historia registrada. Por más que las minúsculas ciudades-Estados democráticas de la antigüedad clásica fuesen apenas unas isletas dentro del vasto mar de la experiencia humana, pusieron de manifiesto que la capacidad humana excede con creces las lamentables muestras que despliegan la mayoría de los sistemas políticos. Pero no debemos permitir que esos impresionantes logros nos cieguen respecto de sus limitaciones. Sin mucha duda, había entonces la brecha habitual entre la vida política real o ideal que, invariablemente, las flaquezas humanas provocan. ¿Y cómo era esa realidad? La respuesta, ¡ay!, es que en gran medida lo ignoramos y probablemente nunca lo sepamos. Apenas hay retazos de datos, [Nota 7] y éstos nos brindan información principalmente sobre Atenas, que era sólo una (aunque de lejos la más importante) de vatios centenares de ciudades-Estados democráticos. Dado que los estudiosos de la época clásica, al igual que los especialistas en antropología física que recrean un primate a partir de un fragmento de su mandíbula, se han visto obligados a reconstruir la democracia griega con esos escuetos datos, sus interpretaciones y evaluaciones son forzosamente muy subjetivas. No obstante, hay amplia evidencia como para colegir que la vida política A de los griegos, como la de otros pueblos antes y después de ellos, se hallaba en un plano marcadamente inferior a sus ideales. Apenas sería menester asentar esto si no fuese por la influencia que ha tenido la opinión de algunos historiadores clásicos, según los cuales el ciudadano ateniense, en su indeclinable devoción por el bien público, fijó una norma perenne. [Nota 8] Página 31 En la medida en que es posible imaginarlo a partir de esos datos fragmentarios, la política era en Atenas, igual que en otras ciudades, una contienda dura y difícil, donde los problemas comunes a menudo quedaban subordinados a ambiciones personales. Si bien no existían partidos políticos en el sentido moderno del término, las facciones basadas en los lazos familiares y amistosos sin duda desempeñaban un importante papel. En la práctica, la reivindicación presuntamente superior del bien común se rendía ante las reivindicaciones más poderosas de los parientes y amigos. [Nota 9] Los líderes de esas facciones llegaban incluso a apelar al ostracismo por votación en la asamblea para suprimir a sus adversarios por un período de diez años. [Nota 10] No era desconocida la lisa y llana traición al Estado por parte de los dirigentes políticos, como en el famoso caso de Alciblades (Tucídides, 1951, págs. 353-92). Si bien la participación ciudadana en la administración pública era (al menos en Atenas) excepcionalmente intensa, sea cual fuere el patrón de medida, es imposible determinar el nivel general del interés político de los ciudadanos o el grado en que variaba dicha participación entre los diferentes estratos de la población. Hay motivos para suponer que sólo una minoría bastante reducida asistía a las reuniones de la Asamblea. [Nota 11] En qué medida era representativa del demos en su totalidad, es imposible saberlo. Sin duda, los líderes procurarían que sus partidarios concurriesen, y bien puede haber ocurrido a menudo que a las reuniones de la Asamblea fuesen esos grupos de adeptos principalmente. Como a lo largo del siglo V estos grupos estaban compuestos por coaliciones basadas en el parentesco y la amistad, es probable que no asistiesen a las asambleas los ciudadanos más pobres y menos relacionados. [Nota 12] Con toda probabilidad, la mayoría de los discursos eran pronunciados por un número comparativamente pequeño de dirigentes — hombres de arraigada reputación, excelentes oradores, líderes reconocidos del demos que, por tanto, tenían un auditorio atento —. [Nota 13] Sería un error, pues, suponer que en las ciudades-Estados democráticas los griegos se inquietaban mucho menos por sus intereses privados que los ciudadanos de los países democráticos modernos, y se dedicasen más activamente al bien público. Es concebible que así ocurriese, pero los datos existentes no permiten afirmarlo. Sin embargo, lo que me parece importante no son meramente las flaquezas humanas expuestas en la vida política, sino más bien las limitaciones inherentes a la teoría y práctica de la democracia griega en sí misma — limitaciones que debió superar la teoría y práctica democrática moderna, para permanente desconcierto de los autores según los cuales la democracia griega había fijado la norma para todos los tiempos —. Aunque podría objetarse que es inapropiado valorar la democracia griega con patrones distintos de los vigentes en la época, lo cierto es que no podemos determinar hasta qué punto la experiencia griega puede sernos útil si no empleamos o nuestros propios patrones. Página 32 Desde una perspectiva democrática contemporánea, una limitación decisiva de la democracia griega, tanto en la teoría cuanto en la práctica, era que la ciudadanía era sumamente exclusiva en lugar de ser inclusiva, como la democracia moderna. Por cierto que la democracia griega era más inclusiva que otros regímenes de la época; y los demócratas que analizaban su régimen en términos comparativos sin duda creían con razón que era relativamente inclusivo, juicio éste que habrían expresado a la sazón con la ya corriente división de los regímenes en los gobiernos de uno, de pocos o de muchos. Pero en la práctica el demos de “los muchos” excluía..., a muchos. Sin embargo, hasta donde puede uno saberlo, los demócratas griegos no consideraban el carácter exclusivo de sus democracias como un defecto grave. Más aún, en tanto para ellos las alternativas eran el gobierno de uno o el de unos pocos, no deben de haber apreciado la cantidad de personas que de hecho eran excluidas de “los muchos”. Tanto en la teoría como en la práctica, la democracia griega era exclusiva o excluyente en dos sentidos: en un sentido interno yen un sentido externo. Dentro de la ciudad-Estado, a una gran parte de la población adulta se le negaba la ciudadanía plena, o sea, el derecho de participar en la vida política ya sea asistiendo a las reuniones de la asamblea soberana o actuando en la función pública. Como la población que tenía entonces Atenas es materia de conjeturas, las estimaciones porcentuales son poco confiables y muy discrepantes entre sí; pero lo cierto es que no sólo las mujeres eran excluidas (como continuaron siéndolo, desde luego, en todas las democracias hasta el siglo XX) sino también los “metecos” (extranjeros residentes en Grecia desde largo tiempo atrás) y los esclavos. Como a partir del ario 451 el requisito para gozar de la ciudadanía ateniense era que ambos progenitores fuesen ciudadanos atenienses, a todos los fines prácticos la ciudadanía era un privilegio hereditario fundado en los lazos primordiales del parentesco, y aun la ciudadanía plena era heredable sólo por los varones. Consecuentemente, ningún meteco ni sus descendientes podía llegara ser ciudadano, pese a que muchas familias de metecos vivieron en Atenas a los largo de generaciones y contribuyeron enormemente a su vida económica e intelectual en los siglos V y IV a.C. (Fine, 1983, pág. 434). Aunque los metecos carecían de los derechos de los ciudadanos y, además, se les había prohibido en Atenas al menos poseer tierras o viviendas, en cambio sí debían cumplir con muchas de las obligaciones de aquéllos (ídem, pág. 435). [Nota 14] Participaban en la vida social, económica y cultural como artesanos, comerciantes e intelectuales, poseían derechos que podían hacer valer en los tribunales, a veces llegaron a acumular riquezas y, evidentemente, una buena posición social. No sucedía lo mismo con los esclavos, a quienes amén de negárseles todos los derechos ciudadanos también se les negaba cualquier otro derecho: desde el punto de vista legal, no eran sino la propiedad de sus amos. Si bien el grado y profundidad que alcanzó la esclavitud en la Grecia clásica ha sido motivo de grandes controversias (cf. Finley, 1980, y Ste. Croix, 1981), Página 33 las ciudades-Estados democráticas fueron, en cierto sentido sustancial, sociedades esclavistas. Los pobres gozaban de cierta protección contra los abusos en virtud de sus derechos ciudadanos, y los metecos podían evitar el mal trato gracias a su libertad de movimientos, mientras que los esclavos estaban indefensos. En Grecia (a diferencia de lo que ocurrió en Roma), los pocos que fueron liberados por sus propios amos a través de la manumisión se convirtieron en metecos, no en ciudadanos. [Nota 15] La democracia griega era también exclusiva en un sentido externo, como ya hemos visto. En verdad, la democracia no existía entre los griegos: existía (y a juicio de los propios griegos, sólo podía existir) entre los miembros de una misma polis. Esta convicción era tan profunda que fatalmente debilitó todas las tentativas de unir a varias ciudades en entidades mayores. El hecho de que la democracia fuera entre los griegos exclusiva en lugar de inclusiva no dejó de estar vinculado a una segunda limitación importante de su teoría y de su práctica: no reconocían la existencia de una pretensión universal de libertad o igualdad, o al goce de derechos ya sea políticos o, en líneas más generales, humanos. La libertad era un atributo de los miembros de una ciudad particular (o sea, de sus ciudadanos), no de los miembros de la especie humana. [Nota 16] “El concepto griego de ‘libertad’ no se extendió más allá de la comunidad misma: la libertad de sus miembros no implicaba ni la libertad jurídica (civil) de todos los restantes residentes de la comunidad, ni la libertad política de los miembros de otras comunidades sobre las cuales una de ellas tuviera poder” (Finley, 1972, pág. 53). Incluso en una polis democrática, “la libertad significaba el imperio de la ley y la participación en el proceso decisorio, pero no la posesión de derechos inalienables” (ídem, pág. 78). [Nota 17] En tercer lugar, y como consecuencia de las dos limitaciones anteriores, la democracia griega quedó intrínsecamente restringida a sistemas políticos pequeños. Aunque esta pequeña escala de la democracia griega ofreció algunas ventajas extraordinarias, en particular para la participación, la privó de muchas otras que son propias de un sistema en gran escala. Como los griegos carecían de medios democráticos para extender el imperio del derecho más allá del reducido ámbito de la ciudad-Estado, en lo tocante a sus relaciones mutuas las ciudades-Estados existían en un estado de naturaleza hobbesiano, donde el orden natural no era la ley sino la violencia. Les resultó dificultoso unirse, incluso ante la agresión externa. Pese a sus proezas militares en tierra y mar, que permitieron mantener a raya a las fuerzas numéricamente superiores de los persas, sólo débil y temporariamente pudieron combinar sus propias fuerzas con fines defensivos. A la postre, los griegos no se unieron por sí mismos sino que fueron unidos por sus conquistadores, los macedonios y los romanos. Dos milenios más tarde, cuando el eje de las lealtades básicas y del orden político se desplazó al Estado nacional, de escala mucho mayor, la limitación de la democracia griega a sistemas políticos de pequeña escala fue vista Página 34 como un defecto irremediable. La teoría y práctica de la democracia tenia que romper los estrechos limites de la polis. Y si bien el pensamiento democrático no abandonó totalmente la visión de los griegos, la reemplazó por una nueva visión de una democracia más vasta, ahora extendida al ámbito gigantesco de la nación moderna.