A Silvia, a mis amigos, a mis compañeros de
Anuncio
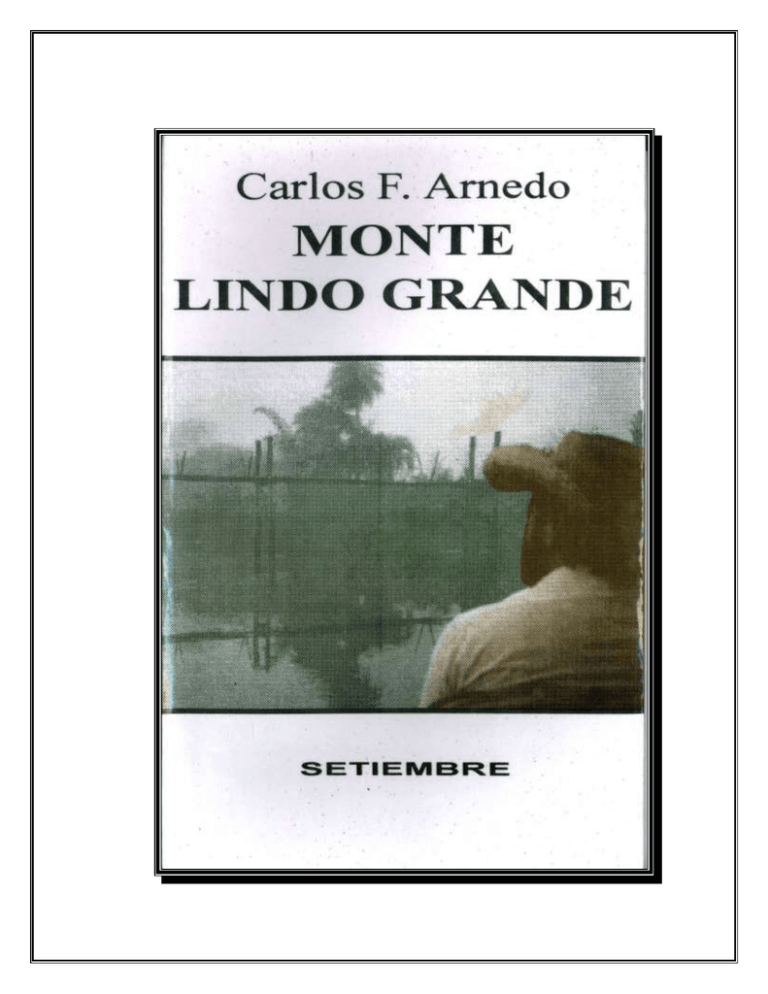
A Silvia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo que siempre me alentaron. CARLOS F. ARNEDO MONTE LINDO GRANDE SETIEMBRE CARLOS FELIPE ARNEDO CARLOS FELIPE ARNEDO Nació en Adrogué, en 1946. Al año se trasladó con su familia a la ciudad de Clorinda, al nordeste de la ciudad de Formosa. En 1969 se recibió de agrimensor en la Universidad del Nordeste (U. N. N. E., Corrientes). Desde esa época se dedicó a la tarea que le brindó la posibilidad de recoger experiencias, anécdotas del lugar, a las que le dio forma literaria en los libros de cuentos Al sur del Pilcomayo, Más allá del Bermejo y Monte Lindo Grande. Estos son resultado de los viajes de investigación que realiza al interior de la provincia para adentrarse en la naturaleza y estudiarla directamente. Actualmente es Naturalista (EAN) y se desempeña en la Casa de la Provincia de Formosa en Buenos Aires, asesorando al público en turismo de aventura. SAPUCAY GUARANÍ Colección dirigida por Enrique D. Canteros Editorial Setiembre ISBN 987-9062-10-8 Hecho el depósito que marca la ley 11.723 Impreso en la Argentina Printed in Argentina Se terminó de imprimir el día 2 de abril de 1998 en Editorial Setiembre, Manco Cápac 13334, Ciudad de Buenos Aires PROLOGO Los relatos del libro de Carlos Felipe Arnedo, Monte Lindo Grande, a veces son verdaderos cuentos en todo el sentido literario; están escritos de manera sencilla y vigorosa a un tiempo y tienen la tarea y difícil virtud de atrapar al lector. Además lo entretiene, alecciona, dejándole un gustito entre dulce y amargo. Dulce por sus personajes y la descripción del paisaje, y amargo por las peripecias que narra. Sus historias —”mixturada” con la más cruda realidad— hablan de un territorio que él conoce a fondo y describe mejor: Formosa y sus aledaños, sus ríos y esteros, su flora y fauna y en especial, al lugareño de la región y su psicología. Sus mitos, leyendas y creencias. La pluma de Carlos Arnedo (en ocasiones con trazos gruesos y violentos, no muy estilizados) sobrecoge y despierta. En ningún instante nos deja indiferentes. Este nuevo tomo de relatos con aire localista (sin por ello perder lo universal de sus temas), posee la frescura y la sencillez de sus libros anteriores. Sin embargo, se nota más oficio y madurez en sus trabajos. Aunque si lo dejase añejar, acaso cobraría el peso exacto de una obra cabalmente madura. No obstante, debemos destacar que en ciertas ocasiones es preciso liberar a los personajes que pueblan la mente del escritor y dejarlos volar. Mostrarles el camino a recorrer y que solos aprendan a soportar las críticas y los halagos. Armando Almada Roche YO, EL MONTE LINDO GRANDE Soy un riacho. Mi nacimiento se pierde en la historia de los tiempos y en la variable geografía formoseña. No soy de un gran caudal; pero en mi seno nace, crece, vive y muere gran cantidad de seres, de las dos especies: las estáticas o cuasi estáticas - vegetales - y las dinámicas - animales. Recorro en mi vivencia gran parte de la provincia de Formosa, contribuyendo a vivificar y hermosear esta región, la cual, si no fuera por mi presencia y la de mis hermanos cercanos, el Tatú· Pirú, el Pavao, el Porteño, el He He, sería inhóspita y desierta. Desde que mi antecesor, el río Pilcomayo, rompiera su milenaria unión con su cauce y se dividiera en cientos de pequeños hilos de agua, muchos de los cuales desembocan en mí, he acrecentado mi caudal y a hacerlo más estable todo el año. Mi velocidad, por transitar una vasta llanura, es mínima y eso provoca que todo tipo de animales gocen de mi preciado y cambiante cuerpo -el agua-. También al ser poco belicoso, mis costados - las barrancas - son firmes, y allí crece exuberante una rica flora de todas las edades y tamaños. Enanitos caraguataes, gigantescos urundais, guayaibíes, lecherones, ingaes etc., creando un marco de seguridad y de alimentación a innumerables especies de animales silvestres: monos, guazunchos, yacarés, carpinchos, lobitos de ríos, coatíes; aves como el tuyuyú cuartelero, mbiguá mboy, martín pescador, moitú, pueblan este rico monte que crece a mi vera; peces como surubíes, bogas, moncholos, dorados, pacúes, conviven en mi ondulante cuerpo, en una persecución sin fin entre unos y otros, configurando ciclos vitales de la naturaleza. Finalmente, mi esencia se diluye para formar parte de un grande de mi raza: el río Paraguay. EL FRANCES El Francés miró su reloj y se dio cuenta que no tenía mucho tiempo. Si no apuraba el paso, el tren que venía de la ciudad de Formosa rumbo a la provincia de Salta pasaría y lo dejaría a pie. De ocurrir esto, se la vería en apuros, pues sólo le quedaba agua para unas pocas horas. Para colmo, el sol picaba más que de costumbre y lo hacía transpirar abundantemente. Por suerte, le había quedado la brújula con la que se guiaba, pues Gómez - el baquiano - había muerto durante la mañana anterior como consecuencia de la picadura de una víbora Yarará. A medida que pasaban las horas, aumentaba su sufrimiento; y ya casi no veía la belleza del monte. Sólo le quedaba un cuarto del contenido de su caramañola. Todo le pesaba, así que el primer objeto que arrojó lejos de sí fue el fusil, luego ambos libros sobre pájaros en los que había volcado su trabajo de meses; y por último tuvo que despojarse de sus polainas, las cuales, a consecuencia de la dureza que habían adquirido al haberse mojado y secado repetidamente, le llagaron las piernas hasta tornarse insoportables. La protección que le brindaban contra los ofidios pasó a segundo término. Él hubiera querido conservarlas como recuerdo de tan afanoso y aventurado viaje. Cualquier otro problema, en este momento, lo consideraba de menor cuantía, ya que si no llegaba a tiempo a las vías todo dejaría de importarle. No habría salvación para él. Alrededor de las cuatro de la tarde - el sol seguía cayendo a plomo - el francés estrujaba la cantimplora en un vano intento de extraerle una gota. Fuera de sí la arrojó lejos. El monte formoseño y su verano empezaban a cobrar cara la osadía del extranjero. Dos horas más tarde la terrible sed, aunada a la insolación el francés no usaba sombrero- lo descontroló, hasta el punto de que ya ni la brújula le servía; caminó y caminó... sin rumbo fijo. Su paso cada vez más vacilante hacía que las ramas del tan - hace poco tiempo- atractivo monte se volvieran como garras enfurecidas, desnudándolo poco a poco, lastimando su piel. Gotitas de sangre se entremezclaban con el sudor. La terrible conjunción de tantas cosas en contra, culminó en un desvarío total traducido en machetazos pegados a diestra y siniestra como si luchara contra un enemigo oculto. Al caer la noche, la sabia y cruel naturaleza terminó con sus sufrimientos. Pasó a ser alimento de un... yaguareté. EL VIEJO TIGRE Él era muy viejo. Eso le ocasionaba problemas de supervivencia. Ya no podía cazar chanchos del monte, ni guazunchos, ni carpinchos. Su velocidad, acorde con sus fuerzas, no le permitía agarrar una presa de mediano porte. Ya no lo intentaba siquiera. Se contentaba con algún tatú mulita, un conejo a lo sumo, a los que sorprendía usando la astucia que le dio el largo tiempo recorrido en este mundo. Es así que deambulaba por los montes formoseños, enflaqueciendo día a día. Su hambre se acrecentaba casi en la misma proporción que perdía fuerzas. Para colmo, los otros bichos que se mueven en dos patas - que antes eran cobrizos y no tan peligrosos, lo cual le permitía saborear uno de vez en cuando-, y ahora son blancos, que cuando te miran con un ojo hacen un ruido espantoso y algo te golpea con fuerza, lastimándote. Él andaba rengo por eso y cuando se encontraba con ellos escapaba velozmente. Ellos andaban siempre acompañados por perros, terribles enemigos suyos, pues lo delataban de lejos, y por más fiereza que fingiera, no lo dejaban y el que caminaba en dos patas, lo miraba con su ojo terrible y su grito mortal. Ya había visto como mataron a su - a veces enemigo, el puma-, al que los perros acorralaron, lo obligaron a trepar a un árbol, y ahí el de dos patas lo miró y con su grito, lo mató. Él lo vio todo desde lo alto de un algarrobo. Así que evitaba encontrarlos. Por eso, gran sorpresa tuvo, esa tarde en que oyó sonidos distintos, y como eran ruidosos, no cautelosos, desesperados quizás, se acercó al ocasionante, pensando en que sería alguna de sus presas, herida. Comida en puerta pensó. Cuando lo vio, casi se aleja, pero el hambre agotador lo volvió más osado y decidió seguirlo. Pronto se dio cuenta que estaba sólo, no había perros con él, y que algo pasaba. Su andar vacilaba cada vez más. Lo siguió confiado y seguro. Su presa marchaba cada vez más dificultosamente, atropellando al monte, cuyas espinas al ser embestidas, contestaban cruelmente, desgarrando al pasante, sangrándolo por muchas pequeñas heridas. Ese olor volvió loco al viejo tigre, quién cuando llegó la noche, cayó sobre el dos patas y de un zarpazo, lo mató. Esa noche durmió plácidamente. ¿Soñando quizás? ROJO DE FURIA, MARRON DE SUCIO Mi padre nacido, criado, estudiado y recibido de médico en la provincia de Córdoba, pasó a desempeñarse en su profesión en lo que entonces era un villorrio. Hoy, ciudad de La Falda. No tardó mucho tiempo en ganarse la simpatía y el respeto de los pobladores, no sólo por su calidad de médico, muy responsable y criterioso, sino también debido a la alegría que manaba de su espíritu, al buen carácter y al estilo de vida que caracterizaba todo su ser, que era el hecho de estar a disposición y en defensa de todo aquel que lo necesitara. Más aún si su condición era humilde, ya sea por razones de salud como también de injusticias. Esta forma de vida la afirmaría mucho más, con ahínco, con mayor dedicación y sacrificio en la provincia de Formosa, donde en 1947 inauguró el hospital de Clorinda; en aquel momento un pueblo muy pequeño, hoy en día floreciente ciudad. En La Falda vivía solo, soltero, todavía no había conocido a mi madre. Su extraordinaria salud, su buen aspecto físico, todo ello aunado al hecho de ser profesional de la medicina –en esa época no abundaban- hacía que las mujeres desfilaran por su vida y su morada. Habitaba en una casa tipo chalet, pequeña; una sola habitación, un living comedor, cocina y baño. También una especie de sótano que habilitó como habitación. Allí dormían amigos que lo visitaban asiduamente. Una noche en que estaba “ocupado”, le cae un amigo al que llamaba “el Rojo”. Lo derivó a la habitación-sótano. Dormía el Rojo profundamente cuando, alrededor de la madrugada, de noche aún, lo despertó un ruido apenas perceptible. Al principio no le dio demasiada importancia, pero al repetirse abrió los ojos y, silenciosamente, muerto de miedo, recorrió con la mirada todo el recinto. Su temor aumentó cuando descubrió una tenue luz que se movía. Después de cavilar unos momentos se resolvió. ¡Ea, quién anda ahí!- gritó, a la vez que saltaba de la cama hacia la luz. El portador de la luz, que era un ladrón, corrió hacia la escalera y empezó a subir por ella. Allí lo alcanzó el Rojo y lo agarró de los pantalones con tanta fuerza que se los arrancó con calzoncillos y todo. Ocurrió lo peor. El caco de tan asustado se c... y lo ensució en la cara al Rojo, que sin comprender lo que pasaba y menos imaginárselo, aflojó la tensión semi-asfixiado, momento en que aprovechó el ladrón para darse a la fuga. Mi padre ante los gritos desesperados de ambos salió y encontró al Rojo, rojo de furia y miedo, marrón de sucio. El ladrón se había escapado. Creo que todavía sigue corriendo. Y el Rojo lavándose. PIOCK Palabra aborigen perteneciente a la etnia Pilagá, naturales que habitan en la actualidad en el centro-oeste de la provincia de Formosa y que significa, en nuestro idioma, perro. Francisco, aborigen pilagá, oriundo de Pozo Molina, paraje de muy difícil acceso, tenía un Piock, célebre entre sus paisanos por la sagacidad y capacidad para la actividad cinegética. Además, su expresión era tal, que si fuera un humano diría que era un ser risueño. Por tal motivo, Francisco lo llevaba en su viaje mensual a Las Lomitas - ciudad formoseña- y se pavoneaba con él, contándole a quien se acercara, que el Piock era su principal fuente de sustento. Tanto entusiasmo ponía en su alocución, que le daba casi un marco mágico a sus aventuras con el Piock. Transcurrido un tiempo, el perro de Francisco, viejo y cansado por tantos años de cacería, murió despanzurrado por los colmillos de un majan (jabalí). Un fatídico domingo del tórrido verano formoseño, Francisco volvía a su rancho. El Piock, pese a su avanzada edad y al calor reinante, iba adelante, olfateando cuanta huella encontrara a su paso, parándose a ratos y, mientras sus orejas se movían en varias direcciones, escuchando los diferentes sonidos del monte tratando de diferenciarlos, sus ojos - más cerca de la ceguera que de la visión óptima- se afanaban intentando horadar la espesura del monte. Francisco, cansado y abstraído en sus pensamientos, casi ni se percataba de él. La cacería había sido muy pobre: sólo un cuero de iguana colgaba de su cinturón y debía alimentar a su familia, que estaba al borde del hambre. Siempre pasaba lo mismo en verano; el maestro se iba y los problemas de comida se agravaban. El comedor escolar era imprescindible en estos lugares, donde cada vez más la fauna escaseaba. Sembrar era imposible, pues el verano todo lo calcinaba y con la sola recolección de frutos del mistol y el algarrobo no alcanzaba. Sus instintos lo movían sólo para esquivar las ramas del espinoso monte que atravesaba y a alguna yarará cascarrabias, enloquecida por el viento norte. Su caminar cansino marcaba su desánimo. De golpe todo cambió. Su cuerpo se irguió cuan alto era, sus músculos se tensaron. Su mirada antes mortecina, ahora brillaba y lanzaba como rayos fulgurantes, tratando de seguir al Piock y a lo que éste perseguía ladrando furiosamente. Su forma de ladrar fue lo que alertó a Vicente y puso su maquinaria de guerra en marcha. Seguramente, Piock perseguía un chancho del monte - alimento codiciado- o varios. Debía apurarse, pues si éstos se empacaban, se ponían más temibles que el yaguareté. Desechó a éste, porque Piock no lo hubiera seguido; a los guazunchos no los perseguía y el león (puma) o el coatí enseguida se suben a un árbol; y el perro ladraba hacia abajo y avanzando. Tenía que ser un chancho del monte. Se movió rápido por entre el sucio monte; no sentía los numerosos arañazos que la flora - que en esa desesperada forma trataba de salvar a la fauna- le ocasionaba a su transpirado y recio cuerpo. Luego de una corrida de unos veinte minutos, los ladridos se escucharon en un solo lugar... y ya cerca. Cuando sorpresivamente bordeó y sobrepasó unas matas, un enorme majan se le vino encima apuntando sus afilados colmillos a su pierna desnuda. Su instinto y magnífico estado atlético, más la intervención de Piock lo salvaron. Saltó a una rama que resistió su peso, aunque casi pierde la escopeta. El Piock, que había logrado hacer empacar al jabalí curiosamente solitario,- siempre andan varios individuos juntos-, ante el ataque a su adorado amo, arremetió contra el furioso animal; pero ya su cuerpo no tenía el vigor y la elasticidad necesaria y el majan, de dos dentelladas, lo despanzurró. Francisco, con sus ojos desorbitados y llorosos, contemplaba la terrible escena sin animarse a disparar por temor a herir al Piock. Cuando éste, tripas afuera quedó fuera de combate, Francisco de un certero disparo ultimó al majan. Bajó rápidamente al lado del Piock que agonizaba. Introdujo las tripas adentro del cuerpo inerte y alzándolo con la mayor delicadeza, buscó ayuda. Poco antes del hecho, durante la persecución, había escuchado un ruido, como el de un camión. Corrió y corrió... cuando llegó al camino, solo quedaban rastros y polvo en suspensión del vehículo que pasó. Era el camión del vecino, sucio y ruidoso como un tanque de guerra, que pasó raudo. Ya no importaba... Piock había muerto. Aun así conservaba su expresión. UNA QUINTA EN EL PORTEÑO Clorinda, ciudad formoseña situada sobre el río Pilcomayo, está muy cerca de Asunción, capital de la República hermana del Paraguay, unidas ambas por el puente Internacional San Ignacio de Loyola. En su parte norte y para llegar al nexo de unión de las dos naciones, hay que cruzar previamente un riacho llamado El Porteño — a través del puente Caí, de menor jerarquía que el Internacional—, que da nombre a una vasta zona caracterizada por su agricultura, destacándose las plantaciones de bananos. Para la época en que sitúo mi historia, año 1964, se obtenía una banana muy amarilla con pintitas negras, no muy grande y de gran sabor. Los puentes antes citados no existían. Se accedía al Porteño, cruzando el riacho del mismo nombre, en canoa. Un amigo de mi padre poseía una quinta a dos horas del cruce con una gran plantación de la fruta nombrada. En determinada época se quedó sin personal y designó uno nuevo, amigo mío, ex boxeador, conocido con el nombre de Quibebé. Pelirrojo, de estatura mediana, el abandono del deporte le acumuló unos cuantos kilos de más, que lo convertía en pachorriento y agradable. Se hizo cargo de su puesto y poco después me invitó a pasar unos días de caza y pesca. Allí fui. La vivienda consistía en un rancho de dos habitaciones construida con palos y barro, techo de paja. Un pequeño cobertizo oficiaba de cocina. Un pozo, no muy profundo, rodeado de lonas que encerraban un minúsculo cuadrado, hacía de baño. Las comodidades internas condecían con la construcción. Un camastro de madera y tientos de cuero sobado serviría para mi descanso. Mi juventud, mis ansías de aventura, sin embargo, valoraron mi estadía que duró unos diez días. Mientras Quibebé se afanaba carpiendo, raleando, trabajando el sembradío, yo deambulaba de un lado a otro cazando. Sobre la ribera, la selva en galería ofrecía una variada fauna. Una experiencia que aún hoy me deja un sabor amargo, fue el haber volteado una hembra de mono miriquiná. La herí en un hombro; pero al caer desde lo alto del árbol en que se encontraba encaramada, sufrió tal conmoción que murió dos días después. También cacé un tucán, ave que hasta ese momento no había visto nunca. La impresión que me causó su belleza fue tan grande que no reparé en medios para hacerme de una. Sin embargo, cuando lo tuve en mis manos, la muerte, la frialdad de ella, apagó toda la hermosura que da la vida y la libertad. Me sentí muy miserable. Seguí cazando, dedicándome exclusivamente a los animales comestibles. Era una cuestión de supervivencia. Quibebé tenía su despensa prácticamente vacía. Un mediodía volvimos al rancho, ubicado a la vera del riacho, que era muy profundo y poblado de yacarés. Veníamos por un sendero desde un cuadro del sembradío que estaba a unos setecientos metros, cuando se nos cruzó muy cerca un tatú mulita. La sorpresa inicial nos paralizó. No creíamos que tan cerca de la casa vivieran los mismos. Pero el instinto de cazador y la terrible tentación de acceder a tan rico manjar, nos catapultó en su persecución rápidamente. Se nos perdió en la maraña vegetal imperante; los perros, olfateando, llegaron hasta una cueva, empezaron a cavar y a ladrar furiosamente. Como teníamos pala, enseguida los reemplazamos. El tatú aparentemente cavaba más rápido, pues cerca de una hora después, Quibebé se detuvo palpitante y sudoroso y apoyando el oído sobre la tierra, dijo que no lo sentía más. Poco antes había realizado esa operación y escuchado el rítmico, y quizás desesperado rasguñar del animal que cavaba rápidamente. El desánimo cundió entre nosotros, ya que nos lo imaginábamos dorándose en la olla. Hasta el olorcito sentíamos. Ya se retiraba Quibebé del pozo en que estaba metido hasta la cabeza, cuando un ruidito a la altura de su ombligo y al costado, lo hizo cavar y ¡OH, sorpresa!, y posterior júbilo; estaba el tatú, que trató de escapar por un túnel lateral. Agarrarlo y matarlo fue todo uno. Dos horas después descansábamos sorteando los terribles calores de la siesta, eso sí, con la panza bien llena. Días después, como nos gustó tanto el menú anterior, decidimos cazar más. Salimos al atardecer y cruzamos el riacho valiéndonos de un árbol caído, que unía ambas orillas. Un cruce emocionante. Del otro lado era todo más agreste, más monte, por ende más fauna. Anocheciendo, llegamos a un ranchito donde había una pequeña fiesta. Dos guitarreros se turnaban en el manejo de una maltrecha guitarra; el ritmo del chamamé se desparramaba llorón y dulzón en el silencio de la noche. Quibebé, hombre de acción, no tardó mucho en sacar a bailar a unas de las tres chicas del sitio. Al rato el baile se generalizó. La polvareda levantada por los bailarines descendía suavemente visualizada a través de la luz mortecina de un candil. Por suerte para mí, terminó el bailongo y continuamos por el monte. Éramos cuatro, dos paraguayos que estaban en el rancho se nos acoplaron. Nos iluminábamos con una linterna. Con ella, al rato, Quibebé enfocó un tatú negro de buen tamaño, montó su escopeta y le apuntó. No pudo dispararle porque los perros atropellando al animal se interpusieron. El tatú escapó, lo seguimos un buen trecho y en cuanto se encuevó lo agarramos. Lo feo de la situación: que al correr sin rumbo tras el animal, nos perdimos. Cada vez más pobre era la luz de la linterna y Quibebé y los otros no encontraban ninguna picada conocida. Los comentarios y opiniones en guaraní arreciaban. Yo solamente los seguía. Tiempo después, y al darse cuenta de que era inútil insistir, decidieron descansar. En una pequeña abra nos tiramos a dormir. Ya casi lo conseguimos, cuando se largó una tormenta que nos obligó a refugiarnos apresuradamente bajo una palmera. Tan velozmente, que a Quibebé, que se había olvidado de desmontar su escopeta, al apoyarla tan fuertemente en el suelo, se le escapó un tiro pasando entre los dos. No fue tan grande el susto, porque el estampido apenas se oyó por el fragor de la tormenta. Más que nada se notó la llamarada. Allí permanecimos tiritando, parados alrededor de la palmera hasta el amanecer en que nos pusimos en movimiento. Poco trecho anduvimos y encontramos la picada conocida. No estaba muy alto el sol cuando llegamos al riacho. Primero fuimos a revisar unos anzuelos con carnada, puesto a unos diez centímetros sobre la superficie del agua, a fin de pescar yacarés. Tuvimos suerte: enganchado languidecía uno, delgado, de unos ciento veinte centímetros de largo. Luego enfilamos hacia el árbol caído que nos servía de puente. Cerca de él oímos unos lamentos. Era de un hombre que estaba colgado, enganchado de las piernas, boca abajo. Se había resbalado tratando de cruzar en estado de ebriedad. No cayó al agua por quedar sus piernas trabadas entre las ramas. Lo ayudamos poniéndolo a salvo. Días después mis vacaciones terminaron. Regresé a Clorinda. Notas: Caí: en guaraní, mono. Abra: sitio despejado en el monte. SOLO Bajé del bote —piragua— y se me ocurrió una idea absurda; salir a cazar luego de cenar. En el «Impenetrable» chaqueño, realizar esta actividad de noche, no sólo era absurda, sino también peligrosa. Después de cenar, y tras una ríspida discusión con mis dos compañeros, munido de una buena linterna, machete y escopeta, partí monte adentro en busca de satisfacer mi apetito cinegético. Luego de linternear (como dicen en el norte) un buen rato, en un abra cubierta por un apreciable manto vegetal, divisé un par de ojos que brillaban; supe por la posición con respecto al suelo, que pertenecían a un animal grande. Me quedé quieto enfocándolo. El ni se mosqueaba. Para acercarme y tener un mejor disparo, caminé y pisé algo blando. Pese a mi rapidez en saltar, mi bota fue blanco certero. Fue como un chicotazo, que percibí mientras caía nuevamente al suelo, a metro y medio de distancia. Creo que no grité porque algo me tapó la boca. ¿Una rama quizás? Resoplando, apoyé una mano en un árbol para sostener el temblequeo de mi pulso y con la otra alumbré la zona donde había estado. Una yarará se enroscaba en sí misma, presta para un nuevo ataque. Luego de observarla un breve tiempo, la dejé con su miedo y con su furia y... me alejé. Iba rumbo al campamento. Pronto tomé conciencia de que quizás me atravesó la bota, me inoculó su veneno y corrí por el monte lo más velozmente que pude, tratando de no desorientarme. Cuando regresaba tratando de volver al bote, quedé como suspendido en el aire. Oí cantos fúnebres y celestiales, rezos y mil pensamientos cruzaron mi mente, mientras corría, más bien galopaba hacia el campamento. No sé cuánto demoré en llegar al lugar donde ya mis compañeros estaban preocupados por mi tardanza. Un tiempo más y estaban decididos a salir y buscarme. Verlos y tranquilizarme fue todo uno. Paras ellos el efecto fue el mismo. Más tarde y ya a punto de acostarme, me asaltaron de pronto y a la vez, dos pensamientos; uno relacionado directamente con lo acontecido, cómo zafé de esa situación; no se porqué, pero luego lo atribuí a la suerte. Unos centímetros más arriba y no contaría este relato; el otro, al darme cuenta de lo que me había ocurrido, que una yarará me había tocado. Algo muy jorobado, aun si hubiera estado cerca de alguna ayuda médica. Ahora, bien arropado y tranquilo dentro de la carpa, a orillas del río, camino lento pero seguro hacia cualquier punto civilizado, me prometí a mi mismo, no salir de aventuras cinegéticas o exploratorias, SOLO. El ROBO La crisis económica golpeaba fuertemente las distintas clases sociales. La “media” desaparecía como tal. Oscar, perteneciente a esta última, hacía ya tiempo que venía bajando, peldaño a peldaño, desde que había perdido su trabajo. Hasta ahora no consiguió otro, aguantaba. Pero mañana se vería obligado a tomar una decisión. Si no enganchaba algo, saldría a buscar con que vivir, aunque tuviera que recurrir al robo. Lo peor es que siempre fue un buen administrativo; con las manos era muy torpe. Después de deambular por la ciudad detrás de un quimérico puesto, volvió a su casa dispuesto a salir a robar lo que sea...Lo había madurado durante el transcurso del día en su infructuosa búsqueda. A la noche, se enfundó dentro de un vestuario negro, se armó de una ganzúa y herramientas varias y salió dispuesto a todo. No tenía la menor idea de como abrir una puerta sin su respectiva llave. Bien entrada la noche - estaba ya en un barrio residencialeligió la vivienda que le pareció más plausible. Le llevó bastante tiempo abrir la puerta trasera que daba a un patio, al cual accedió fácilmente. Su torpeza era manifiesta. Chorreaba sudor a mares. Su pulso no era el de sus mejores momentos. Pero lo consiguió. Tropezaba en la oscuridad con cuanto mueble se cruzara en su camino. Producto de su nerviosismo, los volvía a tumbar al tratar de enderezarlos. Pensaba que todo el vecindario se despertaría. Tanto fue el ruido que armó, que alguien de pronto preguntó: — ¿Quién anda ahí? El susto fue tan grande que olvidándose de sus herramientas puso pies en polvorosa. Corrió quizás diez cuadras. Su corazón latía descompasadamente. En el regreso a su casa reflexionaba que era más sencillo ganarse la vida con el trabajo honrado. El no había nacido para sustos. Mientras tanto, el hombre que estaba en la casa y había hecho la pregunta, todavía no podía recomponerse del ataque de risa que le ocasionó la rápida e intempestiva huida de su...colega. LA CASA DESTARTALADA Tras una larga travesía, llegamos al lugar que, previamente, en los mapas, habíamos elegido. La realidad superaba largamente los obstáculos imaginados, pero, una camioneta bien equipada, un excelente conductor y diez robustos peones, hicieron posible el poder acceder al punto geográfico colocado por el I. G. M. varios años antes. Era un paraje desolado, junto al río, de altas barrancas, donde sólo se mantenía a duras penas en pie, una destartalada casa, en la que se apreciaban todavía, su techo de tejas, que en alguna época fueron rojas, unas paredes en parte rotas, húmedas y despintadas; y sobresaliendo sobre una de ellas, que tenía a un costado un árbol que se notaba fue implantado, una ventana sin rejas, ni vidrio, ni nada. Desde lejos, y entre los colores descriptos, su negritud impresionaba. ¿Por qué? Cuenta la historia-leyenda —uno de los peones me la narró— que ahí habitaba un matrimonio y tres hijos. Un buen día en que el padre no estaba —había salido a mariscar—, llegaron de tarde cinco forajidos de la otra banda —del Chaco— y se adueñaron del lugar. A la noche, y luego de una copiosa libación, violaron a la mujer reiteradamente y tras la resistencia de los chicos que ante tamaño ultraje salieron en defensa de su madre, los mataron a todos a machetazos. Luego durmieron la mona. Temprano, al día siguiente, desaparecieron en la inmensidad del impenetrable monte chaqueño. Cuando el padre regresó y se encontró con semejante atrocidad, presa de la desesperación se tiró al bravío Bermejo, quien piadosamente, en pocos segundos terminó con sus pesares.» Esa noche, nadie durmió dentro de la casa. Yo lo hice en la cabina de la camioneta, dos de mis acompañantes en la carrocería y el resto armó sus camas alrededor de nosotros. Al día siguiente, luego de haber dormido muy incómodo, me levanté, saludé y les pregunté: — ¿Qué tal durmieron? Los dos de atrás me contestaron casi al unísono: —Nada. — ¿Por qué? —les pregunté. —Toda la noche sentimos, escuchamos cuando mataban a alguien. Estuvimos alerta todo el tiempo. Fue espantoso. ¿Por qué no me despertaron ¿O a los otros? —No nos animábamos ni a movernos —dijeron. Ese día trabajamos como locos toda la jornada. La consigna era terminar y marcharnos cuanto antes, no tener que dormir otra noche en ese lugar. Y lo logramos Notas: I. G. M. es sigla de Instituto Geográfico Militar. Mariscar: Cazar. EL MIEDO DE UN HOMBRE Formosa. ¡Qué provincia! Está surcada por una serie de cursos de agua, que dan vida y belleza a los lugares por donde escurren. También posibilitó y posibilitan, el asentamiento del hombre, que no siempre cuida su entorno. Sobre todo en lo referente al mundo animal y vegetal, que son tan pródigos en esta región. El Monte Lindo Grande es uno de los más bellos de estos cursos de agua, y para proteger y mantener este hábitat natural tan especial, a Federico se le ocurrió trazar circuitos turísticos, con la sana intención de que este tipo de actividad traería aparejado, en doble sentido, una solución al problema de la depredación. Por un lado, a los turistas, defensores capacitados para influir ante cualquier medida antidepredatoria; por otro, los lugareños que cuidarían su medio. Fue así que se contactó conmigo y, juntos decidimos emprender el viaje de reconocimiento y relevamiento de un gran tramo de este riacho. En la ciudad de Formosa se nos unió el baqueano Pedro, quien puso a nuestra disposición las piraguas en que navegaríamos. El lugar superaba en belleza, vegetación, cantidad y variación de animales silvestres, de lo que habíamos imaginado, culminando el proyecto impulsado originalmente. Las sorpresas y admiración, se sucedían continuamente y en los pocos momentos en que nos deleitábamos con las gracias de alguno de los animales que frecuentan o habitan este reducto acuoso, el silencio nos envolvía y nos llevaba a nuestros más recónditos pensamientos. A nadie se le ocurría hablar y así llegar muy profundo adentro de uno, a través del impulso de la naturaleza, lo cual era un hecho sagrado, que nos llenaba de una gran alegría interna. Disfrutamos, minuto a minuto de la travesía, salvo el día en que Federico tuvo que navegar solo, a la tarde. Esto no era nada nuevo para él ni para alguno de los otros dos integrantes. Vivimos una serie de circunstancias que fue lo que lo condujo lentamente a un estado emocional muy especial; como el de haber avistado numerosos yacarés, de las dos especies: el negro y el overo (incluso uno chocó con la pala del remo de Federico, donde ambos se asustaron). Para mí, más el yacaré que el hombre. Los otros dos, el baqueano y yo, apuramos el tranco y nos alejamos bastante de él. Buscando un lugar adecuado para acampar, no nos dimos cuenta del tiempo y la noche se nos vino encima. Navegamos más de una hora para lograrlo, en la más absoluta oscuridad. Mientras tanto, Federico, veía caer la tarde sin avistar a sus compañeros. Al principio, la abstracción que le ocasionaba la naturaleza circundante, hizo que no se percatara de su soledad; incluso el cansancio de tantas horas de remar lo tenía absorbido y ya lo hacía mecánicamente. Pero... Al oscurecer, al invadir la penumbra y al confundirse por trechos la sombra de los árboles con el agua, creando un clima sombrío, la realidad lo sorprendió fuertemente. Empezó a remar más aceleradamente, tratando de no inquietarse. Era agosto, y aunque estaba en un clima subtropical, el frío se sentía cada vez más, y, Federico, rezongaba por haber dejado en la otra canoa su abrigo. Pronto, la oscuridad reinante le hizo acordar de que olvidado su linterna también. No podía convencerse de que sus compañeros no lo esperarán; también se preguntaba dudando, si ya en zona oscura, no podría haber tomado otro camino, por cruzarse con algún desvío o algo así. Los cursos de agua en zona muy plana pueden tomar distintas direcciones, es decir, abrirse en varios canales o cauces. Poco después, su concentración estaba dirigida a tratar de seguir por el medio del riacho que se perdía en la oscuridad. Veía el cauce del riacho de a ratos, cuando el monte dejaba que la luz de las estrellas se reflejara en el agua, e intentaba sortear el frío que a medida que pasaba el tiempo, se acrecentaba. Se le sumó el miedo a chocar con las ramas de los árboles de la costa, llenos de arañas y, también el peligro de que la canoa se atascara y volcara. Alrededor de una hora y media duró el calvario de Federico. La incertidumbre de lo que pasaba, además, hacía que no gritara, que no pidiera ayuda. Nosotros estábamos armando la carpa, cuando sentimos que él se acercaba. Le gritamos y lo guiamos hasta que él atracó. Llegó tiritando, de frío y de miedo, sus dientes castañeaban notoriamente. Lo hicimos acostar y arropar bien. Luego se tomó un caldo de sopa bien caliente. Aun así, tardó en recuperar su temperatura interior. EL PINTADO Toda la mañana y parte del mediodía el sol resplandeció y dio -una vez más- vida a la comarca por donde transitábamos. En realidad navegábamos plácidamente por el río Bermejo, disfrutando. Escorrentías, remansos, corrientes acelerantes, remolinos, paisajes espléndidos, animales salvajes. Todo lo mínimo que un aventurero ecologista necesita para obtener el goce máximo. Nuestro tiempo se dividía indistintamente en, sortear obstáculos del casi peligroso río, con la contemplación del poco conocido paisaje. Los lugares o los hechos característicos fueron registrados por alguna de las tres cámaras fotográficas, o por la filmadora que portábamos. Alrededor de la una de la tarde, sorpresivamente, en el medio del monte que se avistaba sobre la barranca chaqueña, apareció una torre con un tanque de agua en su parte alta. Posteriormente, aún con estupor, otras edificaciones de mampostería. Parecía una localidad desierta. Y lo era. Rápidamente atracamos e inspeccionamos el lugar. Lo que serían las calles estaban invadidas por un tipo de arbusto de alrededor de dos metros de alto, muy tupidos y con una especie de chaucha como fruto. Las alimañas, pese a que era de día, pululaban y corrían desesperadas a nuestro paso. Todo indicaba que hacía tiempo que este pueblo había sido abandonado. La vegetación se introducía ya en los edificios, que se conservaban en buena forma, pese a que la mayoría fueron desguazados hasta de sus techos, salvo dos que aún los conservaban. Se notaba claramente la calidad de la construcción, pues pese a haber sido cubiertas por las aguas varias veces, las paredes no presentaban signos de humedad. Este pueblo chaqueño se llamaba “El Pintado” y estaba ubicado en el norte de la provincia, sobre el río Bermejo, delimitando a esa gran masa boscosa que es “El Impenetrable”. Lo filmamos para testimoniar su abandono y la tristeza que genera el fracaso de la ilusión de un pueblo. Su entorno, monte tupido, se extendía más allá del alcance de nuestra vista, sólo cortado por el río que separa al Chaco de Formosa. O las une. Estuvimos alrededor de dos horas recorriendo y registrando todo lo que nos pareció interesante. Cuando continuamos el viaje, arriba de las piraguas se notaba, en los tres, como un bajón anímico, producto del efecto causado por la impresión de lo vivido. Además el calor aumentó y la suave brisa que hace poco nos refrescara, cesó. Por eso miré al cielo y vi nubarrones que lo cubrían rápidamente. Aconsejé varias veces a mis compañeros que sería adecuado acampar cuanto antes, pues una tormenta se acercaba. Pero ellos, tras un vistazo a lo alto, insistieron que era muy temprano para parar. No pasó media hora y el cielo se desplomó. Caía agua a raudales. Como no valía la pena protestar, nos dedicamos con ahínco a buscar un lugar adecuado para campamento. Lo mejor que avistamos estaba del lado formoseño, aunque sus barrancas se presentaban muy escarpadas. Nos decidimos lo mismo, pues de seguir así se nos mojarían todas las cosas y pasaríamos una mala noche. Así que embicamos en la orilla y tras muchos esfuerzos y resbalones logramos trepar la barranca y armar la carpa. Osvaldo el Prefecto, se sacó la ropa mojada y se metió en el habitáculo. Lo siguió Martín, el uruguayo. Por suerte me quedé afuera, enfundado en un traje de agua, debajo de un árbol. Digo por suerte, porque desde allí observé que los corredores naturales del agua se taponaban con la hojarasca que arrastraba la impetuosidad y cantidad del líquido caído. Pronto se inundó la zona donde nos instalamos, y, de seguir así, el agua entraría en la carpa. Así que remo-pala mediante, me dediqué a abrir los cerramientos y el nivel descendió. Por las dudas me quedé afuera hasta que la tormenta amainó. Esa noche dormimos bien, un poco húmedos. LA ESCUELA Aquella fatídica tarde, estábamos con mi cuñado Miguel Ángel trabajando. Habíamos dejado el auto a unos cuantos metros, abierto. Cosa rara, nunca lo hacíamos. El trabajo era muy interesante y la concentración en él nos hizo olvidar al móvil, hasta que un ruido como de fanfarrias y gente cantando nos hizo voltear la cabeza. Efectivamente, un grupo de adolescentes marchaba cantando al son de tambores y trompetas. En la confusión y al pasar por el auto, uno de ellos se desprendió del grupo y en un hábil y rápido movimiento, introduciendo su mano en el vehículo, nos robó una video-casetera... La sorpresa me paralizó unos instantes, también a Miguel que quedó plantado como poste esquinero, y luego salí corriendo tras el vándalo que había vuelto a tratar de confundirse entre sus compañeros. Desafortunadamente para él, yo lo había visto bien y lo perseguí hasta alcanzarlo. El entonces, ante mi actitud, le pasó el video a otro y yo soltándolo perseguí al cómplice a quién logré asir del cabello. El revuelo general alertó a dos mujeres mayores quienes resultaron ser maestras y que se abalanzaron furiosas sobre mí. Al explicarles lo sucedido no supieron que determinación tomar, y me pidieron que esperara hasta la llegada del Director de la Escuela, pues de eso se trataba. Accedí y tras cierta espera apareció éste muy preocupado, diciéndome que debía haber un error, que podría yo estar equivocado. Le aseguré que no era así, que estaba muy seguro y que lo había pescado in-fraganti. Ante mi actitud decidida, conciliamos y dialogando me convenció para que lo llevara al sospechado a un sótano del edificio de enseñanza. Accedí pues al preguntarme si realmente el chico que apresé era el ladrón, se percató de mi confusión, pues el verdadero caco se escapó. Capturé al que tenía el video en su poder. La ambición ganó a la justicia. Llegamos al sótano y dejamos al prisionero. Al subir hacia su despacho, el Director y yo tuvimos una fuerte discusión sobre la enseñanza, pero llegamos a una conclusión: los verdaderos culpables son los educadores directos, profesores y maestros, y los indirectos que son los adultos en general. Los chicos no tienen modelos humanos a quienes imitar, que los satisfagan. El mundo en que vivimos y que les brindamos está lleno de malos ejemplos. Los políticos, los profesionales, los artistas, los deportistas, etc., no llegan a conformar un grupo de líderes paradigmáticos. Entre ellos se ha instalado la corrupción y la corruptela. Los medios de difusión en su afán de captar más público, hacen hincapié en esto. Urge cambiar el sistema educativo; ¿cómo? No teníamos la menor idea. Luego de esta conclusión salimos a buscar al verdadero culpable. La charla había sido buena. El Director era un hombre muy abierto, muy afable. Pero... algo en mi interior, una alarma me sonaba. Incentivada a lo mejor por las miradas maliciosas que capté entre los maestros y el alumnado. El edificio de la Escuela era antiguo, inmenso, con innumerables recovecos. A medida que nos adentrábamos en él, una sensación de inseguridad me invadió: algo no andaba bien. La locuacidad del Director acentuaba mis dudas. En las distintas aulas los pizarrones mostraban puertas, ventanas, celosías, claraboyas. Y en otras, cerraduras, trancas, alarmas, etc. Todo esto inquietó mi espíritu cada vez más. Pronto mis dudas se disiparon: la Escuela era una “ESCUELA PARA LADRONES”. El Director reía torvamente, mientras mi pesadilla llegaba a su fin y la realidad me sonó como una cachetada. Era Miguel que me golpeaba la cara para despertarme, pues había gritado durante mí. . . “sueño”. PREFIRIO A SU HERMANO Mientras descendía por el río Bermejo, en piraguas, acompañado por Osvaldo y Martín, nos enteramos de un hecho cruento. Ocurrió en la provincia de Formosa, en las orillas del citado río, en el mes de mayo de 1.991. Sobre esta margen vivía una familia, los Palomo, compuesta por siete miembros: la pareja y cinco hijos, tres varones y dos mujeres. Una de ellas juntada con un chaqueño - de la otra banda habitaba, aguas abajo a unos cinco kilómetros una pobrísima choza de troncos, sobreelevada para protegerse de las periódicas inundaciones. En el momento del suceso acababa de dar a luz a una preciosa niña. El Papá y los tres hijos varones trabajaban la hacienda vacuna - orejana en gran parte - y criaban cabras. También pescaban, cazaban y recolectaban miel silvestre. Las mujeres se dedicaban la mayor parte del tiempo a los quehaceres domésticos y a la cría de animales menores. El trabajo con los vacunos es muy duro y peligroso en esta zona. Lidiar con toros y vacas, correrlos por entre el monte, preponderantemente de vinal - especie de árbol con espinas largas y puntiagudas, sumamente ponzoñosas - requería de una habilidad especial y de un coraje excepcional, solo dable en alguien que se haya criado en el lugar. Esta vida ruda los hacía indomables y cuando estaban de fiesta - incluidos los velorios - se mamaban y entonces el padre, Eulogio, y el mayor de los hijos, Ramón, se tornaban sumamente agresivos, hasta perder la cordura. La madre era una mujer muy sufrida y dulce. Normalmente sostenía unido al grupo, y cuando éste se desbandaba tras la mala bebida, sacaba fuerzas no se sabe de donde, pues más bien era menudita, y ponía en vereda hasta al más zarpado. Cuando sucedió lo que hubo de acontecer, ella, el freno, no estaba. Había ido a ayudar a su hija parturienta o próxima a ser madre. No distaban mucho entre sí ambas casas, si fuera en línea recta. Pero las sinuosidades del río y su escabrosidad, sumado al monte espinoso, dificultaban la marcha y, a menudo se tardaba más de una hora en recorrerla. Ese día Eulalia, que así se llamaba la madre, acompañada por su hija menor, partió temprano aguas abajo. La inquietud por la próxima maternidad de su hija casi no la dejó dormir en toda la noche, y eso que no era primeriza. Mientras caminaba, con un suave ademán, alejó los tétricos pensamientos que la llevaron al día del nacimiento de su primer nieto - también primer hijo - de la que iba a asistir. Con otro ademán, que a la vez le sirvió para acomodarse su entrecano pelo, volvió a la realidad, mientras repechaba una barranca limo-arenosa, muy pronunciada, del meandroso río. Poco después, cuando la fatiga empezaba a adueñarse de su ajetreado cuerpo, divisó la vivienda de su yerno. Al contemplarla, no pudo evitar sentir admiración por el amor de su hija hacia ese hombre, que la llevó a tamaño sacrificio. No se explicaba como podían vivir allí. Realmente, la choza toda, era de una sola pieza. El baño, todo el monte. La cocina consistía en un espacio donde aleteaba algo así como un techo, donde, en el centro, había un trípode formado por palos, con un alambre terminado en gancho. Allí se colgaba la pava o la olla. Más la pava, pues pasaban mucho tiempo mateando. La leña... de la mejor... abundante. En la única pieza descansaba la hija cuando llegó Eulalia, quien inmediatamente se dedicó a atenderla. Su estado de abandono era total. Mientras tanto Eulogio y sus tres hijos terminaron de matear y partieron rumbo al oeste, en busca de unos terneros orejanos que habían visto pasar el día anterior, cuando pescaban. Eso sí, antes de partir, Eulogio agarró dos botellas de caña paraguaya que tenía escondidas, aprovechando la ausencia del freno, la patrona, como gustan decir de su señora los lugareños. Las guardó en sus alforjas y pronto empezó a beber. Al principio lo hacía solo; pero luego el alcohol venció sus pequeñas barreras y convidó a sus hijos. Por suerte encontraron las huellas del ganado y eso los entretuvo el resto de la mañana, la siesta y parte de la tarde, olvidándose de la caña. Concluida la faena campestre, decidieron volver. Estaban muy contentos; diez terneros marcaron. El esfuerzo fue grande, pero valió la pena. Y también un premio. La bebida para ellos lo es. Volvieron a tomar. Lo hicieron mientras regresaron charlando. Pronto los dos menores no quisieron más, pese a las chanzas del padre y del hermano; los cuales, a medida que aumentaba la ingesta, acentuaban su agresividad. Cuando perdieron la cordura empezaron a insultarse; luego a correrse y toparse con los caballos, emitiendo al mismo tiempo gritos que retumbaban en el monte. Eso fue lo que yo oí cuando pasaba navegando por el río y que lo narré en VidaMuerte del libro Al sur del Pilcomayo. Las cosas pasaron a mayores y salieron a relucir los machetes. El padre era el más agresivo. Los otros dos hermanos, mientras tanto, miraban consternados sin osar intervenir. Como tenía que suceder, la sangre corrió y fue Ramón, el más ágil, quien hirió a su padre en un brazo. Esto enloqueció del todo a Eulogio que de un sablazo desarmó a su hijo y se aprestó a matarlo. Su intención era inequívoca. Pero no llegó a hacerlo. Un disparo retumbó en el monte, en el río, en las abras. Junto con él, el grito de los hombres. Eulogio cayó abatido por otro de sus hijos, quien, en la crucial disyuntiva de elegir, prefirió a su hermano. Su nieta nacía en ese momento. COINCIDENCIA ANGUSTIANTE Una vez más, el Bermejo nos atrajo como un imán irresistible. Pero a diferencia de Éste que lo hace respondiendo a una sola razón, el río motivó al grupo - muy heterogéneo - con distintas inquietudes. Osvaldo respondía al llamado de sus costas; por eso transitó entre caminos y huellas que atravesaban los montes abundantes y tupidos que crecen en sus albardones. Su idea era " cazar" con su cámara de video la flora y la fauna imperante en la región, filmando a los acuanautas sólo en los sitios prefijados de reunión y recambio de tripulantes. Jorge y Juan Carlos, quienes se turnaron en acompañar a Osvaldo, eran los que unificaban sus preferencias, manifestando claramente sus deseos de navegar, sin que esto último les hiciera descuidar la observación y expresar su admiración por los hermosos lugares que pasaban. Eduardo, navegante nato, además de gozar de la travesía y lo que ésta ofrecía, necesitaba probarse a sí mismo, a tal punto que una parte del recorrido lo hizo solo, acampando en las costas del Bermejo y del Impenetrable Chaqueño, con la compañía de su carpa, su kayak y su pistola 38. Por último Pablo, cronista y fotógrafo de una conocida revista de turismo, buscando a través de la aventura, una nota; y yo, mediante esa nota, la promoción de este circuito. De cualquier manera nos unía a todos el espíritu aventurero que un raid de esta magnitud necesita. Es así que partimos una mañana no muy temprano desde ExFortín Belgrano - límite Formosa-Salta - en tres embarcaciones. En el primer tramo descendieron por el río, Juan Carlos y Eduardo en sendos kayak. Pablo y yo en una piragua. La búsqueda de soledad de Eduardo, hacía que se alejara aprovechando la velocidad del kayak; en cambio Juan Carlos se mantenía al lado nuestro. Compartíamos la exuberancia del paisaje y los ricos mates que tomábamos de cuando en cuando. Pablo iba atrás y gobernaba la piragua. En un momento en que nos descuidamos para sacar unas fotografías, embancamos. Lo más inquietante de esto, es el miedo a las rayas. Por lo demás no es muy trabajoso salir del atolladero. Así lo hicimos, pero mi persistencia en la fotografía, hizo que nos descuidáramos nuevamente y una especie de rápido con un pequeño salto nos atrapó. La reacción fue veloz y efectiva. No tanto la elección del lugar por donde pasaríamos, pues quedamos varados en un promontorio de greda, apenas sumergido, quedando la trompa de la canoa en el aire. Luego del emocionante momento y después de unos segundos de quietud - mientras el agua seguía corriendo rauda en su curso milenario procedimos, bromeando continuamente, a sacarla de la curiosa situación. Fue muy reconfortante la emoción vivida. A medida que pasaba el tiempo, Pablo aprendía más del río y guiaba la canoa por pasos que ni los kayaquistas se animaban. Aprovechándose de sus conocimientos de geología, buscaba los canales que siempre se forman muy cerca de las barrancas, por bajas que sean. Incursionamos así por lugares, que no sólo acortaban nuestro camino, sino que enriquecían nuestros conocimientos y nos llenaban de alegría por las pruebas superadas. No obstante hubo veces - pocas - en que nos trancamos, embancándonos. Fue bueno. Una tarde, en momentos que buscábamos un lugar para acampar, Eduardo luego de sortear una curva, trataba de desembarcar. Juan Carlos, detrás nuestro. Pablo y yo por acortar distancias, quedamos varados. Descendimos y empujamos la canoa. Cuando la punta empezó a flotar, salté adentro y Pablo continuó empujando unos metros más. En el momento de subir pegó un grito y me dijo que algo lo lastimó y que le duele mucho el talón. Mientras tanto Juan Carlos pasaba por delante de nosotros. Sin descuidar el ritmo del remo traté de mirar a Pablo y solo advertí su mueca de dolor. En ese instante, Juan Carlos gritó avisándonos que una víbora, viniendo de la zona donde nos habíamos embancado, nadaba tratando de cruzar el río. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal ¿una víbora? Inmediatamente le pedí que tratara de individualizar al ofidio, pero Juan Carlos no conoce nada al respecto y entonces le insté a que me la describa. Pablo siguió lamentándose del dolor que sentía, mientras tratábamos de atracar en la orilla, donde Eduardo ya estaba bajando sus elementos para acampar. En tanto nosotros hacíamos lo propio, Juan Carlos mantuvo y acompañó a la víbora hasta la barranca opuesta. Esta subió alrededor de un metro y se quedó quieta. Ante la imposibilidad de identificarla por la precaria descripción, Juan Carlos decidió traerla y le dio un golpe con el remo, la levantó y la puso en la hornalla de un calentador que tenía casi en la punta del kayak. Con ella revolviéndose cruzó hasta donde estábamos y recién allí me tranquilicé. No era venenosa. De cualquier manera revisamos a Pablo, quién no tenía la herida característica de la picadura de un ofidio. La terrible coincidencia nos hizo pasar un momento angustiante. Por lo menos a mí. LA INUNDACION Abundio vivía feliz con su familia en Clorinda, muy cerca del río Pilcomayo, que lo proveía de sus necesidades básicas... casi siempre. Las veces no propicias para la pesca, se conchababa en el pueblo, donde era muy apreciado por su excelente carácter y por ser el mejor carpintero. Realmente, éste era su verdadero oficio, por eso había construido una hermosa casa de madera dura, toda revestida con tablas trabajadas a mano, que simulaban el río encrespado con peces. El monte cercano, pasando el riacho El Porteño, lo proveyó de la madera necesaria. Luego, con elementales herramientas, mucho oficio, tiempo y amor, hicieron la cómoda y hermosa realidad, donde Abundio, junto a su mujer y dos hijos se cobijaba y desarrollaba gran parte de su vida. Al lado de la ventana de su habitación, la que daba contra el río, fabricó e instaló dos cómodos sillones hamacas, lugar en el que todas las noches compartía y platicaba con su mujer, contemplando la miríada de estrellas titilantes, mientras se dedicaba a su deporte y modo de vida preferido, la pesca. Esta idílica situación se prolongó hasta la época en que el pavimento llegó a Clorinda y con éste, las inundaciones cada vez mayores. Parece que al preponderarse el transporte por camiones, el fluvial decayó y cesaron de dragar el serpenteante río Paraguay, el cual, al ir colmatándose, vertía sus aguas allende sus costas y obligaba al Pilcomayo a refluir en contracorriente; éste al llenar su capacidad de almacenamiento, inundaba también sus riberas, donde, en parte de ella, se encontraba Clorinda y, por ende, la casa de Abundio. Las primeras inundaciones, no lo afectaron tanto como para tener que abandonar su casa. El tiempo que duró cada una de ellas, lo obligó a fortalecer sus cimientos y a llevar, año tras año, la angustia de soportar la próxima. La ante última fue terrible; socavó toda el ala derecha de la casa y obligó a Abundio a ingentes esfuerzos para sostenerla y repararla. Para colmo su mujer, acostumbrada a la vida tranquila y reposada, con cada creciente, se volvió más malhumorada y agresiva. Sus hijos, adultos ya, aprovecharon la ocasión y se fueron buscando nuevos horizontes. El mismo decayó mucho, a tal punto que la sonrisa que irradiaba su rostro, desapareció. Lo único que lo sacaba de su marasmo, era la pesca. La última gran creciente fue la más destructora; el agua no sólo se llevó la casa de Abundio, sino también a su mujer, que desapareció de la mano de uno de los voluntarios que pululaban por la zona; paraguayo él, quién se la llevó, sabe Dios porque andurriales. Fue la hecatombe para Abundio. Desde entonces deambula, sin ton ni son, por Clorinda y sus alrededores. Algunos le preguntan¿Sus hijos? Y el responde: Muy bien. ¿Y Ud.? LA TELARAÑA Y EL AMOR La tela de araña se vislumbraba a través del follaje donde reinaba una flor. Blanca y bella. Era el atractivo nectal para innumerables seres volantes - que los humanos denominan insectos-, quienes, luego de una libación emborrachante, volaban sin ton ni son y muchos de ellos caían en la tétrica malla, donde pronto eran devorados por la constructora de tan fina como eficaz trampa mortal: la araña. La conjunción florarañaluz tenue, funcionaba perfectamente, pues había reciprocidad. Los restos insectívoros caían a las plantas del rosal, abonando y enriqueciendo el suelo que lo alimentaba. Varias generaciones de arañas vivieron esta idílica situación. Pero, siempre hay un pero. Todo terminó también a causa de un idilio. Ramón, cortó y le regaló la rosa a su novia. YO, EL YACARE OVERO Junto con mi hermano, el negro, somos parte de los habitantes del rico y serpenteante riacho Monte Lindo Grande. En sus aguas, cálidas casi todo el año, nos desplazamos a gusto, zambulléndonos hasta sus profundidades cuando el peligro acecha, tomando baños de sol en sus apacibles costas y barrancas, o simplemente quedándonos quietos con el agua tapándonos todo el cuerpo, salvo la parte superior del hocico y los ojos, en espera de alguna desprevenida presa. El único enemigo peligroso que tengo, es el hombre, quien nos persigue afanosamente de día y de noche. Si siguen así nuestra supervivencia está en vilo. Justamente, el otro día, paseábamos con mi novia en dirección a una playa donde pensábamos sestear un rato. Nadábamos alegremente por el simple hecho de estar juntos, cuando un fuerte ruido me asustó. Rápidamente miré a mi pareja y la veo contornearse, hundirse, coletear frenéticamente como queriendo sacarse un abejorro de encima. A su vez el agua se coloreaba en su entorno. Poco después se hundió y se quedó quieta. Enseguida unos hombres aparecieron sobre un tronco, la engancharon y sacándola, se la llevaron. Desde entonces me quedé solo. Sigo nadando, sesteando, cazando... pero no es lo mismo. El abejorro de la muerte se la llevó. LAS CATARATAS Francisco, el Pilagá, no salía de su asombro... El nunca se había alejado de su comarca. La única vez que pudo haber tenido una oportunidad, fue por la conscripción, pero... le tocó número bajo. Un día se enteró, a través del intercambio de noticias con personas de otras latitudes, de la existencia de un lugar en que el agua caía desde gran altura, y que era muy hermoso. Es así que se prometió a sí mismo, visitar ese sitio algún día. Cuando llegó el momento, estaba muy emocionado. Era larga la travesía que le esperaba; y muy, muy grande la ilusión. Partió un buen día y, luego de varias jornadas recorridas, se encontró con un río, que mostraba notables diferencias con los que conocía. Era mucho, pero mucho más ancho, al punto tal, que agudizando su vista, no lograba divisar la otra orilla con nitidez. Solo se vislumbraba la línea del horizonte. Además, sus costas y barrancas estaban constituidas de piedras. Francisco, a éstas, sólo las había visto sobre el terraplén de la ruta 28 de la provincia de Formosa, en el tramo que corta el bañado. El creía que eran artificiales, pues otros hombres —los invasores— las colocaron allí, para mantenerla transitable. En este otro lugar, sin embargo, estaban como pegadas al suelo y eran grandísimas. Los árboles, el pasto y todo otro tipo de gramíneas raleaban. Acostumbrado a los montes formoseños —muy tupidos— donde lo usual es mirar de cerca, se mareaba al fijar cierto tiempo su visión a la distancia, viendo pasar, sin fin, las revueltas aguas del turbulento río, en su intención de traspasarlo. Cansado de otear, pero curioso, se descalzó dirigiéndose siempre hacia el norte. Quería sentir la sensación de la piedra en sus pies. Poco después, la dureza de esta venció a su curtidísima piel que rompía espinas, y volvió a sus alpargatas. Así las valoró en su real dimensión; tan gratas le resultaron. A medida que el tiempo transcurría, el avanzaba en su intento de llegar a pie hasta el lugar en que le habían contado que el agua saltaba, los peces volaban, el ruido era ensordecedor y el paisaje se coloreaba. No estaba muy seguro de lo último, él no salía del gris, del marrón y algunos tonos de verde. Pocos días después, la geografía comenzó a variar. La llanura ya no era tan llana. Pequeñas alturas rompían la monotonía anterior. Además los montes se enriquecían en exuberancia y colorido. La fauna también. Sus alpargatas evidenciaban claramente el colorido de la tierra, que aumentaba su tonalidad rojiza, a medida que se adentraba en la selva misionera. Hasta el silencio cambió. A lo lejos, se oía un monocorde sonido que se acrecentaba paso a paso. Cerca ya, el ruido era sobrecogedor, así que avanzó con cautela. Inmensa fue su sorpresa y posterior admiración, cuando llegó, vio y se extasió ante la magnificencia y colorido de las... CATARATAS DEL IGUAZU. ABEJAS AFRICANIZADAS A los apicultores brasileños no se les ocurrió mejor idea que traer abejas africanas, pues aparentemente eran más laboriosas. Así las introdujeron en su país y comenzaron con mucho control, a criarlas. Varias reinas más intrépidas, o con necesidades de espacios más abiertos, se escaparon y El Amazonas las recibió con sus flores abiertas y jugosas. Se les hizo campo orégano a éstas y su reproducción fue en aumento avanzando hacia el sur velozmente. En el sur está Formosa y Chaco, cuyos montes también ofrecen abundancia en flores y frutos, elementos esenciales para la vida de estos pequeños animales. La abeja africana se diferencia de la que anida nuestros montes por ser más chiquita y de color negro. También por ser más agresiva y cuando ataca, defendiéndose o a su panal, lo hace en forma muy numerosa, siendo capaces de perseguir al intruso por más de doscientos metros. La extranjera -como la llaman los lugareños a la abeja comúnamarillenta y más grande, ataca en pequeño número y enseguida abandona la persecución del que va a molestarlas. La africana ataca a los panales de la recién aludida y se queda con ellos; así han invadido gran parte del norte argentino, convirtiéndose en un verdadero peligro, pues su ataque en masa puede llegar a matar a su oponente. Hay varios casos registrados, como el de un agricultor de un pequeño pueblo de Formosa, criador él de abejas, de las llamadas italianas, mansas a tal punto que cosechaba la miel que estaba en los cajones sin cubrirse, ni siquiera la cara, a lo sumo les tiraba un poco de humo como para atontarlas. Una mañana, no muy temprano, se dirigió hacia donde tenía los cajones, como noventa, bajo un naranjal. Lo acompañaban dos perros; cerca estaba atada a un árbol una mula; varias gallinas picoteaban el pasto circundante en busca de insectos y gusanos que se escondían en él. El apicultor no se había percatado que la tardecita anterior, casi al anochecer, una colmena africanizada llegó a uno de los cajones y peleando desalojó al enjambre italiano, aposentándose y adueñándose de los bienes existentes: casa, cera y miel. Llegó el hombre a este cajón y sin precaución alguna lo abrió. El panal entero se le vino encima, picándolo. Ante su sorpresa y dolor gritó, instante en que los insectos se introdujeron en su boca inoculándole su veneno que pronto hizo su efecto. Se le cerró la glotis. El mismo camino siguieron sus perros, la mula y algunas de las gallinas que lo habían seguido esperando maíces que el apicultor-agricultor acostumbraba tirarles. Cuando llegaron los familiares, el hombre tirado en el suelo y cubierto de abejas no se movía ya. Los perros y las gallinas tampoco. Sólo la mula respiraba agonizante, todavía semi-ahorcada con la soga que infructuosamente trató de cortar para huir de tan terrible ataque. Escuelas, parajes y hasta el aeropuerto de la ciudad de Formosa fueron víctimas de estos seres volantes. Tiempo después trabajé en el centro-oeste de la provincia de Formosa mensurando una gran extensión de campo, para lo cual utilicé una topadora para abrir picadas. Uno de los obstáculos mayores fueron las abejas, quienes interrumpían por varias horas la jornada laboral. Pese a esta experiencia, cuando tuve oportunidad de trabajar con topadoras nuevamente lo que me pasó fue... Trabajaba desmontando un campo en el Chaco, a unos diez minutos de Sáenz Peña. Éramos tres, el topadorista, un peón llamado Epifanio de unos treinta años, de mediana estatura y muy flaco, y yo que dirigía el trabajo. Estábamos marcando la zona de desmonte, para lo cual abríamos una picada que serviría de basurero. Todo era monte, salvo una huella zigzagueante que utilizaban los lugareños pues conectaba a distintas casas del lugar. La picada atravesó transversalmente esta huella. Allí comenzamos a trabajar ese día. Apenas empezamos, un panal que se encontraba alto, al que rozamos con la máquina nos inquietó un tanto, pero enseguida se calmaron. A unos cien metros más adelante, otro nos hizo correr nuevamente, pero también fue breve el susto. Pese a estas dos corridas, Epifanio y yo seguimos cometiendo el mismo error: caminar muy cerca de la topadora. A los doscientos metros aproximadamente, Epifanio que iba más cerca de la máquina, a unos dos metros delante de mí se dio vuelta y empezó a correr. Inmediatamente lo seguí, y recuerdo claramente que, cuando giraba vi una masa redonda, una bola que se me acercaba velozmente y que se aposentó en mi nuca. Corrí... ¡cómo corrí!, mientras mi mano derecha sacaba a puñados abejas de mi cabeza. Epifanio, más joven y flaco, rodeado también de una nube de animalitos volantes disparaba alejándose cada vez más, sin oír mis gritos pidiéndole ayuda. Cuando salí a la huella, a él ya no se lo divisaba. A unos veinte metros y en dirección al lugar donde se encontraba mi camioneta, dos cosecheras sorprendidas seguramente por el paso raudo de Epifanio, se habían bajado de sus bicicletas y... estaban expectantes. Cuando me vieron aparecer, soltaron sus rodados y salieron corriendo delante de mí. Al llegar al vehículo paré y ellas hicieron lo mismo. Unas diez abejas todavía volaban a mí alrededor, incluso alguna me picó en el pecho. Ya no me dolía. Epifanio, mientras tanto, volvió pues había pasado al móvil en su desesperada huida, y ante mi pregunta de como estaba, como se sentía, me contestó: -M e estoy mareando- Lo cierto es que sus ojos se pusieron rojos. Inmediatamente subimos al vehículo y partimos rumbo a Sáenz Peña en busca de ayuda médica. Llegamos en diez minutos y en el sanatorio de mi hermano nos inyectaron decadrón. Epifanio estuvo internado en observación tres horas. Yo la saqué barata: apenas la mano izquierda algo hinchada, pese a que tenía siete picaduras en ella. La mayor parte de la agresión fue en la cabeza, el cuello y la espalda. En el brazo y mano derecha, nada, quizás por la velocidad con que me sacaba a los animalejos de encima. Después nos enteramos por el maquinista, que la topadora rompió un panal que anidaba en un tronco hueco y que éste entero y enfurecido se nos vino encima. El topadorista vio todo y se salvó porque levantó la pala y atravesó el poco monte que quedaba. Epifanio no trabajó por tres días. ¿FILMÁ? ... ¡FILMÁ LAS PELOTAS! En Buenos Aires, en mi trabajo, planeé un nuevo viaje de exploración y relevamiento de una parte del bañado La Estrella ubicado en la provincia de Formosa. El fin del mismo consistía en trazar un circuito de aventura, con una variación, que sería incluir una visita a un pequeño poblado aborigen. El director de la escuela del lugar, Pozo Molina, fue el que me alentó y dio la fuerza necesaria, para que a mi vez convenciera a mis superiores en el trabajo. Necesitaba autorización, apoyo humano y económico. El apoyo humano resultó ser un camarógrafo, Jorge, también personal del mismo trabajo. Poco lo conocía a este joven y, en el momento de partir, sólo podía describirlo como de apariencia agradable, flaco, pintón y con un gran entusiasmo por el proyecto que íbamos a concretar. De acuerdo a lo que me habían contado sobre él, poco conocía del monte formoseño. No me importaba; sí que fuera idóneo en lo suyo. Partimos una noche rumbo a Las Lomitas, lugar donde nos esperaba el maestro para guiarnos hasta Pozo Molina. Desde este paraje, comenzaríamos la travesía hasta El Descanso, que es otra población aborigen, también de la raza Pilagá. Al siguiente día de llegar, y después de conocer a la gente lugareña, muy amable por cierto, fuimos a ubicar la canoa que nos serviría de transporte. Nos guiaría un aborigen llamado Francisco, hombre de unos treinta y ocho años, alto, de fuerte contextura física y que, además, sería el encargado de impulsar la embarcación. Cuando llegamos a ésta, sufrimos una desilusión. Estaba en terreno seco, rota y, en general, su aspecto era de total abandono. Ante nuestra clara manifestación de fastidio, el maestro nos calmó y se aprestó a arreglarla. Para eso llevaba alquitrán, elemento al que calentó y que, derretido, vertió entre las fisuras que presentaban las maderas de la canoa. Luego entre todos los presentes, la arrastramos hasta alcanzar el agua, y ya en ella, nos dedicamos el resto del día a trasladarla hasta un lugar que quedaba más cerca de la aldea, a la vez que probábamos el arreglo efectuado. Recorrimos todo este trayecto empujando la canoa con el agua hasta las rodillas, salvo Jorge, que iba encaramado en ella, privilegiado por su trabajo con la cámara de video. No pudimos navegar todos, por los pastizales y la poca profundidad, que ofrecía en este sitio el bañado. En un determinado sector, se nos cruzó una ñacaniná de unos dos metros de largo, cinco centímetros de diámetro, la cual se acercaba hasta un metro cerca de nosotros y luego se alejaba; volvía hasta casi tocar la canoa, se quedaba quieta... y se retiraba. Jorge, mientras tanto, la filmaba, acercándose a la víbora sin demostrar miedo alguno. El no sabía que ella es el único ofidio no venenoso que ataca cuando se ve acosado o tiene cría. En casos así se levanta sobre su cola y arremete contra el que ella cree es su agresor. Por suerte, esta vez no pasó de la curiosidad, probablemente porque nos quedamos inmóviles cuando se acercaba, y nos alejamos de ella después de filmarla. Esa noche, mientras cenábamos, comentamos lo vivido y le explicamos a Jorge sobre la peligrosidad de la ñacaniná. El se sorprendió y nos reprochó el no haberlo advertido. Temprano, pero ya de día, partimos hacia nuestro objetivo recorriendo los dos kilómetros de picada muy alegres pues la aventura se presentaba sumamente atractiva. El día se presentaba prometedor, con claros indicios de que nos favorecería el avistaje de animales; estaba cálido y eso presagiaba que al mediodía las curiyú, plato fuerte del peculiar paisaje del bañado, saldrían a calentarse en la forma que ellas acostumbran a hacerlo. Es decir, se tienden a dormitar sobre alguna rama de los innumerables árboles secos –por el bañado- cubiertos de enredaderas. A este conjunto, árboles secos-enredaderas, los lugareños lo llaman champales. Nuevamente, los primeros tramos nos la pasamos empujando, pero pronto pudimos navegar. Era realmente grato hacerlo, entre palmares, totorales, siempre sobre un manto herbáceo, tal que remar es imposible. Avanzamos impulsados por una pértiga, accionada por los poderosos brazos de Francisco, quien en ningún momento de todo el recorrido dio muestras de cansancio. Más adelante, el manto por zonas raleaba; y en otras se cubría de tal forma que nos vimos obligados a bajar para aliviar el peso y atravesar el obstáculo. Dentro de ese paisaje encantador –donde prima lo natural, sin huella alguna, ni indicios del ser humano, musicalizado por el canto coral de innumerables aves-, lo que más me impresionó fue la zona de los champales, que tenían un cierto aire fantasmal. Los árboles muertos, pero enhiestos, con sus ramas principales intactas y desplegadas en diversas direcciones, cubiertas por enredaderas, le daban ese aspecto. Nada más que de color verde. El silencio magistral, sólo interrumpido por el canto de los pájaros, realzaba la magnificencia de la naturaleza. A este lugar llegamos alrededor del mediodía, hora muy propicia en que salen a tomar sol las curiyú, acordes con la conjunción: agua, hora, tipo de árboles. Así es que extremamos la precaución oteando los diversos recovecos que este marco nos ofrecía. Francisco nos advirtió, que si algo brillaba le avisáramos para dirigirnos hacia allí, seguro que sería una boa. No hizo falta; él fue el primero que la vio: estaba a unos cuarenta metros delante de nosotros. Recostada sobre una rama horizontal y al parecer, profundamente dormida. Enseguida enfilamos hacia ella y, Jorge que estaba en la proa de la canoa, sentado sobre una madera suelta que calzaba justo en la punta, se dispuso a filmarla. En el medio, sobre otra tabla, íbamos el maestro y yo. Francisco en la popa, parado, impulsaba la canoa con la pértiga. Ante mi seña, nos acercó a unos cinco metros. Jorge filmaba y yo le sacaba fotos. Como mi máquina no tiene teleobjetivo, nuevamente por señas le pedí al aborigen que nos acercara más. Este así lo hizo y prácticamente nos colocó debajo del animal. Era realmente grande, de unos quince centímetros de diámetro, por varios metros de largo. La cabeza estaba escondida entre las enredaderas. Para poder tener una comparación, logré que Francisco ubique la canoa en forma paralela a la víbora; y en ese accionar, Jorge, sin percatarse de la cercanía por tener el ojo en el visor, seguía filmando todo el largo de ella, buscando la cabeza. Cuando el cuerpo se le pierde en la espesura de las hojas, retira el ojo y se encuentra con la cara de la curiyú a menos de cincuenta centímetros de la de él, y que le saca en forma burlona-amenazadora la lengua. El impacto emocional fue tan grande (influyó la conversación de la noche anterior), que dio un brusco salto hacia atrás, cedió su asiento y se desparramó cuan largo era, en el piso de la canoa; eso sí, sosteniendo la cámara. Ante tamaño ruido la curiyú, probablemente más asustada que Jorge, se tiró al agua y al huir a través de las ramas configuraba, entre el ruido y el movimiento, un espectáculo digno de ver, que nos concitó, tanto al maestro como a mí, a gritarle a Jorge: ¡ Flaco filmá...! ¡Flaco, filmá...! Este, entre asustado y enojado por lo que él creía fue a propósito, mientras se levantaba, nos contestó: ¿FILMÁ?... ¡FILMÁ...LAS PELOTAS! DESCENDIENDO EL PILCOMAYO Pilcomayo, palabra Quichua que significa «río de los pájaros»; Pishqo = pájaro y Mayu = río. Este río, dentro de la Provincia de Formosa, configuraba en gran parte de su recorrido un límite natural con la república hermana del Paraguay. Hoy, julio de 1997, ya no es así. Sólo posee un cauce con cierta profundidad en su curso superior hasta la cercanía de un paraje formoseño llamado María Cristina. A partir de este lugar y hasta aproximadamente General Güemes, el río desapareció quedando como referencia de límite, hitos cada tantos kilómetros que indica el fin de un país y el comienzo de otro. Lo que era el río aparece ahora como abras en el monte, sinuosas y arenosas. Los lugareños le dicen caños a estos lugares, que son cubiertos por pastizales y pajonales. Se los encuentra también en el centro este formoseño y es seguro que, antiguamente, eran el cauce de algún río o riacho. A la altura de General Belgrano, más precisamente en el paraje San Carlos, se ha construido un puente que nos une con el pueblo General Bruguez, del Paraguay. En este sitio el río conserva su cauce, pero casi siempre está seco. A raíz de esto, la expedición que preparamos para recorrer el Pilcomayo inferior hasta la ciudad de Clorinda, tuvo que comenzar desde un punto a la altura del pueblo de Buena Vista, un paraje denominado Puerto Ramos, donde la Gendarmería y el Parque Nacional Pilcomayo poseen sendos puestos. El Parque posee una superficie de alrededor de cincuenta mil hectáreas, teniendo varios kilómetros del río como límite con la república del Paraguay. La idea del periplo tenía varios objetivos que son: —Relevar todas las aptitudes turísticas que la zona ofrece, como por ejemplo navegabilidad del río, medios, accesos para entrar y salir al/del mismo, tiempos empleados, fauna —su variabilidad, abundancia y posibilidades de avistarla—; flora: ídem. En fin, todo lo necesario para habilitarlo como un circuito turístico. —Desde lo cultural, relevar cómo es el comportamiento del río en la actualidad, para poder informar, pues se nota un desconocimiento total sobre el mismo. Se está enseñando como si fuera un río muy importante desde lo caudaloso, quizás porque es o era un límite natural. —Para ver, palpar, y ubicar un yacimiento fósil que una expedición anterior había encontrado sobre la margen derecha, es decir en territorio argentino, llevándose unos huesos muy grandes que a todas luces no pertenecen a ningún animal actual. Es así que partimos desde la ciudad de Clorinda, un periodista, dos baqueanos que pertenecieron al grupo que descubrió los fósiles y yo. Tras recorrer unos setenta y cinco kilómetros hacia el oeste por la ruta nacional 86, llegamos a las afueras de Buena Vista, donde enfilamos hacia el norte rumbo a Puerto Ramos, lugar al que arribamos de mañana, muy temprano. Pasamos por un puesto de estancia para pedir información sobre la altura del río, pero no sabían nada, pese a que distaban de la ribera no más de setecientos metros. No pasamos por el puesto de Gendarmería, ni por el de Parques. Fuimos directamente al río. Nos remolcó una camioneta 4x4 y, llevábamos para navegar una canoa de aluminio, de casi cinco metros de largo, ancha, profunda, muy navegable, y de buena capacidad de carga. Se eligió ésta por presuponer que el río, de acuerdo a lo que se observó en Clorinda, zona donde estaba muy crecido, tendría un caudal superior al que había en la expedición anterior (diciembre de 1996). Cuando llegamos a la ribera y la contemplamos, la desilusión cundió entre los integrantes. Estaba muy bajo. Pero, como la intención era recorrerlo bajamos la canoa en un punto adecuado y nos despedimos de los que nos condujeron hasta allí con la camioneta. Acomodamos todo lo que llevábamos, que era mucho, pues calculábamos estar en el río unos cuatro días y sabíamos que no encontraríamos nada apto para abastecernos en todo el recorrido, salvo en las inmediaciones de Clorinda, destino final. Para beber contábamos con agua contenida en un barril de unos cincuenta litros, además de pomelos, naranjas y limones. Carpa, baterías para iluminación, víveres, bolsas de dormir, elementos personales y de cocina completaban nuestro equipo. Con mucho entusiasmo partimos empujados por un motorcito de 4 HP. No pasaron tres minutos y encallamos, tuvimos que bajar los cuatro y empujar la canoa para sacarla del atolladero. Navegamos otros pocos minutos y se encalló de nuevo. Al agua otra vez y empujando la fuimos sacando en lo que sería una constante durante cuatro días. Muchos de los atolladeros, donde la velocidad del río aumentaba, pero la altura del agua disminuía, eran largos y tan bajos que la canoa se pegaba al cauce costándonos bastante tiempo y esfuerzo para sacarla y seguir avanzando. Gracias a Dios, la moral nunca decayó, siempre fue buena, a tal punto que a los rápidos anteriormente nombrados que aparecían y eran obstáculos fuertes, los tomábamos en broma y los llamábamos los rápidos – lentos, pues la velocidad del agua aumentaba, para nuestro andar disminuía notoriamente. El primer día prácticamente arrastramos al transporte, caminando el Pilcomayo, ya que, como máximo, pudimos utilizar el motor tres minutos seguidos. El resto o la empujábamos denodadamente, o la arrastrábamos llevándola de la brida como si fuera un caballo, pero sin poder montarla. Es decir, caminábamos por el lecho del río. El paisaje era realmente hermoso, el bosque en galería que lo circunda es magnífico, pese a ser invierno los colores, sobre todo los verdes varían notablemente, dándole un marco de belleza impactante. En casi todo el recorrido la selva semejaba una masa impenetrable. A los campamentos los armamos en el lecho seco, al borde de las barrancas altas y empinadas. El agua era sumamente salada y esto hacía que la fauna escaseara. No avistamos monos que son muy numerosos en la zona; poca variedad de pájaros, abundando los Y pacaá, que continuamente corrieron delante nuestro. Sin embargo, se notaba la presencia de numerosa fauna por las huellas frescas que encontramos. Así reconocimos las de los carpinchos, tapires, chanchos del monte – moritos y majanes - , yacarés, coatíes, corzuelas y otros. Se notaba que andaban pero escapaban por el ruido del motor. Indudablemente para el avistaje de animales silvestres lo mejor es el silencio, pues por la terrible persecución que el hombre hace de ellos, los convierte en asustadizos y huidizos. Al día y medio de navegación, frente una pequeña isla de no más de un metro cuadrado, encallamos la canoa y al bajar miré a mis costados y muy cerca distinguí algo semienterrado parecido a un hueso. Era un hueso, superior al de cualquier animal actual, así que lo desenterramos. Poco faltaba para que el río lo arrastrara. Mientras, mis compañeros revisaban el lugar en busca de otros. Encontramos varios pedazos chicos, sueltos; los alzamos porque si no el río se los llevaría perdiéndose un material paleontológico de nuestra zona. Lo que uno siente al encontrar algo así es muy difícil de explicar. Es muy emocionante. Marcamos el lugar y continuamos, sabiendo que estábamos cerca del otro yacimiento descubierto anteriormente, y también próximos al brazo norte, donde según los baqueanos, las condiciones de navegabilidad variarían pues el aporte de su caudal lo tornaría apto para el resto del recorrido. En la expedición anterior, este brazo traía más agua que el propio Pilcomayo. Alrededor de media hora después llegamos al yacimiento marcado donde paramos y revisamos. Como estaba mucho más bajo el río, aparecieron otros huesos como costillas, a los cuales recogimos. Luego seguimos. Una hora más de recorrido y nos topamos con el brazo norte. ¡Qué desilusión! Estaba prácticamente seco, un hilito de agua apenas sobrepasaba su cauce derramándolo al Pilcomayo, como para decir ¡aquí estoy! Pensar que aquí planeábamos pescar, además de dejar de sufrir por el denodado esfuerzo de empujar la canoa y de recuperar el tiempo perdido en hacerlo. Es así que continuamos empujando la canoa y navegando poco, el resto del día. Al tercer día, mejoró un poco la deriva llegando a navegar hasta quince minutos seguidos, por lo demás igual, con el agravante del tiempo que amenazaba lluvia, el cielo se oscurecía no permitiéndonos sacar fotografías. Esa noche llovió de a ratos. En la carpa era agradable sentir el ruido de ella. El día siguiente amaneció nublado, nos quedaba poco agua potable, así que decidimos meterle duro a la tarea de avanzar. Sin embargo, al mediodía, algo nos detuvo. El hambre y un maján que Osvaldo cazó y cocinó haciendo chiriry (frito), nos obligó a romper ciertas reglas –nos chupamos los dedos –. Exquisito. Andrés Y yo somos ecologistas, pero reconocemos que cuando se caza para comer por necesidad, lo aceptamos. No era depredatoria esta acción. Para colmo, no sabíamos dónde estábamos, ni cuánto nos faltaba para llegar a destino. Pasado el mediodía y en un rápido-lento, íbamos empujando la canoa; César, el cuarto integrante, el más baqueano, el más duro, atrás del lado izquierdo; adelante del mismo lado, Andrés –el periodista-; del otro lado, adelante Osvaldo, detrás yo. En un momento dado, en que después de tirar los cuatro parejos, la canoa aflojó y entró en una zona un poco más profunda, Andrés se retiró hacia la izquierda buscando terreno más alto, los demás seguimos empujando; César dio un salto brusco hacia un costado, salió a la barranca, miró el lugar en que estuvo y luego se miró una pierna. A la altura del tobillo derecho empezó a sangrar, lento al principio, fluidamente después. La sangre brotó a borbotones, negra y espumante. Enseguida por la herida nos dimos cuenta que no era una mordedura de víbora, pero sí una hincadura de raya. Este es uno de los miedos que siempre sentimos en un curso de agua, pues es sumamente dolorosa y ponzoñosa. Normalmente la gente afectada grita de dolor y se revuelca en el suelo. César no, pese a que su cara trasuntaba el esfuerzo tremendo que realizaba para soportarlo. Después de unos minutos le pusimos una gasa para que deje de sangrar y le untamos la herida con una pomada cicatrizante. Eso tras obligarlo, pues el se resistía a todo tipo de ayuda. Él era el único calzado con alpargatas. Pero había que continuar... y continuamos. César empujaba como el que más y metía el pie en el agua fría sin miedo alguno. Los otros tres integrantes si lo teníamos, y arrastrábamos los pies saltando a la canoa apenas ésta por la profundidad, lo permitían. El síndrome de las rayas se estableció entre nosotros intranquilizándonos interiormente. Osvaldo, sabiendo la gravedad de lo que había pasado, pensando que César se pondría mal a medida que pasaba el tiempo, nos apuró y nos instó a seguir incluso de noche. Así continuamos navegando y empujando, ayudados por la luz de un reflector cuando cayó la noche, hasta que César dijo basta; eran cerca de las 21 horas, casi doce horas de duro trajinar y sobre todo varias horas con el herido que empujaba como siempre, pero que cada vez que metía el pie en el agua, para él era cada más fría pues empezó a afiebrarse. Su cara demostraba claramente el creciente dolor y sufrimiento. Hicimos el campamento, prendimos fuego a un tronco de lapacho o urunday seco, que se encontraba en la costa y César puso su pie y la olla con el resto de chiriry, a calentarse. Su alivio fue notorio pues empezó a bromear, mientras el olor agradable de la comida se esparció haciéndonos olvidar los pesados momentos vividos. Esa noche llovió bastante, amaneciendo todo mojado. Después de tomar unos reconfortantes mates y sin desayunar partimos a las 8,30, decididos a llegar a destino aunque tuviéramos que navegar toda la noche, pues César no aguantaría un día más. Pobre César, las dos o tres primeras horas de marcha tuvo que ayudarnos a pasar los pasos bajos y difíciles, empujando y mojándose. Por suerte, a partir de ese momento el río aumentó su caudal, probablemente por el reflujo que el crecimiento del río Paraguay al endicarlo, le ocasiona, y navegamos el resto del recorrido. Antes del mediodía, la pertinaz lluvia que nos acompañó toda la mañana se tornaba por momentos en fuertes aguaceros. César tiritaba cada vez más y sus dientes castañeteaban cual si fuera una piara de chanchos del monte, empacados. En horas de la siesta, comimos embarcados un huevo duro cada uno y dos latas de picadillo entre todos. Más tarde, ante la creciente fiebre de César, él mismo se construyó un campamento; un toldo dentro de la canoa y se refugió allí. La lluvia seguía arreciando, poniéndose cada vez más frío a medida que se acercaba la noche. Los momentos mas sufridos fueron cuando tomábamos rumbo sureste, pues el viento era muy frío y nos salpicaba agua en la cara. Alrededor de la diez de la noche, avanzábamos reflectoreando, y en ese momento nos topamos con un nuevo obstáculo. El río se cerraba con camalotes, y César no estaba en condiciones para ayudarnos. Es así que luchamos, porque fue una lucha, entre dos no muy expertos con el remo y Osvaldo que conducía manejando el timón y motor. Encontrar el paso adecuado para sobrepasar a los camalotes, ayudados por la luz de un reflector, hacía más difícil la tarea. Pero las terribles ganas de llegar por el cansancio acumulado y por la preocupación por César, hizo que sorteáramos los siete u ocho atascaderos vegetales. César se movía inquieto dentro del toldo pues la intensa lluvia caída inundó su lugar mojándole el colchón, lo que acentuaba su sufrimiento. No podíamos hacer nada, sólo esperar. Por fin avistamos la luz de una antena que sabíamos pertenecía a Puerto Falcón, pueblo paraguayo donde se encuentra ubicado el puente internacional San Ignacio de Loyola, que lo une a Clorinda, nuestra meta. Esto nos dio sensaciones positivas, pese a que sabíamos faltaban por lo menos un par horas. El solo hecho de saber donde estábamos nos alentó y recargó nuestras alicaídas fuerzas. No fueron dos sino cuatro las horas que pasaron y es así que arribamos a Puerto Ida —balneario de Clorinda— a las tres de la mañana. Inmediatamente, César se reanimó, bajó del bote y se dirigió a un pequeño depósito de su propiedad donde prendió fuego. Ahí nos calentamos y secamos mientras aguardábamos ayuda. Afuera llovía intensamente. Conclusión: —en lo turístico: el recorrido es excelente, muy hermoso, pero se lo debería acortar, terminar en algún lugar del Parque, o empezar desde ese lugar. El transporte adecuado sería piragua o kayak, o ambas. —en lo cultural: me quedó la sensación de asistir a la agonía del río. Se aprecia que hace tiempo no tiene un gran caudal pues sus barrancas están pobladas de árboles semi caídos o caídos que están perfectamente vivos; las más llamativas son las palmeras cuyos troncos están horizontales o inclinadas hacia el río y que en sus últimos dos metros se doblan hacia el cielo, buscando el sol. En otros ríos recorridos, cuyas avenidas son anuales es muy difícil encontrar árboles en esa situación. Los que se encuentran inclinados hacia la barranca están condenados pues la próxima creciente los arrasará. —en lo paleontológico: sin duda alguna se trata de una zona con restos fósiles, seguramente avistables por la terrible bajante del otrora majestuoso río. Observamos también en la mitad de sus barrancas troncos enterrados, con tres o cuatro metros de tierra encima. Otra cosa llamativa es la existencia de terreno pedregoso. Se encuentra una piedra no muy dura, quizás en proceso de serlo. Es un material distinto a todo otro suelo de la provincia. Los huesos encontrados eran de un Megaterio y un gliptodonte. Lo confirmamos en el Museo Natural Rivadavia. INDICE Prólogo.......................................7 Monte Lindo Grande............................9 El francés....................................11 El viejo tigre................................13 Rojo de furia, marrón de sucio………………………………………………………………………………………………………….15................... .....17 Una quinta en el porteño......................21 Sólo..........................................25 El robo…………...................................27 La casa destartalada..........................29 El miedo de un hombre.........................31 El Pintado....................................35 La escuela....................................39 Prefirió a su hermano.........................43 Coincidencia angustiante………...................47 La inundación.................................51 La telaraña y el amor.........................53 Yo, el yacaré overo...........................55 Las cataratas.................................57 Abejas africanizadas..........................59 ¿Filmá?... ¡Filmá... las pelotas!.............63 Descendiendo el Pilcomayo.....................67 N.A. El Monte Lindo Grande es un riacho que pertenece al interfluvio Pilcomayo – Bermejo. Tiene la misma orientación noroeste-sureste que tienen ambos ríos.