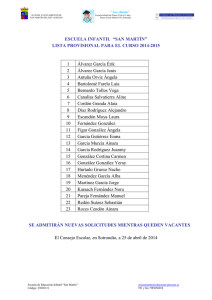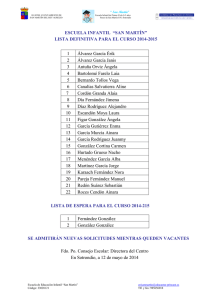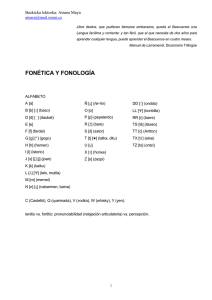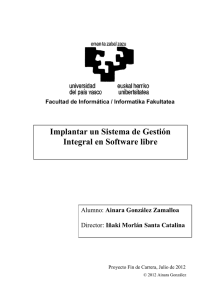Tercer premio de Virginia del Pino Brito García.pdf
Anuncio
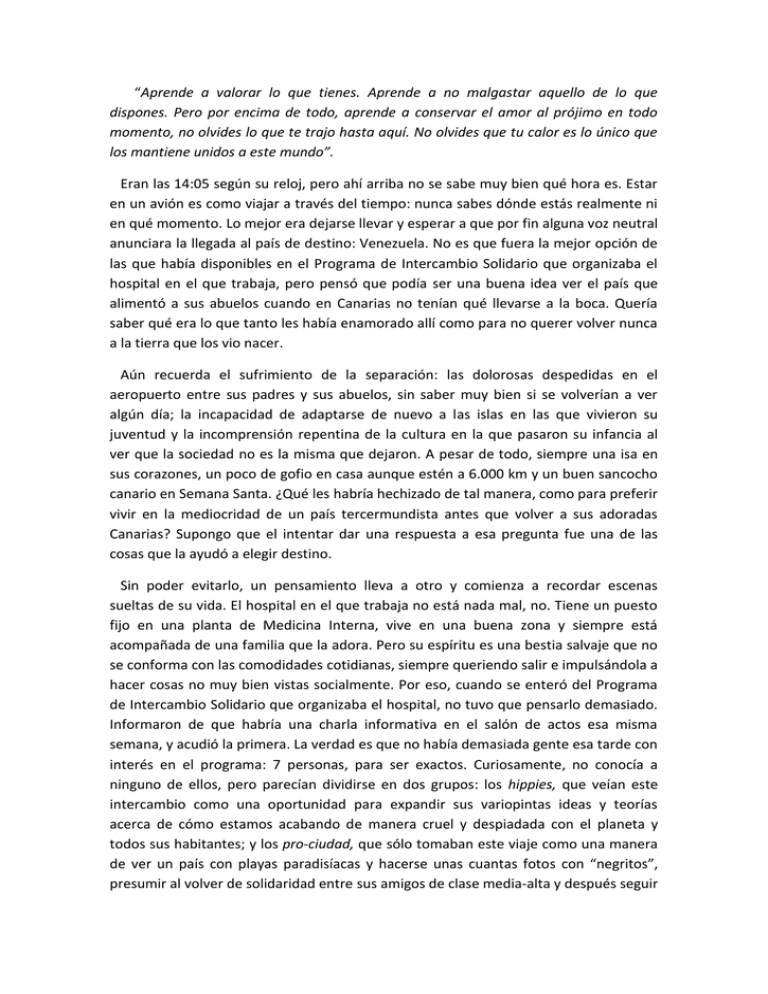
“Aprende a valorar lo que tienes. Aprende a no malgastar aquello de lo que dispones. Pero por encima de todo, aprende a conservar el amor al prójimo en todo momento, no olvides lo que te trajo hasta aquí. No olvides que tu calor es lo único que los mantiene unidos a este mundo”. Eran las 14:05 según su reloj, pero ahí arriba no se sabe muy bien qué hora es. Estar en un avión es como viajar a través del tiempo: nunca sabes dónde estás realmente ni en qué momento. Lo mejor era dejarse llevar y esperar a que por fin alguna voz neutral anunciara la llegada al país de destino: Venezuela. No es que fuera la mejor opción de las que había disponibles en el Programa de Intercambio Solidario que organizaba el hospital en el que trabaja, pero pensó que podía ser una buena idea ver el país que alimentó a sus abuelos cuando en Canarias no tenían qué llevarse a la boca. Quería saber qué era lo que tanto les había enamorado allí como para no querer volver nunca a la tierra que los vio nacer. Aún recuerda el sufrimiento de la separación: las dolorosas despedidas en el aeropuerto entre sus padres y sus abuelos, sin saber muy bien si se volverían a ver algún día; la incapacidad de adaptarse de nuevo a las islas en las que vivieron su juventud y la incomprensión repentina de la cultura en la que pasaron su infancia al ver que la sociedad no es la misma que dejaron. A pesar de todo, siempre una isa en sus corazones, un poco de gofio en casa aunque estén a 6.000 km y un buen sancocho canario en Semana Santa. ¿Qué les habría hechizado de tal manera, como para preferir vivir en la mediocridad de un país tercermundista antes que volver a sus adoradas Canarias? Supongo que el intentar dar una respuesta a esa pregunta fue una de las cosas que la ayudó a elegir destino. Sin poder evitarlo, un pensamiento lleva a otro y comienza a recordar escenas sueltas de su vida. El hospital en el que trabaja no está nada mal, no. Tiene un puesto fijo en una planta de Medicina Interna, vive en una buena zona y siempre está acompañada de una familia que la adora. Pero su espíritu es una bestia salvaje que no se conforma con las comodidades cotidianas, siempre queriendo salir e impulsándola a hacer cosas no muy bien vistas socialmente. Por eso, cuando se enteró del Programa de Intercambio Solidario que organizaba el hospital, no tuvo que pensarlo demasiado. Informaron de que habría una charla informativa en el salón de actos esa misma semana, y acudió la primera. La verdad es que no había demasiada gente esa tarde con interés en el programa: 7 personas, para ser exactos. Curiosamente, no conocía a ninguno de ellos, pero parecían dividirse en dos grupos: los hippies, que veían este intercambio como una oportunidad para expandir sus variopintas ideas y teorías acerca de cómo estamos acabando de manera cruel y despiadada con el planeta y todos sus habitantes; y los pro-ciudad, que sólo tomaban este viaje como una manera de ver un país con playas paradisíacas y hacerse unas cuantas fotos con “negritos”, presumir al volver de solidaridad entre sus amigos de clase media-alta y después seguir siendo los mismos seres egoístas y mezquinos de siempre. Ella, por lo que creía, no pertenecía a ninguno de esos grupos. Sólo era “normal”. Quería conocer otros países, por supuesto, pero también quería sentir la capacidad de desarrollar sus habilidades en un ambiente que no dispusiera de todos los medios humanos y materiales. Quería vivir un tiempo en un sitio que no estuviera contaminado, no sólo de dióxido de carbono, sino de energías negativas. Simplemente, quería estar al lado de personas que no supieran que ella, como enfermera, sin conocerles ni tan siquiera saber cómo vivían, ya los amaba, por el simple hecho de existir. En la presentación del programa explicaron los pasos a seguir para pedir el intercambio y los países disponibles: dos en África (Sierra Leona y Nigeria) y tres en América Latina (Ecuador, Honduras y Venezuela). Debía hacer un curso preparatorio durante seis meses antes del viaje, ponerse una barbaridad de vacunas (innecesarias la mayoría, desde su punto de vista) y tener una videoconferencia con la enfermera que vendría a ocupar su lugar, para explicarse mutuamente las funciones que desempeñarían. Bueno, lo cierto es que ahora estaba en aquella lata con alas que parecía no tener intención de llegar nunca. Estaba casi dormida cuando por fin la voz robotizada de la sobrecargo anunció que en 20 minutos llegarían al aeropuerto Simón Bolívar. Nada más bajar, sintió que estaba en el otro extremo del mundo: una humedad que rozaba el 100%, la temperatura ambiente a 35ºC y el murmullo general que tanto caracteriza a los aeropuertos. Alguien estaría esperándola al otro lado para llevarla al lugar donde se alojaría los próximos tres meses allí, en Caracas. En efecto, allí estaba su contacto sosteniendo un cartel enorme con su nombre. El traslado al piso de alquiler en el que estaría fue rápido, y cuando se dio cuenta, ya estaba en el hospital, hablando con el coordinador para conocer sus funciones durante su estancia. Básicamente, consistían en atender a los pacientes ingresados en la unidad de Cirugía Digestiva durante dos días a la semana, y el resto de días realizar “enfermería a domicilio”. Sin embargo, no eran los domicilios como ella conocía, sino que se trataba de acudir a lo que comúnmente llamaban “ranchos”. Los ranchos eran chabolas que se apilaban en las colinas de los barrios más pobres de Caracas, a los que difícilmente se podía acceder en coche, y en los que se llevaban a cabo las peores ventas de armas y drogas del país. Evidentemente, cuando le informaron de esto quiso coger su maleta y dar media vuelta a la tranquilidad de su hogar, pero no había llegado hasta allí para renunciar a la primera de cambio. Caracas es una de las ciudades más peligrosas a día de hoy en todo el mundo, y la tasa de víctimas del hampa supera (cada vez más) niveles superiores a los producidos en países árabes en guerra. El nivel de pobreza e inseguridad ha ido aumentando en los últimos años, haciendo más evidentes las distancias entre la clase alta y la baja, desapareciendo progresivamente la clase media. La consecuencia de esto es obvia: los pobres matan a los ricos para obtener pertenencias importantes y dinero de manera fácil y rápida. Resumiendo: ir a “los ranchos” era buscar la muerte, era adentrarse en la boca del infierno. La atención en el hospital fue relativamente sencilla, salvo por las dificultades que se presentaban por la falta de material. Por lo visto, lo normal era que los pacientes llevaran todo lo que fuera necesario para las intervenciones: gasas, medicación, jeringuillas…y hasta las sábanas. Para ser sinceros, también se dificultaba la atención debido a la formación de los otros profesionales. La mayoría eran enfermeros con buena formación, pero en más de una ocasión tuvo que recolocar electrodos que estaban al revés durante un electrocardiograma, cuestionar la medicación que se le administraba al paciente…e incluso confirmar un exitus cuando el monitor seguía andando con unas constantes maravillosas. Pensándolo bien, quizás la atención hospitalaria tampoco fue tan fácil. Sin embargo, lo realmente impactante fue el primer día de visita a domicilio. Le informaron de que siempre la acompañaría una médica llamada Zyra, con gran experiencia y muchísima vocación para ayudar a los más desafortunados. Desde el primer momento Zyra y Ainara tuvieron una gran conexión, no sólo profesional, sino espiritual. La doctora era una muchacha joven, un poco mayor que ella, que amaba su profesión porque le permitía dar todo de sí para ayudar a los demás. Era alegre, habladora y cariñosa a su manera, sin llegar a ser empalagosa. Había pasado su niñez en un rancho de Petare, uno de los barrios más peligrosos del lugar, y “gracias” a la encarcelación de sus padres por venta de drogas tuvo que trasladarse a otra zona a vivir con su tía, que pudo darle estudios y comodidades. Por esta razón, Zyra estaba más sensibilizada con el tema que muchos de sus compañeros, y también por esto era la encargada de dirigir las visitas domiciliarias, ya que conocía como la palma de su mano los intrínsecos callejones e interminables escaleras cerro arriba que conducían a los ranchos. El primer día de visita, se encargó de advertir a Ainara de una serie de peligros a los que se exponían, y un montón de precauciones que debía seguir si quería continuar con vida: 1) Debía pasar lo más desapercibida posible, no llamar la atención con joyas, ropas de marca o material que pudiera parecer de valor; 2) Preferiblemente, nadie debía enterarse de que era española, pues sería blanco de muchos delincuentes por creer que tendría una posición acomodada, y que su rescate valdría mucho dinero; y 3) Bajo ningún concepto debía quedarse si se presentaba un tiroteo, pasara lo que pasara, y viera lo que viera, si se desataba una pelea de bandas o un tiroteo, debía salir corriendo de allí lo antes posible. Cuando le dio estas “indicaciones”, sintió que Zyra estaba exagerando para meterle más miedo del que ya tenía, pero cuando comenzaron a subir por las angostas escaleras que recorrían el cerro, supo que no estaba siendo exagerada en absoluto: se había quedado corta. Aquella primera tarde a pie de calle fue inolvidable para Ainara porque tuvo una mezcla de sensaciones que no esperaba. Cierto es que nada más empezar a caminar entre los ranchos sintió muchísimo miedo de ser atracada, agredida o incluso asesinada; pero a la vez sentía algún tipo de excitación que la impulsaba a seguir andando sin importarle nada más. La visita que tenía pendiente era en uno de los ranchos más altos, y se trataba de una anciana con una úlcera por presión en la zona sacra. Cuando entraron, no podía estar más sorprendida y triste: la “casa” consistía en cuatro paredes de latón, con una cama en medio de un gran desorden y muchísima suciedad. La anciana vivía con su hijo, que al parecer no estaba nunca por allí, ya que pertenecía a una peligrosa banda del lugar. Les demoró más de una hora realizar esa simple cura, ya que la suciedad, la falta de material y la aparición de alguna que otra rata complicaba la tarea. Pero al salir fue lo peor, ya que Ainara tuvo el primer susto de su estancia en Caracas. No habían caminado más de cincuenta pasos cuando una motocicleta se atravesó delante de ellas cortándoles el paso. Zyra supo reaccionar enseguida y enseñó las tarjetas que demostraban que eran personal sanitario, pero para el atracador no importó en absoluto: sacó una pequeña pistola y apuntó directamente al pecho de Ainara: -¡Si no me dan todo lo que tengan de valor, te quemo aquí mismo! – Con toda la rapidez que les fue posible, y a pesar de que no había un solo músculo que no le temblara a la enfermera, se quitó lo poco que tenía encima que pudiera serle útil al ladrón y lo entregó, junto con el material médico que Zyra le estaba dando. Nada más cogerlo, dio un disparo al aire y salió como una exhalación cerro abajo. Ainara cayó de rodillas sin poder aguantar más el temblor de los miembros inferiores y comenzó a sollozar. - Tranquila, sólo te ha apuntado para intimidarte, lo hacen continuamente. Si hubiera querido matarnos no nos habría amenazado, lo habría hecho sin dudar. Respira despacio y apóyate en mí, ya has visto suficiente por hoy y debes descansar. – A Ainara le hubiera gustado poder responderle, pero el miedo que se había alojado en su pecho no se lo permitió. Sólo después de un buen rato, alejadas ya de los ranchos y camino a sus respectivas viviendas, pudieron entablar conversación. Zyra le contó a la enfermera cómo había sido su niñez, lo traumático de ver a sus padres totalmente denigrados y hundidos en el mundo del tráfico de drogas. Pero también le contó las maravillas de vivir en aquel país: los perfectos amaneceres, los viajes a las playas paradisíacas, los baños en el río para refrescarse del calor infernal, los raspaos con leche condensada… Tanto se animó Ainara con esto, que sin proponérselo decidieron quedar aquel fin de semana para dar un viaje a la playa más cercana. Efectivamente, aquel sábado salieron al amanecer camino a una playa relativamente cerca, a pesar de que estaba a un par de horas. El viaje no pudo parecerle más maravilloso: el paisaje espectacular, la música por las calles, la alegría de las personas con las que hablaban por el camino...Zyra también se encargó de que probara algunos platos típicos, como las arepas, las cachapas (tortas de maíz con queso típico) con carne mechada, jugo de caña…Ainara estaba hipnotizada. Todo a su alrededor parecía estar en pura armonía con ella, a pesar de estar entre muchísima gente, no se sentía agobiada, se sentía acompañada e increíblemente arropada por aquellas personas maravillosas que no conocía de nada. En especial por la doctora: Zyra era un alma pura, sin ningún tipo de maldad, que daba todo sin esperar nada a cambio. Una vez en la playa, hechizadas por el calor y la libertad de tan espectacular paisaje, hablaron de libros, música, amor y política. Al parecer, el país se había ido desangrando lentamente desde que algún mal presidente administrara de mala manera las enormes riquezas de Venezuela. Todo había desembocado en una guerra interna de opiniones y valores, que separaban cada vez más a aquella hermosa gente, intensificando así la inseguridad y el poco civismo que se venía imponiendo desde hacía un tiempo. –Pero es difícil salir de aquí, amiga. Es difícil dejar a tu familia y al país que te ha visto crecer y ser feliz, para llegar a un sitio en el que no eres más que un emigrante, un “sin papeles”, en el que por más preparada que estés, siempre serás “una sudaka”.- A Ainara le hubiera gustado responderle que no era cierto, pero quizás estaba engañándose un poco a sí misma. Por más que los canarios estaban acostumbrados a recibir gente del mundo entero, no siempre eran especialmente receptivos. Supongo que fue eso lo que pasó con sus abuelos: tras 40 años en otro país, empiezas a no saber muy bien de dónde eres realmente, y no te sientes a gusto en un sitio ni en otro. Con estos pensamientos volvieron hacia el centro de Caracas, para prepararse para una nueva semana de trabajo. Ahora que conocía un poco más de sus costumbres y manera de pensar, le fue más fácil entablar buenas relaciones con los pacientes, incluso con los de los ranchos. Al llegar el día de las visitas domiciliarias, estaba un poco menos asustada, y bastante más excitada por ayudar a aquellas personas que, por una razón u otra, no habían tenido otra opción en su vida. Aquella tarde tenían una nueva visita en una zona un poco más alejada del cerro, y Zyra la advirtió especialmente de que cuidara todas las precauciones de las que habían hablado. Se trataba de una persona con una enfermedad terminal que necesitaba cuidados paliativos. Les llevó un buen rato realizarle el tratamiento, debido a que había muchos familiares por allí y no eran precisamente colaboradores. Al salir estaban exhaustas y Zyra decidió llamar a un taxi para que las esperara en lo bajo del cerro, para no tener que caminar ya entrada la noche. No sabe exactamente qué fue, si un presentimiento, una fuerza sobrenatural o una advertencia del destino, pero a Ainara se le erizaron los vellos de la nuca cuando vio a Zyra sacar aquel móvil tan moderno. No era de los más caros, pero teniendo en cuenta el sitio en el que estaban, aquello no le dio buena espina. Al parecer, Ainara no fue la única que vio aquel móvil esa noche. Al parecer, lo que sintió en su nuca no fue algo sobrenatural, todo lo contrario: fue la pura y dura realidad del mundo en el que vivimos. Cuando Zyra se disponía a guardar el móvil en el bolso de trabajo, lleno de gasas y medicamentos, un hombre apareció en su espalda, apuntándola directamente a la cabeza. –Dame ese celular ya mismo o no llegas a agarrar ese taxi.- Nunca un tropiezo ha sido tan desgraciado y fatal. El temblor de las manos de Zyra, a pesar de estar acostumbrada a ese tipo de atracos, hizo que el móvil se le resbalara y cayera al suelo. Inmediatamente se agachó a recogerlo, y por el movimiento tan brusco, el ladrón creyó que era una estrategia para coger un arma. Lo siguiente que recuerda Ainara es sostener a Zyra entre sus brazos desangrándose, gritando en busca de ayuda. El móvil seguía allí, pero Zyra se iba por momentos. Ainara intentó con todas sus fuerzas parar la hemorragia, salvarla de lo inevitable. Al poco tiempo no había nada que hacer, se había ido. Lo que más le duele aún a la enfermera, es que no apareció nadie cuando se produjo el disparo, nadie intentó ayudar, ni llamar a alguien que pudiera intentar trasladarlas a un hospital. Y lo peor de todo, al final ni siquiera había robado el móvil. Habían matado al alma más pura que había conocido nunca sin motivo alguno, y ni siquiera tenía importancia para los que allí estaban. Aquello era lo normal, aquello era el día a día de las personas que allí vivían, e intentar inmiscuirse era buscar su propia muerte. Un mes después, en el avión de vuelta a Canarias, Ainara lloraba en silencio. En contra de lo que se pueda pensar, el trágico suceso no había hecho que se arrepintiera de ser voluntaria, ni de haber atravesado medio mundo para ayudar a personas en aquella situación social. Todo lo contrario, el horrible accidente había llegado tan hondo a la chica, que había intensificado su amor por las obras sociales. Zyra fue su ángel, le enseñó cómo se puede superar cualquier situación y seguir confiando en las personas. Aquel viaje a Venezuela le enseñó que en muchísimos lugares del mundo, hay gente que necesita más Zyras, que les den cuidados y recursos, a pesar de vivir entre la basura; personas con un corazón maravilloso a pesar de convivir con asesinos sin escrúpulos que son capaces de matar por un móvil. Ya no sólo quería seguir como voluntaria por su amor al prójimo, ahora debía hacerlo por respeto a la persona que le había enseñado a entregarlo todo sin más, incluso a sabiendas de que podía perderlo todo en un minuto. Cuando Ainara llegó a casa, supo por qué sus abuelos nunca volvieron de Venezuela. Cuando sales, no vuelves a ser el mismo jamás. Tus retinas han visto paisajes que no se pueden olvidar, tus oídos han escuchado melodías que llegan al corazón y te hacen un nudo en la garganta, y tu alma ha conocido gente que no tiene equiparación. Ya nunca vuelves a ser el mismo robot insensible, ni vuelves a verlo todo con el mismo color. Comienzas a ser ciudadano del mundo, y sin embargo de ninguna parte. Y al final, como bien dicen, el corazón del emigrante se divide, y sufre por las tierras que ama, a pesar de lo malo. El corazón de un emigrante, de un viajero, llorará siempre por lo que dejó atrás, pero es el único que puede crecer lo suficiente como para amar sin prejuicios Por eso, sus abuelos nunca volvieron.