DAÑOS COLATERALES
Anuncio
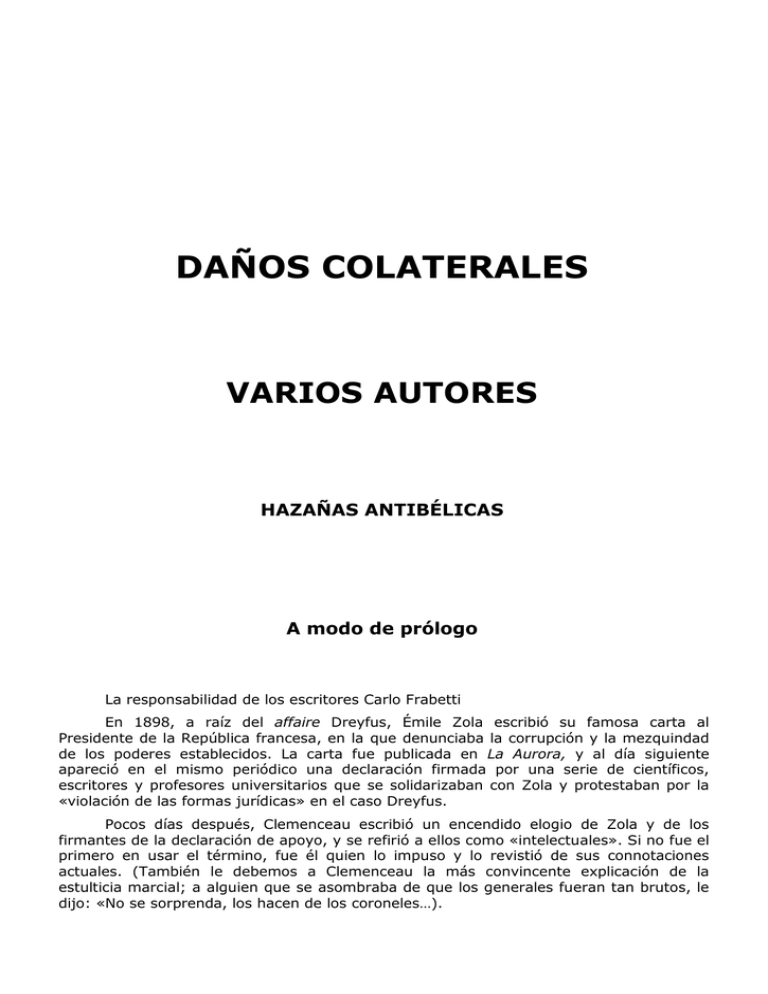
DAÑOS COLATERALES
VARIOS AUTORES
HAZAÑAS ANTIBÉLICAS
A modo de prólogo
La responsabilidad de los escritores Carlo Frabetti
En 1898, a raíz del affaire Dreyfus, Émile Zola escribió su famosa carta al
Presidente de la República francesa, en la que denunciaba la corrupción y la mezquindad
de los poderes establecidos. La carta fue publicada en La Aurora, y al día siguiente
apareció en el mismo periódico una declaración firmada por una serie de científicos,
escritores y profesores universitarios que se solidarizaban con Zola y protestaban por la
«violación de las formas jurídicas» en el caso Dreyfus.
Pocos días después, Clemenceau escribió un encendido elogio de Zola y de los
firmantes de la declaración de apoyo, y se refirió a ellos como «intelectuales». Si no fue el
primero en usar el término, fue él quien lo impuso y lo revistió de sus connotaciones
actuales. (También le debemos a Clemenceau la más convincente explicación de la
estulticia marcial; a alguien que se asombraba de que los generales fueran tan brutos, le
dijo: «No se sorprenda, los hacen de los coroneles…).
En cualquier caso, es interesante señalar que el término «intelectual», en su mismo
origen, va unido a la idea de lucha, de refutación del discurso oficial, de defensa de la
legalidad frente a los abusos del poder.
Los intelectuales, es decir, los generadores de ideas, en función del privilegio que
supone tener acceso al conocimiento y a los instrumentos necesarios para elaborarlo,
tienen una responsabilidad tan específica como grave: la crítica sistemática de los
argumentos esgrimidos por el poder, el cuestión amiento radical y continuo del
«pensamiento único» que pretenden imponernos.
Y entre los intelectuales (con independencia de la amplitud que queramos darle a
este ambiguo término), los escritores, como artífices del lenguaje, tienen una
responsabilidad cada vez mayor. Cada libro, cada artículo de opinión, cada comentario,
por pequeño que sea refuerza o debilita el discurso dominante, en un momento en que la
dominación se ejerce fundamentalmente mediante el discurso.
Con la abyecta complicidad de los medios de comunicación, el poder inunda las
mentes de consignas explícitas e implícitas, de promesas que no cumple y presuntas
amenazas de enemigos construidos a la medida de sus intereses. Modela el imaginario
colectivo a su imagen y semejanza. Complementa la corrupción política, económica y
jurídica con la corrupción semántica.
Analicemos un ejemplo básico y clamoroso: la condena del terrorismo, que se ha
convertido en la jaculatoria favorita del poder, coreada a todas horas por sus acólitos y
paniaguados.
«Condenar el terrorismo» es una fórmula que los poderes establecidos, jugando
perversamente con la ambigüedad de sus términos (hasta el artículo es engañoso, pues el
mero hecho de hablar de «el» terrorismo es dar por supuesto que sólo hay uno o que
todas sus formas son iguales), utilizan para criminalizar cualquier forma de disidencia.
Veamos cómo.
En su sentido fuerte, «condenar» presupone un juicio y un veredicto de
culpabilidad; en su sentido débil, es sinónimo de reprobación o rechazo. Y jugando con la
amplitud del término, deslizándose entre sus distintos grados de intensidad, el poder
repite machaconamente, como quien recita una salmodia para entontecer a la audiencia,
que quien no «condena» el «terrorismo», está a su favor. Por otra parte, «condenar», en
sentido metafórico, significa tabicar, tapiar una puerta o una ventana, anular su función
conectiva y comunicante. Y, en consecuencia, la mera insinuación de que es necesario, o
tan siquiera posible, el diálogo con los «condenados», equivale a «descondenarlos», lo
cual (pasando del sentido metafórico al débil) significa, según la perversa lógica del
sistema, no reprobarlos, es decir, justificarlos, aceptarlos, pertenecer a su «entorno». Y lo
terrible es que la mayoría de la población, incluida una buena parte de la izquierda, ha
caído en esta burda trampa semántica, ha asumido este sofisma inquisitorial con una
mezcla de mala conciencia y miedo a la criminalización.
Con el término «terrorismo», por otra parte, el discurso oficial hace lo contrario que
con «condenar»; lejos de utilizarlo en toda su amplitud, lo restringe a sus formas más
coyunturales y minoritarias, con el evidente objeto de no aludir a las más brutales y
abyectas: las matanzas de civiles por sicarios uniformados, los embargos genocidas, las
torturas policiales, la pena de muerte... En una palabra, el terrorismo de Estado, frente al
cual las demás formas de terrorismo, por lamentables que nos parezcan, son meros
epifenómenos.
La guerra total desencadenada por el imperialismo y sus lacayos se libra en muchos
frentes, en todos los frentes, y uno de los más importantes es el lingüístico. Si quienes
hemos hecho de la pluma nuestro instrumento de trabajo y nuestra arma no salimos al
paso de los que pretenden detener el flujo de las ideas encadenando el discurso a una
2
sarta de jaculatorias, consignas y sentencias (de muerte), ¿quién lo hará?
Bush y Sharon lo han dicho bien claro: —Quien no está con nosotros, está contra
nosotros». Y en eso tienen razón, seguramente más de la que creen. Aunque habría que
formularlo al revés: quien no está contra ellos, contra sus planes de expolio y exterminio,
está con ellos. Quien no se opone a su criminal discurso, lo refuerza con su silencio. Y el
silencio es la cobardía del escritor. Cobardía que en circunstancias como las actuales se
convierte en imperdonable vileza, en alta traición a la cultura y a la humanidad.
Guerra de palabras
Santiago Alba Rico
Palabras. A finales de los años cincuenta George Steiner denunciaba en un polémico
artículo la corrupción de la lengua alemana a manos del nazismo: el confinamiento de
toda una nación en la región de las metáforas zoológicas, de las afirmaciones vacías, de
los embustes autistas, habría dejado inservible el alemán para la literatura y la verdad.
Steiner defendía su pobre peculio de escritor y concebía ingenuamente la lengua como un
tesoro susceptible de malversación, al que habría que corromper desde «fuera», como el
virus corrompe una lozanía. En esto se equivocaba. El lenguaje tiene sin duda límites
místicos, pero no ideológicos: su capacidad para extraviar el sentido es infinita. Sirve
quizás, sobre todo, para eso. El rebato de declaraciones de las últimas semanas así lo
prueba. «Un ataque contra nuestra civilización», «el terrorismo es la lacra de nuestro
tiempo», «afirmar que a los terroristas no hay que matarlos es como afirmar que a los
delincuentes no hay que detenerlos y condenarlos», «cuando el humanitarismo permite
hacer progresos a los ejércitos, yo me alegro», «Estados Unidos tiene derecho a la
venganza», «israelíes y palestinos siguen siendo una amenaza los unos para los otros»...
¿Cómo la lengua castellana —o la inglesa o la persa— permite decir eso? Al contrario que
en un puzzle, donde las piezas sólo son expresivas en una —y sólo una— combinación, las
palabras admiten encajes inagotables. Todo puede decirse. O mejor: no hay nada que no
pueda decirse. Y no hay nada, por tanto, que no llegue a decirse. Los tristemente famosos
libelos de la Fallad demuestran hasta qué punto un descomedimiento encuentra siempre
palabras con las que romperle la cara a la verdad —y oídos que se regocijan oyéndola
gemir—.
Ningún hombre estará completamente sometido mientras la libertad esté instalada
en el corazón mismo del lenguaje: la libertad para mentir. Pero entonces la comunicación
y, más allá, la verdad presupondrán el acuerdo espontáneo, aunque tal vez
extralingüístico, mediante el cual dos hablantes se declaran mutuamente su intención de
renunciar a la libertad mientras dure el acto comunicativo. No es que se dé por supuesto
que el otro no va a mentir o que uno mismo no vaya a verse en la necesidad de hacerlo:
se da por supuesto que el marco de posibilidad de la comunicación es la verdad. Los
malentendidos también se entienden, pero no son la finalidad de la conversación. Sobre el
fondo de este acuerdo, dos hablantes pueden llegar a uno de signo contrario y, tras
delimitar las condiciones espacio-temporales del juego, jugar a mentir; haciendo esto, se
3
limitan a definir por antífrasis el marco de posibilidad de la comunicación, y a aceptar sus
restricciones. Valga decir: la verdad es un juego. La mentira no. La verdad son reglas. La
mentira no. Pero ocurre que de este juego y estas reglas no sólo han nacido los poemas
de Leopardi y de Hólderlin, el Buey desollado de Rembrandt y las matemáticas de Gódel,
las novelas de Dostoievski, de Flaubert, de Kafka; ese juego y esas reglas son la base,
aún más que la separación de poderes, de esa forma jurídica cuyo nombre —debo
confesarlo— siempre he pronunciado con mucho menos fervor que los que acostumbran a
patearla desde dentro: Estado de derecho, legalidad internacional, democracia.
Que el hombre más corrupto, el más abyecto, el más trapacero, aquel
acostumbrado a obtener ventaja de la mentira y a sobornar las flaquezas de los otros,
pregunte al pescadero: «¿Son frescos estos mejillones?» demuestra hasta qué punto la
verdad es el principio de toda comunicación y prueba que un tal principio sólo puede ser
violado por la inalienable libertad de la mentira a condición de reconocer una y otra vez su
autoridad. Para mentir se necesita, pues, una cierta valentía. Hay que ser capaz. Frente al
pescadero, el mentiroso restablece el acuerdo que ha violado mil veces devolviéndole su
originariedad ultrajada: «A ver si eres capaz de mentirme». El mentiroso, como para
iluminar la naturaleza heterónoma de su coraje, da por sentada con su pregunta la
cobardía del pescadero; la presupone, por decirlo así, como se presupone el valor entre
militares. ¿Están o no frescos los mejillones? La cuestión es que de unos mejillones que no
están frescos (y que no lo están, se diga lo que se quiera, para la Ciencia) se puede decir
que lo están, obteniendo tal vez ventaja con ello; y sin embargo el mentiroso, que ha
ganado a su vez muchos millones con la mentira, espera que el pescadero no mienta,
como sus víctimas lo esperaban de él. ¿Tendrá o no valor el pescadero? Si es un cobarde,
como presupone el mentiroso, este se llevará a casa unos buenos mejillones (o, si los
mejillones —como siempre es de temer— no están frescos, comprará otra cosa). Si el
pescadero, por el contrario, es capaz de mentir, el mentiroso se consolará del torozón
celebrando el carácter universal de la mentira y complaciéndose además, como otras
veces con los más grandes, en su capacidad para corromper también a los más pequeños,
pues ha sido su pregunta —después de todo— la que ha obligado al pescadero a la
audacia de mentir. En todo caso, la pregunta del mentiroso es tan ingenua y espontánea
como si la hubiese formulado San Francisco. No busca la corrupción de sus semejantes,
busca mejillones frescos; y su espontaneidad demuestra que la verdad es la condición de
toda comunicación y que incluso el más mentiroso espera siempre la verdad de los otros,
como los otros la esperan de él —pues de otro modo, por lo demás, de nada valdría
mentir—.
Aceptado por todos, trampeado por todos diez veces al día en una transgresión que
ilumina su autoridad, hay que ser muy valiente para ignorar este acuerdo y, como si no
hubiese existido nunca un marco lingüísticamente garantista, devolver al lenguaje toda su
criminal libertad. Hay veces en que los hechos levantan un bosque de lanzas y hace falta
arrojo para decir la verdad. Hay otras en que los hechos declaran explícitamente la verdad
y entonces hace falta arrojo para la mentira. Sócrates, Spinoza y Zola hicieron gala de la
primera clase de arrojo; mucho me temo que los políticos y sus medios de comunicación
(y sus intelectuales esbirros) se sostienen desde hace ya mucho tiempo sobre la segunda.
Hace falta arrojo para destruir de un solo golpe, no una vida —o seis mil, o un millón—,
sino unas condiciones. Pero cuando se ha hecho —y se hace de un solo golpe—, el
lenguaje es ya puro extravío; y en él uno siente la misma impunidad psicológica que los
personajes de Conrad en la jungla. Después del primer golpe, todo es más fácil: negando
públicamente, al mismo tiempo que los hechos, el marco mismo del acto de comunicación,
todo puede ser dicho ya. Se miente no para simular una verdad favorable sino para que
todo, incluso la verdad, adopte la apariencia de la mentira. A partir de ese momento todo
lo dicho tiene siempre densidad performativa: nada importa el contenido de las mentiras,
lo que importa es comprometer la posibilidad misma de la verdad. Frente a una mentira
muy grande —y voceada por los medios más poderosos— todo el lenguaje parece
4
mentira. A eso se llama neutralizar las defensas del enemigo y no importa qué se
destruye ni cuánto puede costar reconstruirlo. Para eso se miente: se miente, sobre todo,
para que nadie pueda ser creído. Desde ese momento, las palabras no sirven ya ni
siquiera para cubrir púdicamente las cosas muertas.
En un mundo donde es imposible exagerar, no sólo las cifras: tampoco las palabras
miden ya nada. Cualquiera que sea la relación entre las palabras y las cosas, los lingüistas
y los chamanes aceptan por igual su fuerza de imantación recíproca. Entre una piedra y la
palabra «piedra» no hay ninguna intimidad, ningún contacto, pero la palabra misma se
nos antoja redonda, aristada, dura; como nos lo parecería también la palabra «esponja—,
tan porosa y tan suave, si llamáramos así a la piedra. Esto revela, por si hiciera falta, la
vitalidad de las cosas y su influencia lunática, a una distancia astronómica, sobre nuestra
conciencia. Demuestra, además, la decisiva superficialidad de lo esencial: pues lo que
verdaderamente importa es que exista en el mundo la diferencia entre lo blando y lo duro,
entre las piedras y las esponjas, así como que existan en nuestro diccionario dos palabras
diferentes para nombrarlas (cualesquiera que estas sean). Esa es la condición banal de la
comunicación y, más allá, de la belleza y de la ciencia; y si nos parece banal es sólo
porque nunca hasta ahora la hemos sentido amenazada.
Entre la palabra «Dios» y un coche, por otra parte, tampoco hay ninguna relación,
pero pueden asociarse de tal manera que uno se sienta un genio mientras conduce. Esto
revela toda la potencia demiúrgica del lenguaje y su capacidad para enlazar —y fertilizar—
las cosas en la conciencia. Demuestra asimismo que la publicidad se limita a explorar para
su ventaja una red amplísima de relaciones en la que ya no son las cosas la medida del
hombre sino el hombre mismo (como nudo eléctrico de vínculos psicológicos o sociales) la
medida de todas las palabras. Esta conmensurabilidad interna al lenguaje, tan por
supuesta como la diferencia entre la piedra y la esponja, es la condición de toda
producción cultural (las sutiles metonimias del erotismo y de la literatura, de los cultos
religiosos y de la manufactura de imágenes), pero también el campo de operaciones de
todos los ingenieros de la imaginación.
Esta doble relación (entre las palabras y las cosas y entre las palabras mismas)
constituye ese sistema de proporciones que llamamos «mundo». La propaganda, cuya raíz
verbal («propagar») evoca la idea de plaga y de pandemia, apunta menos a la posibilidad
de manejar a los hablantes que de amenazar al lenguaje mismo, destruyendo aquello que
lo define más esencialmente; es decir, su capacidad para producir —y medir— un mundo.
La mentira salvaje, explícita, a partir de la cual nadie puede ser ya creído, o la inversión
desvergonzada y sistemática de todas las relaciones («nuestros niños se sienten
cotidianamente amenazados por el terrorismo afgano»), busca sobre todo interrumpir la
continuidad, aislar recíprocamente los nombres y las cosas. Muy certeramente nos
recuerda Cario Frabetti más arriba el significado estricto del verbo «condenar»: cerrar,
cegar, emparedar, incomunicar («condenar una salida», «condenar una habitación»).
Mediante la propaganda, en efecto, las palabras quedan incomunicadas respecto de las
cosas, confinadas ahora en un espacio donde no pueden ser objeto ni de conocimiento ni
de negociación. Esta «ruptura de relaciones» con el mundo daña mortalmente al lenguaje,
que contrae la enfermedad —podemos llamarla así— de la «homonimia valorativa».
Imaginemos una lengua en la que la palabra «piedra» cubriese semánticamente la mitad
de los objetos del universo y sólo sirviera para oponerse a la palabra «esponja», que
cubriría la otra mitad; imaginemos una lengua que sólo tuviese dos palabras, una para
condenar y otra para aprobar —y ninguna para conocer— y que el contenido de esas
palabras no estuviese decidido por las cosas mismas, ni por la voluntad del hombre de
medirlas, sino por el poder económico-militar de los hablantes. Si el asesino llama asesino
a su víctima, ¿qué diferencia nos permitirá juzgarlo? Si Hitler, Sadam Hussein y Fidel
Castro son todos nazis por igual, ¿qué quiere decir nazismo? Si monseñor Setién y Ben
5
Laden son, tal para cual, dos integristas, ¿qué aprendemos con esta identificación? Si
Arzallus, el Black Bloc y Nación Aria pueden ser llamados a igual título fascistas, ¿qué es
lo que sabemos del fascismo? Cuando el lenguaje ha roto relaciones con el mundo, todos
los nombres son iguales y entonces se hace tan inevitable como inútil una espiral de
sobrelexicalización («nazi», «integrista», «bárbaro», «totalitario»): mediante la escalada
verbal tratamos en vano, por amplificación, de provocar un significado, de decir
finalmente algo, al mismo tiempo que revelamos y confirmamos hasta qué punto no hay
ninguna diferencia entre dos palabras allí donde las palabras ya no significan nada o
donde apenas significan otra cosa que la voluntad agresiva de arrinconar las cosas. El
problema es que de nada sirve la denuncia. La propaganda tiene el efecto de pudrir el
lenguaje de todos, de inutilizar todos los lenguajes y de arrastrar a la sobrelexicalización
nihilizadora a los mismos que querrían combatirla. Ese es su triunfo. Pensemos, por
ejemplo, en el empleo abusivo que se hace desde la izquierda del término «genocidio».
Frente a la atrocidad silenciada o imputada a la víctima, sumidos en la escala continua de
la insensibilidad, utilizamos la palabra «genocidio» no para definir sino para acusar, no
para conocer una diferencia sino como un puro e inane aumentativo: es que la palabra
«crimen» ya no se entiende, no conmueve a nadie, no significa nada. Es como decir
«gigantazo» o «rascacielón»: en realidad queremos decir «millones" —es decir, una
cantidad infinita—. Es como tener que doblar la dosis de una sustancia para volver a sentir
lo mismo o para sentir cada vez un poco menos. Una matanza puede ser o no un
genocidio independientemente del número de víctimas; Suharto no cometió genocidio
matando a medio millón de comunistas indonesios mientras que sí sería un genocidio
acabar con unos cuantos miles de miskitos en Nicaragua. Pero precisamente, atrapados
en la espiral nihilizadora de la propaganda, allí donde el sistema de proporciones que
llamamos mundo ha quedado disuelto en la homonimia, insistimos en cubrir con números
lo que no podemos penetrar ni con el sentimiento ni con la razón. Con «genocidio»
queremos decir algo así como «matanzón», tratamos de medir a fuerza de estocadas,
pinchando cada vez más arriba, una realidad que está sencillamente en otra parte. Y es
inútil, tan inútil como tratar de explicar a un ciego el color «rojo añadiendo «carmesí».
¿Confiamos en que «peor» revele el significado de «malo»? ¿En que «justísimo»
desentrañe el sentido de «justicia»? Nos elevamos hasta «genocidio» para que la gente
entienda «crimen», pero así sólo conseguimos hacer también irrelevante el «genocidio».
La propaganda incomunica, pues, las palabras y las cosas. Pero también cruza,
como se dice entre animales, estirpes de palabras entre sí para la generación de sentidos
monstruosos. Esta política de cópulas forzadas y enlaces contra natura lleva al lenguaje a
contraer —llamémosla así— la enfermedad de la «sinonimia dirigida». Imaginemos una
lengua en la que «piedra» y «esponja» significasen lo mismo y esto en virtud, no de
afinidades materiales o de comunes genealogías lingüísticas, sino del poder económicomilitar de los hablantes. Hitler consiguió que «judío» e «insecto» se sustituyesen de tal
modo en la cabeza de los alemanes que gasear a uno o pisar al otro se consideraban por
igual acciones insignificantes o incluso meritorias. La propaganda de nuestros media y de
sus voceros ilustrados utiliza la misma técnica heterogenética. «Nosotros somos
humanos», dice el contralmirante estadounidense John Stufflebeem comentando el
lanzamiento simultáneo de bombas y bolsas de comida sobre Afganistán, «sólo queremos
dar asistencia humanitaria a quienes lo necesitan». Lo humano es lanzar bombas y los
que las reciben, pues, sólo pueden ser inhumanos: la desigualdad de medios revela
asimismo una desigualdad de naturaleza. Los B-52, por otra parte, son los emisarios de la
paz y pronto desplazarán a la paloma de Picasso como símbolo de la amistad entre los
pueblos. La sinonimia dirigida va esposando así especies verbales que la razón sólo puede
juzgar malavenidas: bombas de racimo y filantropía, control de las comunicaciones y
libertad, maldad congénita y pobreza. En la cabeza de nuestros occidentales, terrorismo y
piel morena se superponen ya de tai modo que los gobiernos apenas si encuentran
resistencia a las medidas «profilácticas» (retirada de becas a estudiantes árabes,
6
selección racial de los inmigrantes, prohibición de volar en ciertas compañías a los
musulmanes) pensadas para contener a mil doscientos millones de personas detrás de un
cordón sanitario. «Bloquearemos las emisiones de Al-Jazeera en Inglaterra porque
fomentan el odio entre religiones», declara el gobierno de Toni Blair.
«Manipulación» no es un término indulgente si recordamos todos sus parentescos
etimológicos. «Manipular» es coger a puñados cosas que deberían ser cogidas una por
una; «manípulo» es el nombre de una tosca insignia militar romana (un palo y unas
hierbas), así como el de las tropas que lo portaban; «manopla» es un guante desprovisto
de dedos, un muñón postizo, de origen también militar, con el que es imposible dar
cuerda a un reloj o desabrochar un botón. Usamos las palabras a puñados o a manotazos,
como insignias y no como signos, como muñones de hierro para arremeter contra las
cosas sin tener que notarlas. Es la guerra: si pasamos de la homonimia valorativa a la
sinonimia dirigida, sencillamente suprimimos el mundo. Y si suprimimos el mundo
podemos ya hablar indefinidamente, ilimitadamente, sin medida, en la seguridad de que
todo está permitido allí donde nada está definido. La aparente facilidad con que conviven
la libertad de expresión y el régimen de control politécnico (del trabajo a la guerra) del
capitalismo deja de ser un misterio cuando se han destruido las condiciones mismas de la
producción de sentido. Donde las palabras no significan ya nada, ¿qué tendríamos que
callarnos? En medio del bullicio de voces que puebla nuestro universo, en esta selva
erizada de palabras, se puede decir todo, incluso la verdad, sin que ello produzca ningún
efecto. Se puede decir todo, incluso la verdad, precisamente porque la palabra no
introduce ya ningún efecto, no tiene ninguna consecuencia, salvo la de confirmar una vez
tras otra su terrible, peligrosa, devastadora inanidad.
La propaganda daña ese sistema de proporciones que llamamos «mundo». En los
últimos días, de entre un repertorio rico en dislates y fabuloso en miseria nihilizadora, he
espigado cuatro muestras —todas del pasado 6 de noviembre— particularmente
subversivas.
ETA enemiga del mundo. Así titulaba el diario Abc su editorial del pasado martes,
con la mandíbula descoyuntada, como para probar hasta qué punto los propagandistas
mismos acaban siendo víctimas de sus propios abusos. La caricatura deriva su poder
provocativo o injurioso del hecho de que aumenta las proporciones conservando las
relaciones; tiene la eficacia, incluso malévola, de las exageraciones. «ETA enemiga de
España» habría constituido una caricatura, una de esas exageraciones ideológicas que
sirven, al menos, para identificar a un partido y desafiar a sus contrincantes. Pero «ETA
enemiga del mundo» es tan descomedido, tan desproporcionado, tan descomunal, que
produce en el lector el efecto contrario al buscado por el editorialista; empeñada en una
lucha contra el mundo, contra todo el mundo, ETA aparece no sólo como inofensiva sino
debilitada, empequeñecida, casi heroica. La exageración se convierte aquí en un gag,
como el de esa Hormiga Atómica de unos viejos dibujos animados que, tocada de casco y
capa al viento, levantaba en una patita un edificio, subrayando así por antífrasis la
hilarante insignificancia de las hormigas. Un gag: «La calvicie, una amenaza para el
Universo».«La obesidad, lacra de la Humanidad». A finales del siglo xix una enciclopedia
francesa registraba en la entrada correspondiente: «París: capital de Europa». Los
ingleses y alemanes que la leyeran con irritación verían probado así el chovinismo y
arrogancia del pueblo francés. Pero si la enciclopedia hubiese dicho «París: capital de
nuestra galaxia», entonces los alemanes e ingleses se hubiesen echado a reír, con aires
de superioridad, de la debilidad mental de los franceses. No se puede pretender atacar a
ETA, ni hacer visible su presunta maldad, con una declaración que, en boca de un
miembro de esa organización, nos haría reír a carcajadas como un delirio tranquilizador:
7
«Somos los enemigos del mundo» (acompañada de golpes en el pecho y de una risa
gutural, lenta y luciferina). Para que ETA sea el enemigo del mundo es necesario
precisamente negar la existencia del mundo y, si bien eso no es un delito —al contrario
que negar la existencia de los campos de exterminio— constituye sin embargo un síntoma
psiquiátrico que Freud estudió muy detenidamente en los delirios paranoides del
magistrado Schreber.
Amenaza constante. La edición electrónica de El Mundo incluye el siguiente titular al
pie de una fotografía: «Israelíes y palestinos siguen siendo una constante amenaza los
unos para los otros». Esta frase es una joya de la propaganda; una exhibición finísima del
triunfo de la homonimia en su campaña por la abolición de las diferencias. En el
insurgente gueto de Varsovia, ¿judíos y alemanes se amenazaban mutuamente? Pero más
reveladora que esta sádica frase en sí misma, lo es la relación que mantiene con la
fotografía escogida para ilustrar la «recíproca amenaza». En ella se ve a una madre
palestina, gruesa, mayor, el velo ceñido a la cabeza, que lleva de la mano, a un lado y a
otro, a dos niñitas de seis o siete años; frente a ellas, un soldado gigantesco, en uniforme
de combate, rodilla en tierra, las encañona con su fusil a un metro escaso de distancia.
¿Madre armada de niñas contra una metralleta desarmada? ¿Recíproca amenaza? Esta
fotografía demuestra hasta qué punto el lenguaje ha roto relaciones con el mundo y,
desde fuera, desactiva y acaba por anular completamente su existencia. No hace falta ni
siquiera ocultarlo. Cuando la propaganda triunfa —como ha triunfado bellacamente en la
llamada cuestión palestina— la realidad, incluso delante de los ojos, no dice nada, no
expresa nada, no desmiente nada; lo que vemos, lo que sabemos, pertenece a un ámbito
de eficacia «cero» en el que los cuerpos mismos son política y moralmente invisibles. Si se
ha suprimido el mundo, no hace falta ni siquiera manipular las imágenes o seleccionarlas
interesadamente; cualquier fotografía vale para confirmar la agresividad de los palestinos;
la agresividad también de un palestino muerto. ¿Por qué no la de Mohammed Dorra,
acurrucado tras su frágil parapeto, sirviendo de aún más frágil parapeto al cuerpecillo que
tiembla, suplica y se pliega finalmente sin vida, como si fuese de trapo y no de niño, bajo
los disparos israelíes? La imagen más explícita, la más brutal, vale siempre menos que
una frase ciega, una frase que ciega, una de esas frases sin salida que cortan de un
sablazo, en un gesto mucho más radical que cualquiera que deje un charco de sangre, la
comunicación entre las palabras y las cosas.
Recuento. Mike Halbig, portavoz del Pentágono, preguntado acerca de los daños
humanos causados por los bombardeos en Afganistán, contesta un poco molesto: «No se
trata de cifras; no se trata de cuántas personas fueron abatidas". ¿De qué se trata?
Deducimos, claro, que de lo que se trata es del resultado de la operación y que Halbig
juzga este resultado moral y políticamente superior a todos los medios en concurso. Ese
resultado es demasiado alto, demasiado importante, como para detenerse en detalles;
anula y deja atrás por anticipado, como puras mediaciones hegelianas, todos los pasos
que conducen a su consecución. Pero así las operaciones militares en Afganistán se
ajustan al modelo del trabajo y las «personas abatidas» forman parte de los materiales de
construcción. Aquello que es propio del trabajo, en efecto, es la inmanencia del proceso
(la combinación de fuerza y de materia) y la trascendencia del producto, cuya perfección
juzgamos en sí misma y con independencia de las condiciones de su fabricación y del uso
a que vaya a ser destinado. Admiramos las cosas bien hechas. El hombre que construye
una hermosa casa para su familia no cuenta los ladrillos: da un paso atrás y la contempla,
ya terminada, con satisfacción y orgullo. El hombre que pinta un cuadro no cuenta las
pinceladas ni los tubos de amarillo empleados en la tarea: da un paso atrás y se asombra
de haber sido capaz de pintar un sol tan bello. Pero este modelo, que caracteriza
benignamente la relación de los hombres con las cosas, no puede ser aplicado a la
8
política, que se ocupa, por el contrario, de la relación de los hombres con los hombres.
Tratar a los hombres como ladrillos o útiles de trabajo, olvidarlos como puros factores
inmanentes de una trascendencia virtual (por lo demás dudosa), es exactamente el modo
en el que el bueno de Kant, si reviviese, definiría el «terrorismo». Pero quizás, a tenor de
lo que un mes después se ha avanzado hacia esa gloriosa trascendencia, Halbig tampoco
quería llegar tan lejos con su frase; quizás sólo quería decir: «No se trata de contarlos; de
lo que se trata es de matarlos".
Perros. Mientras EE UU sigue talando hombres en Afganistán, el señor Blatter,
presidente de la FIFA, muy preocupado por la situación internacional, "exige medidas
inmediatas al gobierno coreano para que los ciudadanos de Corea dejen de torturar y
comer perros». He aquí otra exquisita muestra de pérdida de las proporciones. No tanto
porque al suizo Blatter, al menos por contraste, parezcan importarle poco los hombres;
sino porque pretende, como una cosa evidente, que los perros son muy importantes
(mucho más que los cerdos, los conejos o las ocas). Pretende que el principio absoluto,
universal, contenido en nuestra Cultura Occidental es el que obliga a todos los hombres
por igual —en Irlanda y en Corea, en Suiza y en Filipinas— a renunciar a comer carne de
perro. Por ese camino, y en nombre de la humanidad y la razón, Blatter tratará enseguida
de obligar a los indios a comer vaca y, por qué no, a los ruandeses a comer foie-gras. ¿Y a
los musulmanes salchichas de Frankfurt? Montesquieu escribió sus Cartas persas al mismo
tiempo contra aquellos que querrían relativizar la idea de Ley y contra aquellos que, por el
contrario, querrían generalizar e imponer —como de sentido común— las particularidades
del propio clima. Esta es la inquietante, peligrosa confusión en la que acompañan a Blatter
tantos y tantos contemporáneos. Se han conservado los moldes invirtiendo los contenidos,
en una manifiesta falta de juicio o de reflexión que linda —recordemos a Hannah Arendt—
con la maldad. Los mismos que relativizan la razón pretenden en cambio universalizar sus
costumbres. Blatter destroza todas las medidas con una bienintencionada paradoja. Es
como si dejase tolerantemente a elección de cada pueblo la decisión sobre la tortura,
como cosa —en efecto— de climas y de tradiciones, y al mismo tiempo quisiese prohibir
las invenciones locales de la fértil imaginación humana (el potro, la bolsa, la bañera, el
loro y las parrillas) en favor de la picana eléctrica, único instrumento moralmente
superior. Que los coreanos se coman en buena hora sus perros que nosotros nos
comeremos con apetito nuestras ocas; y tratemos más bien de evitar que todos los años
12 millones de niños mueran de hambre.
Lo contrario de la propaganda es la poesía, esa especie de ecología de los nombres
mediante la cual recuperamos las cosas extraviadas en el lenguaje. La poesía, en efecto,
es la custodia de las proporciones, el metron de todas las estaturas: en un poema de
Lorca, un caballo mide exactamente un caballo, la luna está a la misma distancia que la
luna, un cuchillo corta ni más ni menos que un cuchillo. Si son las palabras —la mentira y
la costumbre— las que nos escamotean las cosas, sólo las palabras pueden
devolvérnoslas; no hay otro camino para las criaturas vinculadas al mundo por la distancia
de la lengua. Contra la propaganda, que condena todas las salidas y obliga a la sobrelexicalización inútil, al ensañamiento contra el aire, dejémonos guiar por las trampas
amigas de nuestros verbos. Hay que quitarle la manopla a los dedos, el muñón de hierro,
para que sientan el frío terrible del cuchillo que empuñan, ¿Poseemos todavía recursos
lingüísticos para señalar lo real? ¿Cómo serían los titulares de un periódico que movilizase
algunos de los tropos que habitualmente utilizan los poetas para despertar de su sueño a
la existencia?
Prosopopeya. Es, como sabemos, la figura que consiste en personificar fuerzas
naturales o conferir atributos humanos a los animales; pero la prosopopeya (del griego
proso-poieo, «fingimiento») puede servir también para designar la operación mediante la
cual, a la inversa, naturalizamos o animalizamos la existencia humana. La preocupación
de Blatter demuestra cuánto ganarían muchos con este cambio. En un mundo en el que
9
las Sociedades Protectoras de Animales protegen mejor a los gatos y a los pájaros de lo
que las Asociaciones de Derechos Humanos protegen a los hombres y en el que el
hombre, dueño tan sólo de su humanidad desnuda, acaba siempre por pisar una mina o
recibir un disparo, esta prosopopeya al revés nos haría quizás más sensibles al
padecimiento de nuestras víctimas. Si no podemos tratar a los afganos como a
neoyorquinos, tratémoslos al menos como a perros. En 1996, tras conocerse el informe de
la ONU que revelaba las secuelas del bloqueo económico dictado contra Irak, Régis
Debray azotaba la indiferencia de los medios de comunicación: si en vez de haber matado
los EE UU 500.000 niños, los irakíes hubiesen matado 500.000 perros, ¿no habría sido
noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo? Las cosas están así. "El
ejército turco destruye 3.500 aldeas kurdas». ¿A quién impresiona esto? Para poner mejor
de manifiesto la crueldad de los militares turcos y aumentar nuestra intolerancia frente a
su gobierno, tenemos que deshumanizar primero a los habitantes del Kurdistán: «El
ejército turco destruye 3.500 reservas animales». ¡Eso sí que sería una barbaridad!
Blatter exigiría la aplicación de «medidas inmediatas» y la desmelenada zoófila Brigitte
Bardot mandaría bombardear, si la dejaran, todos los palacios de Estambul.
Lítote. La litote o atenuación consiste en afirmar benignamente una cosa negando
lo contrario de lo que se quiere decir («¿Aznar? No es precisamente un lince») o en
amortiguar lingüísticamente un acontecimiento para mejor ponderal" sus dimensiones
{bajo una lluvia torrencial, salvaje, decimos a nuestro amigo: «Parece que llovizna un
poco, ¿no?»). De nada sirve repetir una y otra vez que Sharon es un asesino; mucho
mejor sería titular todos los días la primera página de nuestro periódico imaginario con un
SHARON NO ES UN ASESINO, y otras variaciones sobre el mismo tema («Sharon no es un
criminal de guerra», «Sharon no ha matado a 1.200 palestinos», «Sharon no es
precisamente un fascista»). En El asesinato considerado como una de las bellas artes, por
otro lado, Thomas de Quincey advertía contra los peligros de entregarse al crimen sin un
poco de disciplina: «porque se empieza matando, se sigue robando una cartera, luego se
falta al respeto a un viejo y al final se acaba siendo virtuoso». Esta frase la escribió De
Quincey en una época en la que aún se podía bromear; hoy tenemos más bien que
explotar la desgracia de que se tome casi siempre en serio. En un mundo en el que, por
encima del asesinato, se ha descubierto toda una escala ascendente y sin medida y en el
que matar a 6.000 personas es mucho más grave que matar a medio millón, robar un
banco mucho más grave que el hecho de que el banco nos robe y hablar contra la
globalización mucho más grave que mentir a los propios votantes, tenemos que descender
muchos grados para que algo nos suene terrible. Atenuar sitúa las cosas en el umbral de
nuestra percepción; las rebaja a la medida de nuestra sensibilidad. El verbo empujar, ¿no
nos parece ya mucho más agresivo que matar? Escribamos: «Soldados israelíes empujan
a un niño palestino en Belén». Molestar, ¿no suena ya casi más fuerte que bombardear?
Animemos, pues, a la resistencia escribiendo: «Los B-52 estadounidenses siguen
molestando a 23 millones de afganos» (con un antetitular en letras más pequeñas: «Los
muertos se quejan del ruido de los bombardeos»).
Sinécdoque. La sinécdoque es el tropo que permite nombrar el todo por una de sus
partes («el maillot amarillo venció la última etapa de montaña» o —variante machista—
«en este club no se admiten faldas»). Los «conjuntos» los hemos manipulado,
manoseado, sobado tanto, los hemos destruido tantas veces en nuestra imaginación y en
la realidad (mundo, países, casas, cuerpos) que es mejor orientar la atención hacia las
«partes», hacia esos pequeños detalles que todavía podemos medir. «El ejército israelí
dinamita 6.000 casas en Cisjordania». ¿Y qué? Recurramos a la sinécdoque: «El ejército
israelí dinamita 6.000 cuartos de baño en Cisjordania». ¿No es esta una frase mucho más
rotunda, mucho más comprometida? Las víctimas palestinas de la Intifada son ya 700.
Números. Traduzcámosla en sinécdoque: «Israel deja ciegos y sordos a setecientos
10
palestinos que, además, no podrán tampoco hablar ni andar ni respirar».
Podemos utilizar asimismo otras figuras de nuestro acervo retórico:
La metonimia. Los juguetes, que representan a los niños, valen ya mucho más que
ellos. «Soldados israelíes violan trescientos osos de peluche en Ramalah». ¡Eso sí que nos
produciría una sacudida moral!
El púdico eufemismo. «El bloqueo estadounidense hace pasar a mejor vida a un
millón de irakíes».
La sinestesia, que asocia sensaciones o conceptos contradictorios entre sí: «Las
fuerzas del Bien asesinan a cuatro colaboradores de la ONU en Kabul» o «El capitalismo
dona 200 millones más de pobres a la Humanidad».
La antífrasis. «En Kandahar 130 civiles afganos se equivocan, creen que esta guerra
tiene algo que ver con ellos y se dejan alcanzar por un misil estadounidense».
Debemos movilizar, pues, todos los medios contra el Gran Tropo del imperialismo,
que es precisamente— el gag. «El Mal ha vuelto»; «La guerra será larga, pero
venceremos»; «La gente de mi país recordará a quienes han conspirado contra nosotros.
Vamos a conocer sus rostros. No hay en la Tierra un rincón que sea lo bastante lejano u
oscuro para protegerlos. Por mucho que tarde, su hora de Justicia llegará»; "Estamos
seguros de que la Historia tiene un autor que llena el tiempo y la eternidad de su
propósito. Sabemos que el Mal es real, pero el Bien prevalecerá contra él»; «No hemos
pedido esta misión, pero esta llamada de la Historia es un honor»; «Tenemos la
oportunidad de escribir la historia de nuestra época, una historia de la valentía, vencedora
de la crueldad y de la luz, dominadora de la oscuridad». Todas estas frases del discurso
de Bush del pasado día 10 de noviembre ante la ONU, más allá de un análisis político o
moral (inversiones bellacas, maniqueísmo infantil, intimidaciones propias del Santo
Oficio), tienen un rasgo retórico común: son frases que sólo se pronuncian en el teatro y
que se pronuncian en el teatro para que los espectadores, desde el mismo momento en
que se abre el telón, desde el primer parlamento del primer actor que sale al escenario,
sepan que están en el teatro, que han roto relaciones con la realidad, que pase lo que
pase bajo los reflectores en realidad no está pasando nada. El gag hace reír porque no
tiene consecuencias; lo que nos hace reír del gag es, precisamente, que no tiene
consecuencias (la tarta contra el rostro del payaso, el coyote de los dibujos animados
aplastado bajo una roca). Lo que nos hace disfrutar del gag es que nos libera
momentáneamente de la realidad y todas sus constricciones inconscientes (y
particularmente de eso que Freud llama Superego). El teatro de baja estofa gusta muchas
veces por eso, por su parentesco radical con el gag: porque desenmascara de entrada las
condiciones de su verosimilitud, como un prestidigitador lento (otro fácil y célebre gag), y
a partir de ese momento todo se vuelve inverosímil y, por lo tanto, increíble. Las palabras
de Bush, en realidad, son enormemente tranquilizadoras: aquí no está pasando nada,
estamos en el teatro, los tanques son de atrezzo, las ruinas de cartón-piedra, los muertos
de pacotilla y si —el guionista no lo quiera— tiene que morir algún estadounidense, Bush
—en el nombre de Dios— lo resucitará tras la caída del telón.
El más grande escritor español del siglo xx, Rafael Barret, escribía en uno de sus
epifonemas de 1909 comentando la situación del Paraguay: «Se afirma, en el nuevo
gobierno, que hasta el 5 de noviembre, "todo es provisorio". ¿Los muertos también?».
Este es el gran gag —monstruoso oxímoron— de la política asesina del gobierno de
Bush y de sus monaguillos europeos: «Vamos a matar de forma provisional a casi todo el
mundo».
¡Lo que nos vamos a reír!
11
El terrorismo es el síntoma, no la enfermedad
Irene Amador Naranjo
¿Cuántos pueblos o grupos o etnias o tribus o clanes o bandas o familias extensas o
familias nucleares o individuos (que cada cual elija el término que más le convenga)
tendrían razones más que justificadas para haber atentado contra uno cualquiera de los
objetivos destruidos el 11-S en Estados Unidos? A cualquiera de nosotros le vienen a la
memoria muchos, muchísimos. Sí además disponemos de enciclopedias, revistas,
periódicos, etcétera, la lista podría resultar casi interminable. Tal vez valga la pena aunar
esfuerzos y elaborar esa lista (la contralista de la lista de grupos terroristas elaborada por
el Departamento de Defensa de Estados Unidos). Es difícil precisar quién se arrogaría el
derecho a encabezarla: los 500.000 niños iraquíes muertos como consecuencia de las
sanciones económicas del «mundo libre», los palestinos (¿cuál es el número de sus
víctimas?), los guatemaltecos, ladinos e indígenas masacrados, genocídados —¿existe ese
verbo?, y si no es así, habría que acuñarlo— con el apoyo de los efectivos formados en la
siniestra Escuela de las Américas, o tal vez valdría en esta ocasión ceder el primer lugar al
medio millón de niños afganos huérfanos y mutilados con el apoyo inestimable de la CÍA.
Y sin embargo, creo que ahora vale la pena detenerse en analizar quién obtiene
ventajas de estos dramáticos sucesos, que no han hecho más que comenzar, y en qué es
en lo que se está vengando Estados Unidos, como muy bien señala Arundhati Roy en su
artículo «El álgebra de la "justicia infinita"» (El Mundo, 7 octubre 2001): "Justicia infinita /
libertad duradera, ¿para quién? ¿Es una guerra contra el terror en América o contra el
terrorismo en general? ¿Qué es exactamente lo que hay que vengar aquí? ¿Es la trágica
pérdida de casi 7.000 vidas, el haber hecho picadillo más de un cuarto de millón de
metros cuadrados de oficinas, la destrucción de una sección del Pentágono, la pérdida de
varios centenares de miles de puestos de trabajo, la bancarrota de algunas compañías
aéreas o la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York? ¿O es algo más que todo eso?».
Porque al responder a esas preguntas, tal vez hallemos la clave que nos oriente
hacia el origen de los culpables.
Valdría la pena detenerse también en el discurso oficial de la «construcción» del
enemigo, porque hallaríamos de igual modo algunos datos importantes que nos
orientarían hacia los responsables de esta y otras tragedias venideras: la obsesión oficial
por el terrorismo. Pero como muy bien señala de nuevo Arundhati Roy, «el terrorismo es
el síntoma, no la enfermedad».
El gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de todas las naciones del mundo son
los que obtienen ventajas de esta guerra contra la Internacional Terrorista, que ahora
adquiere el rostro de Ben Laden para transformarse más tarde en el rostro de quién sabe
quién y así recortar todo lo recortable: las libertades civiles, la libertad de expresión, el
libre tránsito de individuos (ahora denominado tráfico de personas), el recorte de los
gastos sociales y el aumento de las inversiones militares.
Resulta más que sospechoso ver como se arrullan los mandamases Bush, Blair y
Putin con la inestimable ayuda del genocida Sharon.
Es interesante descubrir (si no fuera por lo dramático) cómo se perfila la guerra, los
12
bandos, los campos de batalla..., a partir del enemigo construido: Ben Laden y su Al
Qaeda. De momento sabemos que su contingente incluye militantes de Harakat El
Mujahidi'n y de Jaish El Mahoma, dos grupos "terroristas» financiados hasta hace poco por
el servicio secreto de Pakistán, a los que se responsabiliza de atentados en la Cachemira
bajo soberanía de la India. También hay miembros del Movimiento Islámico de Uzbekistán
(MIU). Es muy significativo que el antiguo gobierno de Kabul, los Talibán, haya sido el
único régimen que reconocía diplomáticamente a la República de Chechenía. Se comenta
también en la prensa que grupos iraníes, filipinos, indonesios, malayos, birmanos,
bosnios, albaneses y kosovares se han entrenado en los campos de Ben Laden. Nos han
contado que el lugarteniente de Ben Laden, Ayman Al Zahawiri, es el líder de la Yihad
Islámica Egipcia. ¿Es que no se sabía antes? Qué coincidencia. Y el genocida Sharon pidió
al «mundo libre» que declarara organizaciones terroristas a Hamas, Yihad y Hezbollah.
Convendría recordar también las caras de los tipos y tipas que fueron a besar a
Bush tras los atentados del 11-S. Yo me pregunté qué hacían por allí señoras tan
importantes en la geopolítica mundial como Gloria Macapagal Arroyo (presidenta de
Filipinas) y Megawati Sukarnoputri (presidenta de Indonesia). Pero el dato no es
irrelevante, la señora Arroyo cuenta en su territorio con Abu Sayyaf, guerrilla
independentista islámica (no recuerdo ahora mismo en qué lugar, pero se encuentra entre
los cinco primeros grupos terroristas objetivo del Departamento de Defensa USA) y la
señora Sukarnoputri ostenta el cargo de presidenta de la comunidad musulmana e
islamista mayor del mundo (con grupos «incómodos» cuando menos).
¿Fueron los inmediatos reflejos de estas señoras, muy acostumbradas por lo que
sabemos a consolar a las,víctimas, lo que hizo que viajaran con tanta rapidez al lugar de
la catástrofe, o fue que la construcción de esta Internacional Terrorista lleva algún tiempo
perfilándose entre la pandilla de extorsionadores dueños del mundo?
Continuará...
Asco
Lourdes Ortiz
Y de repente no me duele. Me pellizco, ausculto mi cuerpo y no me duele. Mis ojos
están secos y no fluyen las lágrimas. Me han acostumbrado al horror. El horror es
simplemente una palabra que cubre imágenes e imágenes de cuerpos destrozados, fosas
13
comunes, tanques aplastando cuerpos. La impunidad. El horror es imagen que a fuerza de
repetida congela las respuestas. No me quedan palabras. Las palabras, estas que ahora
balbuceo, son sólo arcadas que mueren en el papel, para que otros conmigo, unos pocos,
se refocilen en el daño y abran los ojos y exclamen: Tengo miedo y no me quedan
fuerzas.
Fuerzas para gritar. Para abrir la boca en un gesto de espanto. O para lanzar una
estruendosa carcajada que desmorone todas las mentiras, las fábulas que acunaron la
infancia, los hermosos conceptos de respeto, humanidad, derechos.
Se han caído las máscaras. Y quedan las manos vigorosas, desesperadas de la
mujer cubierta con el manto negro lanzando arena al aire, dando alaridos de dolor e
incredulidad. El hijo muerto, el marido muerto. Escombros aplastando los cuerpos, misíles
derribando tejados, penetrando en el lecho, la cunita del niño, la cocina de la anciana
cubierta de polvo y cascotes y el cuerpo de la vieja en el suelo, entre las cacerolas y las
sartenes. Filas de hombres con los ojos vendados y las manos atadas, en cuclillas,
golpeados, torturados.
Este es el tiempo de los asesinos, el tiempo de la muerte programada, el de la
estulticia colectiva y la impotencia de los pueblos. ¿Fue así siempre? Tal vez. Pero ahora lo
presenciamos en. directo, llenamos nuestros pulmones con las imágenes que se agolpan y
que nos impiden respirar, mientras seguimos comiendo y conversando, no pasa nada, no
pasa nada, indiferencia, la vida de cada cual, todo está lejos. Cómplices sin quererlo de
ese banquete del horror día tras día. Irak, Yugoslavia, Afganistán, Palestina.
Europa se encoge, se achica, se le atragantan las palabras que han ido perdiendo
su sentido: todo aquel viejo sueño utópico de igualdad, fraternidad y libertad. Asiste al
espectáculo en segunda fila y de vez en cuando se pone gallito e interviene para
demostrar que también ella puede, que es capaz, que tiene misíles imponentes y guarda
la bomba para casos extremos, de necesidad. Una vieja Europa charlatana, de retórica
fácil, que se acompleja y quiere menear su cresta, sacudir su cola o golpear su pecho con
los puños para sentir que todavía existe ante el descaro de vaquero prepotente del gran
hermano poderoso que desprecia el discurso y simplemente actúa.
A por todas, sin complejos, sin disimulo. Soy el que soy, el dios de los ejércitos, el
señor implacable y que no tiene piedad para sus enemigos. Esos enemigos que pueden
inventarse, construirse para que la maquinaria de muerte no se paralice. Nada que alegar.
El que no está conmigo está contra mí. Todos pigmeos, gentecilla sin importancia,
hormigas insignificantes que pueden aplastarse con un golpe seco, contundente, de la
gran bota militar. Una bota que ni siquiera se sumerge en el barro, una bota «inteligente»
y lejana que dispara desde las alturas para que no le salpique la sangre, demasiado
obscena e impresentable.
Desayunamos con las mentiras, mentiras que apenas pretenden disimular la
verdad. Y cuando la intuimos, cuando la percibimos en los huecos demasiado evidentes,
cuando queremos proclamar el «basta» y denunciar el crimen, somos simplemente locos
de atar, gente inestable, compañeros de viaje de ese enemigo en potencia que se encubre
con mil disfraces, que se ata la dinamita al cuerpo y estalla como Pierrot le fou, aquel
muchacho indolente, que no entendía nada y que era, con su disparate y su gesto, un
precursor.
Y no nos queda más recurso que la escapada, la mueca de estupor, la sonrisa
estúpida del todo va bien, así son las cosas; refugiarse en la vida personal, olvidarse del
mundo, subirse a la columna como Simeón y meditar y meditar con los ojos y los oídos, y
sobre todo con la boca, cerrados. Convertirnos en Hamlet y desvariar por las esquinas,
gritando «palabras, palabras, palabras», inventando juegos para desenmascarar en un
teatrillo de cartón al asesino, un teatrillo casero de poca monta para nuestra pequeña
14
satisfacción do detectives que se creen al margen y que al final no entienden nada.
Tiempo de desaliento donde ya no sirven los viejos discursos, donde todo se
tambalea y los peleles, los payasos, los predicadores y los fantoches pasean su opulencia
de prestidigitadores que manejan todos los recursos y ganan votos en las «felices»
democracias que asisten perplejas al ascenso del lobo que ni siquiera se cuida ya de cubrir
sus manos con harina.
Se juega con el miedo, con la inseguridad, se aterra al ciudadano de a pie en los
países llamados desarrollados, los cultos, los herederos de la Ilustración, los que venden a
diestro y siniestro grandes conceptos vacíos para justificar sus tropelías y garantizar un
bienestar a sus gentes, a las que al mismo tiempo se acosa con terrores venideros o
próximos. El Otro es el malo, el otro que acecha, el otro que vigila y puede lanzarse al
cogote como una fiera hambrienta. Ellos, desde sus tribunas, desde los «medios» que
controlan y dirigen, venden el terror, lo provocan, lo publicitan y agigantan y, cuando
parece que amaina, lo crean, encienden la mecha para que todo vuelva a repetirse y las
multitudes aterradas sean sumisas y dispuestas a comulgar con ruedas de molino.
Multitudes ahitas, a las que se distrae y consuela con mermelada de sexo a la carta y
grandes espectáculos, estadios enfebrecidos, resoplando, aullando ante un balón que en
cualquier momento puede desinflarse y estallar dejando al rey desnudo.
Europa se acoraza en el miedo, mientras deja al Gran Señor, al sátrapa que todo lo
convierte en oro, la iniciativa y la posible culpa. Europa se lava las manos como Pilatos o
hace el «servicio» cuando se le reclama, inclinando la cerviz en un gesto de sometimiento
agradecido. Deja que el Macho actúe mientras da proclamas vergonzantes que se quieren
mediadoras, donde habla de la paz, mientras sigue enriqueciéndose con el negocio de la
guerra. La vieja Europa hace el papel de títere, mientras aupa a sus titiriteros que poco a
poco van dejándose crecer el bigote y adoptan ademanes del viejo cine cómico,
dispuestos ya a subirse al estrado y levantar el brazo. Mientras los políticos de toda la
vida, sumergidos en el desastre y la corrupción, mancillados por el despropósito y sobre
todo por sus tragaderas, se van encogiendo, empequeñeciendo, quedándose sin aliento,
incapaces de competir con los que gesticulan y juegan el juego saltándose las reglas,
prescindiendo de las metáforas o de las bellas palabras.
Ceremonia de la confusión de este milenio de torres derribadas y pueblos
arrasados. Nadie está a salvo. Lo han conseguido. Han conseguido nublar los ojos y
dejarnos inermes sin saber adonde mirar, adonde agarrarnos. Podemos saltar, gritar,
multiplicar nuestros escritos, navegar por la red, conectar con aquellos que como nosotros
no pueden contener la arcada, pero enseguida comprendemos que de poco o de nada
sirve, que todo está atado y bien atado, que formamos parte de su juego, que nuestra
protesta, nuestra queja o nuestro aullido forma parte de su táctica, se integra en ella, le
da carne y base. Nos necesita. Cuanto mayor la respuesta, más miedo. Las multitudes
airadas en las calles son parte de su estrategia. No hacen mella, sólo sirven para reforzar
la imagen del terror, del miedo, de la inestabilidad de un sistema que tiene que
atrincherarse y fortalecerse con más restricciones, más leyes, más fuerzas de seguridad,
más cámaras en las calles, más controles en los aeropuertos, en nuestras viviendas, en
nuestro correo. La seguridad, la seguridad ante todo, es el lema. Seguridad en nuestras
fronteras frente a los pobres desharrapados que sueñan con participar en las migajas del
gran pastel. Seguridad en nuestras calles, seguridad en nuestras casas. Más policía, más
control, recorte de las libertades. A callar. Ha llegado la hora del silencio.
Tal vez Clausewitz tenía razón. La paz era sólo, es sólo una forma artera y
disimulada de la guerra, un modo de acumular y fortalecerse para, llegado el momento,
utilizar los grandes avances, los grandes logros de la ciencia y de la investigación en un
enjambre de nuevos modos de muerte, una panoplia de posibilidades inéditas. La guerra
no cesa. Está latente y, cuando la paz se hace demasiado larga, se la llama, se la
15
reclama. Hay que seguir probando nuevas armas, cada vez más complejas, cada vez más
aterradoras. En la paz se trabaja para la guerra, se investiga para la guerra. El negocio de
la guerra no puede detenerse. Todos los grandes inventos del siglo xx, todos los avances,
toda la tecnología han sido fruto de las investigaciones militares, pagados incluso por los
grandes centros de experimentación y de estrategia.
Miedo y asco.
Y, sin embargo, amamos la paz, creemos en ella. Frente a los lobos, ávidos de
sangre, dinero y poder, estamos los demás, la inmensa mayoría de los hombres y las
mujeres que poblamos la tierra, los que no tenemos poder alguno de decisión, los que
creemos en la vida, en la sonrisa del niño, el gesto abierto, el roce de los cuerpos tan
suave de los adolescentes que vuelven a enamorarse, en las manos ávidas de la madre,
en los esfuerzos del varón que lucha por los suyos, en el trabajo, en la libertad, en el
encuentro entre los pueblos, en la alegría, en el sueño de cada día, en el goce compartido,
en la fiesta, en las canciones, en el empezar y aprender, en los que prefieren tomarse la
cicuta antes que renegar de la esperanza. Esas mañanas de luz, de gentes que se mueven
con sus pequeños problemas, que luchan cada día, que se enternecen con la primera
comunión de los niños, con la boda de la hija, con los éxitos del mayor o las dificultades
del más pequeño, la fiesta de cumpleaños, la vida tal cual, la que nada sabe o no quiere
saber de matanzas y crímenes, de avaricia sin límites, la que es ingenua y sin embargo
poderosa, la que ignora que es sólo un número, una estadística, un factor menor en las
cuentas y los cálculos y previsiones de los que todo lo pueden y todo lo quieren.
Una mujer con un manto negro hundiendo sus manos en los cascotes. Sus alaridos
y sus lágrimas. O las piernas cortadas de esos adolescentes que caminan sobre las minas
de ese país de desolación, arrasado por las bombas, que todavía conserva —lo único quizá
que le han dejado— el nombre de Afganistán. Una época difícil y nueva. Más brutal y más
descarnada. Con armas de destrucción masiva y donde la voz del intelectual o del escritor
o del hombre de la calle, del muchacho indignado, aquel que cree en un mundo de
progreso y luz, es un eco que se pierde en los montes, un anécdota trivial en un periódico
o una emisora de radio.
Seguir con la palabra como única arma, por encima del asco, a partir de él. Seguir a pesar
de todo, de la impotencia, del miedo, de la desgana. Palabras, palabras, palabras. Pero cuando uno
escribe, cuando uno consigue balbucear y clamar como voz perdida en el desierto no sabe ya si lo
que hace es solamente rescatarse a sí mismo, flotar sobre el horror, darse un baño de dignidad
para poder mirarse en el espejo. Payaso también, porque no hay asunto Dreyfus que pueda dar la
vuelta a las cosas como en los viejos tiempos. Y uno se siente charlatán con ganas de ponerse un
esparadrapo en los labios, ermitaño que asiste al espectáculo y se cree a salvo, intentando rescatar
un poco de cordura y de fuerzas no ya para gritar, sino para explicarse a sí mismo que a pesar de
todo y frente a todo el miedo, frente a la represión y el horror, «se mueve». La Tierra se mueve.
16
Daños colaterales
Hazañas antibélicas
Morir lo mas lejos posible
Antonio Álamo
Me acuerdo de mi abuelo. ¿Que de qué me acuerdo? De nada, de muy poco, de
apenas nada. Mi abuelo murió hace más de quince años, pero no ha sido sino hasta ahora,
después del funeral de mi abuela, cuando sus cosas han salido a la luz y he podido cobrar
mi herencia.
Durante estos últimos días los hijos, los cuñados, las nueras y los nietos hemos
entrado en su casa y la hemos desvalijado de recuerdos y, según la tía Carmina, de algo
más que recuerdos. Por fortuna, a ese respecto yo estoy libre de sospechas, porque fui el
último en hacer la obligada visita y me llevé lo que ya nadie quería: un uniforme militar de
cuando la guerra con Marruecos, allá por los años veinte, y este capote.
Cuando he llegado a casa, ante la extrañeza de mi mujer, me he probado el
uniforme y me he mirado en el espejo. Mi hijo pequeño parece no haberme reconocido y
se ha puesto a berrear. Pobre.
A la guerra con Marruecos fueron tres clases de personas: los tontos, los militares
ambiciosos y los pobres, o sea, los soldados de cuota que, como mi abuelo, no podían
17
pagar el dinero indispensable para librarse de la mili.
Las hostilidades se prolongaron, de un modo más o menos intermitente, durante
dieciocho años, y al final nadie pudo decirles a los muertos ni a los tullidos ni a las viudas
ni a los huérfanos ni a todos los que salieron con los nervios destrozados, para qué habían
servido las grandilocuencias de la Patria. Mi abuelo decía que lo menos malo que te podía
pasar en aquella guerra era presenciar la muerte de tus camaradas mientras los piojos se
te enganchaban hasta en los pelos de la nariz. Eso, claro, si tenías suerte, porque si no...
Yo ahora visto su uniforme, el uniforme con el que mi abuelo se arrastró por las
tierras africanas. La tela se ve muy gastada, y esta mancha de aquí, que se resiste a salir,
podría ser de sangre. La sangre de un rebelde del Rifo la sangre de un compañero de
armas. Me meto las manos en los bolsillos laterales del uniforme y luego exploro los
interiores, aunque sin buscar nada en concreto. Busco, es cierto, pero sin saber qué
busco. Más que un gesto de buscar algo es la forma de acostumbrarse a una prenda que
no se ha usado nunca. El caso es que, entre mis dedos, siento el tacto de un papel fino
pero como acartonado. Lo saco. Es una carta mecanografiada que no ha visto la luz desde
hace ¿cuántos años?, ¿sesenta, setenta? La carta procede de la Jurisdicción Central de la
Comandancia General de Melilla con el sello de CONFIDENCIAL.
«Asunto: reunión previa para la constitución de un Tribunal de Honor que en su día
pudiera reunirse para enjuiciar la conducta del cabo Sr. D. Manuel Martínez».
En la parte de atrás se citan a los Excelentísimos Señores Jefes y Comandantes
que, con arreglo a lo dispuesto en el Código de Justicia Militar, tendrá lugar el próximo 23
de Mayo de 1921.
El Señor Don Manuel Martínez, naturalmente, era mi abuelo. La verdad es que
tengo la misma hechura que él; la verdad es que parece como si fuera mi abuelo quien
estuviera aquí. Mi abuelo en vez de yo.
De hecho, sin saber bien cómo, me asaltan en cascada imágenes del campo de
batalla. Todo es bastante confuso. A mi alrededor hay hombres que agonizan charcos de
sangre una muía muerta con las tripas fuera un soldado que orina sobre un cañón para
refrigerarlo una bandada de cuervos un coronel que arenga a un ejército de tullidos olor a
pólvora y a putrefacción de cadáveres trallazos y descargas aullidos y lamentos... Son
impresiones muy vividas. Como si fueran recuerdos propios. Pero no son mis recuerdos.
Son, como este uniforme, recuerdos prestados, los recuerdos de mi abuelo.
A la ciudad sitiada donde se había refugiado la diezmada tropa, llegó un nuevo y
prometedor jefe. El Comandante era un hombre jovencísimo y muy bajito, pero con
mucha sangre fría, al que llamaban el Comandantín. Le gustaba pasearse entre las tropas
con la pistola desenfundada. A pesar de la edad ya se le consideraba un héroe, y los
periódicos de la Península daban cuenta de sus gestas. Por ejemplo, se hizo célebre la
ocasión en la que fue a defender un fortín con sólo doce de sus hombres y regresó a la
mañana siguiente exhibiendo en las puntas de las bayonetas las cabezas cercenadas de
los rebeldes. Ese era el tipo de actitud heroica y violenta que los periódicos de la
Península aplaudían en sus Jefes. El Comandantín también tenía fama de saber imponer la
disciplina. Cuentan —y parece que no hay duda respecto a la veracidad de la anécdota—
que mandó fusilar a uno de sus hombres por arrojar las lentejas contra un oficial. Mi
abuelo decía que hasta los asesinos (los cuales abundan y resultan indispensables en
todos los ejércitos) se ponían lívidos si el Comandantín les miraba de reojo.
Era un hombre terco y frío; astuto y con ambición: silencioso y un poco anodino. No
sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que si uno quiere ser popular no debe
tener una personalidad demasiado marcada. Los hombres considerados extraordinarios
tienen siempre un halo de vulgaridad, y al Comandantín, a simple vista, le sobraba
vulgaridad por todas partes. Dicen también que era de lágrima fácil, pero que nunca sintió
18
nada cuando ejecutaba a un desertor, a un espía o a un simple protesten. El
Comandantín, como todos los buenos patriotas, pensaba que el fin justificaba los medios y
que cualquier sacrifico era pequeño. Era un hombre sin apenas ideas; pero le bastaba y
sobraba con media docena de convicciones. Una de ellas era la necesidad de combatir en
África.
Sin embargo, pese a este y a otros valientes patriotas, todo estaba saliendo mal
para los españoles. En tanto que los rifeños les tiraban a placer, los soldados y oficiales no
sabían adonde dirigir los fusiles. Se decía del enemigo que era invisible.
Además: había que contar con la gangrena, el tifus, la malaria, la sarna, los piojos,
las pulgas, las moscas, los chacales, la brutalidad, la falta de previsión, la escasez de
comida y agua y los negocios sucios. Sí, sobre todo los negocios sucios, un buen montón
de negocios sucios con los que se amasaron fortunas inmensas.
Ya digo, todo estaba saliendo mal para la soldada española. Tenían sed, los pies
destrozados, el cuerpo dolorido, la paga se demoraba, las noticias que venían de otros
frentes solían ser desastrosas, los fusiles les llegaban sin calibrar y, a veces, en un estado
tal que se reventaban con el primer disparo. ¿Dónde iba el dinero que el Congreso
destinaba a la campaña africana? Misterio. O sea, corrupción. Pero los políticos y los
militares y el pueblo necesitaban héroes, y héroes es lo que entre unos y otros
inventaban.
En la Península contaban que este o aquel general había arengado a la tropa, tras
lo cual esta se había arrancado en aclamaciones entusiastas y vivas a la patria. No era
verdad. Por muchos galones que se exhiban en el pecho, por mucha leyenda y fanfarria
que se haya desplegado alrededor de un jefe, nadie aclama a un hombre que te envía a la
muerte. Lo que los soldados murmuraban cuando los jefes se paseaban entre las filas era
«cabrón hijo de mala madre ojalá un tiro no te deje acabar tu maldito discurso».
Pero la prensa seguía engañando a la nación, convirtiendo en héroes a simples
brutos que, pocos años después, alzarían las armas contra todos, como ese Comandantín,
que en realidad se llamaba Francisco Franco Bahamontes y, bueno, supongo que es un
nombre que algo les dice.
Sí, cundía el desánimo en filas, las deserciones estaban a la orden del día, y ese fue
el motivo por el que el Comandantín llegó a la ciudad sitiada. Tenía fama de ser único
para imponer la disciplina, de ser único para insuflar dosis de coraje a la soldadesca.
Llamó a filas, pasó revista con la pistola en la mano y pidió voluntarios, y todos los
hombres se ofrecieron sin pestañear, pues no ignoraban que la palabra voluntario no era
nada voluntaria. El Comandantín asintió levemente, con satisfacción, y siguió pasando
revista. De vez en vez elegía a uno y le decía: «Usted, un paso al frente. ¿Cómo se
llama?». Y entonces lo aleccionaba ante la tropa.
«Un buen soldado debe estar limpio de emociones. Su verdadera aspiración es
obedecer al mando. No tener otros deseos que rebanar el cuello del enemigo. El enemigo
puede ser cualquiera, aquel que señale el interés de la Patria. La Patria debe identificarse,
en el corazón del soldado, con lo más querido: con la madre, la novia o el pueblo».
Siguió pasando revista, y al final también acabó señalando a mi abuelo: «Usted, un
paso al frente. ¿Cómo se llama?».
Antes de romper filas convocó a los llamados un instante atrás, desplegó un mapa y
les dio la orden de conquistar una loma. Mi abuelo no comprendía ¡a necesidad real de
hacerse con la loma. Quinientos metros más allá o más acá, ¿qué podía importarles? Pero,
naturalmente, no se le ocurrió discutir la conveniencia del objetivo, aunque sí se atrevió a
fijar el marco de posibilidades con mayor exactitud.
«Y si la loma se encuentra fuertemente defendida, ¿qué hacemos?», preguntó mi
19
abuelo. «Entonces, cabo, procuren morir lo más lejos posible».
A nadie le gustaba esa guerra. ¿Cómo podría gustarles? Los hombres no soñaban
tanto con la victoria como con una herida más o menos leve que les permitiera
encontrarse de vuelta a casa. "Hacer la guerra por cojones, atacar por cojones, morir por
cojones», eso decían los oficiales, y morir era lo que ellos estaban haciendo. A los más
afortunados sólo les quedaba observar cómo los chacales desgarraban la reseca carne de
los cadáveres. «Todo por la Patria», sí, .«resistir hasta el último cartucho», sí, «morir con
las botas puestas», sí, pero la guerra era para unos pocos lo que la guerra ha sido
siempre —el negocio más boyante y seguro que existe— en tanto que para mi abuelo era,
con perdón, una mierda.
Refugiándose entre ¡os matojos de adelfas, los cinco hombres, guiados por mi
abuelo, el soldado de rango superior, avanzaron hacia la loma hasta avistar un blocao. Un
blocar era una especie de fortín protegido por sacos terreros de apenas seis metros de
largo por cuatro de ancho; era también el lugar en el que los españoles solían dejar esta
vida. Los fieros combatientes del Rif se limitaban a asediarlos hasta que la sed les
obligaba a salir del blocao. Entonces, les acribillaban como a conejos. De esos fortines se
dijo que fueron muy útiles al enemigo.
Mi abuelo y sus hombres se echaron a tierra y se mantuvieron a la espera durante
cerca de una hora. Estaban en silencio, aguzando el oído, pero nada se escuchaba. Todos
ellos sabían que sin motivo alguno se les había enviado a una muerte segura, pero
trataban de no pensar en ello, trataban de pensar en que un milagro se produciría, y así
fue, de alguna forma, porque el cabo que les conducía —mi abuelo— no estaba dispuesto
a arriesgar ni un meñique. Su plan, del que informó en seguida a sus hombres, era
mantenerse a cubierto, disparar unas buenas ráfagas de tiros y regresar. Su objetivo,
pues, no era conquistar la loma; su objetivo era conservar la vida de sus hombres. El
sabía que ninguno de ellos codiciaba honores militares; se conformaban con el milagro de
sobrevivir. Así, pues, que al Comandantín le dieran por el culo. Dispararían con el solo fin
de que en el campamento se escuchara el fregado, y luego regresarían para informar en
la Comandancia que la loma había sido reconquistada y que no había quedado un solo
moro con vida. «Diremos que matamos a dos y que los demás salieron corriendo.
¿Estamos de acuerdo?». Eran unos planes absurdos, pero lo mismo podía decirse de la
misión encomendada y de la totalidad de la guerra. Pese a todo existía la posibilidad de
que, tras la arriesgada misión, les concedieran unas medallas. Tendría gracia. Esas cosas
pasaban. España necesitaba héroes para justificar y ennoblecer el desastre. Era un
secreto a voces: en aquella guerra había tantas posibilidades de sacarse una medalla
como de salir con lo pies por delante. Distinciones militares y muerte se repartían con
generosidad entre las tropas españolas.
Mi abuelo dio la orden de fuego, y durante cinco minutos cargaron y descargaron
los fusiles contra los sacos terreros. Bueno, con eso será suficiente, pensó mi abuelo, el
Comandantín ya habrá escuchado el fregado. «Regresemos», les dijo a sus hombres, que
se miraron con júbilo y complicidad. "Misión cumplida».
Sin embargo, durante la retirada, sin beberlo ni comerlo, les cayó encima un obús
del siete y medio. Se sabe que los rifeños eran maestros de la granada, el mortero y la
invisibilidad, y ese obús cercenó de cuajo la cabeza de uno de ellos, sacó al aire las tripas
de otro y reventó el pecho de un tercero. Mi abuelo, que avanzaba el primero, también
cayó a tierra. Se creyó muerto y no le importo tanto como pensaba. Cerró los ojos y se
dijo: «Bueno, ahora muero y descanso». Pero milagrosamente había sido protegido por el
morral, que quedó completamente destrozado.
Le despertó el frío y el trote de un caballo. Aún estaba aturdido y no sabía si había
muerto o no. Al entreabrir los ojos vio a un rifeño que cabalgaba hacia él. Buscó su fusil
con la mirada, pero este se encontraba a cuatro o cinco metros de distancia. Decidió
20
hacerse el muerto. El rifeño bajó del caballo y levantó un cadáver tras otro hasta llegar a
mi abuelo. Dijo algo en árabe. Luego, de pronto, le dio una fuerte e inesperada patada, y
mi abuelo no pudo reprimir un grito de queja. El rifeño se echó a reír, sacó la gumía y
volvió a hablarle en árabe. Mi abuelo ya se veía desorejado y muerto, porque los
enemigos acostumbraban a desorejar a los soldados españoles; los españoles, por su
parte, preferían decapitarlos y ensartar las cabezas en las bayonetas. Era la ley del talión,
esa ley que es tan antigua como la humanidad. Mi abuelo se encomendó a Dios, pese a
que decía no creer en nada, y se dispuso a morir.
Pero, por algún motivo, el rifeño le miraba casi con simpatía. Lo que tal vez aquel
hombre comprendía es que la soldadesca española era también víctima de la codicia y la
insensatez. El rifeño recogió los fusiles de los soldados muertos, los ató en la cabalgadura,
se montó en el caballo y se despidió de mi abuelo diciéndole: «Baraka lahu fik», a lo que
mi abuelo respondió: «Baraka lahu fik», o sea, que Dios nos guarde a unos y a otros.
Yo ahora veo el mundo con sus ojos y llevo su uniforme, el uniforme con el que se
arrastró por las tierras africanas. La tela se ve muy gastada, y esta mancha de aquí, que
se resiste a salir, podría ser de sangre. La sangre de un rebelde del Rif o la sangre de un
compañero de armas, pero creo que, si lo envío a la tintorería y mando que le remienden
este roto, tal vez lo pueda usar en una fiesta de disfraces, que es a fin de cuentas, según
decía mi abuelo, el mejor destino que se le puede dar a un uniforme militar.
Alzheimer
Javier Azpeitia
Oh Dios. Podría encontrarme dentro de una nuez y considerarme el rey del espacio
infinito, si no fuera por mis malos sueños.
William SHAKESPEARE
Hamlet, II, 2
—Apunten..., ¡fueeeg...!
Al prisionero lo asaltó la conscíencia de que iban a fusilarlo en el mismo instante en
que uno de los tres soldados que apuntaban hacia él se desplomó desmayado. La palabra
«fuego» ardía sin consumirse en la garganta del comandante Calatrava, y un molesto rayo
de sol, reverberando en la hoja de su sable alzado, deslumbraba al reo a ráfagas
temblorosas.
El desconcierto casi pudo con el terror. Se sintió como un pescador de perlas que
emerge del mar en busca de una bocanada de aire. Un buceador con las manos vacías.
Peor aún: con las manos atadas. ¿En qué absurda aunque nítida pesadilla había
irrumpido? ¿Qué cuerpo había elegido al azar su mente para abandonar la nada? Todo se
21
le escapaba, como si la cercanía de la muerte le hubiese arrebatado, además de la
esperanza, la identidad, el pasado, el nombre. Sólo era consciente de lo que estaba
viendo en aquel instante: los otros dos soldados recogían del suelo al compañero
desvanecido y, mientras, el comandante Calatrava demoraba en vano el acto de bajar la
espada y recobrar la compostura, como un actor paralizado por el sentido del ridículo en
medio de la función interrumpida. Entornó los ojos y trató de concentrarse en sí mismo,
en su verdadera personalidad. Con un fogonazo de la memoria logró recuperar su rostro
en algún espejo lejano; pero, lejos de reconfortarle, el recuerdo le resultó desolador. «Un
rostro —pensó— dice casi tanto como lo que calla». El maniatado se recordaba rostro de
hombre viejo, rostro de hombre fatigado, rostro de buena persona, con una marca de
dulzura en los mofletes nacidos, pero con el entrecejo surcado por el fruncimiento de los
cascarrabias.
«Soy inocente», se dijo tras repasar su rostro, y de aquella intuición surgía un gozo
que le anudó la garganta. «Soy inocente».
El comandante Calatrava se acercaba a él con pasos dudosos, el sable ya
envainado. Una brisa suave, inútil para mitigar el bochorno de la sabana, se levantó para
desvanecerse casi al mismo tiempo. Entre tanto, el pañuelo blanco que pendía de la gorra
de plato de Calatrava aleteó graciosamente, con aires de melena, restándole algunos
años.
—Lo lamento, Lánder —exclamó deteniéndose ante él—. ¿Un cigarrillo?
¿Fumaba? Eso no era tan importante como que su propio nombre, Lánder, no
hubiese evocado ni un solo recuerdo para poblar el vacío que lo desbordaba. Lánder.
Lánder. Quizá aquel tipo había inventado el nombre para el evento. Sin esperar respuesta,
Calatrava le colocó un pitillo en la boca y comenzó a buscarse el mechero palpando
nerviosamente los numerosos bolsillos de su uniforme.
Una bocanada de humo precedió al ataque de tos. El comandante Calatrava le retiró
el cigarrillo de los labios. Iba a tirarlo al suelo cuando la voz del que iba a morir lo detuvo.
—No.
Fumaba, y además tenía una voz cavernosa y tremendamente convincente, para la
edad de su rostro. Una voz nueva, pese a todo. Calatrava le devolvió el pitillo.
—Perdone, Lánder: ¿es usted un hombre temeroso de Dios?
El temor del preso resultaba demasiado inconcreto en aquel momento para
definirlo. ¿Dios? Se enredó en un razonamiento sin fin y olvidó contestar.
—Lo digo porque yo sí —continuó Calatrava—. Hemos venido aquí en misión de paz,
aunque siempre, por desgracia, acaba uno defendiéndose. De cualquier modo, no es
ningún plato de gusto para mí cumplir el reglamento. Debería habérselo pensado dos
veces, Lánder.
Pero ¿cuál era exactamente su crimen? La culpa, una culpa intensa y sin objeto, le
subió al apresado de los pies a la cabeza, aumentándole poco a poco la temperatura del
cuerpo.
—Me ha obligado usted a este acto tan doloroso, Lánder. No me ha dejado otra
salida. Una nación no puede permitir algo así de sus vástagos. Soy un hombre herido por
su hermano, Lánder. Ha logrado usted que...
De pronto Calatrava calló extrañado. ¿Un grillo a mediodía? ¿Había escuchado el
remoto quejido de un teléfono? El recluso se perdió, absorto en aquel sonido intermitente,
mientras Calatrava le hurgaba en los ropajes, hasta que logró extraer un pequeño
teléfono azul de uno de los bolsillos interiores de la chaqueta del detenido, pulsó un botón
y se lo llevó a la oreja.
22
—Un momento —exclamó. Se retiró el móvil echando una ojeada al visor—. Es para
usted —le dijo luego al condenado mientras se lo extendía.
En el rostro dulce y viejo del presidiario se dibujó el ademán de recoger el móvil,
pero enseguida sintió la presión de las muñecas atadas. Entonces se llevó con una mueca
el cigarrillo a la comisura de los labios y, estirando el cuello, adelantó la mejilla como para
recibir una bofetada. Calatrava le acercó el teléfono con el gesto profesional de quien
cumple los últimos deseos de un reo de muerte.
—¿Sí? —preguntó con un optimismo fuera de lugar.
—¿Papá?, ¿eres tú?
La voz se oía joven y clara como el agua de un riachuelo a sus pies. Se llamaba
Lánder, el del rostro amable, e iban a fusilarlo, pero en algún lugar había una muchacha,
su hija, preocupada por él. Siempre que la chaqueta que llevaba y el pequeño teléfono
azul no fueran de otro.
—Sí —contestó guiñando un ojo hacia Calatrava, pero sólo por la molestia del humo
del cigarrillo.
ese?
—Papá, por fin. Estábamos muy preocupados. ¿Dónde te has metido? ¿Quién era
El apresado guardó silencio un instante. Sólo podía responder a la última pregunta.
—Un conocido —dijo.
—Papá, ¿no entiendes que no puedes desaparecer así? Hemos pasado una noche
horrorosa, llamando a todos los hospitales, con la cena helándose en los platos. ¿Por qué
no cogías el móvil? ¿Por qué no has avisado? ¿Dónde estás?
—¿Qué hora es? —la víctima intentó hacerse con las riendas de la conversación.
—Las tres. ¿Te has tomado las pastillas?
«Aquí también son las tres», pensó el arrestado mirando el sol de la tarde, que caía
a plomo. El soldado desvanecido acababa de recuperar la consciencia. Uno de sus
compañeros estaba ofreciéndole agua de su cantimplora.
—¿Estáis todos ahí? —el que iba a ser sacrificado tragó saliva. Esperaba en la
respuesta un nombre esclarecedor.
—Sí. Bueno, todos menos... —hubo un crujido en la línea que quebró la voz de la
muchacha—. Se fue esta mañana, pero regresa ahora.
El cautivo guardó silencio. Aspiró una calada profunda. «Dime mi nombre. Dime el
tuyo. Dime quién más me espera. Dime en qué trabajo o trabajaba. Dime el nombre de tu
madre y cuéntame si está viva o muerta. Dime de qué color tienes el pelo. Dime en qué
ciudad de este mundo desconocido vivimos».
Las volutas del humo del cigarrillo se le enredaban en las pestañas del ojo guiñado.
Una lágrima comenzó a resbalarle alrededor de la base de la nariz.
—¿Papá?, ¿sigues ahí?
—Sí.
—¿Pero dónde estás? ¿Quieres que vayamos a buscarte?
Miró a su alrededor. Tras los soldados, muy lejos, la línea del horizonte separaba
para siempre la tierra, de tonos verdes y amarillos, de un cielo azul surcado de vez en
cuando por la humareda de un puñado de nubes. En la distancia se observaban cuatro
enormes árboles de troncos desnudos y copas aparradas sobre grandes horquetas. Detrás
de él se alzaba una roca de mediano tamaño, contra la que golpearía ásperamente su
23
espalda cuando los disparos arrancaran el silencio al paisaje.
"Estamos en el lugar donde nacimos, el lugar al que se va en los sueños más
atávicos, el lugar de nuestros antepasados», pensó.
—Mira, ¿por qué no preparas algo de comer? En cinco minutos acabo, voy para allá
y te cuento, ¿vale?
—Cinco minutos, papá. Nos tenías muy preocupados.
—Diez minutos. Ni uno más, no estoy lejos.
—Vale, pero si te retrasas, llámame. ¿No entiendes que no puedes desaparecer así,
sin avisar a nadie?
—A veces no da tiempo...
—¿Qué? ¿Qué has dicho?
Un zumbido intermitente interrumpía las palabras de la muchacha.
—A veces el tiempo no da...
No le dio tiempo de acabar la frase, porque la comunicación se cortó
definitivamente. Calatrava resopló aliviado. Ya le dolía el brazo de tenerlo extendido. Los
tres soldados se hallaban de nuevo en sus puestos, pero relajados y charlando entre sí.
—¿Algo más? —preguntó entonces Calatrava—. ¿Un último deseo?
Un último deseo. Ver el mar. Ver a su hija. Abrazar a la ¡ madre de su hija. Todos
ellos deseos sin figura. Inconcretos deseos de desmemoriado.
—Mi único deseo es surgir siempre en mí pellejo, comandante, no en el suyo.
Calatrava entornó la mirada.
—El presente no se puede borrar, comandante.
—¡Compañía, fiíiirmes! —gritó Calatrava girando bruscamente sobre sus tobillos.
Los tres soldados dieron un respingo antes de quedarse rígidos, mientras Calatrava
caminaba hacia ellos.
Calatrava recuperó la posición de la que había partido. Se ajustó la chaqueta antes
de desenvainar la espada. Ya no oía las palabras de la presa, que murmuraba para sí.
—Dígame cómo justifica su dios los bombardeos en la época de siembra, dígame
qué lugar del paraíso se les reserva a los constructores de minas, dígame dónde
esconderán su alma premiada con la eternidad los que deciden que se arrase una ciudad.
—¡Preparados!
—Sangramos si nos espolean —el blanco fácil, inevitable, había obtenido de la
conversación telefónica una identidad que ahondaba sus huellas en la arena—, reímos si
nos hacen cosquillas, morimos si nos envenenan...
—Apunten..., ¡fuego!
24
Ruth
Gloria Berrocal
Alcazarquivir, El Ksar-El-Kebir, «la casa grande», hacía honor a su nombre, pero de
forma desmañada, carente de elegancia y armonía. Sus veranos asfixiantes y el lodazal de
sus calles en época de lluvias, convertían el Pueblo Grande en un pequeño infierno que la
abigarrada y variopinta mezcolanza de sus habitantes padecían con dignidad, con esa
dignidad que confieren las grandes catástrofes naturales. Cada verano, todos los viejos
del lugar aseguraban a coro que como aquel año no había habido ninguno, que esas
temperaturas no se recordaban desde hacía siglos, y que la calina era la justa condena a
un pueblo dejado de la mano de Dios, de Jahvé o de Alá. Por un lado, el conseguir un
nuevo récord en esa carrera a plazo fijo hacia el averno, enorgullecía a sus pecadores; y,
por otro, el hecho de que el calor no hiciera distinción entre razas, culturas y religiones
ayudaba a sus habitantes a sentirse, en la asfixia, hermanos de infortunios.
Pero la catástrofe natural que más contribuía a fortalecer esos lazos fraternales era
la de las moscas. Los insectos planeaban democráticamente sobre el Pueblo Grande,
posándose con idéntico encono sobre un lagrimal judío, una llaga cristiana o una pústula
árabe. Los niños eran sus más eficaces exterminadores. Su pericia en cazarlas y matarlas
mientras comían, jugaban o hablaban, convenció a los adultos que pusieron precio a la
caza. Los dípteros saciaban su sed de venganza cuando, en enjambres, conseguían
revolotear sobre alguna cabeza infantil atacada de tina. Cielitos de voraces trompas
succionaban sin compasión la rapada y enyodada cabeza del pobre tiñoso, que,
desesperado por la picazón, se rascaba frenéticamente y se arrancaba las costras. Era el
momento que aprovechaban los insectos para libar la sangre y el pus que exudaban las
llagas recién abiertas.
Inma llevaba dos pesetas en el bolsillo de su vestido. Había tenido que robarle
veinticinco moscas a su hermano pequeño para poder alcanzar las cien. En primavera la
caza no resultaba tan rentable como en los meses de verano, pero, así y todo, la semana
no se le había dado nada mal. Ruth estaba esperándola en su casa y le había prometido
una comida inolvidable. Ruth era su amiga judía y, por los silencios de los adultos, Inma
había averiguado que era al cincuenta por ciento tan cristiana como ella. Pero Ruth o tenía
un padre visible y cada vez que Inma le había preguntado al respecto, Ruth se había
hecho la distraída o bien, con sonrisa misteriosa, había evitado cualquier tipo de
explicación. Quizá la invitación a comer tenía que ver con eso, quizá la comida fuera una
celebración por un padre recién hallado, o quizá lo fuera por uno recién adquirido. Quizá.
La madre de Ruth, Alegría, era una mujer juvenil y divertida, pero de mirada
intensa, triste y oscura. A Inma le turbaba la discordia entre esa boca siempre presta a la
risa y aquellos ojos que presagiaban llantos. Alegría cosía caftanes para las mujeres
árabes que podían permitírselo, pero, según su hija Ruth, era sobre todo una buena
echadora: siempre que leía las cartas vaticinaba lo bueno, jamás lo malo. En las ocasiones
en que Inma había querido que Alegría le adivinara el porvenir, esta, riéndose a
carcajadas, le había dicho que eso era un juego de mayores y que aún tenía muchos
centímetros por crecer para enterarse de lo que le depararía el destino. Inma iba
pensando camino de aquella casa medio judía, medio árabe, que quizá con el estirón de
las últimas anginas, había conseguido la estatura ideal para ese tipo de conocimientos.
Quizá residiera en eso la sorpresa. Tantos quizás no convencían a Inma. No le gustaba
nada que Ruth anduviera con tantos secretos y misterios.
25
Según iba penetrando en la madeja de callejuelas del barrio árabe, oyó el eco de
una multitud que gritaba, pero, por más que aguzó el oído, no consiguió entender lo que
decían ni logró averiguar de dónde procedían las voces en aquel engañoso laberinto. Se
dio por vencida. Buscó el puestecillo de chucherías y calculó mentalmente cuánto podría
comprar con las dos pesetas. El moro que atendía el carrito la saludó sonriente. Inma era
bien conocida de Ahmed. Resuelta, pidió dos manzanas acarameladas, cuatro chicles y
dos pirulíes.
¡Ah! Muy bien. Malograda. Así que a mí no me traes una manzana... Pero, Alegría,
yo no sabía que a ti te... No le hagas caso Inma, si no le gustan... ¿Y tú que sabes, eh?...
Si quieres te doy la mía... Mi reina, ¡qué guapa y qué alta estás!... ¿Me echarás hoy las
cartas, Alegría?... Si te comes todo lo que he preparado te echo toda la baraja. ¡Por mí se
haga, mi reina! Se me quemará la pasta y te quedarás sin comer.
Alegría sale corriendo hacia la cocina y Ruth, misteriosa, lleva a Inma hacia el
dormitorio que comparte con su madre. Excitada y con sumo secreto, saca un libro de un
cajón de la mesita de noche, lo abre buscando una página y, susurrante, lee un párrafo
erótico en donde una mujer, procaz e hirviente de pasión, ruega a su amante que la
penetre. Inma se queda estupefacta. Ruth por toda explicación le dice que es un libro que
está leyendo su madre y que, a escondidas, también está leyendo ella.
¿Qué te parece?... No sé, Ruth. Estarán encargando un niño. Mi hermano el mayor
dice que los niños se encargan así, como los burros... ¿Y no te ha dado un temblor por la
barriga cuando te lo he leído?... No. Bueno, sí, un poco, pero no mucho... Yo, siempre que
lo leo, me pongo rara, es como si me entraran ganas de hacer pis, pero luego voy y no
me sale, ¿me entiendes?... ¿Y tu padre? ¿Me vas a contar hoy lo de tu padre o no? ¿Murió
de verdad? ¿Era cristiano?
Ruth se decepciona. Ha esperado días y días para compartir la experiencia con su
amiga y a Inma parece no importarle el asunto, muy al contrario, está más interesada en
algo de lo cual ella no quiere hablar. ¿Cómo contarle que su padre vive y que lo ha
averiguado con paciencia infinita, día tras día, año tras año? Por muy amiga que sea
Inma, ¿cómo hacerle entender su angustia al principio por no tener padre, su sospecha
más tarde al no poder identificarlo en ninguna foto, y su certeza al final, cuando vio
aquella película en donde una madre le decía a su hijo que su padre había muerto y todo
el mundo sabía, excepto el niño, que aquello no era verdad? ¿Cómo va a entender Inma
con lo impaciente que es, su resignación en la espera, su perseverancia en pronunciar
nombre tras nombre, al azar, sin dejar de observar a su madre por al esta se traicionaba
con un simple gesto? Y a pesar de tantos años de pesquisas, ¿cómo va a creer Inma en la
identidad de su padre, si es íntimo amigo de su familia, y sus hijos son íntimos de ella? La
cara de Ruth es la imagen de la impotencia.
Bueno, no hablemos de eso si no quieres. Pero últimamente sólo hablas de cosas
feas y además estás rara. Ayer te pusiste muy nerviosa mientras jugábamos a las
muñecas. Tere piensa que lo que te pasa es que no quieres ser su amiga, ¿es verdad?
Ruth suspira y trata de cambiar de tema, pero Inma la está mirando fijamente.
¿Cómo explicarle que Tere es su hermanastra? ¿Y si luego, Inma, sin querer, la traiciona?
Se reirían todos de ella, se reirían porque su padre no la quiere y no la ha querido nunca.
Y tendría que confesarles que su apellido es el mismo que el de su madre, que ella, según
los papeles, es la hermana de su madre y la hija de su abuelo. Se reirían, está segura.
En esos momentos un alboroto tremendo llega desde la calle e Inma se distrae
recordando la barahúnda que oyó mientras venía hacia la casa. Alegría, alertada por las
26
voces, sale de la cocina y se asoma a la puerta de la calle. Habla perfectamente el árabe
al igual que su hija, y se pone a charlar con unas vecinas. Ruth aprovecha el momento
para distraer a Inma y evitar así el espinoso tema.
Están gritando «Pendensia», «Pendensia». Malogrados. No pasa nada, mis reinas:
una manifestación pacífica para pedir 'o Independencia. Lo gritan a los cuatro vientos,
como debe ser.
Por Dios se haga, van solo hombres. Venga para adentro que aquí fuera no tenéis
nada que ver. Os he hecho unas «briks» para chuparse los dedos...
Unas trescientas personas se han reunido en la plaza, cerca de la alcaicería, para
manifestarse por la Independencia de Marruecos. Mientras algunos gritan «Pendensia—,
pendensia», otros tratan de acallar a la multitud para dirigirla en orden hacia el cuartel de
Regulares. La chiquillería habitual de la calle se incorpora poco a poco y algún que otro
crío revoltoso recibe un pescozón. Aquello es serio. Se manifiestan por primera vez y
quieren hacerlo pacíficamente, merecen sin sombra de duda la postergada libertad.
Las niñas no tienen hambre todavía y Alegría, ante la insistencia de Inma, acepta al
fin echarle las cartas. Inma, como una vestal inexperta, baraja cuidadosamente el mazo.
Alegría le da instrucciones. La judía se ha puesto un pañuelo con colgantes dorados que le
caen sobre la frente, resaltando aún más sus profundos ojos negros. Su aspecto
berberisco hace pensar en una auténtica pitonisa. Ruth, ensimismada, no presta la más
mínima atención al ritual iniciático.
Veamos. Sólo hay veintidós cartas en el mazo porque vamos a utilizar nada más
que los arcanos mayores, las importantes. Porque tú eres una personilla importante, ¿no?
Tienes que elegir cinco cartas. ¿Quieres que las elijamos por tu año de nacimiento o por el
año en que estamos?... Mejor este año porque lo que me interesa es lo que me va a
ocurrir y si elijo mi año de nacimiento saldrá lo que ya ha ocurrido, ¿no?... No es
exactamente así, pero me parece bien. Veamos. 1956, o sea, la primera, la novena, la
quinta y la sexta. Ya tenemos cuatro. Nos falta la quinta.
Vamos a sacarla sumando esos cuatro números, ¿te parece? Sumamos los cuatro
números y nos sale veintiuno. Pero ya no tenemos tantas cartas en el mazo. ¿Me sigues?
Así que sumamos el dos y el uno del número veintiuno y nos da tres, ¿no? Eso es. Ya
está, en su orden, y esta última es la quinta, la definitiva, todo tu mazal depende de la
quinta carta, mi güeña. Vamos a descubrirlas. A la izquierda, la Rueda de la Fortuna; a la
derecha, el Emperador; arriba el Juicio, y abajo, la Luna. Y vamos con la del centro, la
quinta, ¡por ti se haga, mi reina, por ti se haga! Tenía que salir ella, la Innombrable. No te
preocupes, la malograda no significa lo que parece. Por favor, Inma, no pongas esa cara
que la trece no significa muerte, de verdad. Si no me crees, pregúntale a Ruth... ¡Malaj-amavet!
El grupo de manifestantes se va acercando al cuartel de Regulares. Los
nacionalistas del Istiqlal, en primera fila, arrogantes e inseguros, lanzan a los cuatro
vientos las consignas por la Independencia. Se les ve satisfechos del éxito de la
convocatoria y preocupados por mantener el orden. En sus miradas, en sus gestos, un
cúmulo de ahogados gritos de libertad, la injusta cárcel colonial, la asfixia de la
clandestinidad, el inaplazable anhelo de ser independientes.
La Rueda de la Fortuna! La mejor carta para ser la primera; siempre quiere decir
cosas buenas. Cambios para bien, mi reina. Vas a transformarte y todo a tu alrededor va
a cambiar. Claro, no te vas a quedar en lo que eres, pero lo bueno de la Rueda de la
Fortuna en este lugar es que todo será para tu bien. Eso será si te portas aún mejor, ¿no?
¿Te ríes, memloca? Bueno, como la segunda carta es la del Emperador, veo alguna que
otra dificultad, pero no te preocupes, poca cosa... ¿Qué dificultad? ¿Cuándo tendré esa
dificultad, Alegría?... Yo creo que ya estás teniéndola con esas tetillas que crecen tan
27
aprisa, ¿eh? Ruth, hiza, ves poniendo la mesa que se hace tarde.
Los manifestantes han llegado a la puerta del cuartel de Regulares. En los
extramuros se paran formando una masa compacta. Un único pulmón grita al unísono una
sola palabra: Independencia. El cuartel, cerrado a cal y canto, permanece silencioso, sin
dar ninguna señal de vida.
El Emperador, ¿ves?, es un señor muy importante que manda mucho y que puede
ser tu papá, ¿no? Tiene cetro, corona y el águila imperial. Tan importante como tu padre o
también puede ser un hombre que en el futuro sea importante para ti. ¡Ah! Memloca, ¡te
pones colorada! Vamos con la tercera, el Juicio, que también es muy, pero que muy
buena carta en esta posición, porque quiere decir que habrá cosas a favor y cosas en
contra, pero que al final saldrá lo bueno, mi reina.
El formidable portón del cuartel de Regulares se abre lentamente, como dos
grandes pétalos de una flor carnívora. Chirrían sus goznes. La multitud se acalla. Abierto
el portalón, la negra boca de esa enorme cueva amedrenta a los manifestantes que
aprietan filas desalentados. Los líderes dan un paso al frente y es la señal para que el
grito, rotundo y desgarrador, penetre por el túnel recién abierto, en busca de la
independencia. Todas las gargantas están tensas por los furiosos alaridos de libertad.
Como respuesta a tanta altivez, los legionarios aparecen empujando una ametralladora.
La colocan frente al compacto grupo de hombres y niños. De nuevo se hace el silencio.
Los militares toman posiciones.
Esta es una carta muy femenina, la Luna, claro que por eso la elegiste, porque eres
una niña que además le gusta saber siempre la verdad, ¿a que sí? ¡Para nosotras se
quede la verdad, mi reina! La luna me dice que eres un poco celosilla, y muy fantasiosa.
Mi reina, ¡cómo si no lo fueras ya! Tendrás que tener mucho cuidado con los amores.
Fantasear con los amores no es muy bueno. Hay que soñar para no morirse pero no hay
que creérselo mucho, ¿sabes? Vamos con la malograda de la número trece. ¡Y que no
haya un mal para esta carta! Pero tú, mi güeña, no te preocupes porque no siempre la
malograda significa muerte.
Una vez pasado el estupor que produce el arma mortífera, los manifestantes,
indignados ante la provocación, se desgañitan exigiendo el autogobierno, la mayoría de
edad como pueblo, la expulsión del protector. Se oye una primera ráfaga. Los cuerpos de
algunos líderes son lanzados hacia atrás, empujados por la fuerza de los proyectiles.
Como muñecos inermes, caen en brazos de los compañeros que trastabillean con el
inesperado peso. Antes de que la muchedumbre tome conciencia de lo que está
ocurriendo, la ametralladora se lanza a un siniestro soliloquio. Más cuerpos que caen y
son pisoteados por un gentío enloquecido que huye en todas direcciones. La confusión es
total. Alaridos y carreras. Algunos transeúntes, ajenos a la concentración, lloran de
impotencia y de pánico. Cuerpos caídos y ensangrentados. Heridos que se arrastran
pidiendo ayuda. Chiquillos quietos, desafiando, a su pesar, el silbido mortal de las balas,
hipnotizados por el horror. Alaridos de mujeres que salen de todas partes, arrancándose
los pañuelos de las cabezas y mesándose los cabellos como muestra de espanto y
aflicción.
No. No, reina mora. El que te haya salido la Innombrable no significa nada malo, lo
que significa casi siempre es renovación. ¿Sabes lo que significa? No me pongas esa cara,
bendita. ¡Por mí se haga! A ver cómo te lo explico. No todas las transformaciones son
malas, hay transformaciones profundas de las cosas y de las vidas que son buenas.
¿Comprendes? Y son hasta deseables, reina. Esto quiere decir que te harás mujer, que
perderás la inocencia, que dejarás de ser una niña y que naturalmente tu vida cambiará,
se transformará. ¡Mi boca en los cielos! Te convertirás en una hermosa mariposa.
28
Alegría trata de disipar la sombra de la Muerte con bromas sobre la vida y termina
por tranquilizar a la niña con la orden inapelable de que ha llegado el momento de comer.
Las cartas desaparecen dejando lugar a los platos y a los vasos que una displicente Ruth
coloca de cualquier manera sobre la mesa. Golpes en la puerta. El padre de Inma,
desencajado, nervioso y con prisas, viene a recoger a su hija. Atropelladamente, trata de
describir el horror de los últimos acontecimientos. No se sabe cuántos muertos. No se
sabe qué va a ocurrir ahora con la población española. Los militares se han acuartelado
con sus familias y la población civil está indefensa, a merced de posibles represalias. Una
salvajada. Ha sido una salvajada. El padre de Inma tiene lágrimas en los ojos. Cerca de
cincuenta muertos y no dejan acercarse a los familiares. ¡Y nosotros somos los civilizados,
Alegría! Inma no habla. Agarrada a la mano de su padre, no pregunta, en cierta forma lo
esperaba, sabe ya de la importancia de ciertos juegos, sabe que su cuerpo no la
engañaba, sabe que la inquietud y el miedo responden casi siempre a vagos
presentimientos que se traducen, más tarde o más temprano, en monstruosas realidades.
La Muerte.
El esqueleto viste sonrosada piel y lleva una guadaña que maneja sin descanso. Del
suelo, como plantas, brotan restos humanos. El pie derecho de la osambre aplasta una
cabeza de mujer. Otra cabeza masculina, coronada, reposa en el suelo. La Muerte.
La macabra pesadilla parece no acabar nunca. Los legionarios recogen con urgencia
los cadáveres. Sus ademanes, miradas de reojo y rictus de labios, recuerdan vivamente a
las hienas hurtando carroña. En los extramuros del cuartel del horror, un grupo de
soldados defiende con los fusiles el producto de la felonía: treinta y dos, treinta y tres,
treinta y cuatro... La guadaña sigue segando. Muy poco después parece estar todo en
orden; sólo unas manchas rojizas y pegajosas, dispersas por el suelo y cubiertas por
enjambres de moscas, hablan de la barbarie, de la barbarie de los civilizados.
Lo que no cuentan Francisco Goya, Pablo Picasso ni otros
corresponsales de guerra
Montserrat Fernández Montes
A Theo Angelópouloi
—¿Tienes miedo?
—No, no tengo miedo.
29
—Yo sí. Los aviones se están acercando. ¿Oyes? Suenan como hoces en la yerba.
—Mi padre esconde un cuchillo en la faltriquera, lo sé. Es un buen cuchillo, se lo
compró a un judío de Toledo.
—El cerro se está acercando. ¿Ves los pinos detrás del pelotón?
—No tengas miedo. Dame la mano y escucha las cigarras. Son las primeras del
verano.
—Ahí va tu padre, entre los soldados. Tiene sangre en la frente y en los brazos.
¿Estás segura de que esconde un cuchillo?
—Ahí va tu padre, entre los soldados. Parece que está llorando.
——¡Mi padre no llora! Es el sudor que le mancha la cara. Hace demasiado calor.
—-La sangre es roja, el sudor es transparente. El pintor lo confundirá con las
lágrimas.
—A mi madre y a mi tía no les gustará. Tengo que decírselo al pintor. ¿Dónde está?
—¿Y yo qué sé? Los pintores siempre están arriba o detrás. Si matan a mi padre, su
cuchillo será para mí.
—Ya sólo se les ve la espalda. Mira qué culo más raro tiene ese soldado. Me da risa.
—Ven, no te resbales con la pinocha. No hagas ruido. ¿Quieres que nos fusilen a
nosotros también?
—Eres mala y quieres asustarme. No matan a los niños.
—Mira, han puesto delante al señor Manuel. Le están atando las manos.
—Te has manchado de resina. Tienes la falda llena de pringue. Tu madre te dará
una azotaina.
—-Es jara, tonto, ¿no la hueles? Se quita con agua y sal.
—Ahí está mi padre, en la cuarta fila, junto al tuyo. ¿De qué hablan?
—Mi padre le dice que se haga el muerto cuando disparen. El que se salve, segará
el trigo del otro y cuidará de sus hijos.
—Yo quiero que se salve tu padre.
—Yo quiero que se salve tu padre.
—Yo segaré el trigo si los matan a los dos. Es muy fácil. El año pasado, aprendí una
canción en la trilla: «Trigo verde, trigo verde, ay trigo verde que oro harás...».
—¿Estás loco? ¡Cállate! Nos van a oír.
—Si me das el cuchillo toledano, segaré vuestro trigo también.
—Yo creo que no los van a matar. Debe de ser muy difícil matar tantos hombres de
una vez.
—¿Pero qué esperan? ¿Por qué no le atan las manos a mi padre?
—Ven aquí. Detrás de esta roca estaremos bien.
—-¡Ahí está el pintor!
—¿Dónde? Ahora puedes asomar la cabeza. Los soldados están almorzando.
—¿Puedo ir a decirle al pintor que pinte a mi padre con las manos atadas, como el
señor Manuel?
30
—¿Para qué? Las manos de los de la cuarta ñla no salen en los cuadros. Además, el
que está en el risco no es un pintor, sino un general.
—Tiene un teleobjetivo.
—Es un catalejo, el párroco tiene uno igual. ¿Ves? Ha hecho una señal y todos los
soldados se ponen de pie.
—¿Ya han acabado de almorzar?
—Se frotan las manos con tomillo. Cogen los mosquetones, van disparar. ¿Qué
preferirías ser, pintor o general?
—No veo a mi padre, ni al tuyo. Los tapan los hombres de las primeras filas. El
pintor tampoco los verá.
—Escucha. Ya llegan los aviones. Suenan como las abejas del panal de mi abuela,
en Alcalá. Por Pascua, hace torrijas con miel.
—¿Duele mucho morirse?
—Creo que sí. Pero dura poco. Como una picadura de avispa.
—-Tengo miedo.
—Cállate.
Feliz Navidad, Mr. Ash
F. M.
A Eduardo Jiwnani, ángel mestizo, ángel con sexo.
Afuera nieva, pero en el interior de la mansión de los Ash se mantiene una
temperatura agradable. La criada sudamericana acaba de encender la chimenea y se ha
quedado parada frente a la ventana. Las llamas que chisporrotean en el inmenso salón,
por reales que sean, resultan tan decorativas como los retratos de los gobernadores que
cuelgan de las paredes. La mansión posee una magnífica caldera que permanece
encendida mañana y noche en los días de invierno, y las tuberías de cobre, disimuladas en
las paredes como un invisible sistema arterial, aseguran una atmósfera tibia, amorosa,
que los que llegan del exterior no tardan en elogiar.
Junto a la ventana, la criada observa atentamente los prados nevados. En su país la
nieve apenas se conoce a través de la televisión. Aunque ella ha visto muchos copos
desde que empezó a trabajar para los Ash, el milagro del agua convertida en mariposa no
deja de asombrarla. El paisaje también ayuda a que la criada se haya quedado absorta, el
plumero en la derecha y el trapo en la izquierda, la nariz pegada a la ventana,: mientras
contempla los valles blancos, las montañas que se dibujan al fondo, el impresionante
acantilado por el que avanza un coche hacia la parte alta del monte, el enclave
privilegiado donde se encuentra la casa.
31
Hace tiempo que los Ash compraron la mansión y la convirtieron en su cuartel de
invierno. Ahora la frecuentan poco. La presidencia del gobierno, una condición, que ocupa
Mr. Ash después de unos reñidos comicios, hace que la familia no disfrute de la montaña
más que algún día de fiesta, durante las Navidades, si la apretada agenda del presidente
tiene un hueco donde introducir el pavo que ha seleccionado su esposa.
Suena un potente motor. Al tiempo que llega un rumor de voces, el trapo y el
plumero cobran vida. Como una muñeca a la que acaban de dar cuerda, la criada repasa
el polvo de los escasos libros que nadie ha tocado durante años. Luego, hace desaparecer
la mancha de su propio vaho en la ventana y revisa los cuadros de esos señores vetustos,
ceñudos, que han precedido a Mr. Ash en el linaje familiar. Los retratos la observan con
una severidad acorde con los excelsos cargos que ocuparon en vida.
—Buenos días, Viviana —dice el presidente al entrar en el salón con un montón de
paquetes y bolsas.
—Buenos días, Mr. Ash.
—Qué calor tan agradable.
—Acabo de encender la chimenea.
—Me gustaría hablar un minuto con usted.
El presidente tiene esa extraña mueca en la cara, como siempre que está de buen
humor y trata de sonreír. La excesiva responsabilidad de sus actos le ha modelado en el
rostro un mohín semejante al que produce una punzada de dolor. La criada permanece
quieta junto a la chimenea. Está nerviosa. Le suele ocurrir cuando Mr. Ash está cerca, Si
bien son ya varios años trabajando para la familia presidencial, ha visto pocas veces al
señor. Las obligaciones del cargo obligan a Mr. Ash a viajar con demasiada frecuencia.
La criada se estira repetidamente la falda del uniforme negro, que le queda un poco
corta para su gusto, y trata de enderezar la cofia. Son ademanes automáticos, tan
apresurados como inútiles, porque Viviana está impecable desde la punta de sus lustrosos
zapatos, pasando por las finas medias oscuras, hasta el moño que le recoge el cabello
mientras trabaja.
El presidente deja en el suelo las bolsas. A continuación, se quita el sombrero, los
guantes y el abrigo, que un mayordomo silencioso se ocupa de recoger. Mira a Viviana
con un gesto de aprobación, vuelve a sonreír corno si le doliera el hígado. Se agacha y
coge uno de los paquetes.
—Me he permitido comprar esto para su hijo. Porque usted tiene un hijo. ¿No es
cierto?
—Pero, señor... Sí, sí, tengo un hijo. Pero cómo se ha molestado, por Dios, no hacía
falta que...
—Nada, nada, Viviana. Estaba comprando los regalos, cuando he visto esta
pequeña maravilla y no he tenido más remedio que llevármela. Mi mujer me habla tan
bien de usted, que he pensado que a su hijo podría gustarle.
—Pero, por Dios, no se qué decir, señor, no me lo esperaba —balbucea Viviana al
tiempo que recoge el regalo de manos del presidente. Es un paquete rectangular, sin
envolver, se puede ver su contenido a través del plástico transparente de la tapa: una
pistola de juguete fabricada con tanta minuciosidad que parece auténtica.
—Es exacta a la mía —dice Mr. Ash, orgulloso, mientras se acerca un momento a su
despacho, también en la planta baja, abre el cajón del escritorio, saca una pistola y vuelve
al salón para mostrársela a Viviana—, observe, es una reproducción perfecta, espero que
a su hijo le guste.
32
—Sí, sí, sin duda, gracias, es un regalo estupendo para un muchacho, muchas
gracias.
—Nada, nada, Viviana, fíjese, fíjese qué parecido, está cuidada hasta el último
detalle, y eso que hay muy pocas como esta —dice Mr. Ash al tiempo que deja su propia
pistola sobre la mesita baja del salón—, es una serie restringida, de coleccionista.
—Sí señor, es muy real, muchas gracias, a mi hijo le encantará.
Es improbable que el presidente tenga que utilizar la pistola que ha dejado en la
mesita baja. Las medidas de seguridad de la mansión no tienen un mínimo resquicio.
Medio centenar de hombres guardan la carretera en distintos pasos; un helicóptero de
rastreo sobrevuela continuamente la casa, y otro más, para una posible evacuación,
reposa en el jardín como un insecto helado. Asimismo, la mansión cuenta con los altos
muros, las cámaras de televisión, la escolta personal del presidente, los perros, los
dispositivos de alarma. Nada debe alterar la tranquilidad de la familia presidencial durante
sus pocos días de asueto.
La jornada transcurre sin apenas incidentes. No podría ser de otra forma. Los
sirvientes, vestidos de gala, ejecutan sus faenas de un modo impecable, y la comida,
supervisada por la esposa del presidente, es del gusto de todos y abundante. Por lo
demás, el olor de la leña, el ambiente cálido, los suntuosos regalos, todo invita a que
reine una feliz atmósfera navideña. Sólo un pequeño detalle tiñe el día con una bruma
fugaz. Y es que el hijo de Mr. Ash, el pequeño de la casa, al ir a recoger los pasteles del
postre, ha entrado en la cocina y se ha encaprichado de la pistola que el presidente ha
entregado a Viviana.
Se oye un murmullo de voces que llega de la cocina. El niño aparece en el salón,
tímido, con el paquete que contiene la pistola de juguete. Mr. Ash se lo quita de las manos
con un gesto suave y lo deja junto a la mesita baja, cerca de la chimenea. Hay allí gran
confusión de cajas y sorpresas. Alrededor del cesto que contiene la leña han caído muchos
de los papeles de colores que envolvían los regalos y que, como es tradición en la familia,
se han abierto durante la comida.
El breve conflicto de la pistola de juguete es de tan escasas consecuencias que
incluso ayuda a sazonar el clima familiar que se respira en la casa. Mr. Ash lo aprovecha
para proporcionar a su heredero una nueva lección. Nada hubiera sido más fácil que
comprar otra pistola, pero esa decisión habría conllevado una debilidad, tanto para él
corno para su hijo, que no está dispuesto a tolerar. Tiene muchas esperanzas puestas en
su retoño. Cualquier ocasión es apropiada para modelar en él un carácter estoico, el que
se requiere para afrontar la responsabilidad que ha de asumir en años venideros.
Mr. Ash se acerca a la chimenea, coge una brasa para encender un puro, y regresa
a la mesa principal donde humea el café. Después de mirar a su esposa, se vuelve hacia
su hijo.
—Ahora, muchacho, lo mejor que puedes hacer es devolver ese regalo que no te
corresponde.
El niño corre hacia la mesita baja y revuelve entre los paquetes para coger la
pistola. Echa un vistazo furtivo a su madre, que le hace un guiño. A continuación, alza la
pistola y se encamina, de nuevo corriendo, a la cocina. No llega hasta allí. Antes de salir
del salón tropieza con uno de los paquetes y le pega un tiro a su padre, en la cabeza. Los
retratos que adornan las paredes del salón se manchan con las gotas de sangre y quedan
ridículos, con el gesto adusto picado de viruela, como si una extraña enfermedad familiar
se hubiera revelado al fin, después de muertos.
Un grito, un silencio, pasos pesados. Varios hombres armados entran en el salón y
dan instrucciones por sus teléfonos móviles. Es inútil, los sistemas de seguridad han
33
resultado infructuosos.
La última foto de Robert Capa
Ricardo Gómez
25 de mayo de 1954
A pesar de la mosquitera, a pesar del humo de las fogatas, a pesar de haberse
untado la piel con la pestilente loción, los cínifes habían conseguido saciarse de su sangre
húngara. Era probable que aún anduvieran en el suelo de la tienda con sus vientres
ahitos, sin poder remontar el vuelo. André se rascó los brazos por enésima vez, tratando
de calmar el escozor producido por su saliva. Hacía dos días que había salido de
Namndinh y un compañero le había advertido en el delta del Song Koi, los mosquitos son
el arma secreta de los vietnamitas; ellos son inmunes a su picadura, pero a los
occidentales nos sangran y nos vuelven locos con su veneno.
Pero no era la picazón lo que más le desazonaba. Ni la humedad que colapsaba los
poros de la piel e impedía sudar cuando apenas había amanecido. Ni el sabor agrio del
café o el olor a revenido de las galletas. Tampoco el tono soez y bárbaro del teniente que
estaba a cargo de esas maniobras y que mandaba a sus hombres con crueldad. El
malestar había aparecido nada más dejar Namndinh y al comienzo no supo a qué
atribuirlo. Sólo cuando el batallón se detuvo al mediodía de la primera jornada y él pudo
dejar en el suelo su equipaje se dio cuenta de que su cámara y la mochila con las cajas de
película se habían convertido en un peso insoportable.
Con el agobio de quien lleva a la espalda una carga infinita, André arrojó a las
brasas los restos del café y tomó del suelo su máquina y su macuto de color gris oliva. Los
soldados habían recogido las tiendas y los pertrechos y se alineaban de dos en fondo en el
calvero que les había servido de acampada, donde los cabos harían el recuento de sus
pelotones e informarían rutinariamente al oficial todos los soldados en sus puestos, mi
teniente.
Nadie le contaría a él, que por supuesto no estaba obligado a ninguna disciplina
militar y que podía moverse libremente por donde quisiera. Se acercó a las filas de
soldados cargados con sus enormes morrales y supo que ese encuadre era bueno, con los
cascos reflejando la luz del sol, pero sintió pereza de sacar la cámara de su funda. Fotos
como esa habían sido hechas centenares de veces, aunque sólo él sabía conferirles el aura
que le había hecho famoso. Aquella imagen era estática, pero sólo en apariencia. El sabía
captar la incertidumbre en los ojos, la inquietud en una mano que afloja un correaje o la
pesadez de un rostro machacado por el cansancio.
A las órdenes del oficial, la columna echó a andar. A la noche estaba prevista la
llegada a Thaibinh, distante sólo ocho kilómetros, pero las quince horas que faltaban se
ocuparían con unas maniobras ordenadas por el mando francés en la zona. La agencia,
sabiendo que tarde o temprano estallarían los combates, le había pedido que fuese allí.
Sería el sexto conflicto bélico que cubriría con su cámara, para reflejar una vez más la
muerte, la desesperación, el odio y el miedo.
La marcha sería rutinaria hasta una hora más tarde, cuando llegaran a la llanura
cuyo nombre había olvidado. Se entretuvo en ver cómo se alzaba el Sol por encima de los
34
árboles al otro lado del río. En escuchar los cantos de las aves que huían de los árboles
que flanqueaban el sendero. En descubrir rumores entre los matojos, quizá de tapires o
monos que sentían invadido su territorio. Se preguntó en qué maldito momento de su vida
había caído en sus manos una cámara fotográfica, cuando a él lo que de verdad le habría
gustado era ser pintor. Pintor de naturalezas vivas y no fotógrafo de la muerte. Los
militares le conocían y sentían cierto orgullo por tenerle allí. El que caminaba a su lado le
sacó de sus ensoñaciones señor Capa, quiero pedirle el favor de que me haga una foto y
se la envíe a mi mujer, que está en Marsella...
El tintineo de la cantimplora sobre la culata del fusil de ese soldado marcaba el
ritmo de los pasos de la columna. André viajaba el último, agotado por la falta de sueño y
agobiado por el peso de su morral. Desde la muerte de su querida Gerda, hacía ya
dieciocho años, cada foto le arrancaba una porción de alma. A través del ojo de su cámara
había mostrado al mundo el horror de varias guerras, la tristeza de combatientes,
refugiados y desplazados en medio del espanto.
La precisa fotografía de la muerte de un miliciano en la guerra española apareció en
las portadas de cientos de revistas y le consagró como reportero de guerra. Sin embargo,
no era esa su foto más querida. De los setenta mil negativos de su colección había
seleccionado menos de mil, pero ahora, si le dieran a elegir, se quedaría con una; la
tomada en enero del 39 a la puerta de un centro de refugiados en Barcelona. En ella, una
niña bellísima, de ojos tristes, descansaba sobre un montón de fardos, el pie apoyado
sobre una bolsa de asas que contenía las únicas pertenencias familiares, y por la que
asomaba el rabo de una sartén. Ya entonces, cuando envió la imagen, había avisado de su
dolor no siempre resulta fácil mantenerse al margen, incapaz de hacer nada, salvo reflejar
los sufrimientos que te rodean.
Gerda habría captado la trascendencia de aquella confesión, su hartura y la
angustia de su corazón. Nadie más la entendió, y él no se resistió a acudir allá donde las
bombas y las balas dejaban su reguero de desesperación. Pero cada viaje y cada clic de
su cámara le habían arrancado la carne del alma a pequeños mordiscos, más lacerantes
que las picaduras de los mosquitos. Tenía sólo cuarenta años, y aunque su cuerpo parecía
mantenerse entero, su corazón estaba roído por el desánimo. Pensaba que tras las
lecciones de la guerra de Europa y de las bombas en Japón el mundo renunciaría a esos
horrores, pero se había equivocado. Ahí estaba él de nuevo.
El destacamento abandonó el borde del río. La llanura apareció después de subir un
pequeño promontorio, cubierta por las nubes de vapor procedente de los arrozales
próximos. El silbato del oficial detuvo a los soldados. Habían llegado a la zona de
maniobras. André sacó la cámara y fotografió el horizonte, cielo y suelo abrazados en un
manto de neblina, una pintura apacible, de cuando la tierra no se había dejado robar los
secretos del hierro y la pólvora.
Juegos de soldados. Los cabos se hicieron cargo de sus pelotones y los desplegaron
en tres columnas, barriendo la llanura desde su izquierda. André se quedó con la última y
avanzó al final, cámara en mano. Miró su reloj: eran las ocho de la mañana. Como si en
un lugar lejano alguien se hubiera hecho eco de su gesto, primero llegó un sordo
estampido y a continuación un silbido. Un obús estalló en el centro de la planicie
levantando una nube de agua y lodo. Juegos de soldados, con hierro y dinamita. El
soldado marsellés le advirtió cúbrase, señor Capa, y agáchese cuando nosotros lo
hagamos; esto no es una broma.
No era una broma. Al estampido del mortero siguieron tableteos de ametralladoras
y disparos aislados. Como malos actores de teatro, los soldados caminaban agachados sin
convicción en medio del fuego. Conocían las reglas macabras de los mandos que habían
ordenado esas maniobras: sólo un proyectil de cada diez tenía munición de guerra. No era
un combate del todo real, pero tenía sus riesgos, a los que se sumaba el que recorrieran
35
territorio enemigo.
André caminó erguido y estupefacto, con el objetivo de su cámara protegido por la
tapa. Las explosiones de mortero agitaban el vapor de agua suspendido en el aire. La
quietud de la mañana se trizó con los silbidos de las balas. Los hombres avanzaban, a
veces agachados, a veces arrastrándose entre el fango, siguiendo las órdenes de sus
mandos. Sólo era un juego con riesgos, pero sobre todo constituía el prólogo de otras
páginas de historia macabra que arrasaría esos bosques, que llenaría de dolor las aldeas
vietnamitas, que poblaría los caminos y las cunetas con caravanas de refugiados con sus
bultos al hombro. Alguien de su pelotón advirtió al resto de sus compañeros minas;
atención, hay minas.
Un soldado colocó un banderín amarillo pocos metros delante de él. Los demás
comenzaron a andar despacio, escrutando el suelo bajo sus pies. André contempló la
planicie y las lejanas montañas. Los uniformes y el ruido de los fusiles violaban la calma
de siglos de ese paisaje, digno de ser pintado. Las correas de su macuto se clavaban en
su piel como si estuviera lleno de plomo. Tuvo la sensación de que no podía dar un paso
más. No quería acompañar a esos hombres a abrir otro libro siniestro. El ya lo había
enseñado todo, pero el mundo no había aprendido. Decidió que esta vez irían sin él.
André quitó la tapa del objetivo y se acercó la cámara. En el visor cupieron las
siluetas de nueve hombres, de espaldas, caminando hacia la historia. La tierra y el cielo
sabrían muy pronto de la humedad de la sangre y de la aspereza del humo. Él lo había
contemplado demasiadas veces y no quería ser testigo del desastre. Sonó un clic y saltó
otro pedacito de su alma desvalida. Protegió el visor de la cámara y avanzó con decisión
hacia el banderín amarillo.
Mientras su cuerpo saltaba por el aire recordó la imagen serena de la niña
acurrucada entre los fardos. En medio de la negrura, su rostro se hizo cada vez más
grande y luminoso y se acercó a consolar su corazón, como sí quisiera vestirle el alma.
Esbozó una leve sonrisa.
Caronte
Javier Maqua
A Caronte lo despertó un ruido seco, como de disparo de cazador. Abrió un ojo y
enderezó una oreja. Sin levantarse espabiló levemente las aletas de la nariz olisqueando
el aire. La detonación no se repitió, pero Caronte no volvió a dormirse. La noche era
fresca y agradable y el día anterior se lo había pasado adormecido a la sombra del
gallinero, sofocado por el calor agobiante que caía sobre Madrid aquel dieciocho de julio
de 1936. No tenía sueño y la brisa nocturna era deliciosa. Poco a poco fue
desperezándose. Por las colinas de Vallecas, hacia el este, ya se podían ver las claridades
de una aurora a punto de reventar. Hacia la Casa de Campo la noche todavía era azulada
y un dosel de innumerables estrellas caía desde el cielo hasta perderse tras los negros
encinares. Caronte se incorporó, se estiró, desentumeció todos sus músculos y a paso
lento y majestuoso se dirigió al gallinero, alrededor del cual realizó su Primera inspección
36
ordinaria. Las cinco gallinas dormían; el gallo no había cantado todavía; los conejos
continuaban escondidos bajo los cántaros y cajones que, diseminados aquí y allí en la
corraliza, les servían de madrigueras. Luego dio una vuelta rutinaria a la casa y comprobó
que la puerta estaba bien cerrada. Sin embargo, no ladró: sabía que era demasiado
temprano para despertar al ama. Correteó a través de las barrancas y los secadales del
yermo que rodeaba el casal, asustando a los topos y las ratas. De la finca vecina vio llegar
a Samuel, un setter mezclado e inquieto al que también había despertado el disparo. Se
saludaron mutuamente oliéndose los cuartos traseros y siguieron su camino hacia la
carretera de Extremadura. A la altura del poste de teléfonos se les unieron Sultán y
Chispa. De la fábrica de ladrillos oyeron el aviso de Adauta y todos se dirigieron a su
encuentro. Chispa, un perrillo pequeño y peludo, no dejaba de ladrar y comprometer a
Caronte que, de vez en cuando, se lo quitaba de encima de un hocicazo. Adauta recibió al
mastín con zalamerías y lametones, y Caronte se dejó hacer. Sultán gruñó y mordió a
Caronte en la grupa; era el único que podía disputar al mastín el liderazgo de la manada y
la rivalidad de ambos venía de lejos; aunque estaba ya viejo y medio cojo, Sultán no se
conformaba con facilidad y obligó a Caronte a revolverse pesadamente y darle una
tarascada. El gallo cantó al fin y otros gallos le respondieron hacia el oeste. Samuel se
detuvo un momento e irguió la testud para observar el alba anaranjada sobre el árido
descampado suburbial. Enseguida se unió al resto de la manada. Adauta estaba en celo y
todos la cortejaban; era un chucho feo y sin gracia, pero con muy retorcidas mañas para
ganarse el cariño no sólo de sus iguales, sino de los mismos seres humanos;
periódicamente concedía sus favores al mastín, mucho mayor que ella, y que la
destrozaba literalmente al montarla, pero de ese modo se lograba una protección segura e
imponente. Unos días después de la monta abortaba junto al pozo negro de la fábrica de
ladrillos. Como era la única hembra disponible de la zona, estaba harta de tantas
proposiciones v a todos enseñaba los dientes. El que llevaba la peor parte era Chispa,
siempre ardiente y sin oportunidades para encontrar una perrilla de su tamaño. Mientras
Adauta se defendía de sus pretendientes, Samuel se acercó al viejo lavadero, convertido
en leonera, donde su favorita, Princesa, cuidaba la carnada más reciente. Ya sólo
quedaban dos cachorros. Los otros cuatro habían sido vendidos o ahogados por el guardia
de la fábrica. Princesa abrió sus ojos tristes, observó a Samuel y volvió a dormirse.
Acabado el trámite de su visita, Samuel se reunió con los demás y todos fueron
zascandileando en dirección al arroyo Meaques, al otro lado de la carretera. Adauta se
detuvo para jugar con una piltrafa de pollito que había devorado el día antes; ni una sola
nidada de polluelos lograba criarse en las cercanías, por culpa de las fauces del chucho.
Chispa tuvo que esperar a que Adauta se aburriese para mordisquear los restos del pollo.
A esas horas de la madrugada la larga y recta cuesta de la carretera de Extremadura
estaba desierta; los perros la atravesaron sin precauciones, saltaron un muro derribado y
se adentraron en las primeras jaras de la Casa de Campo. Samuel oyó voces lejanas de
seres humanos y se detuvo. Caronte hundió el hocico en el agua fresca del arroyo. De
pronto sonó un tiro. El setter se tensó y quedó quieto como una estatua. Caronte, más
tranquilo, sacó lentamente el hocico del agua. Adauta se puso a su lado. Sultán gruñó.
Chispa ladró desesperadamente. Se oyeron gritos y carreras. Sonó otro tiro y otro y otro.
Los gañidos de Chispa se hicieron más agudos y desagradables; el perro de pulgas era un
manojo de nervios. Caronte ladró gravemente y le hizo callar. Los gritos y los disparos
eran aislados y difíciles de localizar. Por un instante, aquí y allí, se iluminaba un trozo de
noche, se escuchaba una detonación, y luego todo volvía a quedar oscuro y en silencio.
De repente el estruendo de una ráfaga ensordeció a los animales y, todos a la vez,
echaron a correr asustados, desgañitándose. Samuel encabezaba la jauría. Caronte, más
pesado, seguro y perezoso, iba el último. Sultán corría siguiendo el cauce del arroyo,
salpicando agua. Chispa, por la orilla. Se detuvieron cansados debajo de un majuelo. Una
lechuza protestó desde sus ramas. Los canes jadeaban dando vueltas alrededor del
tronco, intranquilos. Se había hecho otra vez el silencio y había amanecido
37
definitivamente. El canto de las primeras cigarras era todavía leve. Adauta se enroscó en
la hierba. Chispa persiguió un saltamontes. Sultán se lamía la pata dañada tiempo atrás
por los palos de aquel energúmeno borracho que estuvo a punto de matarlo. Movido por
su instinto cazador, Samuel olisqueó la hierba y comenzó a seguir el rastro de un faisán,
uno de los últimos que quedaban en la Casa de Campo desde que la República la había
abierto al ciudadano de a pie y los cazadores furtivos y hambrientos del Batán habían
arrasado el Coto Real. Caronte le vio alejarse y con un ladrido escaso y grueso avisó a los
demás. Todos fueron tras él. El ruido de los hombres había desaparecido, los animales
habían recuperado la calma. El setter zarceaba cada vez con mayor celeridad, sentía la
presa cerca, entre las jaras, junto al muro. Pero nuevos gritos, ahora más lejos, al otro
lado de la carretera, les detuvieron. Carreras y voces. Samuel dudó, la presa que
rastreaba estaba a dos zancadas, entre las matas. Súbitamente la brisa hizo llegar dos
ladridos lejanos y se oyeron tres tiros aislados. Samuel no se lo pensó dos veces, eran los
ladridos de su hembra, de Princesa. Abandonó su objetivo, saltó el muro de la Casa de
Campo y, ladrando rabiosamente, corrió a espetaperro hacia la fábrica de ladrillos. La
jauría le siguió como pudo. Cruzaron la carretera a la altura de la caseta solitaria de la
panadería y el colmado. Otros perros ladraban a intervalos desde las distintas fincas del
suburbio, por la parte del Batán. Agotado por la feroz carrera Caronte amainó el trote.
Sultán, cojeando, le alcanzó primero; luego Chispa. Adauta iba delante. Samuel ya había
desaparecido como una bala, descampado adelante. Se había hecho de nuevo el silencio.
No se advertía un alma, el paisaje estaba desierto. En todas las casas los postigos y las
ventanas continuaban cerrados a cal y canto, los vecinos dormían, el hortelano todavía no
había salido a regar la huerta junto a la barranca del abroñigal, frente por frente a la
central eléctrica. Ya se distinguían las pilas de ladrillos recién cocidos, al lado del horno.
Caronte no veía a Samuel, que probablemente se había metido en el viejo lavadero para
proteger a su perra. Adauta se había detenido unos metros antes en la torrentera del
desagüe. Hozaba un rastrojal. Caronte husmeó el aire con la cabeza erguida. Adauta le
miró, estaba esperándole, «aquí, aquí, he descubierto algo, acércate». Era el cuerpo de un
hombre joven. Caronte lo reconoció enseguida. Lamía su cara, pero el hombre no se
movió. Estaba muerto. El olor a sangre era muy fuerte. La camisa estaba empapada.
Caronte levantó la testuz y avistó distraídamente las proximidades. Los otros canes
zascandileaban nerviosos alrededor del cadáver, todavía con precauciones. Chispa era el
más atrevido y comenzó a beber la sangre que goteaba en el costado. Adauta rasgó la
camisa para descubrir las heridas y facilitarse el festín. Más viejo y desconfiado, Sultán
enganchó un zapato y tiró del cuerpo inerte por ver si se movía. Caronte les dejaba hacer,
vigilante. Chispa y Adauta habían perdido totalmente el miedo y ya estaban borrachos de
placer. Por fin Caronte se hizo un sitio, metió el hocico en el cachete sanguinolento sobre
el pecho, desgarró una piltrafa que sobresalía aún caliente y masticó arregostado. Los
demás no tuvieron que esperar, había para todos. Pero un lamento cercano les puso los
pelos de punta. Era Samuel que aullaba dolorosamente desde ¡a pared trasera del horno.
Corrieron hacia allí. Princesa yacía en un charco de sangre, reventada. Los perros se
unieron al duelo de su camarada y un concierto traspasado de dolor hizo estremecer la
mañana. A través de aquellos áridos parajes, de todas las casas y solares, por detrás de
los desmontes, alejándose hasta los pegujales de Carabanchel, cientos de gozques
respondieron con aullidos ululantes y hondos. El sol todavía no había terminado de
asomarse, la luz era tímida, añil hacia poniente, rosada y anaranjada hacia levante. Desde
el pequeño bosque de abedules llegó el sonido de dos detonaciones. Uno de los disparos
deshizo un terrón junto a Sultán. La jauría se dispersó aterrorizada. Caronte galopó en
solitario hacia el casal de su ama. La puerta continuaba cerrada. Arañó con desesperación
y ladró roncamente. Daba vueltas alrededor del edificio, se detenía, enseñaba los dientes,
aullaba, volvía a correr, se acercaba de nuevo al portal, golpeaba el batiente, se ponía en
pie sobre las patas traseras mientras se apoyaba con las delanteras en los cuarterones,
ladraba, se revolvía, ladraba otra vez,.. Nadie daba señales de vida.
38
(De Invierno sin pretexto, Madrid, 1992)
La guerra es la madre de todas las cosas
Franco Mimmi
Traducción del italiano: Carlo Frabetti,
Era apuesto, con los ojos azules y el cabello negro salpicado de hebras blancas. De
edad indefinida. Sonreía, afable y seductor, y a las dudas de su interlocutor replicaba
levantando el dedo índice para señalar la leyenda que destacaba, negro sobre blanco, en
un gran cartel a sus espaldas:
LA GUERRA ES LA MADRE DE TODAS LAS COSAS
—Por tanto, amigo mío —dijo—, sus dudas son excesivas, y sus escrúpulos,
claramente contraproducentes. Lo que usted considera filantropía es, por el contrario,
misantropía, y el error se debe a que entre sus argumentos, centrados, según la moda de
los tiempos que corren, en la economía, falta, si me permite decirlo, un poco de filosofía,
un poco de humanae litterae. ¿Sabe quién es el autor de esta máxima? —preguntó
señalando de nuevo el cartel.
El príncipe, rebuscando entre los recuerdos de su máster en la London School of
Economics, estuvo a punto de contestar:
«El complejo militar-industrial». Pero por suerte el recuerdo no llegó a tiempo.
—Heráclito, amigo mío —se adelantó el hombre apuesto—, un filósofo griego que
vivió entre el sexto y el quinto siglo antes de Cristo, poco sospechoso, por tanto, de
hablar movido por intereses personales. ¿Me sigue?
El príncipe asintió con la cabeza, a la vez intimidado y tranquilizado. Si lo había
dicho incluso un filósofo griego, sus escrúpulos eran infundados: ir a la guerra contra su
hermano era una idea sacrosanta, basada no sólo en razones solidísimas (los separaban
caracteres y gustos distintos, incluso en cuestión de mujeres, incluso gastronómicos) sino
decididamente filantrópicas. Había hecho bien en acudir a aquel lugar remoto, aquel gran
edificio blanco engarzado como un diamante en el verde de los prados alpinos, donde
encontraba no sólo los medios materiales que necesitaba para romper las hostilidades,
sino también las bases ideológicas para la justificación de los nuevos impuestos, gravosos
pero indispensables para financiar las actividades bélicas.
Mientras el príncipe se hacía estas reflexiones, el hombre apuesto se había
levantado en toda su estatura y elegancia, se había apoyado con nonchalance en el borde
del lujoso escritorio y, con un mando a distancia, había hecho aparecer en la pared un
39
gran panel luminoso.
—Veamos —dijo—. Ahora se trata de escoger el material más adecuado a sus
necesidades, y estoy seguro de que no le decepcionaremos. Tomemos, por ejemplo...
No dijo el qué, pero, pulsando un botón del mando, hizo aparecer en la pantalla el
dibujo animado de un helicóptero que, ligero como una libélula gris-verdosa, se posó en el
suelo y detuvo delicadamente su hélice.
—Este aparato —-dijo el hombre apuesto— es tan similar al modelo estadounidense
AH-64 Apache que, si su libre comercio no fuera oficialmente imposible, diríamos que es
precisamente ese modelo. Lleva un piloto y un copiloto en una cabina blindada incluso
contra las astillas, es invulnerable frente a los proyectiles del calibre 7,65, resiste bien los
del calibre 12,7 y puede aguantar incluso los de 23 milímetros. Le ahorro los datos sobre
la velocidad de despegue vertical y de crucero, y paso a lo esencial, que es, obviamente,
el armamento: ante todo, dos lanzadores para distintos tipos de misíles, uno capaz de
disparar diecinueve de ellos, y el otro, siete.
El mando a distancia disponía también de un láser que proyectaba sobre la imagen
un punto rojo. El hombre apuesto desplazó el punto bajo una aleta lateral y continuó:
—-Aquí —dijo— va instalado un misil de crucero subsónico teledirigido por
infrarrojos, y aquí ——añadió desplazando el punto rojo bajo la aleta opuesta— va un misil
aire-tierra antiblindados.
El príncipe asintió. El territorio gobernado por su hermano era mayoritariamente
montañoso, y un helicóptero habría resultado sumamente eficaz. Lo asaltó, sin embargo,
una duda: ¿y si también las cabañas de los montañeses, aquellos pobres desgraciados
que se dedicaban al pastoreo, sufrían las consecuencias de unas armas tan devastadoras?
Expresó su inquietud, y el otro replicó meneando la cabeza:
—Olvida usted que la realidad es un incesante fluir, una continua transformación de
todas las cosas. Cada objeto, tanto animado como inanimado (también el hombre, por
tanto), está sometido a constantes modificaciones, y este flujo inexorable (panta rhei:
todo fluye) es el devenir. Además hay un misil antinavíos, también dirigido por infrarrojos,
que lleva 40 kilos de explosivos y viaja a 1,2 veces la velocidad del sonido. Y un pequeño
misil contra las instalaciones antiaéreas enemigas. Y dos misíles aire-aire con cabeza
buscadora y capaces de alcanzar mach 2. Y, por último, un cañón de 30 milímetros con
una capacidad de fuego de 625 disparos por minuto.
Al príncipe se le escapó una pregunta poco digna de él:
—¿Cuánto vale?
El otro lo miró con un asombro ligeramente despectivo y replicó:
—No irá a reparar en gastos, espero.
—Verá —balbució el príncipe—, en los últimos años hemos tenido problemas
financieros, ha habido una ralentización de la economía, y la recaudación fiscal...
—Pero precisamente ahí está la solución —lo interrumpió el otro con un amplio
gesto—. Usted quisiera ahorrar cuando de lo que se trata es de gastar, de usar para
reemplazar, de destruir para reconstruir. No en vano Heráclito ve en la guerra una función
predominante en la economía del universo. Pero si quiere hablar de dinero, aquí tiene algo
que bien vale el medio millón de dólares que cuesta.
Dicho esto, hizo aparecer, pulsando el mando a distancia, un objeto alargado,
ahusado, con dos aletas laterales a la mitad del fuselaje y dos al fondo.
—Esta maravilla —dijo—, que parecería, si su libre comercio no fuera oficialmente
imposible, un misil de crucero estadounidense Tomahawk, lleva una tonelada de
40
explosivos en una cabeza convencional para objetivos marítimos o terrestres, pero no hay
que olvidar que puede llevar también una cabeza nuclear. Evidentemente, en ese caso, el
precio es mayor.
—Evidentemente —dijo el príncipe, distraído. Estaba haciendo cálculos mentales, y
temía que las cifras fueran excesivas. Hacía algunos años que el índice de pobreza de su
país crecía de manera alarmante, y la clase media estaba sufriendo un proceso que los
sociólogos definían como depauperación. Había que tener en cuenta, por otra parte, los
gastos necesarios para la fortificación del palacio real, y tal vez para la construcción de un
bunker subterráneo, en previsión de las inevitables represalias de su descreído hermano,
siempre reticente a aceptar las razones de los demás, por evidentes que fueran. No se
detendría ante nada, ni siquiera ante los miles de víctimas que su respuesta podría
causar, los cuerpos convertidos en troncos sanguinolentos, las viudas violadas, los
huérfanos hambrientos y reducidos a la esclavitud. Era inútil, no había alternativa. Se
removió en su asiento y repitió sin titubeos—: Evidentemente.
—Entonces —dijo el hombre apuesto con tono triunfal—, he aquí un artículo de
precio reducido, pocas decenas de miles de dólares por unidad, pero de enorme eficacia:
una bomba de racimo —y siguiendo el punto rojo que recorría la pantalla, añadió
enfáticamente-—: Menos de dos metros y medio de longitud, pero dentro lleva más de
doscientas cargas explosivas que caen, como indica su nombre, en racimo, y capaces,
cada una, de perforar una coraza de 12 centímetros de espesor, y que al caer se alejan
las unas de las otras, esparciéndose en un radio de cientos de metros. Cada una de estas
cargas se deshace en fragmentos, dando lugar a una verdadera lluvia de explosivos y
astillas de acero capaces de destrozar un blindado, por no hablar de lo que pueden
hacerles a los hombres, teniendo en cuenta, además, que los fragmentos incandescentes
hacen estallar los depósitos de combustible. En una palabra, una masacre.
El príncipe no logró contener su entusiasmo.
—¡Magnífico! —exclamó. Ante una bomba tal, su hermano perdería toda capacidad
de respuesta, y tal vez sus súbditos, que sin duda morirían a millares bajo un ataque
similar, se unirían a las fuerzas invasoras. Sin embargo, había algo, un detalle que se le
escapaba, pero que le parecía importante. ¿Qué podía ser? Por suerte acudió en su ayuda
el hombre apuesto, que, sentado en el borde del escritorio, sin dejar de balancear la
pierna, encendió un cigarrillo mientras cambiaba la imagen de la pantalla.
—Huelga decir —comentó—, que hace falta un avión para tirar las bombas.
«Ah, claro, el avión», dijo el príncipe, pero sólo para sí. Y en voz alta sentenció con
aplomo: —Obviamente.
—Un avión —-continuó el hombre apuesto—, y más concretamente un bombardero.
Para ahorrar, se podría escoger un modelo que, si su libre comercio no fuera oficialmente
imposible, se podría tomar por el B-52 estadounidense, también llamado «Fortaleza
volante», por sólo 70 millones de dólares, lo que en un país como el suyo equivale al
producto nacional bruto de apenas un mes. Pero yo creo que sería absurdo conformarse
con esta antigualla cuando en el mercado hay un modelo indistinguible del B-l Lancer,
modernísimo, rapidísimo, con una autonomía de vuelo que le permite cruzar océanos y
continentes, y que sólo cuesta 200 millones de dólares.
—Pero mi problema —intervino el príncipe un tanto preocupado— está, por así
decirlo, al lado de casa, a pocos kilómetros de distancia.
—Querrá decir —replicó el hombre apuesto con un tono que empezaba a revelar
cierta impaciencia— su problema actual. ¿Y el futuro? ¿No conoce usted las conclusiones a
las que llegó Flavio Vegecio, estudioso de la decadencia del Imperio Romano, en su
Epitome re militaris?
41
«No», admitió el príncipe moviendo la cabeza, pero el otro ya le estaba dando la
respuesta:
—Si vis pacem, para bellum, escribió Vegecio: si quieres la paz, prepara la guerra.
Algo picado, el príncipe quiso replicar.
—Sin embargo... —empezó a decir, pero el hombre apuesto, bajando ágilmente del
escritorio a la vez que apagaba el cigarrillo en un precioso cenicero de cristal, hizo un
gesto con la mano que sostenía el mando a distancia y lo interrumpió:
—Sí, tiene usted razón. Vegecio sólo es un táctico, todo lo más un estratega, y lo
que cuenta es la idea de base, el principio inalienable por el cual vale la pena luchar y
morir.
—Heráclito —dijo tentativamente el príncipe, que empezaba a comprender.
—Heráclito —confirmó el hombre apuesto y solemne, con los ojos entornados y las
puntas de los dedos unidas, prosiguió—: Él explicó que todo fluye, que el mundo es un
teatro donde los opuestos se alternan, que este proceso es el devenir y que el devenir es
la razón de ser del mundo, y que por tanto la guerra, lucha incesante entre los opuestos,
es la madre de todas las cosas.
El príncipe se puso en pie, como para sumarse al homenaje al gran filósofo y, a la
vez, a una plegaria para quien, en el nombre de aquel principio luminoso, se quedara a lo
largo del camino, pero el otro aprovechó para cogerlo del brazo y llevárselo hacia una
puerta escondida en el muro, que se abrió a la señal del mando a distancia.
—Venga, querido mío —dijo el hombre bello—, venga a aclarar, si fuera necesario,
las últimas dudas y a ver qué podemos hacer todavía por usted —y lo guió a través del
sinuoso pasillo hasta entrar en una habitación grande, parecida a la de la que acababan
de salir, donde un gran cartel anunciaba «AYUDA A LOS PRÓFUGOS», y después de nuevo
en un pasillo sinuoso y en una habitación grande donde un cartel anunciaba
«RECONSTRUCCIÓN", y otra vez en un pasillo sinuoso para volver a entrar, completado el
círculo, en la primera habitación.
Ahí, a los pocos minutos y con satisfacción por ambas partes, firmaron los contratos
que mientras tanto un empleado diligente había preparado añadiendo, por iniciativa
propia, miles de indispensables ametralladoras kalashnikov y millones de proyectiles;
después el príncipe se despidió y lo acompañaron al gran coche negro que lo había traído
y que lo volvería a llevar al avión privado. La limusina tenía los cristales ahumados,
exactamente como el coche gemelo con el que se cruzaba en el camino, pero al príncipe le
pareció, al ver el perfil que se recortaba detrás del cristal, reconocer a su hermano.
El ojo vago y el general
Gonzalo Moure
El general conoció a una niña que tenía un ojo vago. Fue en un hospital, donde el
42
general visitaba a los niños heridos dentro de lo que su estado mayor llamaba «daños
colaterales». La niña llevaba su ojo trabajador tapado con un parche marrón. De manera
que el que miraba al general desde la cama blanca era el ojo vago.
¿Tienes el ojo herido?, preguntó el general con la mejor de sus sonrisas, tan
reluciente como la colección de condecoraciones que lucía en su pecho.
La niña no respondió. Se limitó a seguir observando al general con su ojo vago. Fue
el director del hospital quien, tras consultar en su libreta, dijo:
No, está herida en una pierna.
Había allí una enfermera joven y hermosa. Cuando escuchó al director, se inclinó
sobre la cama y levantó la sábana con expresión seria. Era su forma de decir: «¿Cómo
que herida? «.
La niña sólo tenía una pierna. O una y media. La izquierda estaba vendada a la
altura del muslo, y la ausencia del resto hacía que la blancura de la sábana resultara casi
obscena.
El general tuvo que hacer un esfuerzo para no retirar la vista. Tragó saliva y
conservó la sonrisa a duras penas.
¿Y el ojo?, insistió.
Tiene un ojo vago, dijo la enfermera.
Ah, el ojo vago, dijo el general, confundido.
Se acercó un poco más a la niña.
¿Cómo te llamas?, le preguntó.
La enfermera tradujo la pregunta, y la niña tardó en contestar unos segundos.
Aisha, dijo por fin.
Miraba al general, pero a él le parecía que miraba detrás de él, con su único ojo
visible. Sin saber por qué, era el ojo vago de la niña lo que le interesaba, más que su
pierna cortada. El director del hospital parecía impaciente, deseando continuar el recorrido
por la sala, pero el general no parecía dispuesto a hacerlo.
De modo que..., dijo el general, ¿ese es tu ojo vago?
Señaló hacia el ojo destapado mientras la enfermera traducía
Sí, contestó Aisha, esbozando su primera sonrisa.
¿Y cómo me ves con él?, le preguntó.
Pues..., reflexionaba, mordiéndose una uña, mientras le miraba. Al principio mal,
borroso. Pero ahora, bien.
Eso es que está trabajando, rió el general, sentándose en la cama.
Sí, contestó ella, riendo también.
¿Y por qué no trabaja siempre?
Es que es mi ojo de pensar, dijo Lucía.
¿Tu ojo de pensar?
Sí, es como si no le importara lo que tiene delante. Es mi ojo de ver... otras cosas.
¿Otras cosas?
El general estaba cada vez estaba más extrañado. Miraba alternativamente a la
43
enfermera y a la niña.
Sí, dijo Aisha. Si me esfuerzo, le veo a usted. Con su gorra, su uniforme... Pero si
dejo a mi ojo que vea lo que quiera él, veo a sus espíritus.
¿Mis espíritus?
Sí, dijo Aisha. Su ojo vago se relajó.
El general veía que miraba alrededor de su cabeza, como con pereza. Entonces su
expresión se ensombreció, y cerró el ojo vago.
No añadió nada. El general insistió, pero no le sacó a Aisha una palabra más sobre
sus «espíritus», y el director del hospital aprovechó el silencio para sugerir que había que
continuar la visita.
Por la noche, solo en su habitación, el general no podía evitar pensar en Aisha, en
su ojo vago, y, sobre todo, en sus espíritus, lo que la niña herida decía ver a su alrededor
con el ojo vago...
Se tumbó en la cama. Se tapó un ojo, y con el otro, intentó ver a los espíritus.
Recordaba lo que había hecho Aisha, y trató de imitarla, relajándolo. Pero no vio nada
especial, alrededor de su cama. Cambió de ojo, y tampoco consiguió nada. Al final, cerró
los dos, y se durmió.
Pasó una semana. Llena de noticias de lejanos frentes, de visitas a campamentos y
de órdenes de ataques, de bombardeos. Pero ni en uno solo de los días de la semana dejó
el general de pensar en la niña del ojo vago. Intentaba convencerse a sí mismo de que la
recordaba por el dolor que le había causado su pierna amputada, pero se daba cuenta de
que era el ojo vago lo que le obsesionaba, lo que había dicho acerca de sus espíritus.
Aquella mañana estaba insólitamente libre. Sin pensarlo dos veces, se vistió de paisano y
salió a la calle. Fue hasta el hospital en un coche sin distintivos, y preguntó en el
mostrador de recepción sín decir quién era. Pronto llegó ante la puerta de la gran sala en
la que había visto a Aisha la primera vez. Entró, y allí estaba, un cuerpo menudo en medio
de la cama blanca.
Cuando se acercó a ella, vio que estaba dormida. Se sentó en una silla, y esperó.
Aisha no tenía puestas sus gafas y sin ellas parecía una niña distinta. De pronto, una
bandeja cayó al suelo, y la pequeña se despertó. Miró hacia el general y buscó las gafas
con su mano derecha. Se incorporó un poco y se las puso. El parche la afeaba, pero su ojo
vago brillaba con una rara intensidad.
Hola, dijo el general.
Aisha se encogió, subió la sábana hasta su cuello y hundió la cabeza en la
almohada, como si quisiera alejarse. Luego miró detrás de él.
Al volverse, el general vio a la enfermera que había traducido las palabras de Aisha
en la visita anterior. No decía nada.
¿Podría traducirme?
La enfermera dio un paso más, hasta colocarse a su lado. Luego se sentó en el
borde la cama y tomó a Aisha de la mano. La pequeña le sonrió, con dulzura.
Hablaron, al principio, sobre cosas intrascendentes. Por fin, el general se atrevió:
Aisha, ¿ves a mis espíritus?
La niña asintió, en silencio.
44
¿Y cómo son?
Tardó mucho en contestar. Miraba detrás del general, donde no había nadie.
Unos buenos, y otros malos, dijo por fin. A veces están cerca de usted los buenos,
y a veces los malos.
¿Y ahora?
Ahora, son los buenos. Pero los malos se ríen.
Las palabras sonaban extrañas en su lengua, pero más aún en la traducción de la
enfermera.
¿Y por qué se ríen?
Aisha encogió los hombros, al escuchar la traducción de su respuesta. Se miraba las
manos en silencio. Un minuto más tarde levantó el ojo vago, y volvió a perder la mirada
detrás de los hombros del general.
Pronunció una frase extraña y musical. El general aguardaba la traducción.
Llevan sacos en su hombros, dijo la enfermera. Algunos llenos, otros vacíos.
¿Llenos de qué?, preguntó el general.
Sólo dijo una palabra. La enfermera tragó saliva y miró a los ojos del general para
traducir:
De muertos.
Los tres se quedaron callados un largo rato. La vida se movía A SU alrededor, pero
parecía que estuviera detrás de una niebla espesa.
Aisha, dijo por fin el general. ¿Ves a tus espíritus?
Cuando la enfermera tradujo, la pequeña miró a su alrededor, y asintió con la
cabeza.
¿Y cómo son, los tuyos?
Otra vez, una sola palabra:
Tristes.
El general se levantó. Sentía que su cuerpo pesaba y pensaba que la vejez le había
alcanzado allí, inexorable, en la sala de aquel hospital. Estrechó la mano de la enfermera
y besó la mejilla de Aisha. Desde la puerta, se volvió. La niña le miraba, seria, con su ojo
vago.
Días más tardes el general recibió la noticia de que el hospital había sido alcanzado
por una bomba. Habían muerto muchos adultos y niños.
Se tapó los ojos. Sintió risas sobre sus hombros. No preguntó. Nunca más hizo una
pregunta de la que no supiera antes la contestación.
Antes de morir, el general tembló de miedo.
45
El mensaje del náufrago
Carlos Pérez Merinero
EXPLANADA VALLE DE LOS CAÍDOS. EXTERIOR. DÍA
En la gran explanada que hay frente al Valle de los Caídos no se ve a nadie; sólo
algunos coches aparcados. En sobreimpresión se lee un título:
El mensaje del náufrago
Desaparecido el título, un coche entra en la explanada. Lo conduce GLORIA, una
chica de poco más de veinte años. Va sola.
Gloria aparca su vehículo junto a los demás y baja de él. Mira el espectacular
monumento que tiene delante y, más que impresionada, lo que se siente es cohibida;
cohibida y perdida. Se sobrepone a esa primaria reacción e intenta mirarlo con distancia y
objetividad, pero le resulta imposible abarcarlo todo con sus ojos. Es extraña en el lugar
—es la primera vez que lo visita— y no acierta a acostumbrarse a él; le sobrepasa.
Gloria echa a andar hacia la basílica. Mientras cruza la explanada, no cesa de dirigir
miradas fragmentarias hacia aquí y allá, todavía interesada en descifrar el significado de
esa enorme mole que tiene delante de sí.
Desde que desapareció el título de la secuencia y el coche de Gloria entró en la
explanada, comenzó a oírse en off la voz de un narrador masculino.
NARRADOR (en off)
Hace ya casi un mes que ocurrió lo que ocurrió, y sólo ahora Gloria se ha decidido a
visitar lo que la policía y los periódicos llamaron eufemísticamente «el lugar de los
hechos»... «El lugar de los hechos». Pero ¿de qué hechos? De qué hechos se trata, así en
plural. Gloria no lo sabe. Lo único que sabe es que Jaime ya no está con ella y que la
soledad que sentía mientras viajaba en coche desde Madrid se ha disparado hasta hacerse
dolorosamente insoportable una vez aquí, en «el lugar de los hechos»... Recuerda el día y
la hora en que se produjo la llamada de la hermana de Jaime, pero no sus palabras. Estas
se han borrado, como si en su interior alguien o algo quisiera ser caritativo con ella y
anular lo que Gloria bien sabe que ya nunca desaparecerá, porque las cosas que ocurren
nunca terminan de desaparecer del todo. Si está segura de algo es de que, recuerde o no
las palabras exactas con las que la hermana de Jaime se lo dijo, él no está ya con ella. Y
eso, lo mire por donde lo mire, es lo único que cuenta... Pero lo que no podrá olvidar,
porque lo conserva, es el recorte del periódico. Casi sin querer, lo ha aprendido de
memoria, como cuando de pequeña su madre le enseñaba las primeras canciones.
Canciones alegres, que todavía hoy sería capaz de entonar, pero que tan poco cuadran
con el sabor a muerte que le dejan las palabras del periódico cada vez que las recuerda.,.
Para un lector ajeno a su drama —el drama de Gloria-— la noticia resultaba curiosa por su
carácter insólito: un joven de veintitrés años se había suicidado sobre la tumba de Franco.
En los días siguientes hubo especulaciones sobre el significado de ese acto, pero, agotado
el tema, los periódicos se olvidaron del caso. Un olvido que a Gloria no alcanzó, y por eso
está aquí, en este lugar que sabía que existía, pero en el que nunca había estado antes...
46
Qué hace aquí, no lo sabe, aunque mantiene la esperanza —muy remota, pero esperanza
al fin y al cabo— de que quizá en el sitio donde se mató, en ese «lugar de los hechos» del
que hablaron la policía y los periódicos, encuentre un mensaje destinado a ella, y que sólo
ella podrá descifrar. Un mensaje que le descubra quién era Jaime —ese novio al que creía
conocer, pero del que en realidad, como luego se demostró, lo ignoraba todo— y que le
descubra también por qué hizo lo que hizo... La familia de Jaime no dejó de interrogarla
sobre los motivos del suicidio. Ellos, al igual que la policía, pensaban que Gloria estaba en
posesión de la clave —una enfermedad incurable, un repentino acceso de locura, una
militancia política que le había desquiciado...—, de algo concreto, en fin, que lo explicaría
todo. Ella negó que supiese más de lo que los demás sabían, pero Gloria tiene la
seguridad de que nadie la creyó. Empezaron a mirarla como a una apestada, o, peor aún,
como a la culpable de lo que había sucedido, y hubo momentos en los que hasta a ella
misma le costó dudar de su culpabilidad... Se quedó sin certezas, y cuando hoy piensa en
la última vez que hicieron el amor, justo la tarde antes de que él decidiera hacer el viaje
que ella acaba de hacer ahora, ya no sabe si se entregó al hombre que amaba o al
espectro, a la sombra, en que no iba a tardar en convertirse... Ha dejado de ver a la
familia de Jaime. O, por mejor decirlo, la familia de Jaime ha dejado de querer verla,
todavía aferrados a la esperanza —es lo único que ahora les une: la esperanza en esto o
en aquello— de que han encontrado en ella a la culpable que tranquilizará sus conciencias.
Ha dejado de ver a la familia de Jaime y no se engaña. Está sola en esto —sea «esto» lo
que sea; ni ella misma sabría definir su situación—, pero antes de derrumbarse ha querido
dar este paso. Visitar el sitio donde Jaime se mató y tratar de descubrir su mensaje...
Cruza el umbral de la basílica y se estremece. Se estremece de ansiedad y de aprensión,
pero también de miedo a toparse con el vacío. El que a poco que se descuide llenará su
vida, quién sabe si para siempre.
Coincidiendo con estas últimas palabras del narrador, Gloria ha entrado, en efecto,
en la basílica y ¡a explanada vuelve a quedar vacía.
Funde en negro.
EXPLANADA VALLE DE LOS CAÍDOS. EXTERIOR. DÍA
Un día distinto al de la secuencia anterior.
Tampoco en esta ocasión se ve a nadie en la explanada; sólo algunos coches
aparcados.
En sobreimpresión se lee un título:
Héroes en la familia
Desaparecido el título, un coche entra en la explanada. Lo conduce RUSA, una mujer
de unos cuarenta años. Va sola.
Rosa aparca su vehículo junto a los demás y baja de él. Mira el espectacular
monumento que tiene delante y, más que impresionada, lo que se siente es cohibida;
cohibida y perdida. Se sobrepone a esa primaria reacción e intenta mirarlo con distancia y
objetividad, pero le resulta imposible abarcarlo todo con sus ojos. Es extraña en el lugar
—es la primera vez que lo visita—— y no acierta a acostumbrarse a él; le sobrepasa.
Rosa echa a andar hacia la basílica. Mientras cruza la explanada, no cesa de dirigir
miradas fragmentarias hacia aquí y allá, todavía interesada en descifrar el significado de
47
esa enorme mole que tiene delante.
Desde que desapareció el título de la secuencia y el coche de Rosa entró en la
explanada, comenzó a oírse en o//1 la voz del mismo narrador de antes.
NARRADOR (en off)
De niña, a Rosa le llamaba la atención que todas sus compañeras tuviesen dos
abuelos y ella sólo uno. Del abuelo Juan nunca se hablaba en casa. Había muerto, y
punto. Egoísta como todos loa niños, si Rosa sentía no tener ese segundo abuelo era por
lo que suponía de pérdida para ella. Pérdida de regalos por Navidad y en los cumpleaños,
pérdida de algunas monedas con las que satisfacer pequeños, pero inaplazables, caprichos
infantiles... y pérdida de cariño, quizá también. Pero Rosa y sus compañeras crecieron y
todas fueron quedándose sin abuelos. Rosa ya no fue distinta a las otras, y la figura del
abuelo Juan, ese hombre al que nunca conoció y del que ni siquiera había visto una foto,
se desvaneció para ella lo mismo que antes lo había hecho para el resto de la familia...
Pero a veces los muertos resucitan, aunque sólo sea para morir de nuevo. Brillan un
momento como luciérnagas, y luego se apagan ya para siempre, dejándonos con la duda
de si esa luz que hemos visto resplandecer era real o la hemos imaginado... Han pasado
veinte días desde que el abuelo Juan reapareció, y si se le preguntara a Rosa si esa
aparición fue real, no sabría qué responder. Fue tan breve como el flash de una cámara de
fotos; un fogonazo que enseguida se extinguió. Un fogonazo seguramente muy parecido
al que produjo el arma que lo mató... Si de niña Rosa pensó alguna vez en cómo había
muerto su abuelo, desde luego que nunca se le ocurrió fantasear con que hubiera sido a
manos de otro hombre. Así sólo se moría en las películas. La gente, digamos, normal
moría en la cama, rodeada de los suyos. Pero no. De ser cierto lo que oyó —y quién era
ella para cuestionarlo—, su abuelo, el abuelo Juan, ese espíritu para cuya reaparición no
se había necesitado de ninguna médium, no era gente normal... Fue un miércoles por la
noche. Su marido y su hijo esperaban con impaciencia un partido de la selección y habían
encendido el televisor mucho antes de que el partido empezase. Con el mando a distancia
en la mano, su marido fue cambiando de canal, buscando algo con lo que distraer la
espera. Al fin dio con un reportaje sobre la construcción del Valle de los Caídos. Su marido
no tenía ningún interés especial en el tema, pero parecía el programa menos malo de los
que en esos momentos estaban emitiendo. Rosa levantó los ojos de la revista que leía y
miró la televisión, también ella sin ninguna curiosidad especial... Durante unos pocos
minutos, los tres —Rosa, su marido y su hijo— escucharon en silencio lo que contaba el
locutor y contemplaron distantes, sin emoción, las viejas imágenes del No-Do, rescatadas
de un tiempo que para ninguno de los tres que ahora las contemplaban pareció existir. El
niño preguntó la hora a su padre y este le respondió que todavía faltaban diez minutos
para el partido... Franco apareció en pantalla, durante una de sus visitas de inspección a
las obras, y el locutor, apoyándose en esas imágenes, habló de un atentado frustrado
contra él. Según dijo, quienes lo intentaron fueron unos anarquistas. Después desgranó
sus nombres con el mismo desapego e idéntico desinterés con el que Rosa, su marido y su
hijo le estaban escuchando. Entre esos nombres, uno —Juan Marañón Ocaña— vino a
despertar en Rosa todo lo que fue su niñez: la imagen que de pequeña tenía de sus
padres, la casa donde transcurrió su infancia, el colegio, las compañeras que tenían dos
abuelos, los chicos que le enviaban notitas —«Te espero a las seis en el parque»—, los
regalos que le hacían y los que echaba de menos, las primeras confidencias, los primeros
sueños... Se le vinieron a la cabeza tantas cosas, al conjuro de ese nombre, que,
entretenida en asumirlas y organizarías, cuando quiso darse cuenta su marido había
cambiado de canal y una banda tocaba los himnos nacionales de los equipos... No solía
ver los partidos de fútbol y ni a su marido ni a su hijo les extrañó que se levantara y se
48
fuera a otra habitación. Lo que sí les sorprendió fue la determinación y la rapidez con la
que lo hizo. La miraron apenas un segundo y pronto se desentendieron de ella, pendientes
como estaban de leer la alineación del seleccionado español, que justo ahora aparecía en
pantalla... Rosa fue a su habitación y recuperó el documental en su televisor portátil.
Quería confirmar si efectivamente el nombre que habían dado era el de su abuelo. Pero ya
no volvieron a citarlo ni apareció, como deseaba, una foto suya. Sólo su nombre una vez,
y después, nada. Un flash, un fogonazo, y luego, esa nada. Una vida convertida en nada,
tras los disparos que a él y a sus compañeros les hicieron los servicios de seguridad de
Franco... El reportaje terminó y comenzó un concurso. Rosa volvió junto a su marido y a
su hijo, y preguntó cómo iba el partido. Su marido le dijo que ganaba España uno a cero,
pero que estaban jugando fatal. Cogió de nuevo la revista y se abstuvo de comentar con
él lo que había pasado por su cabeza en el tiempo que había estado sola, mientras que un
jugador español —¿quién?; no tuvo interés en preguntarlo— metía un gol... En estos
veinte días Rosa ha intentado saber algo más de su abuelo —desde cuándo era
anarquista, quién le llevó por ese camino, quiénes eran sus compañeros, dónde está
enterrado...—, pero no ha conseguido nada. Sólo la misma nada en la que se disolvió ese
Juan Marañón Ocaña, su abuelo Juan... Si Rosa está aquí, en este lugar que ella sabía que
existía, pero que nunca antes había visitado, es porque es lo único que tiene adonde
agarrarse. Y por eso ahora cruza el umbral de la basílica, decidida a enfrentarse a la
tumba del hombre al que quiso matar su abuelo; la tumba del hombre que, sin ella
saberlo, le hizo ser un poco más infeliz en su infancia. El que le hizo perder regalos por
Navidad y en sus cumpleaños, el que le hizo perder algunas monedas con las que
satisfacer pequeños, pero inaplazables, caprichos infantiles..., y, quién sabe, si también el
que le hizo perder un trozo de cariño.
Coincidiendo con estas últimas palabras del narrador, Rosa ha entrado, en efecto,
en la basílica y la explanada vuelve a quedar vacía.
Funde en negro.
EXPLANADA VALLE DE LOS CAÍDOS. EXTERIOR. DÍA
Un día distinto a los de las dos secuencias anteriores. Tampoco en esta ocasión se
ve a nadie en la explanada; sólo algunos coches aparcados.
En sobreimpresión se lee un título:
Nadar con la corriente
Desaparecido el título, un coche entra en la explanada. Lo conduce EVA, una mujer
de unos cincuenta y cinco años. Va sola. Eva aparca su vehículo junto a los demás y baja
de él. Mira el espectacular monumento que tiene delante y, más que impresionada, lo que
se siente es cohibida; cohibida y perdida. Se sobrepone a esa primaria reacción e intenta
mirarlo con distancia y objetividad, pero le resulta imposible abarcarlo todo con sus ojos.
Es extraña en el lugar —es la primera vez que lo visita— y no acierta a acostumbrarse a
él; le sobrepasa. Eva echa a andar hacia la basílica. Mientras cruza la explanada, no cesa
de dirigir miradas fragmentarias hacia aquí y allá, todavía interesada en descifrar el
significado de esa enorme mole que tiene delante.
Desde que desapareció el título de la secuencia y el coche de Eva entró en la
explanada, comenzó a oírse en off la voz del mismo narrador de antes.
49
NARRADOR (en off)
Alguien escribió una vez que un hombre es joven hasta que muere su madre.
Durante el viaje hasta el Valle, Eva ha estado pensando que si eso es cierto, también lo
debe ser que una mujer es joven hasta que muere su padre. Eva enterró al suyo hace un
par de semanas y, en tan poco tiempo, ha empezado a sentir no ya que no sea joven —
cosa de la que era consciente desde hace años; cumplió los cincuenta y cinco el pasado
otoño—, sino que se ha iniciado en ella un proceso de transformación y que está
cambiando. Adonde le llevará este cambio, no lo sabe. «A la muerte —-se dice, fingiendo
malamente su sarcasmo—, seguro». Pero entre los cincuenta y cinco años que ahora tiene
y el momento de su muerte aún queda un trecho, largo o corto, que cubrir, y Eva ignora
si va a ser cómodo de cruzar o erizado de peligros... La muerte —la de su padre y la
suya— es algo en lo que no ha dejado de pensar en estos días. Y eso sí que es una
novedad; antes no estaba obsesionada con ello. Si pensaba en la muerte —en la suya o
en la de su padre—, sólo lo hacía con la despreocupada indiferencia de los que se creen
inmortales. Su padre murió casi de la noche a la mañana, y cuando Eva quiso darse
cuenta era un hecho consumado sobre el que no había tenido tiempo de reflexionar, como
sí podría haber ocurrido en el caso de que hubiera muerto tras una larga enfermedad...
Pero no fue la muerte en sí de su padre la que ha llevado a Eva a obsesionarse estos días
con un tema al que antes no daba especial relevancia. Fue algo que ocurrió un poco
después, cuando llegó la hora de conocer las últimas voluntades del recién fallecido. Entre
las cosas que le dejó expresamente a ella había unas cajas, aparentemente sin el menor
valor material, que el padre tenía guardadas en un trastero de su casa. Estaban llenas de
polvo, como si hiciera mucho, mucho tiempo, sin que nadie las hubiera tocado. Eva no
tuvo curiosidad por descubrir su contenido allí mismo, en la casa que había sido de su
padre, y se las llevó a su piso. Pero ocupada como estaba con su trabajo y con el papeleo
que había traído consigo la muerte del padre, sólo se decidió a abrirlas el primer fin de
semana que tuvo libre... Las cajas estaban repletas de fotos. Todas eran en blanco y
negro, y el tiempo había hecho estragos en ellas. La inmensa mayoría eran fotografías de
frente y de perfil de unos hombres famélicos, ojerosos y con aspecto de derrotados, que
lucían un astroso uniforme de prisioneros. En esas fotos, hechas en primer plano, sólo se
percibía la parte superior del uniforme, pero este era bien visible en unas pocas en las que
aparecían planos generales del lugar donde estaban prisioneros aquellos hombres. En
cuanto se miraban algunas de esas últimas fotografías, no se tardaba en concluir que lo
que hacían estos hombres —estos prisioneros a los que las fotos de frente y de perfil
retrataban en toda su desarmada humillación— era construir el Valle de los Caídos... Eva
recordó enseguida que su propio padre había sido uno de los prisioneros políticos que
había trabajado en levantar ese monumento con el que Franco se autohomenajeaba. Era
un tema del que él apenas hablaba. Eva lo comprendía. Perder una guerra y, encima,
sufrir el escarnio de trabajar para los vencedores no era precisamente algo agradable de
rememorar... Detrás de cada foto de frente y de perfil venía escrito un nombre con una
letra que Eva reconoció como la de su padre; el nombre, sin duda, del retratado. Las fue
pasando una por una, buscando la de su padre, pero no la encontró. Y no la encontró
porque Eva empezó a sospechar que quien había hecho todas esas fotos era él mismo...
Antes de la guerra había sido aprendiz de fotógrafo en un taller de la calle de la Montera,
y el oficio le gustaba. Tampoco de esto le apetecía mucho hablar. Pero todas las
Navidades, en la cena de Nochebuena, quién sabe por qué extraños mecanismos
sentimentales, le daba por recordar sus tiempos de fotógrafo. No conservaba ninguna foto
hecha por él en aquella época —ni siquiera una que le hizo a su mujer, la madre de Eva,
cuando se conocieron—, y eso era algo de lo que se lamentaba. Pero la guerra, la
cárcel..., todo lo que se vino encima, hicieron que esas fotos que él realizó cuando era
50
joven pasaran a engrosar la larga lista —el gran océano— de personas y objetos
desaparecidos cuando llegó la paz; la paz de los cementerios. En esas cenas de
Nochebuena le gustaba imaginar la vida que podría haber llevado como fotógrafo, si las
cosas no se hubieran torcido como se torcieron. Pero después de la guerra, y una vez que
le dejaron libre tras cumplir parte de su condena, las circunstancias le llevaron por otros
derroteros. Entró a trabajar en una empresa de productos químicos, propiedad de un
pariente lejano de su mujer, la madre de Eva, y allí fue ascendiendo hasta convertirse en
socio. Se transformó literalmente en otro y dejó de ser el que alguna vez había soñado
que sería. Sólo una vez al año, en la cena de Nochebuena, volvían a despertar en él los
viejos sueños rotos e incumplidos... SÍ en esas cenas alguien le preguntaba por qué una
vez libre no había ni siquiera intentado reanudar la profesión que verdaderamente le
gustaba —la de fotógrafo—, contestaba con palabras evasivas, y luego entraba en un
mutismo del que costaba sacarlo... Al ver el contenido de las cajas, Eva creyó descubrir al
fin la causa por la que su padre había apartado de su horizonte el dedicarse
profesionalmente a la fotografía. Estando prisionero, había tenido que hacer ——más o
menos obligado— esas fotos de sus compañeros, y después ya no le quedaron arrestos o
vergüenza para volver con dignidad a un oficio, que él pensaba que había mancillado...
Las fotos, por lo que podía ver Eva, eran oficiales; no tenían el menor atisbo de haber sido
hechas clandestinamente. Estaban realizadas con el consentimiento de los guardianes y
para uso de las autoridades. El que las hizo colaboró con estas y quién sabe si no
encontró algunos privilegios a cambio: la reducción de la pena, raciones adicionales de
comida, menos horas de duro trabajo... Necesitaban un fotógrafo, y puesto que allí tenían
preso a uno, por qué no utilizarlo. Cómo consiguió este quedarse con una copia de las
fotos que hizo durante su cautiverio no es sino una encrucijada más del laberinto en que
se ha sentido metida Eva durante todos estos días... En las fotos de las cajas no hay el
menor indicio —una firma o algo que se le parezca— de que estuvieran hechas por su
padre, pero Eva tiene la certeza de que así fue. Una y otra vez suma este dato, y el otro,
y el otro..., y sobre el resultado que sale cree que no hay duda. Al menos, para ella... Su
padre cambió de vida, bien por las circunstancias de la posguerra, bien por las más
personales que Eva conjetura, y ahora esta se pregunta si mereció la pena. Si ese
convertirse en otro le trajo más felicidad a su padre o le hizo todavía más infeliz. ¿Qué
pensaría él mismo en sus últimos minutos? Aquí sí que ya no caben las especulaciones;
ese secreto se lo llevó consigo. Como también se llevó —y eso es algo que a Eva preocupa
especialmente— la clave de por qué le dejó a ella —precisamente a ella, y no a ninguno
de sus hermanos— las cajas que tanto tiempo llevaban arrumbadas en un trastero... ¿Qué
quería su padre que hiciera con las fotos? ¿Que buscara a esos hombres o a sus familiares
para entregárselas? ¿Que las publique, ella que trabaja en el departamento de ventas de
un grupo editorial?... ¿Que hiciera qué? Una simple nota explicativa lo hubiera aclarado
todo. Pero no, en las cajas, junto a las fotos, sólo había polvo; nada más que polvo...
Cuando esta mañana se dirigía a su trabajo, Eva cogió el móvil y, sin saber muy bien por
qué tomaba esa decisión, llamó a la oficina y dijo que estaba indispuesta. Se desvió de su
camino y enfiló la dirección que la llevaba a la carretera de La Coruña. Y aquí está, en
este lugar que ella sabía que existía, pero que nunca antes había visitado... Recuerda las
fotos que hizo su padre —no hay quien le saque de la cabeza que fue él el que las hizo—,
y ve de nuevo, de frente y de perfil, a esos desconocidos, con nombres y apellidos en el
reverso, muchos de los cuales murieron para que otro —-el que yace ahí dentro— tuviera
años después una tumba a su gusto... Una tumba que ahora Eva se dispone a visitara que
probablemente comparará con la de su padre, más modesta y más reciente. Cruza el
umbral de la basílica, y sólo en este momento repara en que no ha traído con ella una
cámara de fotos.
Coincidiendo con estas últimas palabras del narrador, Eva ha entrado, en efecto, en
la basílica y la explanada vuelve a quedar vacía.
Tras una breve pausa, el narrador concluye:
51
NARRADOR (en off)
Eva, Rosa y Gloria regresaron a sus casas con un sentimiento compartido: un
misterio había penetrado en sus vidas, y a las tres les iba a costar desentrañarlo.
Funde en negro.
La retribución
Luis Pérez Ortiz
Cuando el despertador irrumpió en el sueño de Gedeón Goldstein III, la mañana
parecía una de tantas en su laboriosa vida, aunque la luz del exterior enredada en los
visillos fuese todavía muy pálida y se hiciera necesario encender la lámpara a fin de no
tropezar con los muebles en el camino al cuarto de baño.
Después de aplicarse champú reforzado con proteínas, Gedeón Goldstein III frotó
enérgicamente el cuero cabelludo con la punta de los dedos. Mientras se enjabonaba por
orden el cuerpo (cuello, pecho, brazos, piernas, pies, abdomen, glande, ano) dejó que las
raíces absorbieran la nutritiva espuma. Se aclaró de una vez, bajo un chorro bien caliente,
y cuando no quedaba sobre su piel la menor burbuja graduó despacio la posición del grifo
hasta enfriar el agua tanto como podía resistir sin apartarse de un salto.
En pie ante el espejo del lavabo, desempañó el cristal con un Pico de la toalla de
manos. Vio que ni tenía ojeras, a pesar de la sesión de trabajo, muy metida en la
madrugada, ni tenía enrojecido el blanco de los ojos, pese a los dos o tres whiskies con
que había engañado al cansancio; sí una punzada sobre la órbita derecha, pero leve; no
llegaba a poner en marcha el tic del parpadeo incontrolable. Después del rasurado y la
loción se colocó las gafas, adelantó la cabeza y comprobó que el párpado se mantenía en
su sitio. A la vuelta de unas horas aguardaba J una reunión trascendental y cada pieza del
plan, párpados incluidos, debía estar en su sitio, como los engranajes de uní reloj. Era
preciso que sus interlocutores en la mesa de juntas escuchasen sin distracciones
indeseables cada una de las palabras con que se proponía imponer su criterio: se
firmarían los contratos de venta con Defensa, fuera cual fuera la contraprestación exigida,
y se congelarían las últimas líneas de investigación. Haría ver a los consejeros que se
estaba olvidando el viejo estilo de acuerdos con la Administración —un obsequio oportuno
al funcionario adecuado— y en cambio se estaban derrochando fortunas en proyectos
descabellados. ¡El colmo, la —Bomba Retributiva»! ¡Ese chiflado de Petersen...! ¡El no va
más! Aquí podía subrayar sus palabras con un golpe corto y seco de la palma abierta
sobre la mesa. Si Gedeón Goldstein II usaba gafas de montura gruesa y descargaba
sonoros puñetazos él, Gedeón Goldstein III, encarnaba otra época: sus gafas carecían de
montura, los cristales eran directamente pinzados por los extremos de las patillas. Según
el ángulo con que diese la luz, se volvían casi imperceptibles, y así la fría irradiación de los
ojos azules no se atenuaba cuando miraba con glacial fijeza persuasiva. Y los golpes sobre
52
la mesa no obedecían a arrebato sino a calculado efectismo gestual. Un extremado temple
le había permitido alcanzar en fecha precoz la dirección de la firma. Temple heredado —se
decía en la familia— de Gedeón Goldstein I, quien en el triple retrato generacional lucía
sobre la nariz la mínima expresión de lentes, una mariposa de cristal graduado. Y así de
leves eran, se decía, sus ademanes. Nunca movía las manos al hablar, jamás levantaba la
voz: no lo necesitaba para dirigir con mente clara el rumbo de la empresa.
Como cualidad más reconocida, Gedeón Goldstein III poseía una notable sangre fría
que sólo caldeaba para convertirla en combustible de una ambición apasionada: jamás se
daba por satisfecho.
Exhibiendo su deslumbrante triunfo empresarial pudo conmover el corazón de una
dama de secular linaje aristocrático. Mostrándolo con habilidad durante el cortejo
consiguió que ella interpretase las hazañas económicas como signos de una privilegiada
dotación espiritual, característica del pretendiente idóneo.
Goldstein III dormía la mitad que los normales, recortaba para el trabajo horas al
descanso, entendiendo como muestras de envidia los avisos de que tal práctica dañaba a
la larga cualquier sistema nervioso, por acerado que fuese. «Hablan así por resentimiento,
porque su voluntad es débil y no pueden aguantar desafíos exigentes», pensaba.
Abrochó los gemelos en los puños de la camisa. Introdujo en el maletín negro de
esquinas reforzadas los documentos elaborados la víspera y amarró el asa a su muñeca
derecha mediante una cadena de plata. Considerando el protocolo de seguridad tejido por
un equipo de guardaespaldas en torno a su persona física, la medida no era estrictamente
necesaria, pero le satisfacía un prurito estilístico, un adorno de la identidad que
proyectaba hacia los demás con íntimo deleite. Dio dos pasos muy rectos hacia la puerta
de salida y se detuvo ante un espejo en cuyo reflejo revisó el nudo de la corbata y el
alfiler de oro, desde el que lanzó un destello el escudo de los Goldstein. Junto al espejo,
una reproducción de El matrimonio Arnolfini de Van Eyck., encuadrado en un marco digno
del original; única imagen colgada en las paredes de la estancia, aparte del tríptico del
fotografías, el diagrama de proyectiles y un mapa de la nación.
El diagrama de proyectiles consistía en una lámina sinóptica similar a las que
muestran a los peces ordenados en esquema arborescente según especies, subespecies y
familias, sólo que en lugar de peces aparecían los proyectiles fabricados por la compañía
Goldstein a lo largo de la historia, desde las diminutas balas de revólver a las modernas
bombas inteligentes, voluminosas como cetáceos volantes, con gran variedad de
especímenes intermedios para ser disparados por fusil, bazooka, mortero, obús,
lanzagranadas, bombardero, acorazado, destructor... Allí se resumía minuciosamente la
aportación de la dinastía Goldstein a la grandeza militar del país, dotando a su ejército de
tal capacidad ofensiva que la noción de defensa con que se etiquetaba el sector industrial
correspondiente quedaba en mera retórica.
Goldstein III giró sobre sus talones, como para recoger la obra estratégica urdida
horas antes, de noche, y contempló la larga mesa, cubierta hasta los bordes por
ordenadores, carpetas, papeles sueltos; los armarios y archivadores, la cama deshecha...
Volvió a girar media circunferencia y regresó a la posición anterior. Se sentó en una
butaca frente a la puerta y comenzó la meditación acostumbrada acerca de cuanto le
esperaba en el exterior, al otro lado, donde se desperezaba la vida de la mansión. Sentía
comenzar el bullicio cotidiano: su mujer y la niñera equipando a los niños para el colegio,
la cocinera y la doncella disponiendo el desayuno en la mesa del comedor, los
guardaespaldas charlando en voz baja en el porche con el mayordomo; lo sentía más allá
del jardín que lo separaba del pabellón construido meses atrás, con el fin de aislarse en
las épocas en que las exigencias del trabajo no podían supeditarse a las innumerables
pequeñeces del quehacer hogareño.
53
Sobrevolando ese ámbito que contemplaba con los ojos cerrados, Goldstein III
anticipó de nuevo la reunión trascendental que le aguardaba en las oficinas centrales,
repasó los puntos tácticos para fijarlos con firmeza inamovible, abrió los ojos y se
incorporó como si la butaca contara con un propulsor ingeniado para despedir al frente a
su ocupante. Dedicó aún dos segundos a conectar el teléfono celular y extendió hacía el
picaporte la misma mano que acababa de guardar el móvil en un bolsillo interior de la
americana.
La puerta fue hacia él, de golpe y de plano, empujada en su contra por una energía
formidable, incrustándose en su cuerpo más que derribándolo. Una deflagración, la
arrolladura y retumbante irrupción de una sonora bola de fuego que atravesó los párpados
hasta el cerebro. El trueno violó los laberintos de los oídos, los desenrolló y los incrustó a
continuación en la misma huella, las circunvoluciones arrasadas.
Todo se tornó pulsación, un estallido y rebosamiento rítmico de los límites de la
piel, como si el corazón hubiera cobrado las proporciones de un antropoide y martilleara
desbocado contra barreras que se quebraban y descomponían en cascotes. Siguió una
inundación de llamas, todo vuelto ahora lava que separase la carne de los huesos, y cada
hueso del contiguo, y a continuación los disolviera en un caldo magmático.
Oyó la voz de su madre, que llegaba desde la tumba a través del desierto rojo y le
hablaba como cuando niño:
—Vamos Gedeón, hijo, abre los ojos y levántate ya, que vas a llegar tarde.
«Déjame seguir un rato más, que afuera hace frío. Y luego me levantaré y me
vestiré, te lo prometo».
La voz de su madre seguía cernida sobre él y le decía, absurdamente:
—¿Puede oírme, señor Goldstein?
—¿Desde cuándo soy el señor Goldstein? ¿Por qué me llamas así? ¡Soy Gedeón, y lo
sabes de sobra!».
—¿Puede moverse, señor Goldstein?
Entreabrió los ojos y vislumbró una silueta de— contorno borroso que se contraía y
dilataba como una ameba al ritmo de las palabras que emitía. Era Kovalski, el ayudante
principal, su hombre de confianza; más apartadas y borrosas, otras siluetas movedizas.
—¡Sí puede! ¡Ha abierto los ojos! ¡Está vivo! —exclamó Kovalski, volviéndose hacia
los demás, por lo que para Goldstein se perdió un poco la voz, y la silueta se desvaneció
aún más. Una voluminosa masa blanca se abrió paso entre los del fondo e hizo a un lado
a la de Kovalski, la que emitía la voz de Kovalski.
Sintió en el antebrazo un pinchazo frío y esa zona de la piel se convirtió en imán de
innumerables partículas que, centelleantes, llegaron de los cuatro puntos cardinales.
Segundos después se percibió moldeado con nítida forma de cuerpo humano. Notaba
aturdimiento, torpeza, un tono muy apelmazado, pero no dolor, a pesar de las heridas que
teñían la ropa en varios lugares.
Su visión se enfocó y distinguió a un enfermero o médico que, inclinado sobre él, le
preguntaba, según el protocolo sanitario para medir el grado de orientación;
—¿Sabe usted quién es, cómo se llama, dónde se encuentra?
—Por supuesto que lo sé. Soy Gedeón Goldstein III y acabo de sufrir un atentado
cuando salía hacia el trabajo —contestó mientras se incorporaba. Al elevar la cabeza hasta
su estatura habitual sintió un pasajero mareo en cuyo transcurso le pareció que un grupo
de figuras blancas se cerraba en torno a él.
54
—Vamos a trasladarle a un hospital, señor Goldstein.
Pero el herido realizó un movimiento enérgico con los brazos y se situó fuera del
círculo en apenas un segundo. El potente contenido de la inyección reanimadora había
terminado de hacer su efecto.
—Primero quiero averiguar qué ha ocurrido, así que me van a permitir que hable
con mi ayudante, el señor Kovalski. Después estaré a su disposición.
—Pero señor Goldstein, no sé si se da cuenta de... Puede sufrir usted lesiones
serias. Está vivo de milagro, porque se encontraba a unos metros de la casa... —dijo con
impaciencia el que aparentaba dirigir las operaciones del equipo sanitario. Sin embargo,
Gedeón Goldstein III ya había tomado por el brazo a Kovalski y se habían apartado unos
metros hacia el borde de la piscina, en cuya superficie aún no habían dejado de posarse
como hojas secas gruesas láminas de ceniza procedentes del incendio que, repartido en
varios focos, aniquilaba la mansión.
—Dime inmediatamente todo cuanto sepas, Kovalski —conminó Goldstein a su
ayudante, sin darse cuenta, a causa del componente anestésico de la inyección, de que
estaba apretándole en exceso el blando bíceps.
—No ha sido un atentado; no en el sentido convencional, al menos —aseguró
Kovalski intentando con la mayor discreción zafarse de la presa a que Goldstein, lleno de
una comprensible tensión, tenía sometido su brazo. El efecto torniquete cortaba el riego
sanguíneo en la extremidad, y al de la tenaza añadía un dolor hormigueante.
Exasperado, Goldstein agarró a Kovalski por las solapas y lo atrajo de un tirón. Le
gritó tan cerca que al agitarse durante la pronunciación de sus palabras soltó una rociada
de diminutas gotas de sangre, procedentes de las heridas causadas en todo el cuerpo por
las astillas de la puerta y los añicos de los cristales:
—¡Déjate de rodeos y dime de una vez qué es lo que sabes!
Kovalski, desconcertado ante la insólita brutalidad con que su jefe, habitualmente
correcto y distante, se dirigía a él, logró zafarse antes de responder, lo que no hizo hasta
quedar fuera del alcance de su interlocutor:
—En estos minutos he recogido bastante información, y los primeros análisis dan un
resultado increíble, si me permite calificarlo así, señor.
—¡Ve ya al grano, maldito pisaverde! ¡¿Qué resultado es ese?! —rugió Goldstein,
haciendo ademán de saltar hacia su ayudante principal, quien retrocedió de un brinco
hasta una columna de la pérgola.
Goldstein le miraba con ojos desorbitados. A Kovalski le costaba reconocerle, no
sólo por las heridas que lo ensangrentaban y por los destrozos de la indumentaria sino por
la actitud, propia de quien se halla fuera de sí, víctima de una crisis nerviosa, cuando
siempre se había caracterizado por una impresionante sangre fría, tanto que terminaba
haciendo temblar a los demás. «Por otra parte, resulta comprensible la agitación;
cualquier otro sometido a experiencia tan espantosa habría muerto de parada cardiaca»,
pensó Kovalski, y con esta apreciación humanitaria consiguió serenarse lo suficiente como
para descartar el aviso con el brazo a los sanitarios, algo que estaba a punto de efectuar.
Sintió que, al sosegarse él, también en Goldstein cedía un poco la feroz crispación con que
había reaccionado al inyectable. Y como al salir de la ofuscación se encontrase ante la
persona con quien llevaba años trabajando a diario, y se alegrase al reconocerle,
Goldstein dejó caer los brazos y trató de sonreír, aunque a su rostro afloró una mueca
más cercana a la demencia que a la cordialidad.
Kovalski realizó una sonora inspiración antes de hablar:
——Lo primero que debe saber, señor, es que la bomba, pues de una bomba se
55
trata, ha alcanzado de lleno la casa.
Goldstein hizo unos aspavientos hacia la casa en llamas y, frunciendo a la vez el
ceño, abrió la boca, probablemente para aclarar en tono de protesta que ya podía verlo
por sí mismo, pero Kovalski extendió la palma de la mano hacia su rostro y le atajó:
_-Y debe saber también que los ocupantes de la casa han sufrido daños, señor.
Goldstein se encogió y miró asustado a Kovalski:
—¿Están...?
—Los han llevado ya al hospital. Allí harán lo que puedan, señor. Su esposa y su
hijo están con vida. Su hija ya había salido para clase y ha sido localizada en la
universidad. He avisado a uno de los conductores y dentro de quince minutos estarán
aquí.
En efecto, Kovalski se apartaba cada poco y hablaba o escuchaba con el móvil
pegado a la cara y una mano en el cinturón, echando a un lado la americana. Goldstein
comprobó que su móvil se había aplastado contra las costillas, e inutilizado. Ya miraría las
magulladuras. Imaginó por un momento el aristocrático cuerpo de su mujer ultrajado por
la metralla, y desfigurados los inocentes rostros de sus hijos, y siguió encogiéndose, como
si una fuerza invisible lo empujara contra el suelo. Se puso en cuclillas sobre el césped.
Miró con incredulidad los llameantes restos de la casa, a duras penas enjaulados en los
barrotes de agua que las mangueras dibujaban por los cuatro costados. Meneó la cabeza
repetidamente. Cada vez que se movía, el grupo de sanitarios iniciaba la aproximación,
pues no dudaban que el herido requería atención hospitalaria urgente, pero hasta ahora
Kovalski hacía siempre una discreta seña disuasoria.
La radical inconveniencia de mostrar los sentimientos ante un subordinado ayudó a
Goldstein a recobrar la entereza. Sin embargo, al hablar le salió un balbuceo:
—Es imposible que no haya muerto nadie.
—Han encontrado dos cadáveres, pero son una de las doncellas y uno de los
guardaespaldas, juntos en el tendedero, señor —se apresuró a precisar Kovalski.
—Es muy lamentable —comentó Gedeón Goldstein III, y ya sonó como si en lugar
de hablar emocionado rescatase la proverbial parsimonia. Pidió a Kovalski un cigarrillo.
Sabía que aunque no era fumador siempre llevaba tabaco encima, para ofrecer.
Luces giratorias en el techo de los vehículos de asistencia parecían prolongar en eco
doméstico el cegador destello de la explosión.
—¿Quién puso la bomba, Kovalski?
—No es del todo exacto decir que la bomba fue puesta, porque lo cierto es que
llegó por el aire, y desde una distancia considerable.
—¿A qué te refieres, si puede saberse?
—No se trata de un artefacto cañoneado desde cerca. Atravesó una amplia zona
antes de hacer impacto. Su paso quedó registrado en los radares de varios aviones y
aeropuertos.
—¡Pues vaya casualidad que un proyectil perdido vaya a estrellarse justo aquí!
—Temo que la casualidad sea descartable, señor Goldstein. La trayectoria seguida
por la bomba no es rectilínea, ni tampoco errática. Desde su punto de partida ha
navegado hasta aquí sorteando unos cuantos obstáculos. —¿Se ha localizado ese punto?
—Se ha localizado.
—¿Cuál es? —la pregunta brotó con acento imperioso. —Pues se trata de... —
56
Kovalski realizó otra sonora aspiración de aire y miró hacia otro lado, como si el
subterfugio le permitiera desentenderse—— ...se trata de nuestro campo de pruebas
grande, el que está a cuarenta y cinco millas de aquí. Goldstein tenía los tímpanos
dañados por la onda expansiva y con frecuencia sus índices masajeaban la zona exterior
de los oídos. Soltó el cigarrillo y repitió con mayor intensidad el gesto. Luego preguntó: —
¿Cuál es?
Kovalski repitió también la respuesta, esta vez vuelto hacia su superior, aunque con
la mirada baja.
Goldstein permaneció varios segundos en silencio. Luego pidió otro cigarrillo a
Kovalski. Cuando este se lo hubo encendido le dijo:
—No he entendido bien el significado de tus palabras, Kovalski.
—No es de extrañar. Lo único que sabemos con certeza es que la bomba es
nuestra, procede de nuestras fábricas, y que ha sido lanzada desde nuestro campo de
pruebas. Lo primero lo sabemos al examinar determinadas muescas y aleaciones
presentes en los restos. En cuanto a lo segundo, los registros coincidentes de varios
radares no dejan lugar a dudas.
—¿Insinúas que es un ataque deliberado?
—Para ser exactos, no creo que haya deliberación en todo esto, señor. Y tampoco
creo que se lo pueda llamar accidente.
—Ya sabes que no soporto las expresiones enigmáticas.
—Las únicas conjeturas que se me ocurren tienen que ver con experimentos, señor.
—¡No estarás pensando en Petersen!
—Precisamente.
—¡¡Ese diablo escandinavo ha dirigido una bomba contra mi casa!!
—Yo no lo apreciaría así, señor Goldstein. Lo que probablemente haya hecho es
llevar adelante el proyecto de la bomba retributiva.
—¡Pero si en la última junta se le comunicó que lo abandonase! En toda mi
experiencia al frente de la fábrica no he visto idea más disparatada. ¿Me vas a decir que
puede tomarse en serio una bomba que supera a las bombas inteligentes e imparte
justicia escogiendo sus objetivos entre quienes hayan acumulado la responsabilidad moral
del mal que se pretende combatir? ¡Por Dios! ¡Es una cosa de tebeo, y nuestra empresa
es la más seria del país! Damos de comer a muchos miles de familias como para
embarcarnos en chifladuras, Kovalski.
—No quiero que parezca que defiendo a Petersen, pero su proyecto no era tan
descabellado. Al añadir programas de discernimiento ético y moral a la información
procesada por las bombas se las dota de una capacidad semejante a la de nuestros
jueces. E igual que introduciendo información selecta y exhaustiva podemos lograr
computadoras ajedrecistas casi invencibles, una computadora que supere en precisión y
finura a la mayoría de nuestros jueces y fiscales no es en modo alguno impensable, señor.
—Pero para decidir quiénes son nuestros enemigos y qué tratamiento merecen no
necesitamos disparar de esa forma nuestros gastos de producción.
—Aquí encontramos dos problemas: en las primeras pruebas con la bomba
retributiva la información a introducir en el procesador fue suministrada por mandos
militares. Desde el punto de vista moral estaba elaborada con tal tosquedad, si me
permite decirlo así, que el plan resultante era pura ley del talión, y para ejecutar ideas tan
primarias nos basta lo que tenemos. Pero, ¿qué ocurriría si se introdujeran códigos
57
morales más sofisticados y operativos, capaces de localizar, al término de un gigantesco
aunque rápido proceso deductivo, a los verdaderos causantes de los daños reales
infligidos en cada momento a la Humanidad? ¿Qué ocurriría si se incorporase a una
bomba una especie de contador geiger, para entendernos, capaz de detectar los focos de
los que parte el daño moral, y también la intensidad que alcanza, y asimismo se
incorporase un dispositivo que llegado un grado límite la activase para neutralizar ese
foco, como la alarma de riego contra incendios?
—Sigo pensando que son bobadas de un chiflado, el típico inventor majareta, y
encima muy caras. ¿Cuál es el segundo problema?
—Precisamente lo acaba usted de introducir. Yo insisto en considerar que el
proyecto de Petersen es muy consistente y apenas presenta lagunas técnicas. Otra cosa
es la imprevisible revolución que acarrearía en la futura práctica de la guerra, y aun de la
justicia. Y otra cosa más es lo caro que, en efecto, resultaría, como todas las innovaciones
que al principio requieren plasmarse en prototipos aislados. Y habiendo tal stock de armas
acumulado en nuestras factorías a la espera de salida, este sí es un argumento sólido para
desechar por ahora el proyecto de Petersen.
—No veo entonces dónde está el problema, Kovalski. Ya hemos desechado ese
proyecto.
—Sí, pero se emplearon unas maneras a mi juicio improcedentes, y le invito a
recordar la reunión en que se le comunicó a Petersen el rechazo. En lugar de argumentar
con toda franqueza razones de conveniencia presupuestaria, se emprendió ¡ un
contraproducente rodeo para alegar que su trabajo era ' endeble, aquejado por varias
lagunas intelectuales, articulado ' en torno a ideas carentes de pertinencia, etcétera; creo
que lo recordará usted bien. Me temo que Petersen recibió graves heridas en su amor
propio.
—Él tuvo la oportunidad de contrarrestar las objeciones, se le invitó a defenderse.
—Usted sabe como yo que Petersen tiene serias dificultades para expresarse con
fluidez en nuestro idioma, y más aún en una situación tan compleja emocionalmente: él
no esperaba ser cuestionado con tan desproporcionada severidad. Creo, y más a la vista
de las consecuencias, que lo recomendable hubiera sido exponer el verdadero motivo, el
presupuestario, y ceñirse a ello.
—¿A qué consecuencias te refieres?
—Me temo que Petersen no obedeció la orden de abandonar el proyecto y en lugar
de trabajar en su nuevo cometido llevó el prototipo de la bomba retributiva hasta el final,
es decir, introduciendo los más potentes programas de análisis moral, capaces de
determinar quién es un auténtico malvado, y no como esos toscos militares que sólo
distinguen entre aliados y enemigos, según uniformes; y creo asimismo que antes de
iniciar sus vacaciones dejó activada la bomba.
—¿Qué estás insinuando con tu hipótesis?
—No insinúo; lo afirmo. Los análisis de los restos del proyectil conducen a
conclusiones inequívocas. Es el prototipo de Petersen, la bomba retributiva corregida; o
sea, ya no programada con las instrucciones de los jefes militares sino con una síntesis de
todos los códigos morales elaborados por la Humanidad a lo largo de la Historia, tal como
consta en la memoria de Petersen que me acaban de leer desde su despacho.
—¡Pero estás hablando de la venganza de un loco!
—Pues no es algo personal, señor. De la mencionada memoria cabe deducir que la
bomba no fue programada contra usted, sino contra un ser moralmente abyecto, causante
de raudales de dolor y sufrimiento en el mundo.
58
—Kovalski, tus palabras están yendo demasiado lejos, confío en que no tengas que
arrepentirte —dijo Gedeón Goldstein III incorporándose con brusquedad. Necesitaba hacer
patentes los centímetros de estatura en que aventajaba a su ayudante, en un intento
desesperado de restaurar una superioridad jerárquica que en las últimas palabras de
Kovalski se había disipado. Nada incorrecto ni irrespetuoso había resonado en el tono,
pero no habían sido pronunciadas por el fiel y veterano empleado sino por el ciudadano
Kovalski, el mismo que hablaba con sus parientes o sus amigos fuera del ámbito laboral.
——¿Demasiado lejos, Gedeón Goldstein? —preguntó Kovalski mirando con firmeza
a su interlocutor desde abajo, desde una estatura a todas luces inferior—. ¿No sollozabas
cuando te encontré en este jardín revoleándote sobre tus heridas y clamando para que te
libraran del acoso del enjambre de casas, mujeres y niños despanzurrados por tus
bombas en países lejanos, imágenes que, decías, querían introducirse en tus heridas y
agrandarlas para llegar hasta tu corazón de hielo y desangrarlo?
—¡Kovalski! ¡Has perdido el juicio...! ¡Yo no he dicho semejante barbaridad!
—¡Ciérrate ahora a tu memoria, cobarde! Hace unos minutos, en tu delirio
inconsciente bramabas al ver cómo el péndulo de la justicia se te venía encima como un
gigantesco trasatlántico repleto de víctimas inocentes de las guerras; ahora pretenderás
callarme autoritariamente, acusándome de estar chiflado, como a Petersen, como a
cualquiera que se oponga a los designios de tu ambición.
—¡Esto te va a costar muy caro, Kovalski! ¡Exijo que te calles de inmediato!
—Lo que voy a hacer de inmediato es ir a jiñar, que ya llevo un buen rato
aguantándome.
Gedeón Goldstein III se frotó una vez más los oídos con movimiento frenético de
todos los dedos tensos y apretados.
—¿Qué has dicho? No lo he entendido bien...
—¡Voy a jiñar! ¡¡A jiñaaar!!
Gedeón Goldstein III se frotó también los ojos porque Kovalski se estaba
transformando a gran velocidad en un monstruoso demonio tibetano de piel verde oscuro
que le miraba con ojos llameantes mientras de su boca abierta salían carcajadas
horrendas. Los dientes eran calaveras que entrechocaban al salir el aliento tempestuoso y
sonaban con un campanilleo macabro y rítmico. El demonio Kovalski crecía y crecía, se
disponía a devorarle con su boca repleta de calaveras que con el vendaval de la risa
vibraban como un estridente timbre una y otra vez, una y otra vez cerniéndose sobre el
cráneo, traspasándolo a continuación; sobre el cerebro, despertándole.
Sudoroso, con los ojos abiertos, Goldstein tardó varios segundos en alargar el brazo
hasta la mesilla y silenciar el despertador. Después, el estupor le mantuvo rígido e inmóvil
contemplando cómo los rayos del amanecer entraban por las rendijas de las persianas,
hasta que un violento retortijón le hizo plegarse sobre el abdomen, escenario de abruptas
contracciones. No tardó en comprender que la hamburguesa pedida la noche anterior para
no abandonar el trabajo en el pabellón no estaba en buenas condiciones, o no lo estaban
la mostaza y el ketchup con que la había empapado para enmascarar un sabor que no le
convencía. Se hizo inaplazable levantarse. Caminó encogido, procurando no tropezar con
los muebles camino del cuarto de baño.
Tras la ducha, desempañó el espejo del lavabo con un pico de la toalla de manos.
Aparte de la asfixiante pesadilla, el incidente gástrico había dejado sus huellas, en forma
de un leve oscurecimiento bajo los ojos.
Una vez extendido el after shave por las mejillas se colocó las gafas y antes de
adelantar la cabeza hacía el espejo ya comprobó que el tic se había disparado en el
59
párpado. Rebuscó un calmante en el botiquín. Se avecinaba una reunión trascendental en
la sala de juntas, el último paso hacia los contratos con el departamento de Defensa que
asegurarían las ventas para los próximos tres años, y no quería interferencias nerviosas.
Para completar el ritual de cuando se quedaba en el pabellón, amarró el maletín
negro a la muñeca, contempló los elementos de la estancia (el tríptico de fotografías, la
lámina de proyectiles, el mapa de la nación, la mesa repleta, la cama deshecha), se giró y
quedó de cara a la puerta, flanqueada por la reproducción de El matrimonio Arnolfini y el
espejo donde revisar el nudo de la corbata. Se sentó en la butaca para meditar unos
minutos acerca de la jornada que tenía por delante.
En su mente trazó un esquema con los puntos que pretendía exponer en la reunión,
o mejor dicho imponer, los reafirmó y consolidó. Dibujó diversos recorridos para escoger
el que mejor integrase el conjunto en una estructura global.
Vio en el reloj que llevaba tres minutos de retraso. Activó el teléfono móvil y se
incorporó como si la butaca dispusiera de un propulsor ingeniado para despedir al
ocupante en línea recta. Cuando extendió la mano hacia la puerta para abrirla, notó que le
temblaba. Buscó en el bolsillo la caja de pastillas recogida en el botiquín.
Volvió a extender la mano hacia el picaporte y seguía temblando.
Aún era pronto para el efecto del medicamento.
Bajo el roble
Sara Rosenberg
Nada nuestra que estás en la nada, nada sea tu
nombre, nada el de tu reino, y hágase tu nada así en la
Ernest HEMINGWAY
Un lugar limpio y bien iluminado
Escondida entre los pastizales continuó observándolos. Los dos hombres parecían
inofensivos, descansaban apoyados contra la pared sin dejar de sostener el fusil en las
manos y la sombra de los árboles se hundía en el verde de los uniformes sucios.
Confió en que se fueran antes de la caída del sol para poder volver a la casa.
Un perro ladró a lo lejos, y el ladrido tuvo algo de mal presagio. Pero cómo creer en
presagios, cuando ya no hay tiempo para el azar, ni para soñar atajos.
Uno de ellos se levantó y sacudió al otro. Se pusieron de pie, arreglaron sus
correajes, encendieron los cigarrillos, y la llama de la cerilla tembló indecisa en la mano
durante un tiempo que se hizo eterno, hasta que por fin la sopló antes de tirarla. Era una
suerte, no quemarían la casa.
—Aquí no hacemos nada. Vamos —aspiró el humo del cigarrillo.
—Nos hará volver. Hay que esperar —respondió el más joven.
60
—Ya veremos, ahora vamos a beber algo en ese maldito pueblo.
Sin darse cuenta caminaron sobre los brotes recientes del cantero, pisaron la hilera
de petunias y desaparecieron en la espesura del bosque.
El pasto era un colchón húmedo, olía bien, alejaba la pestilencia que salía de la
tierra sembrada de cuerpos pudriéndose al sol. Nunca hay tiempo para enterrarlos. Como
si no fueran personas, como si quisieran decir que no son más que futuros números de
huesos. Tareas para arqueólogos.
Se arrastró sobre la tierra y llegó hasta la puerta. Adentro, a pesar de que el olor a
podrido era más intenso, volvió a sentir el cuerpo y a reconocer sus rincones. Apestaba,
como si el olor se hubiera pegado en las paredes y en los zócalos. Solían pintarlos todos
los años, y todos los años ponían cera nueva, para que los árboles con que se hizo el
suelo de la casa volvieran a estar vivos y resinosos.
—-He venido hasta aquí para poder hacerlo —en medio del silencio pegado sobre
los muebles rotos, la alegró escucharse.
Por la ventana del fondo del salón se veían las copas llenas de hojas, y el roble,
más poblado que nunca, partía en dos el cielo del atardecer. Por fin estaba oscureciendo.
Trató de recordar cuándo había sido la primera vez que subió al roble. Su madre
decía siempre «la primera vez» como si ese fuera el tiempo desde donde se debía
empezar a contar. No pudo acordarse de ninguna primera vez, y supuso que lo habría
hecho al mismo tiempo que aprendía a saltar y a correr.
No tenía memoria de una primera vez y era probable que esa fuera sólo una forma
femenina de contar historias, acostumbradas a suponer que el amor tiene una primera
vez. Tampoco ha tenido un amor todavía como para saberlo con certeza.
Se quedó acurrucada al pie de la ventana. "No quiero pensar, no quiero nombrar.
He venido hasta aquí para poder hacerlo», se repitió.
El roble se agitó en el viento. Era hermoso verlo de cerca. Las hojas redondeadas
en las puntas se movían más lentas que las del bosque de álamos plateado y verde al
fondo, y en su gran tronco eran visibles las pequeñas marcas que hicieron, con los
nombres y las fechas de los cumpleaños. Un clavo sería suficiente, podría poner la fecha
de hoy. ¿Pero que fecha es hoy?
Puede olería, es su olor cambiado, pero no siente aprensión. La aprensión es un
sentimiento lujoso. También lo decía su madre, y con las manos limpias repartía el pan.
En el armario están las sábanas dobladas. Las sábanas también huelen mal, pero
debe envolverla. No puede dejarla desnuda sobre el suelo, y no hay tiempo para más. Los
pliegues de la sábana todavía guardan un poco de almidón. Es su madre, pero por suerte
ya no es ella. Cierra los ojos, respira hondo y pone el dobladillo festoneado de azul debajo
de la cabeza, le acomoda el pelo a tientas, pero no es capaz de tocarle los párpados.
Después vuelve a abrir los ojos, la cubre hasta las piernas, pesan en sus manos, los
muertos siempre pesan demasiado, y cuesta estirar la otra punta hasta cubrirle los pies.
Si pudiera al menos alzarla, ponerla sobre la cama.
¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuál fue la primera vez? Su padre daba órdenes, su
hermano se fue dos días antes. Se sabía que estaban escondidos en la montaña. Los
buscaban.
Eran culpables. Un día empezaron a ser culpables. Tampoco era la primera vez.
¿Por qué todo el mundo se empeña en decir que hay una primera vez?
«Pero si he venido hasta aquí es para poder hacerlo», susurró. Otra vez las
malditas rodillas tiemblan y las manos no se sujetan a nada. Ese ruido debe haber sido
61
algún animal, una ardilla, tal vez un topo. Cuanto quisiera ser ardilla, topo, rana, pez.
Todas las casas han sido abandonadas, pero su padre insistió en que debían
quedarse. Las mujeres al menos debían intentarlo. Iban a respetarlas, dijo, porque sólo
buscaban a los hombres. Se equivocaba.
También se equivocó cuando escondió en el granero a la familia Yurin. Por suerte
cuando se los llevaron, estaban lejos, en los campos. Pero del fuego del granero se elevó
en una enorme columna de humo y pudieron verla. Su madre en ese momento no se
equivocó e hizo que se quedaran varios días en el monte. «Han encontrado a los Yurin»,
murmuró.
Se equivocó después, a los tres días, cuando volvió porque quería darles de comer
a las gallinas que se habían quedado encerradas. No puede dejarla así, sólo con una
sábana, y pesa demasiado para levantarla.
Arrastró la manta del sillón y por fin terminó de cubrirla. Se acercó otra vez a la
ventana para respirar, aunque el olor se había debilitado, o tal vez, sucede que una
termina por desintegrarse en él.
Por suerte su padre era un hombre ordenado y encontró la cuerda colgada detrás
de la puerta de la cocina. La usaba sólo para llevar la vaca a lo del vecino; está casi
nueva, y tiene varios metros. Es una suerte también haber encontrado un poco de cera en
el armario.
Abrió la lata de cera, se embadurnó las manos y gracias al contacto de la materia
blanda sobre la cuerda, consiguió que dejaran de temblar. Su padre sabía hacer un nudo
que no molestaba a la vaca, un nudo suave y holgado, decía que así caminaba a mejor
ritmo, siempre a su lado. Aún es posible ver la parte oscura en la punta por el sudor del
cogote, y es donde la cera resbala mejor. La vaca tuvo un ternero, manchado, como ella.
Se murió al beber agua del arroyo, cuando lo envenenaron. Se había escapado y no
pudieron encontrarlo a tiempo.
Todos se fueron equivocando. Uno detrás de otro. Ha sido tan rápido. No pudieron
suponer que los vecinos de toda la vida vendrían armados a buscarlos. Nunca les hemos
dado motivo para odiarnos, compartíamos el agua, bebíamos del mismo río, nos
prestábamos los animales, ayudábamos en las cosechas comunes. Mi hermano se había
enamorado de una de sus hijas, íbamos a la misma escuela. Su padre no supo explicarlo
cuando le preguntó las razones, sólo le acarició el pelo y sonrió.
Su madre se acercó por la noche cuando vio que no podía dormir y le aclaró:
«Obedecen sin pensar en nada; duérmete». No recuerda ahora si dijo algo más antes de
que fueran a esconderse al monte. Sin embargo, el último día, cuando volvió a la casa y la
mataron después de violarla —las manos vuelven a temblar al recordar los gritos—, le
dijo: «Si no vuelvo, te quedas aquí, y después, por la noche empiezas a caminar en
dirección al sur. Llegarás a la casa de tus tíos, ellos te dirán lo que debes hacer».
No hizo caso. No tendría sentido haber hecho caso porque desde el monte vio arder
toda la zona sur del valle. Y ahora espera no equivocarse como han hecho ellos, aunque le
pese el cuerpo y las manos obedezcan y desobedezcan al mismo tiempo, debe terminar
de poner la cera antes que anochezca.
Por la ventana se ven los pájaros volar asustados sobre el bosque; seguramente
desconocen a los que se mueven por allí, y si vienen en esta dirección llegarán antes del
amanecer.
Se quedó inmóvil, con la lata en las manos, al escuchar un ruido de ramas rotas en
el jardín delantero. Como si hubiera alguien y caminara hacia la alambrada. Dejó la lata
en el suelo. Las hojas han vuelto a moverse y no es el viento. No es el viento porque dos
veces ha crujido de la misma manera la raíz del haya que sobresale de la tierra. Escuchó
62
tratando de que el corazón no hiciera tanto ruido, pero era como un tambor en su cabeza.
Hasta ella llegó un quejido y supuso que se había pinchado con las púas del alambre,
antes de detenerse.
Había oscurecido, y era probable que no se atreviera a acercarse más.
Sin perder tiempo, avanzó arrastrándose sobre el suelo para alcanzar la puerta
posterior. Aunque la ropa se le llenó de barro y de mugre, la cera en sus manos seguía
oliendo bien. Claro que le hubiera gustado tener la ropa limpia. Se descalzó, sabía
caminar sin hacer ruido sobre la hierba húmeda, y esperó atenta antes de dar otro paso.
Escuchó una especie de ronquido, mezclado con el ruido de las chicharras. Esperó
basta que no hubo ningún otro ruido extraño, supuso que se habría dormido, y caminó
hasta el roble. Lanzó la soga sobre la enorme rama en donde antes colgaban el columpio,
y sostuvo en el aire la zona oscura con el sudor de la vaca. Hizo el nudo, y ató el otro
extremo alrededor del tronco. Con una voz más que voz un murmullo hacia adentro, dijo:
"Y bendito sea el fruto de tu vientre de nada, ahora que seré nada por fin nada de nada,
antes de que decidan de que manera pasaré a ser nada de nada, y maldito sea el fruto de
tu vientre de nada», mientras trepaba al roble ya sin miedo a tener miedo y a esperar...
Al amanecer el viento anunció lluvias y el cielo se cubrió de nubes.
—¡Qué hace, soldado!
La patada lo empujó contra una piedra que ni había visto al quedarse dormido. Se
puso de pie con rapidez.
—¡A sus ordenes mi general!
—Reporte los prisioneros.
—No hay prisioneros mi general.
—¿Y eso, qué es?
Los seis hombres se acercaron al roble sin despegar los dedos de los gatillos. Las
ramas se rompieron bajo el peso de las botas. Los pies descalzos apenas rozaban la tierra.
—Quién es esa mujer...
El viento mecía suavemente el cuerpo. El general se acercó y con el dedo señaló el
árbol. Inspeccionó las marcas del tronco.
—Nada. Descuélguela y que la fusilen, sólo un tiro.
—Señor..., está muerta —dijo el joven teniente.
—Es una orden. Sólo nosotros decidimos quién muere. Obedezca teniente. En
marcha.
63
Documento de la incertidumbre y de la incredulidad
Marta Sanz
1
El teléfono suena. Claudia me da la noticia de que las Torres Gemelas se han venido
abajo a consecuencia de un ataque terrorista. Yo estoy trabajando y ella está en casa
pegada al televisor. Claudia me va relatando la sucesión de las imágenes: un avión contra
la estructura de acero y de cristal, el rascacielos en llamas, la gente que agita pañuelos
desde unos ventanucos que no fueron diseñados para asomarse por ellos, el segundo
impacto. Claudia formula una pregunta retórica:
—¿Quién habrá sido?
Desde el preciso instante en que la casualidad deja de serlo, desde el instante en
que el accidente se convierte en cálculo y estrategia, Claudia y yo empezamos con las
especulaciones: el servicio secreto israelí, Irán, Irak, Somalia, Afganistán, Sudán, la
ultraderecha estadounidense, las Farc, los comunistas japoneses, Chávez, Cuba, la CÍA,
los muertos de hambre de Guatemala, cualquiera ha podido ser. Puede ser una acción
directa o una maniobra para justificar la represión y la masacre en otro sitio. Respondo a
Claudia extrayendo de su pregunta lo que me parece importante:
—¿Qué pasará mañana?
Claudia y yo sentimos una mezcla de esperanza y de vergüenza por sentirla que,
horas más tarde, se transformará en miedo físico, en temor por el derribo de nuestras
propias techumbres, en egoísmo y también en incertidumbre por no saber cómo vamos a
poder enfrentar las conversaciones más cotidianas, las opiniones unánimes y el fingido
amor por la paz que, mañana, en cuanto nos levantemos de la cama, nos hará tener la
boca cerrada y el corazón en un puño. Una de las dos dice:
—Somos dos ingenuas.
—No. A lo mejor es que somos malas.
2
Claudia me cuelga porque quiere seguir viendo la tele, y yo busco por los
despachos de la universidad una radio, mientras voy dando la noticia. Pero nadie tiene
una radio y tampoco nadie se toma demasiado en serio la noticia. Son las cuatro menos
cuarto de la tarde. El sol da de lleno en las pantallas de los ordenadores y, aunque
ligeramente adormecidos, los compañeros siguen con sus quehaceres.
—Bueno, al fin y al cabo, nosotros tenemos que seguir con lo nuestro, ¿verdad?
El punto de partida del drama se disuelve en la normalidad y yo me acongojo o, tal
vez, me alegro, no sé, pensando que quizá hasta los peores pronósticos estén
equivocados: que mañana todos permaneceremos en el mismo sitio, aunque lo más
significativo, lo que más me preocupa, es esta incertidumbre de no saber si acongojarme
o si alegrarme en el caso de que, efectivamente, todos permanezcamos en el mismo sitio.
64
3
De repente, me acuerdo de que una chica estadounidense trabaja con nosotras.
Llamo a su puerta con mucha cautela:
—¿Susan?
—-¿Sí? —Susan se coloca un mechón de pelo detrás de la oreja y sonríe. Susan
siempre sonríe y saluda a la gente con la que se cruza por la calle con un tono cantarín
que se quiebra en un puchero si el destinatario del saludo no contesta. Las alumnas del
sur de los Estados Unidos se deprimen en Madrid. Yo no sé cómo abordar a Susan. La
tengo enfrente y no quiero que Susan se deprima.
—Oye, ¿tú tienes familia en Nueva York o en Washington?
—Sí, ¿por qué?
Susan me escucha, con la incredulidad vidriosa de sus ojos azules, y se pregunta si
estoy completamente loca o si su dominio del español no es tan bueno como ella pensaba.
Susan no me cree. Mientras hablo y le cuento lo de los aviones, lo de los pañuelos y lo de
las torres que se hunden en una tierra que se las traga, Susan no me cree y me observa,
con su sonrisa, que me dice que ella no sabe qué pensar de mí. Susan no sabe si debe reír
porque todo es una broma, o si sería mejor insultarme porque soy absurdamente
perversa. Así que sólo opta por zanjar nuestra conversación:
—Bien. Gracias.
Me doy la vuelta y, a través de la cristalera que envuelve el despacho de Susan,
veo cómo ella sigue con sus quehaceres, veo que no ha pulsado el ratón para navegar por
Internet a la búsqueda de noticias, veo que no ha descolgado el teléfono para pedirle a la
chica de recepción una llamada urgente y transatlántica. Susan no me cree porque lo que
le he contado es increíble y está injustificado, no tanto por el hecho de que la violencia
siempre sea injustificable, como por el de no encontrar raíces, responsabilidades,
argumentos o sentimientos de culpa, colectivos o propios, que le permitan entender el
humo y ese olor de la carne quemada que ya empieza a protagonizar los telediarios y los
informativos radiofónicos. Así que Susan no conoce el significado de la culpa y de su
sentimiento, ignora los lazos que unen la historia general con la psicología y con las
biografías ejemplares, y su única inquietud consiste en medir las razones de mi conducta,
tal vez, de mi maldad. Susan es una víctima de un sistema educativo sesgado.
4
Al cabo del rato, Susan abre mi puerta y me pregunta:
—Pero ¿por qué?
Cuando voy a comenzar a justificarme personalmente, Susan me interrumpe:
—Pero ¿qué hemos hecho para que nos odien tanto?
Susan no comprende y yo tendría cientos de respuestas que darle, pero me callo la
boca y la consuelo, y vuelvo a recordarla, esa misma noche, después de haber tenido
pesadillas propias y ajenas: mientras yo duermo, es posible que miles de personas ya
estén muriendo reventadas en Bagdad, que tengan heridas que sangren y esquirlas de
cascotes en las sienes, es posible que mientras yo duermo, alguien esté metiendo una
bomba dentro de una papelera que estalle, a mi paso, camino del metro, o que, mientras
tomo este sorbo de agua, la gente en Kabul corra despavorida por las calles de arena y ya
65
esté cargando a lomos de un burro sus pertenencias personales, una caja con alimentos,
fósforos, las patas de una silla. Esa misma noche, vuelvo a acordarme de Susan, al ver el
baile de los niños palestinos ante la destrucción lejana del símbolo de ese imperio que los
deja sin hermanos y sin dedos de los pies y sin agua y sin luz, y me caen simpáticos y los
entiendo sin ninguna reserva y decido vencer mi miedo al enemigo para no convertirme
en cómplice de los asesinatos del bando en el que me ha tocado estar y en cómplice de
los que, como Susan, no pueden o no quieren ver ni, por consiguiente, creer.
5
Al día siguiente, todo lo previsible se cumple: mi techo está en su sitio, mi miedo es
una herramienta para mantenerme callada, la gente acude a sus trabajos, los bomberos y
los perros policía emprenden acciones heroicas y, entre todos, vamos a ganar una guerra
para salvar a nuestros enemigos. Somos buenos y no conocemos el significado de la
piedad ni de la culpa, porque somos inocentes. Cuando acabe su contrato, Susan volverá
a su casa sin mayores contratiempos, y yo seguiré hablando por teléfono con Claudia,
aunque posiblemente nuestras conversaciones versarán sobre el trabajo y sobre otras
cuestiones.
El latido de la tribu
Karim Taylhardat
Así de callado era el lugar, y a distancia, como un temblor con calambre,
tranquilidad en cada pared, callejuelas estrechas, y nada de ruido; algún roce y un
desplazarse de gato con hambre en quienes se acercan, y un susurro constante. Los
cartelones aconsejan caminar sin bulla, hacerlo sobre unas alfombras que indican la
dirección hacia las primeras casas, y otra flecha señala un banco donde sentarse a
esperar. Acomoda el maletín con las vacunas que al fin podrá distribuir y sabe que la
miran desde las ventanas con adhesivos. Todas las bicicletas están desarmadas y Ruth
intenta completar un rompecabezas de piezas que junta manillares con timbres ahogados
en una alberca emponzoñada.
Además, era un día con brisa que mueve árboles muy podados y, aun así, ese aire
no consigue mecer lo que oscila y que debería soltar algún sonido; el que fuere. Y otro
cartel, que todavía hoy mastica Ruth, también a la entrada y a la salida: «Si roe nombras,
66
desaparezco». Más líneas y punteros de cartón orientan hacia el cráter y se lee, muy
subrayado, «Mininuke». Un viento se encallejona en una zona con toldos enrollados y ya
enfundados. Le preocupa la alfombra, las alfombras deshilachadas y recién barridas que
inundan las calles; le sorprenden las ruinas apuntaladas, ese esfuerzo diario que convierte
la ciudad en una escayola que ordena las filas, de piedras, y que es el acomodo de las
ruinas.
Y razón tenían cuando le aseguraron que muy poco encontraría en la zona que se
pudiera vacunar, salvo, si acaso, cientos de esas piedras. Y qué razón, la misma, más
otras, las que le hablaron de seres con heridas tan profundas que eran devorados por su
propias cicatrices y que hasta se les confundía con los leprosos de antes, exiliados en las
islas alejadas, y se sentía agotada de recorrer el cuadrante, y le cansaba la soledad, y
pensó en desistir, cuando recibe las coordenadas exactas de una población que en su
entonces tuvo universidad y ferrocarril y hasta un aeropuerto.
Y también estaban ahí sus miedos, para entonces los mismos, que crecían o que
menguaban, a cada visita, a cada ciudad desmantelada y carcomida. No hubo tiempo para
definir los cuadrantes repartidos hacía un año, y escribe en sus informes que, en unos
meses, conseguirá completar la campaña, en eselugar de edificios truncados, de lanchas
decaídas y amarradas mar adentro, separadas del muelle, y su mirada cree confundir con
manteles los contornos de unas figuras que se acercan a recibirla, impecables, leves,
risueñas, como con nubes de somnolencia, y a la derecha cree advertir que unos caballos,
y unas vacas a manchas, pastan con las pezuñas envueltas en fieltro, tranquilos, sin
incomodidad alguna, y que sólo funcionan los columpios, porque los toboganes y las
escalerillas varias permanecen acostadas o se apoyan.
Y entonces se desperezan las moscas con ese calor que escapa del frío de los
árboles.
Las manos toman su maletín, enguantadas, y lo acomodan en un remolque de
ruedas suntuosas, engrasado, sin chirridos, y ya sin mediar palabra la encaminan, se
susurran entre ellos, entre los cuatro, que vigilan con curiosidad sus pies y el calzado.
—Antes el cráter se llamaba...
—Señora, habla más bajo. ¿Qué significa antes? La Mininuke duerme.
Caminar sobre las alfombras era una especie de fuga, de nieve mullida, de extraña
sensación, la misma de los árboles que crecen indiferentes, que no prestan atención, y allí
los minutos transcurren como con barandillas y sin música, y brillos filtrados con espejos
se hacen señas desde las esquinas, así se hablan, caminan de puntillas y la llevan de la
mano, con cuidado de cristal, sin nada lúgubre, aunque sí algo sonámbulos. Otro cartel
bautiza a un jardín como el de las margaritas ya calvas. Y muchos restos, esqueletos de
automóviles, cimientos agarrotados, enfundados algunos en sábanas y atados, muchos
lugares después sin ventanas, sin puertas; vacíos; la campana en ese su campanil, en
mordaza de trapos, vendada, agarrotada. Y los caballos se pierden de vista en el bosque
intacto. Lienzos con sus bastidores sirven de mosaicos mudos en los patios, así acostados,
y cubren otros jardines y más patios donde aquellas puestas de sol y escenas de cacería
al óleo alfombran, a su vez, la intemperie, y el horror se deja ver en lo caído, en lo que se
asienta; y esculturas también con sus gasas construyen un ambiente de un lugar que
duerme sin sueño.
—¿Cuántos sois?
—Somos muchos. Pasa, señora. Adelante.
Y esto que hablan sigue en susurros, o con ronquera, dicen omueven los labios con
disgusto, afectados, y la estancia que abre esa puerta, celosamente vigilada, y que luego
cierran con una precaución máxima, deja entrever una madriguera con más alfombras, y
67
sacos de dormir y mantas, y todo por el suelo, extendido, sin mesas, sin armarios
cerrados, sin sillas. Y llama la atención que las tijeras cuelguen de cordeles sujetos a las
paredes, y se asoman, o le parece a Ruth, distintos oficios; los que protegen los cubiertos
con plástico, cuchara a cuchara, y que depositan con solemnidad en saquitos; o los que
extienden clavos o desenredan cordeles o examinan bobinas de alambre.
—Siéntate, señora. Hay sopa con caldo. ¿Estás segura de que vienes a este sitio?
—Estoy en lo de la campaña de vacunación.
—Ya. Y a auscultar a Mininuke. Y eso son agujas del maletín. Nos tiraron hojitas
desde aviones para decirlo.
Y casi en telepatía el grupo seguirá conversando entre sí para informar, sin prisa,
sobre la situación.
—-No podemos irnos, porque avisaron que volverían enseguida. Que esperásemos;
aquí quedados. Y entró más tarde la Mininuke en la tierra, pero no explotó, y los neutrinos
hasta se pueden escapar; si estalla. Por algún ruido que aquí hubiera. Ruth no admite su
nula información sobre la Mininuke, y ya es tarde para rectificar y decir a quienes la
envían que lamenta y se arrepiente de no haber acudido a las manifestaciones, las de
entonces, cuando se advertía del tiempo escaso, de la cuenta atrás, y de que la guerra
fría más la otra intermedia darían paso a la guerra gélida, sin noticias, o con una sola
noticia congelada en las pantallas, congelada en un culpable, congelada y que desorienta,
congelada y que lanza una sola montaña en un solo paisaje, en una única zona y en un
objetivo y que, como el cartelón, si se la nombraba, al parecer, desaparecería; congelada.
Mientras la descalzan, le piden que se quite los pendientes y los collares y cualquier
cosa que pueda caer al suelo, y allí estrellarse, y siguen otros con el oficio de desplazar
unas aldabas para desarmarlas y unas campanillas que, luego, según le informan, serán
enterradas para cuando enseguida volvieran, y desde la ventana con precintos Ruth atisba
el campanario enmudecido, y ese silencio, ese silencio en cada ser, y en el ser que se
desplaza, aturde. Y se escucha, sí, algún perro sin su aullido; y ve corretear o
adormecerse a cinco gatos; uno de ellos, gris.
—Hay caldo de caracol o de pez. Es lo que comemos. ¿Te parece bien, señora? Lo
que no habla; eso comemos. Hace un rato hicimos conejo, pero ya no queda. Hace otro
rato, pajarito muerto con tirachinas y hierba tostada. Llevamos esperando los meses que
hay dentro de un año. ¿Sabes cuánto duele el pinchazo, señora? Aquí no se puede gritar.
Lo delicado ocupa espacios definidos o se ordena en el interior de las neveras —
oscuras, asentadas— aunque el grupo admite tener problemas con la cristalería de los
laboratorios — tubos de ensayo y probetas y goteros— y que desconoce cómo guardarla;
ni les daba tiempo ni les cabía el miedo a que algo se quebrara, se desplomara y
despertara a la Mininuke enterrada —y latente—. Ahora las aceras son toda una ingeniería
construida con los neumáticos arrancados de los vehículos fantasmales que han quedado,
así, encajados a la tierra, cerrados; y nada más se percibe, aparte de ese discurrir de los
pasos pequeños, enfundados, en un ir y un venir, y ese otro niño encargado del abrir y
cerrar la puerta, y de asegurarla; todo eso agarrota a Ruth. Las neveras, algunas, aún
chorrean la lluvia de dos días antes. Y mucha arena suelta es trasladada hacia unos
rincones que forman una nueva esquina.
—¿Y habéis pensado qué hacer en un futuro?
—¿Qué es un futuro, señora?
—El mañana... ¿Qué haréis mañana?
—Ellos vuelven enseguida, señora. No tengas problemas. Dicen que no hablemos
con nadie, que cuidemos todo esto, que 1 nos lavemos las manos, y, si preguntan por
68
ellos, que digamos que están ahí al lado y que enseguida vuelven, y que nos cuidemos de
hablar de libertad porque es un animal muy peligroso.
—¡Eh! No olvides hablar a la señora de la estrategia.
—¿Por qué? ¿Qué estrategia?
La historia duraría horas que le permiten observar y arrepentirse otra vez, y otra
vez, del tiempo de antes, de las palabras dichas, de esperar a ver qué ocurría y entonces
actuar, pero ya sin tiempo. Y por ese asunto del tanto hablar, o ese gesto repentino e
inusual de ponerse a relatar, el grupo queda afónico de inmediato por la falta de
costumbre, y usan pañuelos para tamizar la voz, se recuestan con cuidado en un ejercicio
de desperezarse minucioso, y hasta pestañean con extrema precaución. En cientos de
kilómetros hacia atrás o hacia adelante, la situación era igualmente reservada, y se vivía
calladamente, aunque menos organizados. Los niños se alternan para comunicar a Ruth el
presente, y los que escuchan se sustituyen después, se sientan y preparan los oídos para
la continuación del relato e, invariablemente, sólo uno habla.
—Porque no esperan a nadie. Nosotros, sí. Por eso mismo.
—¡Ah!, bien. Eso es importante.
—¿Qué es importante, señora?
Según le comunican, la guerra, congelada en una sola razón, ya daba sus frutos,
como ella leyó en las octavillas que repartían en la plazoleta de su ciudad de antes
(movilízate este domingo, a las diez, hagamos un silencio, llevemos los pies descalzos y
hablemos de los cráteres por nacer. Únete a nosotros). En aquel entonces decidiría
cambiar de trayecto, ir a la otra reunión para los aumentos de sueldo y regresar a la
oficina, fichar, firmar, realizar las llamadas y volver y evitar aquella plazuela con los
panfletos. Para cuando el objetivo de la guerra se definió y la diana se suponía certera, la
palabra fue la misma, congelada, las imágenes y datos e informaciones que ella intentaba
descifrar fueron las mismas, congeladas, y verlos allí, ver ahora al grupo, era entender el
silencio congelado. Y todavía regresa a sus oídos —margaritas calvas— aquella proclama
que advertía que el fingir un objetivo era fingir una unidad. Y aquel parecer no tomado en
cuenta, ahora es una vida resumida en un ombligo. —Es lo que te decimos, señora.
Sólo habría un futuro, así como un árbol, y por muchas ramas o raíces que tuviera,
siempre sería un único árbol. No habría una guerra determinada y con nombre, sino un
barco, un batallón, un escenario desde donde podrían mirar los que quisieran, y colocar
cuantas butacas desearan porque se estaría hablando, siempre, de un teatro. —¿Lo
entiendes, señora?
Y el grupo insiste. Al hablar de un río, se evitaría mencionar las dos orillas; por lo
mismo, se comentaría algo sobre un ejército, daba igual en cuántos se dividiera a
continuación y en cuántos frentes se desarmara; y un solo desarme, y una sola nación y
única. Un ser, un pueblo eran una sola cosa, y dicho así y de esa manera, no eran
millones de personas sino un país el que permanecía en aquel silencio, o así se lo
comunican a Ruth, que mira esos lotecitos de píes descalzos y sin uñas.
—Eso. Cuando hablaban del desarme, hablaban de desarmar la paz. Nos lo dijeron
antes de irse. Y que no juntáramos lo grande con lo infinito. La Guerra Gélida es ir hacia el
uno. Esto es una ciudad. Y está dentro de un país. Y dentro de uní país vive un pueblo. Es
lo que es todo.
Y los niños hablaron y hablaron, con gran esfuerzo, de una cultura y una
civilización, y por qué se llegó a pensar de esa manera y por qué cayeron todos los que
pensaban en la trampa del uno. Si se tenía un solo paraguas, no se perdía tiempo en
elegir cuál se usaría. Lo vital era el uno; y el quedarse sin nada. Lo vital era el cerebro, la
garganta, el estómago y el corazón y el hígado y todo aquello...
69
—En el colegio, sí. Empezaron a enseñar que de lo que teníamos dos, es por si uno
se estropeaba... Un ojo, una rodilla, un codo. Pero sólo hay un corazón, y o se respira o
no se respira. Sólo hay una muerte y sólo hay un sol. Escribir con una mano sola. Tener
una opinión, la que fuera; hablar varios idiomas, pero no pensar en ninguno; avanzar con
un solo pie, pestañear a la vez, que la nariz respire por dos conductos un solo aire. Y con
los dos labios construir una única palabra.
—¿Os enseñaban eso?
—Sí; también lo llamaban no sé qué binario... La paz es que no ocurre nada. Y para
la guerra basta una sola cosa que ocurre sola.
Que las muertes no tengan ni un solo nombre, y es lógico que conserven una
mirada, pero nunca sus dos ojos, ser una sola muerte; y es así, asegura el grupo, como
todo ocurrió, tan cierto como que el hormiguero respira. La muerte, vista así, debería
parecerse a la vida; a un cadáver se le permitía carecer de lengua mientras mostrara los
dos labios enteros, labios que hablarían sobre la nada; o tener la cabeza vaciada, pero con
su frente intacta. Y un arma, cualquier arma, o decenas de ellas —cientos de ellas——
eran un hueco —un solo hueco— con un único disparo.
—El muerto tiene una culpa, porque el muerto tiene un secreto. Un país empezó
esto, porque hay una historia, y en ese país nosotros no vivimos, y sí vive una multitud.
¿Ya termina las agujas?
—Sí; ya termino.
Una multitud hambrienta que recibe una ración más de hambre. Y, según los niños,
una guerra gélida era una guerra bajo uno; y un territorio, lo suficientemente ambiguo;
un territorio podía ser el planeta entero... El asunto estaría en eliminar los prismáticos y
regresar al catalejo; y a muchos más mecanismos diversos. A miles de ellos, pero
apuntando en una sola dirección.
—¿Pero quiénes os hablaban así?
—Ya sabe, señora; los que volverán enseguida.
Diferencias
José Toribio
Cada tarde, cuando el sol crepuscular nos regala la belleza de sus últimos alaridos
de luz, me dirijo en un ciberbús a una de las cloacas de la metrópolis. Mientras recorro las
arterias que me separan de la gran ciudad en la que vivo, voy sintiendo mi propia
esquizofrenia. Poco a poco, mientras me acerco a la cueva que proyecta las sombras del
miedo y la rendición humana, me entrego a mi otro yo, a la sumisión esclava del homo
laborans.
Intento viajar, mientras me transportan las máquinas, a lugares no conquistados
por nuestra condición absurda. Es como si mi propia mente, mis sentimientos, no
quisieran plegarse a la estupidez que tiene enquistados nuestros deseos.
La gente que viaja junto a mí me es extraña. Siendo como somos seres sociales,
me asombro de la facilidad con la que me alejo de mis semejantes. Cada vez un poco más
me voy convirtiendo en un trozo de archipiélago. No entablo conversación con nadie, ni
70
nadie lo hace conmigo. Imagino que llevar entre las manos un cómic de Alan Moore o un
libro de Albert Camus tiene que ser de por sí una rareza difícilmente entendible por los
acólitos del nacionalfutbolismo y de las prédicas catódicas de los artilugios virtuales. No
les suenan estos autores como comentaristas deportivos ni como cesares del circo.
Cualquier libro, incluso los de cocina, pertenecía a un pasado remoto. Nadie ve en mi
persona posibilidad alguna de acercamiento. No es que yo sea extraño; simplemente, el
medio me es hostil.
A medida que nos acercamos a mi lugar de trabajo noto que algo se muere dentro
de mí. Las ciudades colmena van conformando el paisaje. Junto a mi averno cotidiano
aparecen los restos de antiguos cuarteles militares, grandes carreteras, tendidos de alta
tensión, espacios degradados por la actividad humana. Algún día fueron hermosos campos
cultivados rebosantes de vida que la guerra se encargó de teñir de gris. Llevamos
cincuenta años elevando a categoría científica la profecía de Orwell en 1984: el mundo se
ha convertido en un inmenso campo de batalla. Todos enfrentados con todos. El desarrollo
de un mundo enteramente capitalista llevaba en su esencia la semilla de la mutua
destrucción. La lucha por conquistar los territorios y doblegar la fuerza de trabajo acabó
por enfrentar a los imperios entre sí.
El panorama que esta dejó tras de sí fue devastador. A pesar de la resistencia que
originó el dispositivo de guerra permanente no hubo manera de impedir que se cubrieran
parte de los objetivos: la guerra contra la humanidad se había desvelado como la forma
más eficaz de eliminar la diversidad. En el nuevo orden mundial proyectado por los
eruditos intelectuales de la élite dominante se requerían sujetos doblegados, bienconsumientes, iguales. La integración y la eliminación física eran las dos caras de la
misma moneda: elegías cruz o cruz. Esa era la doctrina de nuestra civilización.
Yo procedía de aquella civilización, la que aceptó la guerra como la mejor opción
para mantener mi acomodado modo de vida. El keynesianismo militar me favoreció
sobremanera porque pude conseguir trabajo.
Curiosamente, lo que me da la vida me la quita. Junto a los polígonos industriales
que se ubican en la periferia la atmósfera es irrespirable, asfixiante. Me niego a recorrer el
Aqueronte, me aferró a la vida, sufro lo indecible por resistirme a tan maldita existencia,
pero como cada anochecer, me estremezco convulsamente a los pies de sus callejones.
Me desgarro por momentos mientras otros compañeros del laboratorio me despiertan del
REM real.
No puedo creerlo. Una vez más camino de esta servidumbre, medio voluntaria,
medio impuesta. Este modo de vida no vivida está acabando conmigo.
Mientras me acerco al lugar en que mis potencialidades son desautorizadas por mis
funciones específicas, las fachadas y edificios se abalanzan sobre mí. He llegado a pensar
que incluso la estructura me rechaza. Tengo que exudar algún olor que me delata.
En el centro de trabajo todo es inmaculado. Es, por sus características y por la labor
que desempeña, uno de los más importantes del mundo. Antes de realizar función alguna
soy sometido a una ducha desinfectante. A veces pienso que más que a trabajar vengo a
un presidio estereotipo de dictadura militar, como los Establecimientos de Democracia
Punitiva que se impusieron a raíz de la guerra antiterrorista. Nunca los eufemismos
significaron tantas cosas a la vez.
Me desnudo, dejo la ropa y mis libros en la taquilla y me introduzco en una cámara
sellada, donde, en forma de vapor, recibo un baño de ozono troposférico. Mientras se
descomprime el habitáculo para dejarme salir al interior-exterior me siento como un
facineroso.
Fuera me espera un traje de fibra de kevlar con una escafandra tipo astronauta a la
71
que nunca termino de acostumbrarme. Aquí me dicen que debo imaginarme llevando el
casco de las cibermotos, que me protege de las impurezas y puede salvarme la vida.
¡Menudo consuelo! Estos gilipollas me tratan como a un imbécil. El hecho de que se hayan
acostumbrado a todo y de que su cociente intelectual supere con mucho al de la media les
anima a darme consejillos que no necesito ni quiero. Aborrezco sus risitas, sus bromas y
sus tonterías. Nunca les he pedido nada y nada espero de ellos. Han convertido sus
absurdos en los chascarrillos diarios haciendo que se compliquen aún más mis dudas
existenciales. Las bromitas del ciberbús, los cuchicheos, las notas anónimas de la taquilla,
las fotos pornográficas adheridas a las viñetas de mis preciados cómics... ¡Estoy harto! De
la abstracción paso al malhumor y de este a la rabia. ¡No debo hacer caso! Estoy obligado
a contenerme, a controlar mi cuerpo dócil, obligado incluso a no expresar mi estado de
ánimo que hipócritamente me provoca una sarcástica sonrisa lo más semejante a una
mueca. He llegado a ser lo más parecido a un emoticón.
Algún día voy a estar en disposición de recomenzar, de provocar alguna situación
incómoda... Sé que no lo haré, porque soy un cobarde y porque he sido elegido para este
trabajo por mis nulas dosis de agresividad y temperamento, además de la ausencia total
de dignidad. Ni siquiera sé qué me empuja hacia esta idea abismal, pero es que, sólo con
mirar atrás y ver las conjeturas y escarceos de estos desechos de esencia vital que
debería considerar compañeros, se me despiertan impensables ideas macabras.
Como un animal salvajemente acorralado avanzo hacia la cápsula. Antes de iniciar
mi actividad laboral ensamblo el cable de alimentación de oxígeno en mi receptor.
Soy catedrático de ingeniería genética. Estoy trabajando en el archivo central del
Ministerio de Bienestar Social, antiguamente conocido como Ministerio de Defensa del
Exterior-Interior. Desde hace algunos años he trabajado configurando un registro genético
obtenido de las células de los neonatos para estudiar las variaciones de los experimentos
llevados a cabo en la última década y continuar con la labor. Digamos que ahora estoy
centrado en otro trabajo que me posibilita proyectar más mis conocimientos. En el período
de prueba anterior me mantuvieron en una cloaca sucia y andrajosa en la que tenía que
extraer el ADN a partir de muestras infinitesimales de todo tipo de tejidos
obligatoriamente donados. Este trabajo lo compaginaba con otros para instituciones de
seguridad privada, que consistían en ordenar en una base de datos los ficheros de
definición biométrica que se habían convertido en el nuevo documento nacional de
identidad. Toda una serie de medidas que pertenecían al elenco de normativas propias de
cualquier sociedad segura que se precie.
Trabajaba a destajo, porque los del Ministerio de Codificación Binaria no dejaban de
traerme muestras. Nunca hubo tanto trabajo en nuestra sociedad. Este hecho puntual,
que a priori puede pasar desapercibido, a punto está de conseguir uno de los sueños de la
ya extinta socialdemocracia: el pleno empleo.
Para que nadie quedara fuera de registro se configuró una fundación llamada
Inmunex, una especie de oenegé que de forma solidaria llamaba a la participación de todo
el mundo en el proyecto Genéticos por el desarrollo. Muchísimas personas fueron
ensimismadas por sutiles técnicas de marketing que finalmente ofrecían como
recompensa un abono al espectáculo galáctico más importante del momento: una corrida
de toros y un partido de fútbol en Marte, al amparo de unas elecciones presidenciales para
gobernar el Planeta Rojo, en las que la Europa Grande y Libre tenía muchas esperanzas.
Las falacias propagandísticas que los publicistas al servicio del poder habían diseñado,
consiguieron que un 85 por ciento de la población se alistara voluntariamente para ser
codificada.
Después se supo que el evento se realizó de forma virtual, tan sólo detectado
porque los toreros cabeceaban el balón con sus birretes tricorneados sustitutivos de sus
ya obsoletas monteras y corrían perdiendo las lentejuelas de sus trajes de luces entre las
72
briznas de hierba, mientras los futbolistas se empeñaban en sacar un córner desde los
chiqueros, asombrados por la imposibilidad de la cuadratura del círculo y quejándose de la
calidad del terreno de juego, alegando que les habían colocado en uno de tercera división.
Sólo fueron reales los contratos firmados electrónicamente, administrados por los
funcionarios del ciberbienestarsocial, que confirmaron otro hito para la supremacía de los
mercados financieros y los medios de comunicación.
El trabajo, digo, era bastante desagradable. Las muestras me exponían a diario a
enfermedades desconocidas, casi todas ellas vinculadas a bacilos, virus y bacterias que la
nueva guerra hizo emerger, como la difteria, el tifus, la peste, el cólera, el sida, el ébola,
no menos peligrosas que las derivadas de! uso indiscriminado de agresivos nucleares,
biológicos y químicos utilizados en los últimos conflictos bélicos. Las antiguas armas
cargadas de munición de plomo fueron desplazadas por estos ingenios baratos,
silenciosos, arteros y subrepticios, de gran extensión y amplitud, capaces de producir la
muerte, incapacidades y lesiones a los seres humanos, animales y plantas. La mutación
de muchos de estos agentes —estafilococos, estreptococos, meningococos...— nos trajo
de cabeza en los laboratorios; la ausencia de control se volvió contra sus propios usuarios.
Cepas variadas resistentes a múltiples venenos capaces de sobrevivir de forma aeróbica y
anaeróbica se convirtieron en una pesadilla..., hasta que conseguimos configurar, con la
citometría de flujo, un sistema que permitía poner en funcionamiento dispositivos de
alerta temprana que, al menos, inmunizaba a quienes tenían los antídotos, propiedad de
las multinacionales de la biomedicina.
Mientras desarrollaba mi trabajo pensaba en aquella frase de Confucio que decía:
"dos cosas son inmutables: la inteligencia de los hombres bien nacidos y la estupidez de
los plebeyos». En teoría yo pertenecía a la clase de los bien nacidos.
Cuando empecé en este proyecto me afanaba en el trabajo. Me justificaba diciendo
que si no lo hacía yo alguien tendría que hacerlo, que inevitablemente tarde o temprano
todos y todas estaríamos codificados. Otras veces me comparaba al policía, al carcelero,
al empresario, que a menudo soltaban la socorrida frase: "Lo siento, pero es mi deber».
Nunca imaginé que la cosa pudiera llegar más allá. Digamos que, a pesar de
haberme despreocupado de la guerra y sus consecuencias, pertenecía a esa generación
que aún se preocupaba de la ética, que se consideraba progresista —me sonroja pensar
en el término acechando el mundo que me rodea—.
Cuando elegí esta carrera tenía el objetivo de servir a la humanidad. Es increíble la
capacidad de abstracción que podemos tener las personas para justificarnos y llegar a
convencernos de que la ingeniería genética puede ofrecer muchos avances y solucionar
problemas, sobre todo aquellos relacionados con las enfermedades. Me apasionaba pensar
que algún día se encontraría la forma de sustituir las células que originan el
envejecimiento y la muerte por otras vivas y jóvenes, para dilatar hasta la propia voluntad
nuestra existencia en el planeta. Hoy me doy cuenta de aquel idealismo soez, zafio y
aberrante. El tiempo y la historia me han demostrado que los avances tecnológicos en
esta y otras ciencias difícilmente pueden estar al servicio de la humanidad mientras el
fetiche del dinero sea el que tome las decisiones; y mucho menos para tener una vida
plena, feliz e íntegra.
Aquel idealismo que justificaba luchar contra el destino, contra nuestra propia
muerte, ya no es una de mis prioridades. Desgraciadamente se consiguió poner al servicio
de la humanidad la oportunidad de vivir eternamente mediante regulaciones de los
determinantes biológicos que anulaban las analogías orgánicas y las sustituían por otras
que posibilitaban el rejuvenecimiento celular.
Primero se consiguió que fuera en algunos órganos. Alucinábamos en las
universidades por las múltiples aplicaciones que este descubrimiento ponía a nuestro
73
alcance. Pensábamos entonces en aquellas personas que habían sufrido amputaciones por
las famosas minas antipersonales, en quienes tenían anomalías variadas por diferentes
causas; podíamos generar ríñones, pulmones, corazones sanos. En poco tiempo podíamos
curar a los osteoporosos neutralizando el bingo, proteína producida por uno de los genes
más activos en los ácidos ribonucleicos de los osteoblastos. Más tarde se descubrió la
forma de acabar con el cáncer. Oncólogos especialistas de todo el mundo descubrieron a
partir de la observación de numerosos reptiles, como salamandras, lagartijas, etcétera,
que era posible no sólo la regeneración de las células, sino la adaptación de las mismas a
órganos tuberosos para sustituir plenamente la información errónea que las hacía crecer
de forma irregular y provocar la enfermedad.
Pero el mundo feliz era tan solo un destello fugaz. No todo el mundo fue curado de
cáncer, como no todo el mundo tenía la posibilidad, incluso en el supuesto de haberlo
deseado, de vivir eternamente. La ciencia, separada de la ética y de los intereses de una
sociedad cada vez más autista, se había apropiado de los recursos que hacían
incuestionable su dominio, inclinando claramente la balanza. Se mantuvieron algunas de
estas enfermedades en los países empobrecidos, aunque de forma velada. La justificación
de esta medida era que no se podía desperdiciar la información relativa a las
malformaciones orgánicas. Algún día podían volver a ser de gran utilidad.
Paradójicamente, quienes sobrevivieron a la limpieza étnico-social que impuso la guerra
podían elegir sobre sus propios destinos. Por una vez, la pobreza y la marginación se
convirtieron en un privilegio.
En el mundo de los no excluidos nadie podía decidir sobre la vida o la muerte.
Atraídos por la quimera de la vida eterna, millones de personas vendieron lo único que
tenían a las multinacionales de la genética. En un contrato, al más fiel estilo de los
llevados a cabo en las películas sobre Fausto, cuando este vende su alma al diablo, la
gente hipotecaba su existencia pensando que conservaba un margen de decisión.
Pero no. El genoma humano había dejado de ser hace tiempo patrimonio de la
humanidad. A finales del siglo XX ya habían sido vendidas algunas células a diferentes
compañías públicas y privadas. Los cazadores de genes hicieron un acopio de trozos de
ADN "sabiendo que el futuro de la medicina, de la química y de la propia humanidad se
encontraba ahí. Se jactaban de su lema "quienes controlen los genes, escribirán las
próximas páginas de la historia», y al antiguo estilo colonialista, descubrían los recónditos
rincones de la Tierra buscando un gen que patentar.
Primero se empezó con las poblaciones indígenas que sobrevivieron hasta que llegó
la era del capitalismo global. Salvo en los archivos de ADN de estas compañías, ya no
queda ni rastro de estas culturas y formas de vida. Junto a la desaparición de sus habitat
perecieron tribus y comunidades enteras. En algunos casos, la decisión de morir fue
sustraída a los magnates del dinero; como hicieron los judíos en la época de los romanos,
en la hoy todavía ocupada Palestina, cientos de personas dejaban de existir para la
eternidad mediante suicidios colectivos. De todo esto aún se conservan documentos
gráficos de gran impacto.
En los contratos nunca se especificó que la muerte fuera imposible. Se había
conseguido cerrar el ciclo de producción celular, de manera que de forma automática
cuando una célula moría, su réplica clonada genéticamente cubría su lugar y función: un
mecanismo perfecto para seres imperfectos.
Aún recuerdo con sorna y vergüenza aquellas imágenes que se sucedían en plena
calle, cuando sectas variadas intentaban suicidarse ante el gran público, en lugares de
máximo aforo como los centros comerciales. Tras el fallido y vano intento lloraban de
forma desconsolada. Entonces se emitía el vídeo con las imágenes de aquellos salvajes
quemándose, degollándose, y se hacían comparaciones odiosas reflexionando sobre la
evolución de las especies, sobre el desarrollo y el subdesarrollo....
74
La muerte, lejos de ser el tótem sagrado, el horizonte del conocimiento humano y
la condición que nos equiparaba al Gran Dios, se había convertido en una condena.
Quienes querían morir no podían. La humanidad, casi en su plenitud, había convertido la
vida en la peor de sus pesadillas. Vivir cada día, trabajar cada día, sufrir cada día: Sísifo
se había vengado de los dioses.
La Revolución Genética no tenía oponentes: tan sólo víctimas. Siempre pensé que
encontraría una oposición total entre las fuerzas de la izquierda, porque atentaba contra
las libertades, contra la humanidad, favorecía al Gran Capital... Debo confesar que en mis
peores momentos sopesé la posibilidad de filtrar información a las fuerzas rebeldes, para
sabotear laboratorios y destruir los ficheros genéticos, aunque en esas acciones pusiera
en peligro mi propia vida. Lo habría hecho gustoso de haber sido posible, pero nunca
imaginé que la realidad fuera tan contundente.
Tras diversos intentos de contrainformación a través de páginas web
criptografiadas, pude contactar con un grupo de cibernautas radicales que objetaron muy
concienzudamente el contenido de mis reflexiones. Yo, que esperaba un manojo de
insultos y desapruebos por ser quien era y trabajar para quien trabajaba, quedé
sorprendido por el nivel de intoxicación de ese lamentable sucedáneo que otrora fue
llamado sociedad. No sólo no estaban en contra de la manipulación genética, sino que
incluso, y amparándose en la idea de que esta puede resolver científicamente el principio
de "a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus posibilidades», creían ver
muy próxima la verdadera revolución, al conseguir de una vez para siempre solucionar la
síntesis de la impuesta Dialéctica. Mi desolación fue tal que a partir de entonces decidí ser
autosuficiente. No contactaría con nadie, me las ingeniaría yo solo si es que algún día me
convencía de ello.
Entre todos estos recuerdos y devaneos, me dispuse a ordenar las placas para
realizar un cultivo celular. Mis comeduras de tarro a pesar de todo el daño que me hacen,
me ayudan a evadirme de la realidad. Actúo con impulsos robotizados, como los
androides. Creo que es la única manera de evadir la conciencia en el trabajo que
desarrollo. Si algún día se enteran de mis pensamientos me harán una lobotomía para que
esto no vuelva a suceder.
Como digo, me había sido encomendada la misión más importante de los últimos
tiempos. En las grandes esferas de poder llevaban años preocupándose por un aspecto:
todos los esfuerzos por fichar al conjunto de la población para someterla a esa vida
infinita que consigue reproducir de forma ilimitada la fuerza de trabajo no son suficientes.
Las pulsiones de la gente que manifestaba su desaprobación por los contratos firmados en
los que renunciaban a sus derechos más básicos, el cuestionamiento de la obligatoriedad
de la cesión para la codificación a las empresas de tratamiento genético de los embriones
y neonatos, la proliferación de sectas y grupos disconformes con la ley, no eran
tolerables: podrían contagiar a más gente y terminarían por embaucar a algunos
científicos débiles, bioéticas, que echarían por la borda los planes de futuro: la labor.
Era necesario urdir un plan que limara estas asperezas; simples porosidades de
máquinas disconformes. De las múltiples propuestas que se barajaron, sólo dos parecían
favorecer los objetivos del proyecto. La primera pretendía ir poco a poco creando seres
perfectos, genéticamente impolutos, depurando sus sustratos orgánicos. Sin embargo, se
desestimó esta posibilidad al calibrar las ludiciones que terminarían desvelando el
verdadero cometido. Era bastante factible que la gente imperfecta, los sujetos no puros,
se aliaran contra los sublimes, víctimas de la envidia, conscientes de su papel como piezas
de segundo o tercer orden. En definitiva, era una simpleza: ir depurando las poblaciones
en función de las necesidades del Poder. Sustituir las piezas defectuosas que provocan
fricciones en la máquina por elementos nuevos, engranajes perfectamente acoplados en
cuerpo y alma.
75
La opción que aparentemente tenía menos posibilidades fue la que se impuso. Para
mi gusto, la más tenebrosa y cruenta, pues no suponía una confrontación tan visible como
la anterior, sino la sutileza, la integración, la asimilación. Los procedimientos positivos de
exclusión frente a la censura, el silencio y la mordaza. En el fondo, se pretendía afianzar
una economía de Poder, una estrategia a medio plazo en la que fueran anuladas las
diferencias: aparentemente diferentes, diversos, divergentes; en realidad, todos iguales,
repetidos hasta la obscenidad.... Implantar esta estrategia suponía la paz social, la
ausencia de conflictos que ya no ralentizarían la verdadera razón.
Daba miedo pensar que nunca más habría opiniones enfrentadas. La dialéctica
había sido abordada por el Poder y definida en su marco de actuación. El fuego de
Heráclito nada podía quemar ya. No había posibilidad de renovación porque no había
conflicto. La belleza de la diversidad, los antagonismos, subsumidos en la repetición de la
semejanza. Daba igual que hubiera calor y frío, noche y día, amor y guerra. Ante la
omnipresencía de la repetición la duda se disipaba.
Pero hacía tiempo que el miedo y la ausencia de moral se habían adueñado de
nuestros actos. Yo mismo, que me devano los sesos con conjuras de necios, tengo tan
asimilada la obediencia que podría decirse que dudo porque no soy perfecto, no porque
tenga esa virtud. Si no fuera así, no estaría ahora mismo preparando los nutrientes
necesarios para que las células se mantengan vivas y se reproduzcan en una vil placa de
titanio.
Mientras arranco el núcleo de un óvulo recién fecundado para transferirle otro
procedente de células clonadas en el laboratorio, me siento como un bastardo. Algunos
seres humanos controlamos a otros, los modelamos, elegimos lo que queremos que sean
o que no sean. Podemos ofrecer salud, enfermedad, perfección, malformaciones. Todo al
servicio de la técnica, a las órdenes de una pulsión descontrolada que ni siquiera se
termina amasando dinero. Recipientes de felicidad nunca saciada. Frustración permanente
de la esencia y la materia. Vértigo infinito arrojado al túnel del vacío.
Los núcleos insertados contienen los genes activos que transmiten la información
que anula la diferencia. Tan sólo tengo que analizar la reacción que provocamos mediante
un complejo sistema de activación celular que acelera las fases de crecimiento y
desarrollo. Mientras la probeta concluye su periplo espasmódico controlado por el más
avanzado software, continúo con el fichero genético.
Me han traído un cadáver del Sector EM, zona no codificada. Parece ser una
vagabunda, una indigente que se acercó a las alambradas electrificadas de uno de los
centros comerciales en busca de algún resto de comida. Resistió la descarga de cincuenta
mil voltios gracias a la pantalla de protección que le ofrecían los numerosos harapos que
llevaba. Para esta gente, la única forma de soportar la semiglaciación que estamos
padeciendo desde que acabamos con la vegetación que regulaba el clima, es embutirse en
todo lo que se encuentren.
Tras la ráfaga de violenta tensión recibida se metió en un contenedor de basura y,
entre el hedor y los dolores de los músculos calcinados, se quedó dormida. Al parecer este
fue su último sueño. Así lo demuestra la autopsia. Fue encontrada en la incineradora,
poco antes de ser separada del resto de residuos.
Por extraño que pudiera parecer, un ser semejante tiene múltiples utilidades para la
ciencia. Entre ellas, estas personas están acostumbradas a luchar contra el medio sin
ningún recurso, lo que las convierte en individuos excelentemente fuertes y resistentes.
Algunos de sus genes contienen valiosa información acerca de los sistemas inmunológicos
más primitivos. Son de gran valor, y por eso, son piezas preciadas, que hay que ir a
buscar si no vienen a nuestro terreno.
Una vez depurados los genes enfermos y deteriorados y separados de los activos y
76
en buen estado, se envían a la Central de Ultragenética, donde son guardados con
mejores cuidados que acciones de la Genetech Corporation. La utilización y gestión de
estos está reservada sólo para los accionistas que controlan las multinacionales más
importantes del planeta. Son, por un lado, un seguro de vida ante alteraciones que
podrían darse en determinadas situaciones de rechazo y, por otro, la moneda que abre la
posibilidad de intercambios con otros habitantes de nuestra galaxia.
Mientras extraía muestras de sangre de aquel cuerpo de aspecto zarrapastroso, ya
vaciado de algunos de sus principales órganos, ocurrió algo imprevisto; un suceso que
cambió radicalmente mi vida.
En el preciso instante en que introduje la jeringa en la aorta del cuello, me pareció
percibir que los pesados párpados desplegados en las cuencas de esa tez oscura y
erosionada por numerosas arrugas se habían movido. La remota posibilidad de que eso
hubiera ocurrido me paralizó. Intenté relajarme el sofoco que me había producido la
galopante taquicardia convenciéndome de que era imposible: la máquina habría detectado
cualquier soplo de vida, por ínfimo que fuera.
No podía ser. Debía dejar de pensar en todas aquellas bata-Hitas y presunciones
absurdas. Todo en nuestro amado mundo estaba atado y bien atado, y yo era un científico
prestigioso, encomendado para una misión especial, que realizaba su trabajo de forma
inmaculada.
Con un alarde de seguridad en mi persona y en el Sistema, me dispuse a
enfrentarme a ese sucio cadáver. Si no tenía miedo a la vida ¿cómo había de tenérselo a
la muerte? A modo de venganza, como un torturador ante una víctima indefensa, me
acerqué con una lavativa mayor, y como un diestro, mofándome de aquel envidiable
cuerpo inerte, atravesé su piel, sus tejidos y sus órganos.
Me di la vuelta, gesticulando como un gladiador que ha sometido a su adversario,
arma en mano, manchado de la sangre salpicada por la violenta y desmedida operación.
Sonriente, capaz, giré sobre mí mismo para observar una vez más mi indecente
maniobra. Junto a aquella mujer de mediana edad paladeé, figuradamente, el sabor dulce
de la sangre, y como un animal que se regocija ante su presa-trofeo me acerqué a su
mejilla para pellizcarla. Cuando retiraba mis dedos pulgar e índice de su rostro, la boca
desfigurada y sin huesos soltó un profundo y bestial alarido de dolor.
¡No podía estar ocurriéndome esto a mí! La reacción galvánica post mórtem me
provocó una parálisis momentánea. Aunque hubiera sido un sueño, habría reaccionado
igual, pero no era un sueño. El cadáver hacía lo posible por articular algún movimiento;
alargaba sus sucias manos encalladas demandando un soplo de vida.
Aterrado, convulso y estremecido por la posibilidad de que aquello me tocara,
retrocedí unos pasos sin ninguna dirección. Tropecé con un estante y más tarde con la
mesa en la que se encontraban las placas experimentales.
En un instante, en una explosión de desorden y descontrol, todo se desvanecía.
Caían al suelo los tubos de ensayo, que se estrellaban contra las cristaleras.
El ruido provocó una entrada en masa del resto de científicos del laboratorio, que
acabaron por desconcertarme. Presa del pánico, aturdido por el suceso, no pude sino
imaginar que aquellos que entraban en tropel no eran otros que todas aquellas personas a
las que había sajado y en las que había confirmado mi esplendoroso prestigio de
científico.
De algún intersticio que la ciencia no había conseguido reconocer, se expresó una
violencia inusual en mí. Con gran agresividad, con los ojos cegados por la ira, comencé a
destrozar todo lo que me rodeaba.
77
La ruptura de los envases blindados de numerosos ácidos provocó una gran
catástrofe. Todo comenzó a arder ante la atónita mirada del resto de compañeros que
quedaron paralizados. Habíamos sido codificados para comportarnos tranquilamente. En
nuestra vida y trabajo había sido excluida la posibilidad de altercados semejantes.
Nuestros reflejos no se activaron y, en apenas un instante, todo, probetas, placas,
ficheros, muestras, cadáveres, maquinarias y personas, ardieron.
La explosión era inminente. Por un momento, dudé entre quedarme o salir.
Seguramente aquella explosión, por su importancia y magnitud, haría imposible cualquier
reconstrucción. La muerte estaba a mi alcance. Mi lóbrego trabajo, esencia de la sociedad
artificial construida gracias a mi colaboración, e incluso yo mismo, podíamos llegar a
término, al menos de forma inminente. Seguramente la ciencia, la estupidez humana,
volvería a reconstruir en breve todo lo destruido por este terrible accidente. La codicia y el
egoísmo se habían autonomizado en las cadenas de transmisión de la información
genética.
Dudé por un momento. Dudé una vez más. Dudaba mientras todo se destruía a mi
alrededor. Desde un montículo iluminado por los primeros rayos de la aurora pude
observar las distintas explosiones encadenadas. La vida es un accidente. Un accidente que
por vez primera voy a saborear.
Sí, mi sargento
Suso del Toro
—¡Ven paquí, anda! ¡Pero ven paquí, hombre! No me seas poquita cosa. Así, tráete
tu café con leche. Que ahora, aquí en la cantina somos dos iguales, dos soldados que se
toman un descanso.
—Sí, mi sargento.
—¿Entonces tú no te bajas al pueblo con los compañeros? ¿Qué pasa, no te tratan
bien porque eres indio?
—No, mi sargento, no es por eso. Es que me quedé a escribir una carta a casa. Y no
soy indio, soy mestizo. Mi padre era blanco.
—Joder, pues quién lo diría... Se ve que saliste a tu madre. Así que tu padre era
blanquito.
—Sí, mi sargento. Era rubio y de piel clara, de su tierra...
—¿De cuál tierra, de la mía?
—Sí, mi sargento. ¿Usted no es gallego?
——Pues sí, ¿y cómo lo sabes, quién te lo ha dicho?
—Nadie, mi sargento, pero se lo noté en el acento. Mi padre hablaba igualito.
—Vaya, hombre, es coincidencia. Así que ya tenemos algo en común.
78
—Sí, mi sargento.
—Oye, pues me vas a invitar a esta ronda para celebrarlo, ¿eh?
—Sí, mi sargento.
—Bah, déjalo. Tú estarás ahorrando el dinero que te paga Defensa para enviarlo
allá, ¿no? Andan mal las cosas por allá, ¿eh? Ahora Buenos Aires no es lo que era.
—Yo no soy del mismo Buenos Aires, soy de un pueblo mucho más lejos al sur, en
la Pampa.
—Ya. pero las cosas están mal, ¿eh?
—Están mal, mi sargento, muy mal. A mí me gustaría poder traer a mi mujer, la
niña y mi viejita para aquí. Allí no se puede pensar en el mañana, sólo pensamos en lo
que se va a comer ese día. Así no hay futuro.
—O sea que os venís de vuelta... ¿Y tu padre?
—Se murió hace mucho, era yo un pibe, mi sargento. Un pibe no más y se murió de
puro trabajo. Está enterrado allá en mi pueblo. A él le hubiera gustado estar enterrado en
el lado de acá del mar, pero no pudo ser.
—... Vaya, vaya. Así que de la Argentina, decían que allí estaba la América...
—¿Sabe qué quiere decir Argentina, mi sargento?
—... pues, un país de allá, de América...
—... quiere decir tierra de plata. Eso es como le llamaron los españoles. Pero ya no
hay plata, mi sargento.
—Y os venís... ¿Sabes que tu historia es curiosa?... Es que allá en mi pueblo, en mi
aldea..., resulta que mi padre también se fue a América. Se fue a la Argentina, ya no se
iba nadie a Argentina entonces, la gente se iba a América, o a Bilbao, a Barcelona. Pero él
se fue allá. Y nunca más volvió.
—... Lo siento, mi sargento.
—Nada, no hay por qué sentirlo. El tío hizo bien, hizo su vida. Se piró por las
buenas y nunca más escribió ni dio señales de vida, el muy cabrón.
—A lo mejor le pasó algo. La Argentina es muy grande, ¿sabe, mi sargento?
—Oye, ¿y si fuera mi padre el que se casó con tu madre?
—No diga eso, mi sargento. Mi padre era un buen hombre.
parte?
—A lo mejor era un buen hombre allá y un hijo de puta acá. ¿De dónde era, de qué
—Era de un pueblito de Lugo, mi sargento.
—Lástima, yo soy de la parte de Pontevedra... Bueno, pues no somos nada.
—No, mi sargento, no somos nada.
—¡Y menos en traje de baño! Ha, ha... Aunque lo que importa es la hombría. ¿Has
visto El sargento de hierro, con Clint Eastwood?
—No, mi sargento. Pero aquí estamos para lo que haga falta, para servir al rey,
como dicen ustedes aquí.
—-Joder, pero no es tu rey.
—Bueno, mientras me paguen y si él me deja, también lo es un poquito.
79
—-Ha, ha, mira pa él. Así que aquí estás tú sirviendo a la patria... de otros.
—Mi sargento, ya quisiera yo tener patria. Pero mí país me echó fuera. Los pobres
hacemos la patria en un rinconcito cualquiera, donde nos dejen.
—Ha, ha, ha. Mira qué hijo de puta me saliste, qué listo
empezando a espabilar, ¿eh?, cabroncete. Tienes algo de razón,
unos pringaos. Pero mira, nos queda el ejército. De oficiales, no,
todos sí que tienen patria, la tienen para ellos. Pero el ejército
dinero, y además es una profesión honrosa.
es el jodido. Ya estás
que los pobres somos
claro. Esos y los ricos
es un modo de ganar
—Aquí estamos para ganar el dinero, lo de honrosa ya no lo sé, mi sargento...
—El honor de los hombres es el honor de las armas y servir a la patria.
—Sí, señor. Aunque en mi país el ejército acabó con la familia de mi madre.
Hicieron campañas contra su gente para quitarles las tierras, y mataban a las mujeres y a
las criaturas, mi sargento. Eso no es de hombres de honor.
—Muchacho, aquí estamos para obedecer órdenes. No discutas nunca las órdenes.
Si para defender a la patria hay que matar civiles, pues... hay que obedecer, que para eso
estamos aquí. Además, que ahora por esto cobráis.
—Sí, mi sargento. Yo solamente rezo porque pueda traer pronto a mi gente. Aquí el
ejército no mata civiles.
—Bueno... Mira, chaval, eso nunca se sabe. A veces te dicen, 4a patria está en
peligro», y tal..., que si el separatismo. Mira, aquí también hubo de todo. Indios no
mataron porque no había, pero españoles... Tú no pienses en esas cosas y esmérate.
Tienes que esmerárteme un poquito más en las maniobras, que como eres pequeñito te
me quedas siempre muy patrás.
—Sí, mi sargento. Yo hago lo que puedo.
—La patria te pide que hagas lo que puedas y más.
—Mi sargento, yo hago lo que usted me pide. Ya usted y los oficiales se encargan
de saber lo que quiere la patria.
—Oye, mira que eres agudo. Y parecías tonto, con esa cara de indio y tan callado.
Pues me vas a pagar la bebida, anda, te dejo que me invites.
—Sí, mi sargento. Y yo le agradezco sus consejos.
—Tú hazme caso, esfuérzate un poquito más y verás cómo te acabas
promocionando a cabo y ya ganas algo más y te traes a la familia. La patria es
agradecida.
—Sí, mi sargento.
Héroes
Francisco Torregrosa
En cuclillas, apretujados, ateridos de frío, pasmados por el miedo, hundidos en el
fondo de la cueva, mirándonos, y mirando la luz tamizada del amanecer que ya se filtraba
por su boca, allá arriba, atravesando como espada anunciadora, fatídica, las matas de
espino que la ocultaban. Aquella caverna fue mi hogar, ahora es mi cubil. Sólo unos
metros más allá de la entrada, subiendo el barranco del Cura y después la trocha,
80
cubiertos por la nieve, como los pinos y las sabinas, los guardias civiles, sus capotes, sus
mosquetones montados, las muías con armas pesadas y comida, los judas vestidos de
pastores, conducían la cohorte de Herodes, pisando sin ruido, sin palabras, sobre el
colchón blanco de la nieve que todo lo transforma, cruzando el puente de piedra.
Acercándose sin duda.
Voces de mando prevenidas mandan amachetear el matorral y despejar la entrada,
ruedan hasta nosotros piedras y ramas espinosas,
—-Manuel, ¿estáis aquí? ¡Salid! ¡Traemos la comida y las herramientas!
Voz de traidor, voz de Judas. La espada atraviesa mi corazón más allá del miedo,
porque reconozco esa voz. Pero el tiempo se acaba, oímos el toc-toc de una piedra
rebotando en los salientes húmedos de las paredes...
—¡Es una granada! —grita Dimas levantándose y disparando hacia arriba, a ciegas.
No pudo decir más, la primera pina siniestra baja rodando con su toc-toc, llamando a la
puerta, la muerte; intento apartarla de mí, gesticulo enloquecido con las manos, con las
piernas.
—¡Don Manuel, tranquilícese, despierte, es la estúpida televisión, se ha disparado
sola y no puedo desenchufarla!
Don Manuel yace tembloroso y destapado en la cama con su mirada perdida hacia
dentro, hacia las caras y cuerpos de sus amigos muertos, pero su sentido auditivo ya ha
cruzado el puente de la realidad y escucha los gritos de Julia intentando imponerse a la
incontrolada, estridente banda sonora de la mala película de acción de madrugada.
—¡Maldición! —acierta a exclamar el viejo desde su lecho. La cara de bestia del
tirador de élite televisivo les desafía, Julia busca nerviosa, encaramada a un sillón, el
botón que desconecte la pesadilla; el mando está centralizado, no se sabe dónde, en otro
lugar del hospital; no hay botón, no hay manera. Julia golpea con furia el mueble,
sumándose a las blasfemias del viejo que incorpora vacilante su cuerpo gastado por más
de ochenta años en circulación, pero su mente avispada ya está calculando con sentido
exacto la trayectoria del cable oculto que agarra con fuerza.
—¡Ayúdame, arranquémoslo de cuajo! —enfermera y paciente estiran, estiran, y al
fin cortan el cable; el esperpento enmudece y la habitación queda en silencio, durante un
instante, pues al siguiente aparece Pepa, la compañera de Julia.
—¡Esto es la guerra! —comenta con humor inconsciente; preguntando entran varios
acompañantes y enfermos de las habitaciones contiguas, y a los pocos minutos el de
mantenimiento de guardia que se acerca circunspecto al televisor, al programador y a la
cámara, examinándolos como si fueran una familia de marcianos.
Tecnología punta instalada hace mas de un año con dinero público por el director,
ahora ya ex director, y que nunca llegó a funcionar; permaneció parada y aburrida, sin
sentido de su utilidad, hasta aquella noche de cortocircuito. Hablase, en el corrillo que en
la habitación se forma, de comisiones millonarias justificadas por el supuesto ahorro de
personal.
—¡Este chisme no funciona, pero el personal sí se lo han ahorrado y el dinero a sus
bolsillos! ¡Nunca tienen bastante, son insaciables como el ogro del cuento! —grita Julia a
todo el mundo.
—Habrá sido alguna rata que ha roído un cable —diagnostica el profesional.
Todos se miran, primero con asco pero luego acaban riéndose, y poco a poco van
saliendo, dejando solos de nuevo a don Manuel y a Julia.
—¿Le traigo un vaso de leche caliente?, le ayudará a dormir.
81
Don Manuel admira con agradecimiento:
«Esta chica es legal, se le nota el corazón tras esa bata blanca, no pensé que
habitaran en los hospitales de nuestra maltratada seguridad social», piensa el viejo, pero
le ha pillado el desvelo y Julia no puede quedarse, otros enfermos la reclaman, y con
gesto decidido sale de la habitación hacia su trabajo.
El viejo se acerca a los ventanales y corre las pesadas cortinas. La nieve cae blanda
acariciando los cristales, y más allá del hospital, sobre una ciudad dormida; su misteriosa
química de fondo materializa el recuerdo en sueño, y el sueño en conciencia; como
repetidas diapositivas transcurren las caras y los cuerpos de sus amigos muertos hace
mas de medio siglo y menos de quince minutos. Antonio, Rogelio. Dimas, Torcuato,
Aurelio, Pedro el de Elvira, José el Trapero, Armando de Villanueva, el viejo Lucas, todos
menos yo. Vivíamos como fieras, nos llamaron bandidos, pero éramos maquis. Otra
noche, puntualizó don Manuel a Julia:
—Mire, señorita, lea lo que dice el diccionario: persona que vive refugiada en los
montes en rebeldía y oposición armada al sistema político establecido.
Después de aquel afortunado encuentro frente al televisor loco, sus escogidos libros
bajo la almohada, un diccionario, y conversaciones furtivas con Julia, hicieron más
llevaderas al viejo las dos semanas de pruebas —palabra exacta— a las que le
sometieron. Ese era su capital, su exclusiva compañía. Suficiente.
Al principio sentía escrúpulos del cariño que aquella mujer le mostraba, no por
vergüenza ni por ningún otro sentimiento turbio, sino por respeto. Mezclar diariamente el
corazón con la enfermedad y la muerte podía ser fatal para cualquier persona.
Comprendía que la mayoría de los trabajadores sanitarios se distanciaran de los
enfermos; sólo una entereza de ánimo, o mejor, un alma entera, podía permitirse el lujo.
Su trato era a veces maternal, otras filial, con la dificultad de encasillar lo que es
verdadero. Pero fuera como fuere las conversaciones continuaron, y fue ella quien mostró
interés especial por la guerra —otra particularidad extraña—. El cliché del abuelito de la
familia cebolleta y sus batallitas sigue vigente. Están dispuestos a empacharse de
telediarios y películas, pero el abuelito que vivió una de verdad, mejor que se calle. La
gente a fuerza de películas reniega de la realidad, y Manuel se sentía cada vez más
extraño en este nuevo mundo virtual que lo rechazaba como impertinente, eso le
reconciliaba con su extrema vejez, y casi se alegraba del poco tiempo que le quedaba.
Por otro lado don Manuel no entendía bien por qué, precisamente ahora, recordaba
tiempos que hacía años había encerrado en el baúl del olvido piadoso. Quizás todas
aquellas noticias machaconas sobre la guerra que no cesa en el mundo, quizás una
premonición de lo que a él personalmente le esperaba en aquel hospital.
Le contó cómo escapó después de pasar toda la noche en la cueva, rodeado de
piedras y cadáveres, le dieron por muerto. Después cruzó media península andando de
noche, «expropiando» a los hortelanos y ganaderos con que se topaba, buscando los
barrancos, los bosques solitarios. Una mañana se inclinó sobre un pozo de agua clara y
vio que su cabello había perdido el color castaño, pensó que era nieve y, con saña, se
arrancó un buen puñado.
—Eran blancos, señorita, a los veintidós años tenía el pelo cano, era el color del
sufrimiento y del miedo. ¿Sabe la leyenda de los cabeza de viejo?, dice que somos
personas con suerte y sin duda yo la tuve.
Julia escuchaba, mientras preparaba el termómetro, o bien cuando le colocaba la
cena sobre la cama, unas veces bromeaba, quitando hierro, otras preguntaba,
poniéndolo:
82
—¿Y volvió usted a su pueblo?
—Nunca, nunca pude volver —el viejo entonces se entristecía por un momento,
para luego sonriente de nuevo, buscar bajo la almohada, y entregarle una hoja de
cuaderno.
—Mire, esto es para usted —y Julia sonriendo leía la poesía (no era la primera) que
había escrito en temblorosas letras mayúsculas:
Tú que cuidas al enfermo desplomado en su lecho,
expuesta a cualquier pena perdida, a cualquier dolor disparado.
Miliciana, engañando a la muerte que ronda los pasillos,
como un ángel dando fe del cielo, en medio de la tierra.
¿Qué general reconocerá tu valentía?!, ¿qué medalla,
tu humanidad?, ¿quién cantará tu gesta?
A Julia le pareció exagerada, no confiaba en los héroes, pero en el fondo la
reconfortó, y la guardó con esmero; ese tipo de satisfacciones le permitían continuar.
Sin embargo, algo cambió aquel día de Nochebuena. Al entrar de turno de tarde,
comprobó que algún bromista había robado el niño Jesús del belén que presidía la sala,
conmemorando las fechas. En la entrada de la cueva de cartón piedra y a los pies de José
y María, el gracioso había puesto un cartel: «Cueva de Ben Laden». Esta irreverencia fue
objeto de comentarios jocosos en la sala de enfermería, nadie especuló sobre quién o
cómo. El humor en un hospital es el mejor antídoto para la epidemia depresiva que todos
los años se cierne sobre los enfermos por estas fechas tan «entrañables». La ausencia del
familiar que no acude o, lo que es peor, aquellos otros que van por cumplir y maltratan al
enfermo, como si tuviera la culpa. La parafernalia navideña, haciendo de caja de
resonancia, aguija el sentimiento de estorbo de los más viejos, material de desecho
almacenado en los hospitales, apartados de la vista en este escaparate de felicidad y
buenos sentimientos televisivos. Los trabajadores del hospital temen estas fechas con
razón, las crisis son más frecuentes y descontroladas, así que Julia comenzó el turno
prevenida.
Cuando entró en la habitación de don Manuel, la cama contigua, hasta ese
momento vacía, había sido ocupada con un nuevo ingreso. Otro viejo, quizás de la misma
edad, recién operado de próstata, estaba entubado y con goteros, dormido por los efectos
de la anestesia, nadie le acompañaba. Don Manuel, que a esas horas solía estar en los
pasillos fumándose un cigarro, permanecía acostado y con mala cara. Julia se preocupó.
—Estoy bien, estoy bien.
Le tomó la fiebre y no tenía. «Será la Navidad», pensó la enfermera. Entonces
intentó contarle la anécdota del belén.
—No, no es la Navidad, disculpe pero prefiero estar solo, para pensar.
Aún tuvo un toque de humor por aliviar a Julia y dijo:
—Pensar es un remedio barato y eficaz, siempre que no te sobremediques.
A media tarde cuando entró de nuevo a servir la merienda, don Manuel seguía
igual, cadavérico, con los ojos aguanosos de haber llorado, y sin querer hablar. El
compañero de habitación había despertado pero estaba grogui todavía. A la hora de la
cena todo continuaba igual. Julia se llevó la preocupación a su casa, los sentimientos no
83
obedecen horarios, ese es el problema. «Te encariñas, se te mueren, y tú te quedas con
sus penas», pensaba Julia ante el espejo, y después como quien cierra una ventana
prohibiendo el paso al viento frío: «Mañana me cambio el color del pelo. Decidido».
Al día siguiente, nada mas llegar, fue a visitar a su amigo. Abrió la puerta de la
habitación; don Manuel estaba paseando nervioso de pared a pared y acertó a escucharle:
«No lo comprendo, no lo comprendo». Se dirigía a su compañero de dolencias que ya
había espabilado; estaban discutiendo, pero su presencia les dejó cortados. Mientras hacía
su tarea permanecieron los viejos callados, esperando que terminara. Julia se dio cuenta
de que había interrumpido algo, preguntó discretamente y Manuel contestó que se
encontraba mucho mejor. Efectivamente, parecía haber renacido. Su rostro arrugado no
manifestaba ya depresión sino por el contrario, fuerza, enfado, crispación. No supo
interpretar, no quiso preguntar más y salió. Estaba contenta pero intrigada. »Es como si
se conociesen de antes o quizás no. Don Manuel es muy capaz de haber hecho migas en
poco tiempo, el caso es que se le ve bien y acompañado». Cuando volvió a la sala de
enfermeras comentó el asunto con su compañera, que le informó de la gravedad del
recién operado. Había »complicaciones».
A la hora de cambiar pañales, volvió a la habitación. Tarea dura como la que más,
físicamente porque hay algunos pesados, moralmente porque al moverlos se les hace
daño sin querer, y por la impotencia que trasmiten, tan diferente a la de un niño, y tan
parecida. El recién operado era un hombre grande y voluminoso, la miraba asustado entre
sábanas y tubos. Don Manuel, de pie a su lado, viendo las dificultades de la mujer, ofreció
su ayuda. El paciente puso cara de espanto, entonces don Manuel se retiró moviendo la
cabeza apesadumbrado.
—No pasa nada, llamo a un celador y ya está —dijo Julia.
El gordo, cerrando los ojos, le indicó que se acercara y le susurro:
—No, prefiero que sea él.
Al final de la tarde cuando fue a servir la cena, los encontró charlando
amigablemente. Don Manuel había recobrado el buen humor y bromeó con el cambio:
—Pelo rojo, corazón rojo, bella mujer.
Julia quedó un poco turbada por la confianza delante de extraños.
—No se preocupe, señorita, somos amigos —y después con malicia—: Ya sé que
está prohibido, pero ¿no tendrá usted alguna botellita de vino de sobra en ese cuarto
donde se dan sus banquetes?
—No, don Manuel, me juego el puesto.
Dándose cuenta de haberse pasado en su petición, rectificó:
—Bien, bajaré al bar yo mismo, pero no se lo diga a nadie.
El amigo de don Manuel murió al día siguiente. Al entrar de turno, la compañera le
contó que, sin ningún familiar presente, el viejo había estado junto a él hasta el final. En
cuanto tuvo un momento de tranquilidad, Julia fue a la habitación. Estaba leyendo,
sentado junto a la ventana. Por fin se veía el sol y después de muchos días entraba por
las ventanas iluminando al lector, al libro, al sillón.
—El sol todo lo transforma —dijo a modo de saludo.
—Siéntese, creo que le debo una explicación.
»Sí, nos conocíamos desde niños, somos del mismo pueblo. Yo había estado
muchas veces en su enorme casa, mi padre trabajaba en ella de jornalero; tenían dinero,
pero trataban bien a sus empleados, también cultura, es lo que me fascinó: aquella
84
biblioteca enorme con ventanales al río; fue él quien me despertó la afición por los libros.
Cuando Franco se alzó contra la República, la familia de Pedro aun siendo de derechas,
intentó mantenerse neutral; eran gente pacífica y no comulgaban con los advenedizos
fascistas. A mí me movilizaron con diecisiete años en la quinta del biberón, pero Pedro,
por influencias, se libró. No lo volví a ver hasta terminada la guerra.
»Yo tenía entonces veinte años y ya era un hombre con cicatrices, pero también
con sentimientos e ideas sólidas; no podíamos admitir que el fascismo triunfara y
arruinara nuestras vidas sin dar hasta lo último de nosotros. Junto a otros compañeros y
camaradas, siguiendo las directrices del partido, y por propia inclinación, nos echamos al
monte con la vana esperanza de recibir ayuda de los demócratas americanos y europeos.
Después de mucha controversia, decidimos establecer una base guerrillera a menos de
treinta kilómetros de mi pueblo, una zona traspasada por una agreste e inexplorada hoz,
llena de pinos y sabinas, de barrancos y cuevas.
«Volvimos a encontrarnos una noche en las afueras del pueblo. Nos abrazamos. Le
pedimos, más bien le exigimos, metralleta en mano, comida y herramientas. También
información para planear nuestros golpes; a esto último se negó, pero regularmente
dejaba provisiones en el lugar acordado. Nos dio a entender que había algunos en el
pueblo que sospechaban el lugar donde nos escondíamos, apartado pero no desconocido
por pastores y cazadores como su padre. Después vino el asalto a la cueva por la Guardia
Civil, y no supe más de él hasta la otra mañana, que lo ingresaron en esta habitación para
morir en mis brazos, medio siglo después.
Había hablado con la mirada perdida en algún lugar de la habitación, de una tirada,
como si hubiera repasado la explicación cientos de veces antes de hoy. Se levantó con
esfuerzo y jadeando. De repente tuvo un acceso de tos.
—Podemos salir a la terraza, esta habitación me ahoga.
Salieron despacio, a paso de viejo. Una claridad fría y transparente inundaba el
exterior contrastando el sofocante aire acondicionado de la sala.
—Sea cual sea el resultado de los análisis clínicos no me importa ya demasiado. Sé
que no me queda mucho tiempo. No creo en un más allá, aquí está todo el cielo y todo el
infierno que podemos imaginar, y después de esta lección del destino, puedo decirle,
señorita, que en esta vida existe una cierta justicia, y usted ha formado parte de ella;
preparándome con sus preguntas sobre la guerra para esta, mi última prueba. Hacía
mucho tiempo que sabía y había perdonado, pero sólo cuando escuché la historia de sus
propios labios, comprendí. El alma del guerrero, los desastres de la guerra, ¡paparruchas!
¿Y el alma del civil, y la posguerra, de la que apenas hablan los telediarios? No fuimos
nosotros, sino ellos, mi amigo, los héroes.
"Dos días antes de la masacre en la cueva, un destacamento nuevo de la Guardia
Civil llegó al pueblo. Con ellos venían agentes del Servicio de Inteligencia. Reunieron a la
población en la plaza y lanzaron un pregón; como el pregonero, agarrotada su garganta
por el pánico, tartamudeaba, un joven trajeado y perfectamente engominado lo leyó.
Hablaba de una Ley recién promulgada por Franco de Bandidaje y Terrorismo. Dejaron
claro que quien no estaba con ellos, con sus ideas, con su barbarie, estaba con los
terroristas y como tales serían tratados. Qué poco ha cambiado la cantinela, ¿verdad
señorita? Así es el fascismo.
"Torturaron a los sospechosos, entre ellos a Pedro, pues supieron de nuestra
relación anterior. Alguien, no me importa ya quién, señaló el lugar de nuestro escondite.
No me puede importar, porque ahora comprendo que la muerte o el exilio no son peores
que la tortura y la humillación de los que se quedaron. Por eso escogieron a Pedro para
que los guiara hasta la cueva, por enterrar la amistad, para que supiéramos que el mejor
nos había traicionado. Nuestra derrota moral siempre es más eficaz para el poder que la
85
militar».
"Sesenta y cinco años ha durado para Pedro y para mí; por un día no ha sido
definitiva. ¿Recuerda la leyenda de los cabeza de viejo?...
»Sí, señorita, soy un tipo con suerte.
86
Notas biográficas de los autores
Antonio Álamo ha publicado las novelas Breve historia de la inmortalidad (Premio
Lengua de Trapo 1996), Una buena idea (1998) y Nata soy (2001), además de los libros
de cuentos Los gatos o los perros (1986) y ¿Quién se ha meado en mi cama? (1999).
Asimismo ha estrenado, entre otras, las piezas de teatro La oreja izquierda de Van Gogh
(Premio Marqués de Bradomín 1991), Agujeros (1992, Finalista del Premio Caja de España
de Teatro Breve), Los borrachos (Premio Tirso de Molina 1993, finalista del Premio
Nacional de Literatura 1994 y Premio Ercilla al mejor montaje del año), Pasos (Premio
Palencia 1996), Una luz que ya no está (1997, en el Centro Dramático Nacional), Los
enfermos (Premio Borne 1996), Los espejos de Velázquez (1999) y Caos (2000). Su obra
Grande como una tumba recibió el Premio de Teatro Caja España (2000). Además de en
España, parte de su obra ha sido estrenada en Italia, Venezuela, Argentina y México. Ha
sido traducido al catalán, al italiano, al inglés y al francés.
Santiago Alba Rico (Madrid 1960) fue guionista del espacio «Los Electroduendes»
(La Bola de Cristal). Articulista y ensayista muy familiarizado con el mundo árabe, donde
reside desde hace doce años, es autor de varios libros, entre los que cabe destacar Las
reglas del caos (finalista del Premio
Anagrama de Ensayo 1995) y La. ciudad intangible. Ensayo sobre el fin del
neolítico.
Javier Azpeitia (Madrid, 1962) es filólogo, escritor y editor. Ha publicado las
novelas: Mesalina. Domina Cutis Candidae Vt Lepra, Francisco de Quevedo. Acariciad la
tumba y monumento, Hipnos (Premio Hammett de Novela Negra) y Ariadna en Naxos.
Como editor literario ha publicado una antología temática de poemas de Góngora, Lope y
Quevedo titulada Poesía barroca, la obra de Calderón La vida es sueño y Vidas de santos:
Antología del Flos Sanctorum de Pedro de Ribadeneyra.
Irene Amador Naranjo (Medellín, Colombia, 1957) es licenciada en Antropología
de América por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su trabajo de campo en
Maxcanú (Yucatán, México) entre los años 1986-1992, como miembro de la Misión
Arqueológica de España en México. Fruto de su trabajo etnológico y sus investigaciones
son su obra Los tarahumaras (1995) y varios artículos aparecidos en distintas revistas y
publicaciones colectivas como Oxkintok 3, Anales de Antropología, Historia 16... En la
actualidad, trabaja como documentalista en la Sección Internacional, Informativos,
Antena3 TV.
Gloria Berrocal nació en Alcazarquivir en 1947. En 1968 se trasladó a Madrid,
donde estudió interpretación en la Escuela Oficial de Cinematografía. Entre 1969 y 1977
trabajó como actriz en cine, teatro y televisión. En 1977 se incorporó a la plantilla de
RTVE. Formó parte de los fundadores de Radio 3 y dirigió programas como La Barraca,
Tierra de Nadie y Noches de Amor. En 1989 dirigió en TVE el espacio feminista Ni a Tontas
ni a Locas. En la actualidad trabaja en los canales temáticos de RTVE. Ha publicado los
libros Mujeres afortunadas (Madrid, 1995) y Aisha-Kandisha (Tánger, 1999).
Montserrat Fernández Montes (Madrid, 1950) es licenciada en Ciencias Políticas
y Filología Inglesa, y periodista. Ha escrito varios guiones para televisión, una obra de
cabaret y dos novelas: El último verano (Ediciones B, 1994), y Gramática Griega
(Alfaguara, 1998, Premio Andalucía de Novela).
87
Carlo Frabetti es italiano (Bolonia, 1945), pero vive en España y escribe
habitualmente en castellano. Escritor y matemático, miembro de la Academia de Ciencias
de Nueva York, ha publicado más de cuarenta libros, muchos de ellos para niños y
jóvenes, como La magia más poderosa (1994), El ángel terrible (2000), El cuervo Pantuflo
(2000), Malditas matemáticas (2000), Fábulas de ayer y de hoy (2000), Vírico y la flecha
de cristal (2001), El vampiro vegetariano (2001), El misterio de los grumos (2001),
Amantes latinos (2001)... En 1998 ganó el Premio Jaén de Literatura Infantil y Juvenil con
El gran juego. Ha creado, escrito y/o dirigido numerosos programas de televisión, como
La Bola de Cristal, El Duende del Globo, Ni a Tontas ni a Locas y Tendencias, y ha
estrenado varias obras de teatro. Ha creado y dirige la colección de divulgación científica
para niños «El Juego de la Ciencia». Entre sus libros para adultos destacan La reflexión y
el mito (1990), El tablero mágico (1995), Los jardines cifrados (1998), El libro del genio
matemático (1999), La ciudad rosa y roja (1999), El libro infierno (2002) y Contra el
Imperio (2002).
F. M. nació el 6 de enero de 1967 en Madrid; nevaba. Ha publicado el libro de
relatos breves Cuentos de X, Y y Z (1997); una obra que mezcla la narrativa con el
ensayo llamada Ciclos (2000) y la novela El sentido (2002).
Ricardo Gómez nació en 1954. Desde hace seis años simultanea la escritura con
su trabajo como docente. Considera este comienzo de escritor tardío como un nuevo
nacimiento. En este tiempo ha conseguido varios premios y menciones literarios en
distintos géneros. En 1996 recibió su primer premio de relatos, el Juan Rulfo, al que
siguieron, entre otros, los Ignacio Aldecoa de 1997 y 1998 y el Gabriel Miró en 2001. En el
campo de la poesía también ha logrado galardones, como el Nacional de Poesía Pedro
Iglesias Caballero. Obtuvo el XIX premio Felipe Trigo por su novela Los poemas de la
arena. Ha publicado varios libros de literatura infantil.
Javier Maqua ha publicado varias novelas (la última de ellas titulada Amor
africano) y dirigido varias películas (la última de ellas titulada Carne de gallina). Ha
recibido los premios: Café Gijón de Novela (por Invierno sin pretexto), Ondas de
Televisión (por Vivir cada día), NH de cuentos (por Los últimos balleneros de tierra
adentro) y accésit al Premio Lope de Vega de Teatro (por Triste animal). Él destaca, sobre
todo, su novela La mosca sin atributos, su pieza teatral La soledad del guardaespaldas, su
docudrama A mon fils y su película Chevrolet.
Franco Mimmi nació en Bolonia, Italia, en 1942. Vino a España como periodista en
1991, y ha fijado su residencia en Madrid. Ha colaborado con II Corriere della Sera y
L'Espresso, y ha sido corresponsal de II Sole-24 Ore. Actualmente colabora con L'Unitá,
pero se dedica principalmente a la literatura. Ha publicado las novelas: Rivoluzione (1979,
Premio Scanno Opera Prima), Relitti, a tale of time (1988), Villaggio vacanze (1994), II
nostro agente in Giudea (2000, Premio Scerbanenco), Un cielo cosi sporco (2000) y
Amanti latini (con Cario Frabetti, 2001). Ha traducido al italiano la obra de Gustavo Martín
Garzo El lenguaje de las fuentes (La voce delle sorgenti).
Gonzalo Moure es un autor comprometido con diversas causas, especialmente con
la de la educación de lectores más libres y más cultos, y con la del pueblo saharaui, al que
ha dedicado ya dos de su libros infantiles: El beso del Sahara y el más reciente, Palabras
de caramelo. Otros libros suyos se acercan a culturas reprimidas, como la gitana (Maíto
Panduro, Premio Ala Delta 2001) o la tibetana (Un loto en la nieve). En A la mierda la
bicleta (Premio Jaén) plantea a los jóvenes una postura radical de defensa del medio
ambiente.
Lourdes Ortiz (Madrid, 1943). Vinculada al mundo de la política y al de la
literatura desde muy joven, ha cultivado varios géneros: teatro (Fedra, Penteo, Las
murallas de Jericó, Pentesilea y las últimas horas de Luis de Baviera...), ensayo (El sueño
de la pasión, Larra, Rimbaud, Camas...), novela (La liberta, La fuente de la vida, Antes de
88
la batalla, Arcángeles, Urraca, En días como éstos), y relatos (Fátima de los naufragios,
Los motivos de Circe, Cenicienta y otros relatos...). Vive en Madrid, es catedrática de
Teoría e Historia del Arte, colabora con varias publicaciones y mantiene su participación
en la vida política como comentarista independiente.
Carlos Pérez Merinero, nacido en Écija en 1950, trabaja profesión aliciente en la
actualidad como guionista de cine. Entre sus guiones recordemos, por ejemplo, los que
escribió para la serie televisiva Las huellas del crimen y el de Amantes. En los 70 publicó
diversos libros sobre cine y, entre el 81 y el 95, nueve novelas de género negro; citemos
Días de guardar, El ángel triste y Las noches contadas.
Luis Pérez Ortiz (León; 1957) vive desde 1965 en Madrid, donde se licenció en
Bellas Artes y Filosofía tras pasar por el Instituto Ramiro de Maeztu, y es ilustrador
profesional. Autor de diversas novelas, por ahora ha publicado La escondida senda
(1998), Apuntes de Malpaís (1998) y Balneario de Almas (2000).
Sara Rosenberg (Tucumán, Argentina, 1954) vive en España desde 1981. Pinta y
escribe. Estudió Bellas Artes en Canadá y en México. Licenciada en Dirección de Escena y
Dramaturgia. Publicó dos novelas (Un hilo rojo y Cuaderno de Invierno), cuentos y obras
de teatro. También ha hecho numerosas exposiciones de sus trabajos plásticos.
Marta Sanz (Madrid, 1967) es doctora en Filología Hispánica. Hasta la fecha ha
publicado tres novelas: El frío (1995), Lenguas muertas (1998) y Los mejores tiempos
(2001). La última de ellas fue merecedora del premio Ojo Crítico de Narrativa 2001.
Además ha participado en las antologías de relatos Páginas amarillas (1997), Escritores
contra la tortura y Escritores contra el racismo. Actualmente es profesora de la facultad de
Lenguas Aplicadas de la Universidad Antonio de Nebrija.
Karim Taylhardat nació en Maracay, Venezuela, y realizó sus estudios de Música
entre Austria y España. Es ganadora del V Premio Internacional de Narrativa de Mujeres
Una Palabra Otra (1991), del I Premio Revelación de Narrativa de la Federación de
Mujeres Progresistas (1994. con Arracadas) y del VII Premio Ana María Matute (1994, con
Pase de pernocta). Participó en el libro colectivo Mujeres al alba (1999), y ha publicado la
novela Las silentes de Guaramito (2000). En la actualidad, trabaja en el mundo de la
comunicación, coordina la obra Atlas Español de la Cultura Popular y finaliza su primera
serie de semblanzas literarias para el Instituto Cervantes, Siluetas Americanas.
José Toribio Barba nació en Madrid en 1970. Su escasa producción literaria se
ciñe en buena parte a su actividad política que ha discurrido entre la defensa de la Tierra
y el antimilitarismo. Es coautor de los libros Cultura de paz y nuevo militarismo (2002), La
socialización del miedo. Un análisis del gasto militar y del control social (1998) y Gasto
militar y alternativas sociales (1997), y de artículos aparecidos en diferentes publicaciones
de movimientos sociales como Campo Abierto, La Lletra A, Ekintza Zuzena y Pueblos.
Suso de Toro (Xesús Miguel de Toro Santos. Santiago de Compostela, 1956) ha
publicado los libros de relatos: Caixón desastre (Premio Galicia de Literatura), Polaroid
(Premio de la Crítica de Galicia) y Círculo; las novelas: Land Rover, Ambulancia, Tic-tac
(Premio de la Crítica Española), La sombra cazadora, Cuenta saldada, Calzados Lola, Non
volvas y Trece badaladas; los ensayos, textos periodísticos y libros de viajes: F. M.,
Camilo Nogueira e outras voces: Memoria da esquerda nacionalista, Unha pouca cinza,
Parado na tormenta, La flecha amarilla, El pueblo de la niebla: Un viaje en el tiempo por
la cultura celta y Acarreira do salmón; la obra teatral: Unha rosa é unha rosa (unha
comedia de medo) y el guión televisivo próxima publicación Servicio de urxencias.
Colaborador habitual de periódicos y revistas, es autor también de canciones. Varios de
sus relatos y novelas han sido traducidos al castellano, catalán, francés e italiano, o
adaptados al cine y al teatro.
Francisco Torregrosa Lafuente (Teruel, 1950) estudió en la facultad de
89
Económicas de Valencia, vivió el mundo de la fábrica y los sindicatos, y se convirtió
sucesivamente en viajero, ecologista y habitante del submundo de la noche. Aficionado a
la lectura y a la historia, empezó a escribir a los cuarenta y ocho años. Hasta el momento
es autor de los textos Las crónicas del Rey Garadén (novela) y Memorias de un desertor
(relatos), ambos inéditos.
90