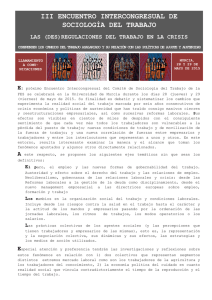TRABAJO, MOVILIDAD Y ASENTAMIENTO MIGRANTE.
Anuncio

VERSIÓN PROVISIONAL TRABAJO, MOVILIDAD Y ASENTAMIENTO MIGRANTE. LOS CASOS DE MURCIA (ESPAÑA) Y DE LA PIANA DEL SELE (ITALIA) Gennaro Avallone (Università degli Studi di Salerno) Antonio J. Ramírez y Mª Elena Gadea (Universidad de Murcia) Resumen La inserción laboral y residencial de los migrantes en el trabajo agrícola en España e Italia ha seguido dos patrones fundamentales, que podemos considerar como los polos de un continuo: de un lado, el asentamiento estable de la fuerza de trabajo y, de otro, el asentamiento temporal o su movilización. Ambos patrones dependen de diversos factores institucionales y económicos, entre los que destaca la organización de la producción agrícola en términos de estacionalidad o desestacionalidad de la demanda de trabajo. En esta comunicación se reflexiona sobre la organización del trabajo agrícola y sus implicaciones en el asentamiento o la movilidad de los jornaleros a partir de la comparación entre dos casos de estudio: la Región de Murcia en España y la Piana en Italia. La comunicación tiene el objetivo de evidenciar las diferencias y los elementos comunes en la inserción laboral y residencial de los migrantes en ambos territorios. Para ello, se presentan, en primer lugar, los elementos fundamentales que caracterizan estos enclaves atendiendo a: la estructura socio-productiva (pequeños propietarios, grandes empresas, almacenes, cooperativas…), la organización de la cadena de valor y el papel del estado en su configuración y en la organización del trabajo (políticas públicas laborales, temporalidad, políticas de extranjería). Posteriormente, se analizan las estrategias empresariales de gestión del trabajo y sus implicaciones en la inserción residencial de los migrantes. Palabras clave: Enclaves agroalimentarios, migraciones laborales, segmentación étnica, movilidad Gennaro Avallone. Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, Università degli Studi di Salerno ([email protected]). Antonio J. Ramírez Melgarejo. Departamento de Sociología y Trabajo Social. Universidad de Murcia ([email protected]). María Elena Gadea Montesinos. Departamento de Sociología y Trabajo Social. Universidad de Murcia ([email protected]). 1 VERSIÓN PROVISIONAL 1. Introducción: la movilidad del trabajo en los enclaves globales agroalimentario La inserción laboral y residencial de los migrantes en el trabajo agrícola en España e Italia ha seguido dos patrones fundamentales, que podemos considerar como los polos de un continuo: de un lado, el asentamiento estable de la fuerza de trabajo y, de otro, el asentamiento temporal o su movilización. Ambos patrones dependen de diversos factores institucionales y económicos, entre los que destaca la organización de la producción agrícola en términos de estacionalidad o desestacionalidad de la demanda de trabajo. En esta comunicación se reflexiona sobre la organización del trabajo agrícola y sus implicaciones en el asentamiento o la movilidad de los jornaleros a partir de la comparación entre dos casos de estudio: la Región de Murcia en España y la Piana en Italia. La comunicación tiene el objetivo de evidenciar las diferencias y los elementos comunes en la inserción laboral y residencial de los migrantes en ambos territorios. Para ello, se presentan, en primer lugar, los elementos fundamentales que caracterizan estos enclaves atendiendo a: la estructura socio-productiva (pequeños propietarios, grandes empresas, almacenes, cooperativas…), la organización de la cadena de valor y el papel del estado en su configuración y en la organización del trabajo (políticas públicas laborales, temporalidad, políticas de extranjería). Posteriormente, se analizan las estrategias empresariales de gestión del trabajo y sus implicaciones en la inserción residencial de los migrantes en los dos enclaves observados. Por último, se describen las diferencias y las similitudes entre las dos áreas, con referencia a las estructuras productivas, a la distribución, a la gestión del trabajo (composición étnica y sexual de la fuerza de trabajo, estrategias de gestión de la fuerza de trabajo, condiciones de trabajo), a las políticas públicas que inciden en el trabajo y la inmigración, a la inserción residencial de los migrantes. 2. La Piana del Sele La Piana del Sele es un enclave de producción agrícola en la provincia de Salerno, en el Sur de Italia. Esta zona se ha caracterizado, desde principios de los años 80 del siglo pasado, por un profundo cambio histórico que ha tenido importantes efectos en los procesos de producción agrícola. Hasta finales de los años 70, los principales cultivos en la zona eran trigo, tabaco, tomates, alcachofas, melones y árboles frutales, producidos en campo abierto y ampliamente utilizados como materia prima por las industrias de transformación del tabaco y del tomate situadas en el mismo territorio provincial, en las que trabajan sobre todo obreras locales. 2 VERSIÓN PROVISIONAL Desde los primeros años 80 los cultivos han cambiado, privilegiando en un primer momento las fresas y, posteriormente, las hortalizas, producidas cada vez más según el sistema de invernaderos (aunque una parte de la producción de otros cultivos sigue siendo a campo abierto) y orientadas a los mercados extra-regionales e internacionales. De manera creciente se ha reducido el porcentaje de la producción en campo abierto y ha crecido la producción bajo invernadero. En el mismo periodo, la actividad ganadera orientada a la producción de leche de vaca y de búfala necesaria para la producción de mozzarella comenzó a crecer. En los años siguientes, a los sectores de la producción de fruta, hortalizas y leche se ha añadido la producción de flores. El proceso que más se ha acelerado en este periodo es la producción de hortalizas, especialmente ensaladas y rúcula, para su envasado como verduras listas para comer, lo que se conoce como cuarta gama. Con ello, se ha contribuido a la aceleración de la difusión de invernaderos a lo largo de todo el territorio agrícola de la Piana del Sele. Este área cuenta con más de 4.500 hectáreas de invernaderos, de las que aproximadamente 3.000 hectáreas se destinan al cultivo de hoja pequeña (Di Benedetto, 2013), que es la producción hortícola privilegiada por la cuarta gama. Los procesos de transformación del sector primario en este área geográfica han modificado parcialmente el paisaje local, caracterizado por la presencia de invernaderos y ganaderías, y la organización del tiempo de la actividad agrícola global, que ha perdido su carácter estacional, convirtiéndose en una agricultura activa a lo largo de todo el año. El proceso de superación de la estacionalidad no significa que cada tipo de cultivo se produzca durante los meses del año, sino que la actividad agrícola está activa todo el año, aunque a través de una diferenciación de los cultivos y de las tareas desarrolladas y, sobre todo, de una organización de los procesos productivos que permite obtener continuamente las hortalizas producidas en los invernaderos. El cambio histórico en los cultivos y en la organización de la producción de principios de los años 80 ha dado vida a un nuevo paisaje socio-ecológico, con transformaciones físicas, organizativas y tecnológicas. El proceso de cambio ha sido fomentado por el mundo empresarial, a través de la participación de empresas agrícolas locales y de empresas de otras áreas territoriales. Un rol particular ha sido el de las empresas de envasado y comercialización de las hortalizas listas para comer. Las empresas de cuarta gama han elegido la Piana del Sele como área privilegiada para sus características agronómicas. Su estrategia de expansión en los mercados italianos y europeos ha determinado la creciente estandarización de los productos y de los procesos productivos y la internacionalización de la agricultura local. 3 VERSIÓN PROVISIONAL De este modo, la apertura hacia los mercados europeos se ha hecho de manera subalterna a través de empresas agrícolas que no son locales y no son productores directos, sino empresas de envasado y comercialización. En este sentido, la actividad de producción se ha subordinado a las de transformación y, sobre todo, de comercialización y venta, definiendo la Piana del Sele, cada vez más, como una agricultura orientada a la exportación, donde el momento productivo está subordinado al momento de la distribución y de la comercialización. En síntesis, la Piana del Sele es uno de las enclaves de producción agrícola para la exportación más importante del Sur de Italia. Se ha convertido en un área especializada en diferentes tipos de cultivos, especialmente en las hortalizas frescas, también utilizadas para la cuarta gama. La estructura productiva agrícola es heterogénea y comprende tanto producciones completamente desestacionalizadas, a través de la difusión del sistema de invernaderos, como producciones estacionales en campo abierto. Por lo tanto, en este contexto, la demanda de mano de obra es también heterogénea: parcialmente estable en el caso de las explotaciones con actividades productivas continuas a lo largo del tiempo, ocasional para los cultivos estacionales. Lo que es evidente es que este tipo de agricultura requiere de mano de obra flexible, lista a trabajar de manera completamente determinada por las necesidades de las empresas agrícolas. Tabla I. Trabajadores extra-familiares empleados en el sector primario por pertenencia nacional. Valores absolutos y porcentaje por ciudadanía. Trabajadores empleados por ciudadanía UE27 extra UE27 Área Territorial Valores absolutos Valores Valores % absolutos Italia 134,474 14.3 Provincia de Salerno 2,753 8.5 Piana del Sele 1,960 Italia Total Valores % Valores absolutos Valores % Valores absolutos 98,581 10.5 705,048 75.2 938,103 2,735 8.4 27,040 83.1 32,528 22.4 1,759 20.2 5,017 Fuente: Censo de la agricultura italiana, 2010 57.4 8,736 La población migrante se ha configurado como un actor central en este tipo de agricultura, distribuyéndose a lo largo de la demanda laboral y de las diferentes tareas, pero de manera diferenciada y con cambios a lo largo del tiempo respecto a la nacionalidad y al género de los migrantes que se han insertado en el mercado laboral agrícola (tablas I y II). 4 VERSIÓN PROVISIONAL Tabla II. Porcentaje de trabajadores extra-familiares empleados por nacionalidad (trabajadores empleados extra-familiares por ciudadanía = 100) Área territorial Trabajadores empleados extra-familiares por ciudadanía UE27 extra UE27 Italy Italia 89.6 79.5 81.7 Provincia de Salerno 87.0 87.8 87.2 Piana del Sele 90.0 85.8 Fuente: Censo de la agricultura italiana, 2010 72.8 Éstos son sobre todo hombres, mientras en pasado fundamentalmente mujeres las personas que trabajaban en agricultura. Estas mujeres vivían en los pueblos alrededor de la Piana del Sele y en una otra área agrícola del norte de la provincia de Salerno, llamada Agro NocerinoSarnese. Por tanto se está produciendo una sustitución étnica y sexual en la mano de obra. 3. La Región de Murcia Desde hace décadas la Región de Murcia es un enclave agrícola especialmente atractivo para tratar de comprender la organización y las dinámicas sociales y del trabajo en el marco del capitalismo flexible y la agricultura globalizada. Históricamente la economía productiva del la Región de Murcia ha sido eminentemente agraria, centrada en la producción, manipulación y distribución de productos agrícolas de bajo valor añadido como el esparto. Es a partir de los años 60 cuando el enclave comienza a insertarse en los mercados nacionales e internacionales, exportando frutas en fresco y en conserva. En las últimas dos décadas el modelo productivo agrícola de la zona ha sufrido un importante proceso de modernización e internacionalización, insertándose en las cadenas agroalimentarias internacionales e incorporando como mano de obra flexible a migrantes, que se sumaron a otras categorías laborales desvalorizadas como mujeres y jóvenes. En la actualidad la Región de Murcia es un enclave productivo agrícola intensivo plenamente insertado en la nueva globalización agroalimentaria que se funda en la constante tensión entre capital y trabajo. Estos enclaves productivos están sometidos a una intensa dinámica de concentración y centralización de los factores de producción (tierra, capital y trabajo); su actividad agrícola se encuentra subordinada a las grandes cadenas de distribución de los países desarrollados; su producción se orienta a la exportación, destinada a responder a la demanda de productos frescos dentro de los nuevos hábitos de consumo alimentario de las clases medias, y presentan un alto grado de industrialización y de tecnologización de los procesos productivos (Moraes, Gadea, Pedreño y De Castro, 2012:). 5 VERSIÓN PROVISIONAL En este territorio, calificado como la “Huerta de Europa”, la agricultura intensiva se desarrolla a partir de la década de los setenta con la crisis de la agricultura tradicional, orientada al cereal (Pedreño, 1999b). Se inicia, en ese momento, el desarrollo de un nuevo ciclo hortofrutícola1 donde jugarán un papel central el trasvase Tajo-Segura, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y la formación del Mercado Único Europeo. El desarrollo de este modelo agroindustrial, basado en la producción de frutas y hortalizas para fresco, se ha sostenido en siete grandes transformaciones (Segura y Pedreño, 2006). En primer lugar, la expansión de las superficies cultivadas por medio de la transformación de los terrenos de secano en regadío, mediante actuaciones públicas de colonización en los años 70 y actuaciones privadas para la utilización de recursos hídricos subterráneos durante los años 80. En segundo lugar, la especialización en la hortofruticultura y, en particular, en un número limitado de producciones2. Esta especialización, que forma parte de las estrategias empresariales de desestacionalización y de adaptación de la producción a una demanda cada vez más diversificada y exigente, ha generado la constitución de espacios agrarios subregionales, que garantizan la demanda de trabajo agrícola durante todo el año. En tercer lugar, la intensificación productiva, con la incorporación de innovaciones tecnológicas y una organización de la producción basada en la disponibilidad y la hipeflexibilidad de la fuerza de trabajo, donde la etnia y el género han tenido gran importancia, pudiendo hablar de procesos de segmentación sexual, etnosegmentación y división étnica del mercado de trabajo agrícola. En cuarto lugar, la centralización productiva, con la creciente hegemonía de grandes empresas y cooperativas cultivadoras-exportadoras, intensivas en capital y trabajo, que controlan los procesos de producción y distribución. Este proceso ha generado una polarización de las estructuras productivas entre las grandes y medianas empresas o cooperativas y las pequeñas explotaciones, que pierden capacidad productiva y, poco a poco, van quedando marginadas del desarrollo del modelo. 1 Algunos autores como Pérez Picazo y Lemeunier (1994) y Pedreño (1999a y 2000) denominan este momento de “nuevo ciclo hortofrutícola”, para diferenciarlo del “primer ciclo hortofrutícola” que se habría desarrollado en las huertas del río Segura en las primeras décadas del siglo XX y que sería el referente del modelo agrícola de la región. 2 En los nuevos regadíos del Campo de Cartagena, los cultivos tradicionales fueron sustituidos por nuevas especies hortícolas como el melón y el pimiento que posteriormente, con el desarrollo y la consolidación del modelo, perderían importancia a favor de producciones como el brócoli, la lechuga y el tomate. En la zona de la Vega Alta del Segura, a las producciones tradicionales (melocotón, albaricoques y ciruelas) han sumado nuevos productos (nectarinas, paraguayos) y variedades extra-tempranas, pero destaca sobre todo el fuerte crecimiento del cultivo de uva de mesa sin semilla, que ha convertido a Murcia en la principal región española en la exportación de este producto. 6 VERSIÓN PROVISIONAL En quinto lugar, la integración de las actividades de producción agrícola, de transformación de productos agrarios en alimentarios y de comercialización. Este proceso aumenta la importancia de las tareas de manipulado del producto agrario y refuerza el poder de la demanda en la organización de los procesos productivos, a través de las especificaciones sobre los productos y de la utilización de sistemas de producción flexible justo a tiempo. En sexto lugar, la orientación exportadora del modelo hacia los mercados europeos, lo que incrementa el poder de la distribución en la configuración de todos los procesos productivos y en la gestión del trabajo. Por último, la asalarización del trabajo agrícola, que ha generado “no sólo un destacado aumento de la demanda de trabajo sino también, y especialmente, una profunda reestructuración de la composición de la fuerza de trabajo y del mercado de trabajo” (Segura y Pedreño, 2006:385), que tiene en las mujeres y los trabajadores inmigrantes dos de sus colectivos más destacados. A partir del crecimiento de la economía española durante los años 80, los pequeños agricultores y jornaleros fueron reconvertidos en trabajadores asalariados de la agroindustria, quedando la agricultura campesina y familiar como una actividad económica y social complementaria (Cortina 1981; Pedreño 1998; Rodríguez 2008). Una parte importante de las mujeres siguieron combinando el trabajo de cuidado y reproducción social con el mantenimiento de sus trabajos estacionales en el sector agrícola, principalmente en los almacenes de manipulado, con el que obtenían una renta desvalorizada socialmente como complementaria a la del marido; sin embargo, la movilidad laboral de los varones hacia otros sectores, fundamentalmente la construcción, generó una relativa escasez de mano de obra agrícola que fue cubierta con jornaleros migrantes. En efecto, el mercado de trabajo agrícola en Murcia es un espacio segmentado sexual y étnicamente, como consecuencia de las estrategias empresariales de gestión de la mano de obra y de las políticas laborales y de extranjería. Como en otras zonas agrícolas, el empleo de los primeros trabajadores inmigrantes en la agricultura murciana se inscribe en una estrategia de contención de las movilizaciones laborales que los jornaleros autóctonos llevaron adelante a mediados de los años ochenta3. Las demandas de mejora de las condiciones laborales y el trasvase de los antiguos 3 En un primer momento la escasez fue gestionada por los empresarios mediante la negociación con los sindicatos, lo que conllevó la conquista de algunos derechos laborales por parte de los trabajadores como el contrato fijo-discontinuo, que garantizaba cierta estabilidad laboral en la eventualidad del trabajo agrícola. 7 VERSIÓN PROVISIONAL jornaleros a otros sectores coincidieron con un aumento de las necesidades de fuerza de trabajo en las nuevas agriculturas industriales que, además, basaron buena parte de su competitividad en la contención de los costes laborales. La naciente agroindustria requería, por tanto, trabajadores abundantes, baratos y disciplinados. A diferencia de otros enclaves agrícolas que apostaron por la rotación de los trabajadores (Almería) o la contratación en origen (Lleida o Huelva), las políticas empresariales de reclutamiento y organización del trabajo en la agricultura murciana, favorecidas por la legislación laboral y de extranjería4, fomentaron el asentamiento de los migrantes, conformando un ejército de reserva en los campos que se ha ido renovando constantemente. Los procesos de sustitución étnica5 (de jornaleros autóctonos por marroquís y, posteriormente, ecuatorianos) y las estrategias de movilidad de los migrantes han sido, como señalamos más adelante, un elemento central en la renovación de este “stock” de jornaleros. Por otro lado, se trata de un ejército de reserva sometido a diversas formas de reclutamiento y contratación que generan, a su vez, nuevas segmentaciones. Cabe destacar, en este sentido, la diferencia entre los trabajadores fijos-discontinuos y 4 Las políticas de extranjería constituyen un dispositivo institucional de primer orden en la construcción del trabajador inmigrante. En el caso español, esta política ha tenido como pilares básicos la subordinación a las necesidades laborales y el control de los flujos como forma de garantizar la migración regular. La normativa de extranjería ha configurado al inmigrante como un trabajador invitado cuya presencia se justifica única y exclusivamente por las necesidades laborales de la economía española (De Lucas, 2002). Este modelo se ha traducido en una legislación que supedita la estabilidad jurídica de los trabajadores extranjeros de su situación laboral, ya que el otorgamiento o renovación de permisos suele estar ligado a la posesión de un empleo y un contrato de trabajo. Además, hace depender la contratación de la “situación nacional de empleo”, por la que se establece que sólo se otorgarán permisos de trabajo para aquellas ocupaciones en las que la oferta de mano de obra local sea insuficiente. Así, el inmigrante se construye no sólo como un trabajador, sino como complemento del trabajador español (o del extranjero residente). La legislación española de extranjería coloca a los trabajadores inmigrantes en una situación de vulnerabilidad y dependencia respecto de los empleadores, en tanto que su estabilidad jurídica depende de la obtención y mantenimiento de un empleo. Para los trabajadores inmigrantes el trabajo es la condición sine qua non de su permanencia en España, al menos en situación regular, lo que limita su capacidad de negociación respecto a las condiciones laborales. Además, para aquellos inmigrantes que entran o permanecen en el territorio español de manera irregular, la vía más frecuente de regularización es el arraigo social, que requiere su permanencia en España tres años en los que, generalmente, se ven abocados a trabajar en condiciones de informalidad. Estamos, por tanto, ante un régimen que “embrida” la movilidad de los trabajadores inmigrantes (Mezzadra, 2005) y limita sus posibilidades de inserción y mejora laboral. 5 El empleo de los primeros trabajadores marroquíes en la agricultura a finales de los años 80 se inscribe, como hemos señalado, en una estrategia de segmentación respecto a la mano de obra local que estaba luchando por una mejora de sus condiciones laborales. Estos jornaleros marroquíes, muchos de ellos en situación de irregularidad, constituían una fuerza de trabajo especialmente vulnerable. Con posterioridad, a raíz de los procesos de regularización de la década de los 90, serán estos trabajadores los que planteen reivindicaciones. Los empresarios pusieron en marcha nuevas estrategias de segmentación, sustituyendo a la mano de obra marroquí por la de otros orígenes, fundantalmente ecuatorianos, subsaharianos y europeos del Este (Segura, Pedreño y De Juana, 2002). Los procesos de sustitución étnica se han legitimado en factores culturales, aunque es evidente que la lógica que le subyace es la búsqueda constante de empleados “sumisos”. Los empresarios son conscientes de que la vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes es mayor en los primeros momentos del proceso migratorio, cuando muchos de estos trabajadores se encuentran en una situación legal precaria y las presiones del proyecto migratorio son mayores; por ello, han favorecido la sustitución de unos colectivos por otros. 8 VERSIÓN PROVISIONAL los trabajadores temporales. Los primeros son trabajadores contratados por la empresa, con un tipo de vinculación que, aunque discontinuo en el tiempo en función de las temporalidades de la actividad agrícola, tiene un carácter indefinido, de manera que la empresa está obligada a llamar al trabajador una vez empieza la campaña. Los trabajadores temporales también pueden ser contratados por las propias empresas, pero generalmente éstas han tendido a externalizar el reclutamiento y la vinculación legal mediante el recurso a empresas de trabajo temporal. Los trabajadores temporales se han convertido en un actor fundamental en una organización del trabajo cada vez más supeditada a la distribución, ya que su vinculación temporal y externalizada debilita la relación con la empresa y la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos laborales que los trabajadores fijos-discontinuos (horas extra, pluses, etc.). Volviendo a la etnificación del mercado de trabajo agrícola, cabe destacar la evolución que, durante las últimas tres décadas, se ha producido en los patrones y movilidades de los jornaleros extranjeros. Estos primeros jornaleros llegaban a la región como una parada más en sus migraciones circulares siguiendo las cosechas por la península. Se trataba, básicamente, de marroquíes procedentes de Oujda, una zona rural situada en la región oriental de Marruecos, en su mayoría hombres jóvenes en situación irregular que se desplazaban siguiendo las necesidades de la agricultura intensiva. Su situación de irregularidad administrativa los convertía en una fuerza de trabajo altamente vulnerable, lo que era aprovechado por los empresarios agrícolas para movilizarlos como mano de obra con alta disponibilidad y baja aceptabilidad en las condiciones de trabajo. Por su parte, estos trabajadores migrantes encontraban en las explotaciones agrícolas un nicho de trabajo que les permitía trabajar, regular o irregularmente, y desarrollar estrategias de migración pendular o circular (Gadea, Ramírez y Sánchez, 2014). Cuando la agricultura comienza a desestacionalizarse, alargando las temporadas de trabajo, los jornaleros inmigrantes comienzan a asentarse, primero en los nuevos regadíos del Campo de Cartagena y posteriormente en el conjunto de la región. Con la consolidación del modelo agroindustrial y la subespecialización en cultivos, el trabajo en la agricultura se hace cada vez menos estacional, bien porque las empresas incluyen nuevos productos, bien porque los jornaleros encadenan unas campañas con otras (cítricos, uva, fruta de hueso, hortalizas…). El conjunto de la región se convierte, de esta manera, en un enclave donde los jornaleros, dispuestos a moverse de unos cultivos a otros, pueden encontrar trabajo gran parte del año. A la migración marroquí se sumará, a partir del año 2000, la llegada de hombres y 9 VERSIÓN PROVISIONAL década pasada y se ha conformado de manera muy rápida como una migración familiar. La crisis parece haber impactado de manera relevante en este colectivo, que ha descendido de manera significativa en los últimos años, aunque conviene tener en cuenta que una parte de esos migrantes han obtenido la nacionalidad española (15.585 personas entre 2005 y 2014) y, por tanto, desaparecen de las estadísticas como extranjeros. La población boliviana, por último, se sumó a los flujos migratorios hacia la región de manera más tardía, de manera que la crisis económica les afectó en un momento en el que muchos de ellos no habían conseguido estabilizar su situación laboral y jurídica, lo que podría explicar el ligero descenso de este colectivo a partir de 2008. Para estos colectivos, la agricultura ha funcionado como puerta de entrada al trabajo, no sólo porque es un sector con una demanda intensiva de mano de obra sino también porque en la agricultura era posible encontrar un trabajo cuando no se disponía de permiso. Tabla III. Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral, según régimen, Región de Murcia, 2001-2013 Total 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 33.447 51.815 56.279 58.568 94.568 97.059 97.484 91.154 89.848 86.224 82.754 79.473 74.121 72.400 Régimen % Régimen Régimen % Régimen General General Especial Agrario Especial Agrario 8.507 16.305 20.439 25.720 42.703 49.942 51.367 38.737 35.713 31.898 29.431 25.978 30.494 22.873 25,4 31,5 36,3 43,9 45,2 51,5 52,7 42,5 39,7 37,0 35,6 32,7 41,1 31,6 23.082 32.572 32.791 29.269 41.423 37.936 36.466 42.359 44.211 44.012 43.107 42.546 32.684 37.464 69,0 62,9 58,3 50,0 43,8 39,1 37,4 46,5 49,2 51,0 52,1 53,5 44,1 51,7 Otros 1.858 2.938 3.049 3.579 10.442 9.181 9.651 10.058 9.924 10.314 10.216 10.949 10.943 12.063 Fuente: Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social La mayoría de inmigrantes que llegaban a la zona en situación de indocumentación se insertaban en las pequeñas explotaciones agrícolas, en condiciones de economía sumergida y con unas condiciones laborales marcadas por la precariedad y la extrema flexibilidad. Esto hacía que muchos de estos trabajadores permanecieran en estas explotaciones hasta que conseguían los papeles, momento en que las abandonaban para acceder a empleos más 11 VERSIÓN PROVISIONAL normalizados en la agricultura o en otros sectores (Pedreño, Gadea y García, 2013). Este proceso de “fuga” ha constituido el itinerario laboral tipo de muchos trabajadores inmigrantes, pero también ha funcionado como mecanismo de sostenimiento de la economía sumergida y de reproducción de un ejército de reserva altamente funcional a las estrategias empresariales de sustitución étnica. Los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran el peso de Régimen Agrario sobre el total de afiliados. A principios de la década pasada el 69% de los afiliados extranjeros se incluía en ese régimen. Tabla IV. Trabajadores afiliados en el Sistema Especial Agrario por nacionalidad, Región de Murcia, 2001-2013 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Españoles 30.118 26.428 33.309 29.631 18.318 23.301 19.404 16.141 20.789 20.616 21.488 23.262 31.438 26.404 Extranjeros 23.082 32.572 32.791 29.269 41.423 37.936 36.466 42.359 44.211 44.012 43.107 42.546 32.684 37.464 % Extranjeros 43,4 55,2 49,6 49,7 69,3 61,9 65,3 72,4 68,0 68,1 66,7 64,7 51,0 58,6 Fuente: Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social Con el desarrollo de otros sectores, como la construcción y los servicios, se produce un aumento de afiliados al Régimen General, hasta el año 2007, momento en que se empieza a destruir empleo en el contexto de la crisis económica. En el año 2008 vuelve a crecer el número de afiliados en el Régimen Agrario, lo que muestra cómo en los primeros años de la crisis la agricultura se convirtió en un sector “refugio” para los trabajadores extranjeros expulsados de otros sectores. En 2001, los trabajadores extranjeros ya representaban el 43,4% del total de trabajadores del Sistema Especial Agrario. Su peso fue creciendo, hasta alcanzar el 72,4% en 2008, con un total de 41.423 afiliados extranjeros frente a 16.141 españoles. Desde entonces su peso había venido disminuyendo, hasta el punto que entre 2010 y 2012 los trabajadores extranjeros afiliados en el Sistema Especial Agrario habían descendido en 11.328 efectivos, mientras los españoles habían aumentado en 10.822. En el último año disponible, sin embargo, se observa un repunte del número de trabajadores extranjeros. Los datos muestran un retorno significativo de 12 VERSIÓN PROVISIONAL trabajadores españoles a la agricultura, con una presencia similar a la de hace una década. Este retorno no se habría producido en los primeros momentos de la crisis, sino en los últimos años. Podríamos apuntar aquí que esta vuelta se produce cuando previsiblemente muchos de estos trabajadores han visto fuertemente deteriorada su situación económica, por el agotamiento de ahorros y prestaciones. De este modo, gracias a la crisis económica, la agricultura salarial cuenta de nuevo con un ejército de mano de obra disponible, vulnerable y altamente disciplinado. 13 VERSIÓN PROVISIONAL 4. Conclusiones. El análisis realizado, aunque preliminar, nos permite establecer una serie de aspectos comunes entre los dos enclaves. Entre las primeras cabría destacar, en primer lugar, que en los dos territorios se han producido procesos de reestructuración productiva en los años 80 y 90: especialización productiva, diferenciación de cultivos, desestacionalización, importancia de la industria de transformación, producción para la exportación, organización “just in time” de la producción al servicio de la distribución. En la actualidad conviven en ambos territorios los pequeños propietarios agrícolas con la gran agroindustria agroalimentaria. En segundo lugar, se trata de dos importantes enclaves productivos agroexportadores del sur de Europa, que están insertos en las cadenas globales de comercialización y exportación. Son territorios que han sufrido un importante proceso de adaptación productiva y social para ser competitivos en los mercados internacionales. Para ello han desarrollado una importante reconversión varietal en busca de frutas y verduras hiperrentables, invirtiendo en investigación y tecnología de los alimentos; infraestructuras productivas como costosos invernaderos ultramodernos; concentración de tierras de regadío en manos de grandes inversores en el agronegocio; técnicas de riego y producción con los objetivos centrales de incrementar la eficiencia de los recursos (agua, suelo, abonos, fitosanitarios) reducir los costos laborales y disminuir las pérdidas productivas (controlar o mitigar efectos meteorológicos adversos, robos de mercancía, frutas más resistentes y durables…). En tercer lugar, en ambos enclaves se produce una doble necesidad en las características de la mano de obra. De un lado mano de obra flexible y desvalorizada, con alta adaptabilidad y baja aceptabilidad en las condiciones de trabajo. Son mercados de trabajo altamente segmentados por etnia y género. Del otro, en los dos enclaves existe necesidad de fuerza de trabajo más estabilizada, menor cuantitativamente a la mano de obra flexible, que posea los conocimientos técnicos, las capacitaciones y la experiencia suficiente para hacer funcionar los mecanismos productivos. En cuarto lugar, ambos territorios son el escenario de una movilización intensiva de mano de obra extranjera en temporadas puntas de trabajo, que se combina con la relativa escasez de mano de obra nativa, bien por inexistencia o por falta de disponibilidad debido a que los trabajadores autóctonos están ocupando otros nichos laborales menos precarios y/o eventuales que el trabajo agrícola. Por último, el rol del estado es muy importante en ambos enclaves. Ambas legislaciones laborales y de extranjería están concebidas para limitar la capacidad negociadora de los inmigrantes al vincular residencia y trabajo. 14 VERSIÓN PROVISIONAL Bibliografía Cortina García, J. (1981). Las transformaciones agrarias en Murcia. El proceso de proletarización del campesinado murciano. Áreas, 1, 115-122. De Lucas, J. (2002). Algunas propuestas para comenzar a hablar en serio de política de inmigración. En J. de Lucas y F. Torres (eds.), Inmigrantes: ¿cómo los tenemos? Algunos desafíos y (malas) respuestas (pp. 23-48). Madrid: Talasa. Di Benedetto P. (2013). I prodotti di IV Gamma nel quadro della produzione orticola nazionale. http://www.aipp.it/UserFiles/File/ProtezioneColtureIVGamma2013/01_-_Di_Benedetto.pdf. Gadea, E., García, A. A. y Pedreño, A. (2013). Jornaleras de la globalización en el campo murciano. En M. J. Sánchez e I. Serra (coords.), Ellas se van. Mujeres migrantes en Estados Unidos y España, México: IIS-UNAM. Gadea, E; Ramírez, A y Sánchez, J. (2014). Estrategias de reproducción social y circulaciones migratorias de los trabajadores en los enclaves globales. En A. PEDREÑO (coord.), De cadenas, migrantes y jornaleros. Los territorios rurales en las cadenas globales agroalimentarias (pp.134-149). Madrid: Talasa. Mezzadra, S. (2005). Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización. Madrid: Traficantes de Sueños. Moraes, N.; Gadea, E.; Pedreño, A. y De Castro, C. (2012). Enclaves globales agrícolas y migraciones de trabajo: convergencias globales y regulaciones transnacionales. Política y Sociedad, 49, 1, 13-34. Pedreño, A. (1998). Economía flexible y ruralidad: el caso de la Vega Media del río Segura en la Región de Murcia, En VV.AA. Economía sumergida: el estado de la cuestión en España (pp. 159-221). Murcia: Secretaría General de UGT. Pedreño, A. (1999a). Del Jornalero Agrícola al Obrero de las Factorías Vegetales. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pedreño, A. (1999b). Construyendo la Huerta de Europa: Trabajadores Sin Ciudadanía y Nómadas Permanentes en la Agricultura Murciana, Migraciones, 5, 87-120. Pérez Picazo, Mª T. y Lemeunier, G. (1994). La evolución de los Regadíos Mediterráneos. El caso de Murcia (ss. XVI-XIX). En VV.AA., Agriculturas mediterráneas y mundo campesino: cambios históricos y retos actuales. Almería: Instituto de Estudios Almerienses, Diputación de Almería. Rodríguez Llopis, M. (2008). Historia General de Murcia. España. Córdoba: Editorial Almuzara. 15 VERSIÓN PROVISIONAL Segura, P. y Pedreño, A. (2006). La hortofruticultura intensiva de la Región de Murcia: un modelo productivo diferenciado. En M. Etxezarreta (coord.), La agricultura española en la era de la globalización, Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Segura, P.; Pedreño, A. y de Juana, S. (2002). Configurando la Región Murciana para las frutas y hortalizas: racionalización productiva, agricultura salarial y nueva estructura social del trabajo jornalero. Áreas, 22, 71-93. 16 VERSIÓN PROVISIONAL Anexos Población por nacionalidad, Región de Murcia, 1998-2015 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Españoles Extranjeros % Extranjeros 1.115.068 1103152 11916 1,07 1.131.128 1113891 17237 1,52 1.149.328 1123139 26189 2,28 1190378 1134920 55458 4,66 1226993 1143482 83511 6,81 1269230 1155318 113912 8,97 1294694 1161776 132918 10,27 1335792 1170776 165016 12,35 1370306 1181253 189053 13,80 1392117 1190417 201700 14,49 1426109 1200484 225625 15,82 1446520 1210529 235991 16,31 1461979 1220114 241865 16,54 1470069 1229206 240863 16,38 1474449 1236056 238393 16,17 1472049 1241027 231022 15,69 1466818 1250949 215869 14,72 1467288 1258933 208355 14,20 Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, INE 17