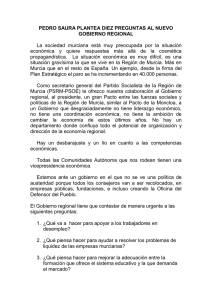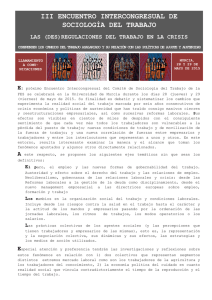Andrés Pedreño Cánovas, Elena Gadea Montesinos, Marta Latorre Catalán
Anuncio

Nuevos y viejos conflictos jornaleros en Murcia, 1890-2012 Andrés Pedreño Cánovas, Elena Gadea Montesinos, Marta Latorre Catalán Universidad de Murcia Carlos de Castro Pericacho Universidad Autónoma de Madrid Resumen Esta comunicación pretende analizar la evolución histórica de la conflictividad de los obreros agrícolas de la Región de Murcia, que actualmente constituye uno de los polos más importantes en cadenas globales de producción agrícola. A diferencia de lo ocurrido en otras regiones, la conflictividad jornalera en la región de Murcia ha estado prácticamente ausente hasta los años 70. A partir de entonces, gracias a la restructuración de la agricultura industrial y a la creciente asalarización de los trabajadores agrícolas, se creó un movimiento jornalero que protagonizaría importantes episodios de conflictividad en torno a la reivindicación de una norma salarial. Esta estrategia del nuevo movimiento jornalero pretendía homologar a los trabajadores agrícolas al estatus de ciudadanía social y suponía el abandono de la mítica reivindicación de la tierra, que había vertebrado históricamente las escasas movilizaciones obreras. No obstante, esta estrategia pronto se vería truncada por la expansión de la desregulación del mercado de trabajo de los años 80-90, por el incremento de los flujos migratorios de finales de los 90 y por las estrategias empresariales de segregación étnica y de género para movilizar una fuerza de trabajo. En la actualidad se ha consolidado una estructura productiva basada en grandes empresas y en un mercado de trabajo compuesto principalmente por trabajadores inmigrantes, lo que puede dar lugar a la expresión de otro tipo de conflictividades. Esta comunicación pretende explicar esta evolución histórica de la conflictividad jornalera según la estructura de propiedad de la producción agraria y la cultura política de los jornaleros. Palabras clave Conflictos laborales, agricultura intensiva, etnosegmentación étnica 1 1. La configuración de la agricultura industrial En la Región de Murcia, situada en el mediterráneo español, la agricultura intensiva se desarrolla a partir de la década de los ochenta, con el trasvase Tajo-Segura, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y la formación del Mercado Único Europeo. En la configuración de este modelo, basado en la producción de frutas y hortalizas destacan cinco procesos: la especialización en productos hortofrutícolas, que sustituyen los antiguos cultivos de secano; la intensificación productiva, mediante la especialización de cultivos y la incorporación de innovaciones tecnológicas y organizacionales, que traerán consigo una desestacionalización del producto agrícola hasta conseguir ciclos anuales de producción; la expansión o ampliación de las superficies cultivadas por medio de la transformación de los terrenos de secano en regadío; la centralización productiva, con la creación de grandes empresas y cooperativas cultivadoras-exportadoras; y la integración de actividades de producción agrícola y de transformación de productos agrarios en alimentarios (Segura, Pedreño y De Juana 2002). Estos procesos han generado un modelo que hace insuficiente el trabajo familiar, que ha quedado reducido a las orientaciones menos intensivas y a las explotaciones de menor tamaño. Por ello, la asalarización se revela como un elemento fundamental para el desarrollo y la consolidación una agroindustria que genera “no sólo un destacado aumento de la demanda de trabajo sino también, y especialmente, una profunda reestructuración de la composición de la fuerza de trabajo y del mercado de trabajo” (Segura y Pedreño, 2006:385). La centralidad de la relación salarial en la expansión del modelo generó un fuerte incremento de la demanda de trabajo asalariado “justo en un momento histórico, los años 80 y 90, en que se estaban desactivando las bolsas tradicionales de jornaleros por el trasvase hacia otros sectores económicos” (Segura, Pedreño y De Juana, 2002:87). 2. Estrategias empresariales de vulnerabilización de la mano de obra La agricultura intensiva murciana tuvo que enfrentarse, desde finales de los años 80, a una acuciante necesidad de mano de obra al tiempo que, para ser competitiva, necesitaba mantener estables los costes laborales. Para Segura, Pedreño y De Juana, “la gestión de estas incertidumbres ha sido posible por la formación de una nueva estructura social jornalera”, que tiene como principales protagonistas a mujeres e inmigrantes 2 (2002:87) y la reproducción, en la nueva agricultura industrial, de las viejas pautas de la relación salarial del jornalerismo tradicional (eventualidad, pago a jornal, extrema flexibilidad, informalidad, paternalismo, etc.), como forma de contener los costes laborales y de impedir a los trabajadores El empleo de trabajadores vulnerables en el campo murciano es anterior a su configuración como agricultura intensiva de exportación. Hasta la llegada de la inmigración, mujeres, gitanos y temporeros procedentes de Andalucía tenían un peso importante como jornaleros y trabajadores temporales. Para Segura, Pedreño y De Juana (2002), el empleo de los primeros trabajadores marroquíes en la agricultura se inscribe en una estrategia de segmentación respecto a la mano de obra local que acabará por extinguir el movimiento organizativo de jornaleros agrícolas de mediados de los años ochenta. Con posterioridad, a raíz de los procesos de regularización de la década de los noventa, serán estos trabajadores marroquíes los que planteen reivindicaciones de mejora laboral. Una situación que “exasperaba a los empresarios, quienes comenzaron a decir que los marroquíes son conflictivos e improductivos por su cultura. Así, se va a proceder a un nuevo giro en la segmentación, sustituyendo a la mano de obra marroquí por la de otros orígenes (ecuatorianos, subsaharianos, europeos del Este, etc.), a veces hasta mediante el reclutamiento organizado, con el fin de obtener la máxima disciplina en los tajos” (Segura, Pedreño y De Juana, 2002:90). Los empresarios son conscientes de que la vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes es mayor en los primeros momentos del proceso migratorio, cuando muchos de estos trabajadores se encuentran en una situación legal precaria y las presiones del proyecto migratorio son mayores; por ello, han favorecido la sustitución de unos colectivos por otros. Los procesos de sustitución étnica se han legitimado en factores culturales, aunque es evidente que la lógica que le subyace es la búsqueda constante de empleados “sumisos”. Los procesos de selección de los trabajadores contratados en origen también ilustran esta búsqueda y movilización de categorías sociales vulnerables. Junto con la movilización de categorías sociales frágiles, se han desarrollado estrategias empresariales que producen y reproducen las situaciones de vulnerabilidad de estos trabajadores y que les impiden ganar poder de negociación. Durante la década de los noventa, la inserción laboral de los inmigrantes, muchos de ellos en situación irregular, estaba prácticamente limitada a la agricultura como jornaleros que, en la mayoría de casos, trabajaban sin contrato y sin alta en la Seguridad Social. En los últimos años, como destacan diversos estudios realizados en la Región de Murcia 3 (Colino, 2007) y en el Campo de Cartagena (Torres, 2007; Gadea, 2008), este escenario ha evolucionado hacia una situación de menor economía sumergida, aunque ésta se sigue manteniendo en niveles elevados. En este proceso de disminución de la economía sumergida han intervenido diversos factores, entre los que destacan la regularización de muchos trabajadores inmigrantes y la propia transformación del tejido productivo hacia un modelo de grandes empresas, donde las situaciones de trabajo sin contrato habrían disminuido en relación con las pequeñas explotaciones tradicionales, que siguen manteniendo importantes bolsas de economía informal. Sin embargo, aunque en menor medida que en décadas anteriores, la economía sumergida persiste. A pesar de que en los últimos años muchos extranjeros han podido regularizar su situación, la constante llegada de inmigrantes y las restricciones que establece la legislación de extranjería han provocado que esa “bolsa” de trabajadores irregulares se haya mantenido. Son, principalmente, estos inmigrantes “sin papeles” los que engrosan las filas de la economía sumergida, sobre todo en las pequeñas explotaciones agrícolas, donde las condiciones de trabajo suelen ser extremadamente flexibles e informales. La agricultura ha sido tradicionalmente el sector de entrada al mercado laboral para la inmensa mayoría de los vecinos inmigrantes, no sólo porque se ha configurado como un “nicho laboral” para estos colectivos sino también, y sobre todo, porque en la agricultura era y es posible encontrar trabajo cuando se está en situación irregular. Además de la economía sumergida, en retroceso pero todavía presente en determinadas explotaciones y momentos del ciclo agrícola, la extensión de prácticas irregulares constituye otra de las características de las relaciones laborales y la organización del trabajo en el campo. Las irregularidades laborales presentan una gran diversidad de formas. El recurso a prácticas irregulares es un modo de contener los costes salariales bien directamente (pagando salarios inferiores a los que marcan los convenios, cotizando a la Seguridad Social menos días de los trabajados...), bien de manera indirecta, manteniendo al trabajador en unas condiciones laborales que permiten a los empresarios disponer y prescindir de ellos libremente. En este último caso, la eventualidad se ha convertido en una característica central del empleo en la agricultura murciana, reproduciendo la tradicional figura del temporero en un mercado de trabajo que, en la actualidad, ha reducido la estacionalidad. Las formas de relación laboral que caracterizan a la agricultura murciana establecen un marco que limita fuertemente el poder de negociación de los trabajadores inmigrantes. 4 3. Prácticas de conflictividad laboral La conflictividad laboral en la agricultura intensiva puede ser narrada como una continua lucha de los trabajadores por contrarrestar las estrategias empresariales de vulnerabilización y de conversión en mano de obra fácilmente sustituible. En grandes líneas podríamos distinguir tres etapas o periodos en la organización de las relación laborales y la expresión de la conflictividad: una primera etapa, desde finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX, en la que podemos hablar de regulación paternalista del conflicto; una segunda etapa, desde los años 60 hasta los años 80, en la que los factores reguladores de carácter asociativo ganan protagonismo en la gestión de las relaciones laborales; y una tercera etapa, que se inicia a finales de los años 80 y se extiende hasta la actualidad, en la que el modelo de regulación iniciado en la etapa anterior entra en crisis. Desde finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX las relaciones laborales en la agroindustria murciana se caracterizan por una regulación de tipo paternalista, en la que el conflicto en torno a las condiciones de trabajo se mantenía latente. Esto es así debido a la fuerte interrelación entre el trabajo agrícola asalariado y las estrategias de supervivencia de los hogares campesinos. La funcionalidad del trabajo en la emergente industria agroalimentaria para la comunidad local y para las estrategias familiares de supervivencia habría permitido “una relativa cohesión social, que impedía, siempre en términos relativos, una problematización, por parte de la comunidad, de las relaciones de explotación inherentes a la división social del trabajo y, sobre todo, de las relaciones de opresión patriarcal derivadas de la división sexual del trabajo, pilar fundamental de la estabilidad social de dinámica de industrialización en sus orígenes” (Pedreño 1998: 165). La falta de alternativas laborales en estos territorios también jugará a favor de la feminización de la fuerza de trabajo y de la contención del conflicto. Además, durante el franquismo, estas relaciones laborales se dan en el marco de un modelo de gestión de las relaciones laborales de carácter corporativista, que sostiene que es posible armonizar los intereses de empresarios y trabajadores, y reprimirá cualquier acto de desobediencia o cuestionamiento de las reglas establecidas. La feminización de la fuerza de trabajo, la ausencia de alternativas laborales y el marco de gestión de las relaciones laborales impuesto por el franquismo favorecerán el mantenimiento de condiciones laborales altamente precarias y la disponibilidad de un ejército de reserva, a la vez que garantizan la contención del conflicto y el disciplinamiento de los trabajadores mediante la amenaza con el despido. 5 Como señala Bayona (2006), el exceso de mano de obra y facilidad con que se podía despedir a los trabajadores creaba un ambiente de desamparo y de inseguridad en el trabajo. A partir de los años 60, con los planes desarrollistas del franquismo, se inicia así una fase de modernización de la agroindustria murciana que transformará no sólo la estructura del sector y sus procesos productivos, sino también las relaciones laborales y la gestión de los conflictos. Entre los años 60 y 80 se producirá la ampliación del tamaño de las empresas y la modernización de las instalaciones, con el establecimiento de líneas de producción mecanizadas, a la vez que se empezaban a introducir nuevas variedades y productos para alargar los periodos de campaña (Manzanares 2005). Estas transformaciones iniciaron un proceso de distanciamiento con una comunidad local también en proceso de cambio. Como apunta Pedreño, “los estrechos lazos que habían sustentado la explotación campesina y los primeros pasos de la industria conservera se resquebrajan. Las fábricas crecen considerablemente con la dinámica de producción de masa, los mercados de trabajo se ensanchan concurriendo masivamente trabajadores que vienen de localidades lejanas, los mecanismos reguladores institucionales introducen nuevas reglas de juego, aparece la conflictividad laboral y el sindicalismo como factor de regulación de las presiones competitivas de la economía hacia la comunidad local” (Pedreño 1998: 168). Durante los años 60 y 70, y especialmente a partir de la llegada de la democracia, los sindicatos llevarán adelante una intensa labor para sustituir las regulaciones informales de tipo patriarcal por regulaciones formales que aproximaran las relaciones laborales a las de otros sectores industriales. … hubo varios factores que dijeron, pues miren señores, entre que ha llegado la democracia, que han aparecido las primeras leyes que le han dicho a los empresarios del sector que los almacenes no son sus casas sino sus empresas, donde la máquina, el capataz y los trabajadores ocupan un lugar con la importancia que cada uno tiene en su puesto. Ahí empezamos a decir, lo queremos por convenio. Este convenio va desde aquí hasta aquí, se paga este salario por hora. (…) Se empieza a hablar de que también tenemos derecho a los mismos conceptos y a las mismas retribuciones que tiene cualquier otro trabajador de otro tipo de industria (representante sindical). Una de las reivindicaciones más importantes de estas primeras negociaciones fue el establecimiento del contrato fijo-discontinuo que formalizaba la relación laboral trabajador-empresa y trataba de romper con las regulaciones informales que hasta ese momento habían marcado el reclutamiento y reconocía la antigüedad en el puesto de trabajo. 6 [En la conserva] se empezó a utilizar el contrato fijo-discontinuo, que simple y llanamente es un contrato estable que dice que yo estoy vinculada a esa empresa por campañas, es decir, si esa empresa va hacer fresa, si yo soy la persona número cinco en antigüedad en su empresa me tiene que llamar a mí a trabajar antes que al número seis, que será otra mujer con menos antigüedad que yo (representante sindical). El trabajo sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social, era una práctica muy extendida en el sector, que tradicionalmente ha presentado altos niveles de economía sumergida. Esto suponía que los trabajadores, en especial las mujeres, no tenían derecho a prestaciones sociales por enfermedad, desempleo o jubilación. Estaban, por tanto, excluidas de los derechos de ciudadanía que otorga el empleo. Otra de las cuestiones centrales de la negociación colectiva en los años 60 y 70 fue la determinación del salario y la inclusión en el mismo de prestaciones que en otros sectores industriales estaban reconocidas, como el cobro de las vacaciones y de las pagas extraordinarias. … en Murcia, en el precio por hora, y en la conserva, se incluye nuestro precio por hora, incluye el salario base, la parte proporcional de las vacaciones, la parte proporcional de los festivos anuales, de los festivos locales, de mis dos pagas extras… Se empieza a hablar de que también tenemos derecho a los mismos conceptos y a las mismas retribuciones que tiene cualquier otro trabajador de otro tipo de industria (representante sindical). Con la regulación de la relación laboral el sindicalismo trataba de influir sobre las formas de reclutamiento y, de este modo, contener las estrategias empresariales de sustitución de los trabajadores y de formación de un ejército de reserva. Los empresarios, por su parte, acabaron asumiendo que el nuevo contexto sociopolítico les obligaba a negociar con los representantes sindicales, aunque intentaron limitar los acuerdos de mejora de las condiciones laborales y salariales a los trabajadores fijos de manera que no se extendieran a los trabajadores eventuales, mayoritarios en el sector (Manzanares, 2006). … eran empresarios acostumbrados a hacer el ordeno y mando, eran abogados que contrataban que venían de unas leyes muy favorables a ellos, pero sin embargo hubo un ánimo de diálogo, de decir “esto hay que cederlo porque está gente se está organizando”. Yo me acuerdo de huelgas en el sector de cítricos (…) con 15 y 20 días de duración. Mujeres en la calle diciendo que hasta aquí hemos llegado. Ahora eso es impensable y en aquéllos momentos convencer a esas mujeres de que había llegado el momento… Te estoy hablando de mujeres mayores… (representante sindical). 7 La mejora de las condiciones laborales y salariales en la agroindustria no se jugó únicamente en las mesas de negociación colectiva, ni fue un proceso exento de desacuerdos. Los años 80 fueron el escenario de intensos procesos de conflictividad laboral marcados por huelgas en la industria conservera, contra el cierre de empresas, y en los campos y almacenes de la nueva agricultura intensiva, por la reivindicación del contrato fijo-discontinuo, la obtención del derecho al seguro de desempleo y la abolición del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y la inclusión de los trabajadores agrícolas en el Régimen General de la Seguridad Social. Como señala Pedreño (1999), los jornaleros agrícolas protagonizarán importantes movilizaciones a lo largo de 1976, con huelgas por la subida de los salarios por encima del Salario Mínimo Interprofesional y el fin de la discriminación salarial entre hombres y mujeres. Este proceso de regulación de las relaciones laborales se verá truncado a finales de los años 70, cuando el sector conservero entra en crisis ante la dificultad de adaptarse al nuevo contexto de creciente globalización económica y reestructuración productiva. Como apuntan diversos autores (Segura, 1995; Pedreño, 1998), la industria conservera tendrá problemas para responder a la nueva norma de consumo y a las condiciones de un mercado cada vez más competitivo. El resultado será una serie de crisis sucesivas que afectarán primero a las pequeñas empresas de carácter familiar y, posteriormente, a las grandes empresas conserveras La industria conservera tratará de afrontar la crisis del sector mediante estrategias de informalización, lo que implica una expansión del empleo sumergido y una precarización de las condiciones laborales, en definitiva, un intento por parte de los empresarios de erosionar las conquistas laborales del periodo anterior, en un contexto de pérdida de poder por parte de los sindicatos (Pedreño, 1998). A finales de la década de los 80, el manipulado de frutas y hortalizas en fresco cobra cada vez más importancia, desplazando a la conserva como protagonista de la industria agroalimentaria en Murcia. En este primer momento, los sindicatos trataron de transferir las relaciones laborales de la conserva a los almacenes de manipulado. …conforme evolucionó el tipo de agricultura intensiva, el tipo de producto y el tipo de manufactura, se fueron trasladando las mismas condiciones laborales, las mismas formas de contratar, las mismas formas de llamar al trabajo, las mismas formas de hacer los horarios laborales, etcétera… lo que fue es trasladándose de la primera industria agroalimentaria normalizada, que fue la conserva, se fue trasladando paulatinamente a las otras tres, que iniciaron con una fuerte entrada su actividad, que fue la hortaliza, el tomate y la fruta de hueso (representante sindical). 8 Las reivindicaciones se centrarán, como sucedió con la industria conservera, en el establecimiento de contratos fijos-discontinuos y el reconocimiento de derechos propios del régimen general. Conseguir que se respetara la antigüedad del trabajador, que los fijos discontinuos aparecieran en un listado por antigüedad de incorporación a la empresa, que se consiguiera la clasificación por categorías profesionales para que hubiera una organización del trabajo (…), queríamos tener nuestra futura pensión, nuestra baja por enfermedad, si dábamos a luz tener una maternidad y un descanso protegido si luego había que acompañar al hijo al colegio… (representante sindical). El reconocimiento de las cualificaciones y la especialización en el puesto de trabajo será otra de las reivindicaciones fundamentales en este momento. El trabajo en la agricultura se ha construido tradicionalmente como una actividad descualificada, como parte de una estrategia empresarial que permitía, por un lado, la sustitución y rotación de los trabajadores y, por otro, la contención de los salarios. …nuestra categoría es no cualificada, cuando en realidad cualquier manipulación exige una formación y un conocimiento. Porque es que lo detectaréis si vais a las empresas. Es que la mujer incluso para la innovación ha tenido que cambiar el envasado, adaptar la imagen de cómo presento el producto en el mercado. Hemos pasado de las cajas de 20 kilos a unas bandejitas donde el producto está delimitado a la vista para que se vea bien el color, la forma…. Esa evolución ha implicado que las mujeres y hombres que manipulan se hayan tenido que ir especializando y formando, no cabe duda. Pero no hemos conseguido salir de la categoría de auxiliar, de encajadora, empaquetadora… no cualificada. Es un trabajo no cualificado en el fondo (representante sindical). Los empresarios han tratado de contrarrestar las acciones sindicales de regulación y de frenar las demandas de los trabajadores, para lo que han desarrollado diversas estrategias. Algunas de ellas, como la sustitución de las plantillas y el recurso a formas de reclutamiento que debilitan la relación empresario-trabajador ya las hemos visto en apartados anteriores; otras se han centrado en limitar el poder de negociación de los trabajadores, apostando por formas de contratación temporal y dificultando la sindicación de los trabajadores y, por tanto, la presencia de delegados sindicales en la empresa. La eventualidad y la rotación de los trabajadores, como prácticas laborales habituales en la agroindustria, establecen un marco que favorece la contención de las demandas laborales y limita fuertemente el poder de negociación de los trabajadores. Junto a estas condiciones, los miembros de sindicatos entrevistados destacan las presiones de las empresas para dificultar tanto la afiliación como la existencia de comités de empresa e, incluso, para influir en la representación sindical. 9 Bibliografía Bayona Fernández, Gloria (2006) “Nueva actitud obrera de desafío en los años sesenta en la provincia de Murcia: conflictividad industrial y agraria” en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, pp. 99-133 Colino, José (dir.) (2007) Mercado de trabajo e irregularidades laborales en la Región de Murcia, Murcia, Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Pedreño, Andrés (1998) "Economía flexible y ruralidad: el caso de la Vega Media del Río Segura en la Región de Murcia" en Josep Ybarra, Economía sumergida: el estado de la cuestión en España, Murcia, UGT. Gadea, Elena. (dir), Alcina, Antonio Sergio y González, Rosario (2008) La inserción social de la inmigración ecuatoriana y boliviana en San Javier, Murcia, CEPAIM. Manzanares Martínez, Domingo A. (2005) La modernización de los procesos productivos en la conserva murciana durante el siglo XX, Comunicación presentada al XI Congreso de Historia Agraria, Aguilar de Campoo, Junio de 2005 Manzanares Martínez, Domingo A. (2006) “Determinación de los salarios de hombres y mujeres en la industria de conservas vegetales, 1939-1975”, en Trabajo 17, pp: 31-54. Pedreño, Andrés (1999) Del Jornalero Agrícola al Obrero de las Factorías Vegetales, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Segura, Pedro, Pedreño, Andrés y de Juana, S. (2002) “Configurando la Región Murciana para las frutas y hortalizas: racionalización productiva, agricultura salarial y nueva estructura social del trabajo jornalero”, en Areas, 22, pp.71-93. Segura, Pedro y Pedreño, Andrés (2006) "La hortofruticultura intensiva de la Región de Murcia: un modelo productivo diferenciado", en Miren Etxezarreta (coordinadora), La agricultura española en la era de la globalización, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Segura, Pedro. 1995. "El Sector Agroalimentario (Subsector de Transformados Vegetales) en España y Murcia. Principales Problemas y Factores de Competitividad." Murcia. Torres, Francisco (dir.) y Carrasquilla, Claudia, Gadea, Elena y Meier, Sarah (2007): Los nuevos vecinos de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Sureste. Los inmigrantes y su inserción en Torre Pacheco, Fuente Álamo y La Unión, Murcia, Publicaciones Universidad de Murcia. 10