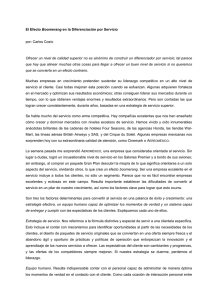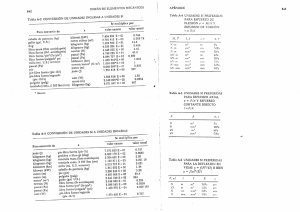LA CRISIS ECONÓMICA Y LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA ¿PERDURABILIDAD DEL MODELO
Anuncio

LA CRISIS ECONÓMICA Y LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR EN ESPAÑA: ¿PERDURABILIDAD DEL MODELO FAMILISTA? Marta Donat López María Dolores López Martín-Lagos Datos de Contacto: Nombre: Marta Donat López Dirección: C/ Matilde de la Torre, 17, 4ºD Teléfono: 637276890 Correo electrónico: [email protected] RESUMEN España se caracteriza por su particular modelo familista, así como también en otros países del sur de Europa. A consecuencia de la crisis económica vivida en España desde 2007, muchas personas ya emancipadas o con sus propias familias ya configuradas han tenido la necesidad de volver al hogar de sus padres. Esta circunstancia ha mostrado una vez más el modelo familista, en el que prima la solidaridad por lazos familiares entre generaciones diversas. No obstante, ello choca con valores como la individualidad, la independencia y la privacidad, asociados con las sociedades occidentales desarrolladas. En gran medida se vuelve a convivir por necesidad y no por voluntad propia, lo cual puede generar emociones negativas como la frustración o la pérdida de autoestima o autonomía. Así, España se caracteriza por su modelo familista pero, ¿hasta qué punto se renuncia a la individualización e independencia por ser solidario con la familia? Quizás ello conlleva a que aumenten los conflictos en el hogar, pero ¿en qué medida? ¿Qué tipo de conflictos? ¿Qué generación parece ser la más perjudicada? ¿Se podrían establecer tipologías en función del perfil de las personas que retornan a su hogar de origen? PALABRAS CLAVE: crisis económica, reagrupación, modelo familista, conflictos, boomerang kids. AGRADECIMIENTOS A mi tutora y directora de tesis María Dolores López Martín-Lagos, por guiarme y dotar de dinámica y originalidad a este trabajo. A la Universidad de Granada, por proporcionar en cierta medida algunos recursos requeridos para llevar a cabo la investigación. A mis amigos y conocidos, los cuales me han proporcionado de primera mano las personas con el perfil requerido para llevar a cabo las entrevistas. 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Interés del trabajo, objetivo y antecedentes. La emancipación de los jóvenes del hogar de sus padres es un fenómeno que en los últimos años cobra protagonismo en mayor medida por parte de la investigación social por el retraso del mismo (Aday, 2015, p.2; Berngruber, 2013, p.1; Burn & Szoeke, 2016, p.9; Mitchell, 2004, p.115; South & Lei, 2015). Durante la fase de expansión económica, la emancipación era un fenómeno creciente tanto en el número de jóvenes que se lanzaban a ella como en la cada vez más temprana edad en la que se realizaba; el porcentaje de españoles entre 18 y 34 años que dejaron de vivir con los padres pasó del 35,1% en 2002 al 44,9% en 2007. Sin embargo, desde principios de 2008 la crisis económica ha empujado proporciones crecientes de jóvenes emancipados a volver a casa de sus padres. En este mismo periodo la tendencia a emanciparse se ha ralentizado: en el cuarto trimestre de 2004 el número de los que se independizaron se incrementó en un 5,6% respecto al año anterior; a finales de 2008 este aumento fue tan sólo del 1,5% (CJE, 2009), por lo que estamos tratando de un fenómeno muy susceptible a los ciclos económicos. Algunos datos europeos muestran el progresivo retraso de la emancipación que se ha producido en general y la gran diferencia que se da entre distintos países de Europa, donde España destaca como el segundo lugar donde la emancipación es más tardía, siguiendo a Grecia. Al concluir 2014 la media europea para emanciparse estaba en los 26,2 años; España en los 29,1 y Suiza 20,8 (un contraste de casi 10 años de edad) (Peña-López, 2015). En el segundo trimestre de 2015 se sigue contemplando una disminución en el número de personas de menos de 30 años que se han emancipado en España (CJE, 2015). Konietzka & Huinink (2003) destacan que la salida del hogar de los padres no supone siempre ser un solo evento, sino que puede ser un proceso reversible. Es decir, los jóvenes pueden salir y regresar una o más veces antes de que la independencia residencial se convierta en un suceso permanente y completo (Berngruber, 2015). Así, lo mismo ocurre con la vuelta al hogar con los progenitores tras la emancipación; no es un fenómeno nuevo, puesto que es un hecho que ya estudiaron algunos como Clemens et. al. (1985), Hartung & Sweeney (1991), Gee, Mitchell & Wister (1995) y Goldscheider & Goldscheider (1994), aunque sí es cierto que está en plena emergencia por el progresivo aumento de jóvenes que vuelven a su hogar, lo cual evidencian algunos investigadores como Beaupré (2008), Berngruber (2013), Otters (2015) South & Lei (2015) y Stone, Berrington & Falkingham (2014), entre otros. Diversas investigaciones en ciencias sociales han nombrado este fenómeno como boomerang (Berngruber, 2013; Gentile, 2010; Goldfarb, 2014; Kaplan, 2009; Mitchell, 1996, 1998, 2004; Otters & Hollander, 2015; Sandberg-Thoma, et. al. 2015; Snyder, 2014; South & Lei, 2015; Stone, et. al. 2014; Veevers & Mitchell, 1998) con lo que se describe el comportamiento de los jóvenes que después de vivir fuera de su hogar de origen por un tiempo, regresan con sus padres (Beaupré et. al., 2008). Otros como Paseluikho (2000) lo etiquetan como reagrupamiento. Desde un punto de vista del ciclo de vida, dejar la casa paterna supone un cambio importante en el paso de la juventud a la edad adulta (Berngruber, 2015). La perspectiva del ciclo de vida proporciona un marco útil para explorar por qué los adultos jóvenes se van o regresan a casa de sus padres (Putney y Bengston, 2003), puesto que la etapa que respecta a la juventud y a la futura emancipación supone un punto de inflexión (Stone, Berrington & Falkingham, 2014). Este punto de vista reconoce la posibilidad de reversión de transición que supone esa vuelta al hogar de origen (Shanahan, 2000). Así, el papel del ciclo vital en las salidas y vueltas a casa es muy importante, pero hay una multiplicidad de factores que influyen y determinan estos acontecimientos. Además, los factores que impulsan a los jóvenes fuera de la casa de sus padres no siempre son los mismos que los factores que los impulsan hacia atrás (South & Lei, 2015). Estos factores y acontecimientos como el retraso de la emancipación y el aumento de jóvenes boomerang conllevan un cambio en el ciclo de vida de la familia (Hartung & Sweeney, 1991). Este aumento progresivo tanto de la edad en la que se emancipan los jóvenes como del número de jóvenes que tras emanciparse regresan a su hogar se debe a las continuas dificultades del acceso al mercado inmobiliario, propiciadas por la subida en los precios de compraventa alquiler de la vivienda y, sobre todo, al mal posicionamiento de los jóvenes frente al mercado laboral, que impide alcanzar una emancipación económica tal como para poder acceder a una vivienda de forma autónoma (CJE, 2015). La motivación que lleva a emanciparse influye en la probabilidad de la vuelta al hogar de origen, como muestra Beaupré (2008); emanciparse por motivos formativos o laborales aumenta esa probabilidad. Este estudio también muestra como la edad al emanciparse puede ser un indicativo ante la probabilidad de volver; a mayor edad de emancipación, menor riesgo de vuelta. Investigaciones a cerca de este fenómeno han centrado su análisis y/o destacado en sus resultados aspectos concretos a cerca de la probabilidad de que un joven vuelva a su hogar de origen. Algunos han llevado a cabo un análisis distinguiendo por etnia u origen en lo que respecta al muestreo en la metodología (Mitchell, 2004); otros han visibilizado en sus resultados y conclusiones un determinado patrón de comportamiento en la emancipación y la vuelta al hogar en función de la raza, etnia u origen (Beaupré, 2008; Berngruber, 2015; Britton, 2013; Gee, et. al., 2005; Mitchell, et. al., 2000; Sandberg-Thoma, Snyder & Jang, 2015). Lo mismo ocurre con el género; algunas investigaciones han llevado a cabo un análisis más concreto analizando las experiencias de las madres de los hijos boomerang (Martín-Lagos, 2014; Schwarts, 2015) y otros han detectado diferencias en los patrones de comportamiento boomerang en función del género (Berngruber, 2015; Sandberg-Thoma, Snyder & Jang, 2015 y Stone, Berrington & Falkingham, 2014) y de la clase social (Aassve et al 2002;. Furlong & Cartmel 2007; Iacovou 2002). Otros factores como la edad o el nivel formativo también aumentan o reducen la probabilidad de la vuelta al hogar (Berngruber, 2015; Goldscheider, 1999; Newman, 2012). La estructura y forma del hogar también son variables determinantes en ello (Berngruber, 2015; Otters, 2015), así como también la relación que se da entre padres e hijos; el hecho de que tengan buena relación o bien ésta se caracterice por ser conflictiva es un factor determinante en el hecho de regresar (Berngruber, 2015). La educación de los padres también aparece como influyente, así como también el papel de la victimización física y/o sexual (South & Lei, 2015). Por su parte, Sandberg-Thoma, Snyder & Jang (2015) han añadido otras variables independientes como el consumo de drogas y de alcohol, así como también los problemas mentales en los jóvenes. Se ha estudiado bastante la vuelta al hogar, pero no la corresidencia tras el regreso (Schwartz & Ayalon, 2015), y ello todavía resulta ser más interesante en el contexto de crisis económica y financiera en el que nos encontramos; también cabe incidir en la poca cantidad de investigación en relación a los factores y las consecuencias de volver a casa con los padres (Stone, Berrington & Falkinham, 2014). Sandberg-Thoma (2015) ha comprobado que los boomerang tienen relaciones más negativas que los que nunca se han emancipado porque quizás se han ido por su mala relación con los padres, por lo que resulta interesante estudiar los boomerang si lo que queremos estudiar es la relación conflicto-solidaridad (Ward & Spitze, 2007). Por otra parte siempre se saca la visión negativa de este fenómeno y no se tienen en cuenta algunos factores que pueden propiciar a mostrar un punto de vista más positivo en lo que respecta tanto a ese regreso como a la convivencia (Henig, 2010). Teniendo en cuenta toda esa revisión del objeto de estudio, nos centramos más bien en la relación que se da en la familia, la convivencia, la solidaridad y el conflicto, elaborando tipologías en función de esas relaciones. Así, el objetivo general consiste en desentrañar los conflictos y cuidados que se establecen o mantienen en el seno del hogar en función de los factores que llevan a una vuelta a casa de los padres y de factores estructurales, a priori determinantes, como la crisis económica. 1.2. Marco teórico Fenómenos demográficos que alteran la estructura de las familias y los hogares En la actualidad el modelo de familia predominante en las sociedades occidentales continua siendo el de la familia nuclear; no obstante, se ha producido una diversificación en las formas de convivencia. Algunos autores como Meil (1999) utilizan la terminología de modelo postmoderno, basado en el predominio de la individualidad y la privacidad. Así, nos encontramos en u contexto en el que se dan una pluralidad de formas y una gran diversidad de itinerarios (Villanueva, s.f., p.4). Diversos son los cambios demográficos que han propiciado la diversificación en la composición el hogar, como son la caída de la nupcialidad y el aumento de la cohabitación, así como también el aumento del divorcio y el consecuente aumento en el número de hogares y de hogares en transición. La reducción de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida también propician el hecho de que se produzca una mayor coexistencia entre generaciones. Alberdi (1999, p. 81) se refiere a estos nuevos tipos de hogar con la expresión familias más largas y estrechas para describir que el tiempo de residencia en un tipo de hogar se dilata a la vez que se hace más pequeño el número de personas que viven bajo el mismo techo; estas son las denominadas “bean pole families” en la literatura anglosajona (Brannen, 2003). Cabré et. al. (2000, p.224) por su parte, utilizan la expresión de verticalización de la familia para explicar el aumento del número de generaciones emparentadas (Villamueva, s.f., p.7). Otros como Newman (2012) hablan de familias acordeón para referirse a un tipo de estructura familiar multigeneracional en la que a diferencia de otros tipos de familia extendida, se trata de aquellas en las que los jóvenes o bien no han logrado emanciparse o por el contrario han retornado tras independizarse. La estructura familiar es importante en este estudio, puesto que algunos como Beaupré (2008) han demostrado que influye en la probabilidad de volver a casa; los jóvenes pertenecientes a familias más tradicionales tienen menos probabilidad de volver al hogar con sus padres. No obstante, no todos los cambios en las formas en las que se constituye un hogar y en la multiplicidad de éstas se debe a factores sociodemográficos. Investigaciones sobre la corresidencia multigeneracional evidencian que la mayoría de los padres e hijos prefieren vivir de forma independiente por razones relativas a la autonomía y la privacidad; se observó una gran disminución en los individuos y las parejas de ancianos que corresidían con sus hijos mayores en el siglo XX en los Estados Unidos (Costa, 1997; McGarry y Schoeni, 2000; Ruggles, 2005). Los economistas han explicado esto centrándose en el papel de los aumentos en los ingresos, citando el fuerte aumento de los beneficios de la Seguridad Social y las condiciones económicas generales que han hecho que la vida independiente sea más factible y concluyen que se prefiere la independencia a la corresidencia (Bianchi et al. 2006). Por tanto, si la mayoría de los padres y jóvenes prefieren no corresidir, cabe poner en relieve cómo los factores que influyen en la corresidencia de la familia multigeneracional no son necesariamente sociodemográficos, sino también de naturaleza económica (Fix y Zimmermann, 2001) o algunos valores preestablecidos. Se ha demostrado que factores como la bajada de ingresos, el aumento del desempleo y los problemas financieros aumentan la probabilidad de un retraso en la emancipación o de volver a casa con la familia (Manacorda & Moretti, 2006; Mitchell, 2004; Avery, et. al., 1992; Choi, 2003; Smits, et. al., 2010; Sandberg-Thoma, et. al., 2015; Sassier, et. al., 2008). La crisis económica en España; burbuja inmobiliaria A partir del texto de Torres (2010) vemos como la crisis en España comenzó a ser visible bastante antes de que la crisis financiera internacional emergiera a la superficie económica, puesto que la crisis española estaba más relacionada con el estallido de la burbuja inmobiliaria que con la contaminación de los bancos españoles por las hipotecas basura. Lo que ocurrió es que la crisis financiera que se extendió por todo el mundo acentuó las consecuencias de la particular crisis española. En definitiva, la crisis financiera internacional ha supuesto un aumento de los problemas que ya se daban en el ámbito interno español. La debilidad del mercado interno, la carencia de recursos endógenos que no fueran de la construcción y el endeudamiento, así como también la dependencia de la financiación externa, el problema estructural de precios que padece la economía española y el déficit exterior desmesurado, habían ido dejando la economía española sin apenas capacidad de ajuste cuando comenzaron a producir (al mismo tiempo) las señales de desconfianza de los mercados externos manifestadas en la reducción del crédito exterior, incluso antes de que estallara la crisis hipotecaria de 2007 y la contención de los precios acompañado del frenazo de la actividad inmobiliaria. Cuando estalló la crisis en el resto del mundo lo que ocurrió es que el modelo productivo español ya estaba en decadencia debido a sus propios problemas internos. Así, este contexto económico derivado de la crisis ha propiciado diversos cambios en el ámbito social. Se ha producido un aumento en la vulnerabilidad social, así como también se ha incrementado la desigualdad social, siempre teniendo en cuenta que ambos procesos no son fenómenos nuevos generados por la crisis, sino que son más bien características estructurales de la sociedad española que con la crisis resultan más evidentes (López y Renes, 2011, p. 189). Por tanto, la principal consecuencia de los procesos descritos anteriormente, desde el punto de vista social, es que “la sociedad española presenta un reparto de la riqueza cada vez más desigual, lo que se ha acrecentado en la etapa de crisis. Según la Encuesta Financiera de las Familias, el ratio de desigualdad entre el 25% de hogares más ricos y más pobres pasó de 39,3 en 2005 a 50,4% en el primer trimestre de 2009” (Colectivo Ioé, 2011, p.180). Factores como el desempleo, las bajadas salariales, los impagos, el aumento del tamaño de los hogares debido a la cohabitación, etc. y sus consecuencias como los recortes en calidad de vida, el aumento del desajuste entre el nivel de estudios y el empleo (demasiados jóvenes cualificados y pocos empleos en su ámbito, lo que lleva que éstos se mantengan más tiempo en su hogar parental debido a las pocas perspectivas de futuro laborales, por lo que continúan formándose sin emanciparse o bien regresan para seguir estudiando) y la disminución o la falta de políticas sociales para reducir el impacto de la crisis entre los ciudadanos, entre otros, son factores que pueden suponer una fuente de estrés, desmotivación y angustia para ellos. Algunos estudios como el de Aday (2015) han calificado como síndrome de retraso el hecho de que, como resultado de la crisis económica, muchos jóvenes al perder su trabajo tienen que volver a convivir con su familia, así como también deben postergar su emancipación por estas circunstancias, por lo que “la transición a la edad adulta se produce en el contexto de la familia” (Aday, 2015; p. 1). South & Lei (2015), por su parte, inciden en la hipótesis de que la adversidad económica generada por la gran recesión dificulta a los jóvenes establecer y mantener un hogar independiente. En este contexto, la disponibilidad de un empleo estable o permanente en el mercado laboral es un factor importante en la decisión de los jóvenes para volver o no (Berngruber, 2015). Estas consecuencias a nivel individual o psicológico afectan de la misma forma a las relaciones interpersonales entre grupos de iguales, por lo que pueden aparecer (sino aumentar) problemas y conflictos en las familias. La Encuesta Foessa (2009, 2013) evidencia un aumento de la conflictividad de los hogares a partir del número de hogares donde se han producido malos tratos físicos y psicológicos en los últimos años. Esta incidencia se multiplica por cinco en los hogares con algún miembro desempleado (11,5%) y por diez en los hogares donde todos los miembros activos están en paro (22,5%) (Virto, 2014, p. 133). Es decir, las tensiones vividas por cada uno de los individuos afectados por la crisis puede conllevar que esa tensión o angustia se vea reflejada a nivel social, sobretodo con los demás individuos con los que se convive, ya que es con quienes más contacto e interacción tienen a diario; con la familia. Newman (2012) es un buen punto de partida para considerar que los procesos económicos afectan y se reflejan en los lazos familiares, concretamente en las relaciones de una persona joven con sus padres (Snyder, 2014). España; ejemplo de solidaridad familiar (modelo familista) España se incluye dentro del modelo mediterráneo europeo, así como también otros países del sur de Europa, marcado por una intensa relación de apoyo familiar, denominada en ocasiones de solidaridad (Albertini, 2010; Martín-Lagos, 2014). Algunos como Albertini (2010) nombran a ese intercambio de recursos pacto intergeneracional, en el que la solidaridad entre generaciones dentro de la familia conforman el nivel privado de éste. Bengston, por su parte, conceptualiza la solidaridad familiar intergeneracional como un “constructo multifacético y multidimensional en el que se reflejan seis elementos distintos de interacción entre padre e hijo: el afecto, la asociación, el consenso, el intercambio de recursos, el refuerzo de las normas del familismo y la estructura de oportunidades para la interacción entre padres e hijos (Bengston, 1991). A consecuencia de la crisis económica vivida en España desde 2007, muchos jóvenes ya emancipados han tenido la necesidad de volver al hogar de sus padres, por lo que este fenómeno ha aumentado progresivamente. Resultados obtenidos en el último Barómetro de la Familia, The Family Watch (2014) muestran como una de cada diez familias ha visto a uno de sus miembros volver al hogar después de un proceso de emancipación (Virto, 2014, p. 128). Además, cabe destacar que mientras que en los países del norte de Europa las ayudas a los hijos no están condicionadas por una situación de necesidad, en la Europa mediterránea y el apoyo de los padres está más dirigido a los hijos más necesitados (Albertini, 2010). Esta circunstancia ha mostrado una vez más el modelo familista (Bengston y Roberts, 1991), en el que prima la solidaridad por lazos familiares entre generaciones diversas. Así, las redes familiares y sociales adquieren un papel crucial para rescatar a sus núcleos más cercanos de realidades de intensa necesidad (Virto, 2014). No obstante, ello choca con valores como la individualidad, la independencia y la privacidad, asociados con las sociedades occidentales desarrolladas. Es por ello que en este contexto puede que se vuelva a convivir por necesidad y no por voluntad propia, lo cual puede generar emociones negativas como la frustración o la pérdida de autoestima o autonomía. Algunos autores sostienen, sin embargo, que la relación familiar también puede ser de conflicto (Bengtson, et. al., 2002; Schwartz, 2015). Así, frente al modelo de solidaridad se contrapone el de la ambivalencia (Lüsche y Pillemer, 1998), el cual señala que las relaciones intergeneracionales son ambivalentes; tanto positivas como negativas. Estas relaciones son afectadas también por cuestiones más estructurales, como son las posiciones sociales y las expectativas de rol, lo cual puede generar conflictos (Beaupré, 2008; Martín-Lagos, 2014, p. 211). Si a ello le añadimos el factor de inestabilidad financiera y económica derivado de la crisis, posiblemente afectan todavía más esos factores estructurales tanto en el reagrupamiento como en la dinámica relacional que se produce en el hogar tras esa vuelta. Algunos como Virto (2014) identifican los primeros síntomas de agotamiento de la solidaridad familiar; la sobrecarga, la conflictividad, las adicciones, los transtornos mentales y las adicciones, entre otros. En el caso de los países mediterráneos y concretamente en el caso español, se han producido muchos cambios intensos en muy poco tiempo debido a la crisis económica, donde “la institución familiar ha asumido el déficit institucional y se ha convertido en catalizadora de la crisis” (Villanueva, s.f., p. 17). Cabe citar el fuerte carácter institucional de la familia, puesto que se sigue contemplando a ésta como “obligada” a ayudarse a sí misma, entre sus miembros. En España tenemos unos valores y una cultura muy familistas que como ya hemos dicho, quizás choquen con la actual sociedad de consumo en la que prima la individualidad y la privatización; mientras que la mayoría de la gente preferiría vivir independientemente, las realidades financieras con frecuencia conllevan a los hijos y padres a vivir unos con otros para sobrevivir (Keene & Batson, 2010). Esos valores familistas se reflejan en la evolución de los hogares según la ayuda que reciben u ofrecen, donde aparece la solidaridad recíproca como patrón de ayuda más desarrollado -2007, 45,40% de ayuda mutua, 2013, 52,60% de la misma-, con lo que vemos cómo ha descendido. (Virto, 2014, p. 124). En la Encuesta Mundial de Valores (2010-2014) vemos como se reflejan mayores valores familistas en los países del sur; en la consideración de la familia como “muy importante” España (91,1%) y Turquía (95,4%) cuentan con un mayor porcentaje en comparación con Alemania (77,6%) y Holanda (85,5%). En la misma encuesta acerca de la confianza que se tiene en la familia, vemos diferencias significativas similares; en la visión de “una confianza plena” España (93,6%) y Turquía (93,7%) cuentan con un mayor porcentaje en comparación con Alemania (75,9%) y Holanda (58,6%). A partir de los datos de las Estadísticas Comunitarias de Vida (Eurostat), se observaba cómo el 36,5% de los jóvenes españoles de 25 a 34 años vivían con sus padres, mientras que en países como Reino Unido, Francia o Dinamarca, el porcentaje de jóvenes de entre 25 y 34 años que vivían con sus padres era del 16,6%, el 12,2% y el 1,3% respectivamente. Resultados de algunos estudios como el de Albertini (2010) han confirmado que “en el sur de Europa la corresidencia en el mismo hogar es la estrategia más utilizada por los padres para ayudar a los hijos que se encuentren en momentos especialmente críticos de su transición a la vida adulta” (Albertini, 2010; p. 79). Así, se está produciendo un cambio de patrón por medio de la reagrupación de las familias como medio para afrontar la crisis, puesto que “las políticas poco generosas hacia las jóvenes generaciones y un Estado de bienestar con un enfoque familístico fomenta en parte el retraso de la independencia residencial de los jóvenes” (Albertini, 2010; p. 79). “Al fallar el Estado de Bienestar se están produciendo estrategias de reagrupamiento familiar. La familia se une para apoyarse y reducir gastos y el abuelo sirve de ingreso y en ocasiones es el único sustento de muchas familias, debido a que siguen percibiendo su pensión. Son personas que han acogido a sus hijos porque han perdido la casa, les han desahuciado o están en paro y no pueden pagar el alquiler” (Domínguez, 2014); (Toledo, 2014). La importancia del factor emocional Tras la emancipación, los jóvenes tienen unas pretensiones tanto económicas como sociales para mejorar su estatus; a lo largo de su independencia intentan seguir manteniendo o aumentando su nivel de estatus. Al encontrarse en una situación económica delicada, esas pretensiones se pueden ver condicionadas por ello y se configura una percepción de incertidumbre y riesgo. Esta sociedad en la que nos encontramos, denominada “del riesgo” por algunos como Ulrich Beck (1998), es considerada como una fase de desarrollo de la sociedad moderna donde los riesgos sociales, políticos y económicos e industriales tienden cada vez más a escapar de las instituciones de control y protección de la sociedad. La incertidumbre derivada de la crisis económica conlleva un nivel de tensión constante que evidentemente repercutirá en el ámbito social. Aquí tomamos en cuenta la posición de Arlie Hochschild, la cual rechaza el hecho de que las emociones sean principalmente un proceso biológico; incide en que la biología tiene parte de influencia en ellas, pero además añade los elementos que influyen socialmente. Indica que “los factores sociales no entran sólo antes o después de las emociones, sino que entran en juego interactivamente durante la experiencia de una emoción” (Hochschild, 1983, p. 211); (Bericat, 2000, p.159). Por tanto, la tensión económica y social que se produce debido a la crisis económica influye y tiene un papel importante en la interiorización de las emociones y en la forma de canalizarlas. Por otro lado, Kemper tampoco duda en que las emociones tengan una naturaleza biológica, pero también “remite a la situación social en la que se inscribe el sujeto para explicar su desencadenamiento interior” (Bericat, 2000, p. 152). De esta forma orienta su teoría a indagar el papel que cumplen los factores sociales externos al individuo en las emociones del mismo. Puede que se produzca un aumento de tensiones o conflictos, puesto que diversas generaciones con trayectorias vitales e intereses distintos puede que les suponga un esfuerzo la convivencia; se da un choque generacional. También puede llevar a problemas de autoestima al sentirse incapaces de cumplir con sus expectativas anteriores a su necesidad de volver al hogar de origen; es lo que Walther y Stauber (2002) denominan “trayectorias fallidas”, debido a que son decisiones que conllevan una importante frustración, pérdida de autoestima o autonomía, al haber tenido que abortar procesos de emancipación. Otros como South & Lei (2015) lo denominan como “transiciones fracaso” y toman como ejemplo de ello la pérdida de un trabajo o la disolución de una relación sentimental. Así, el retorno al hogar de origen o el forzoso retraso de los procesos de autonomía suponen una importante pérdida de libertad y un sentimiento de fracaso (Virto, 2014, p. 128-133). Estos jóvenes que ya han vivido la independencia pueden tener dificultades en volver a aceptar las normas de sus padres, y por otra parte muchos padres ven mermada su privacidad, su autonomía y su independencia como resultado de la nueva cohabitación (Mitchell, 1998; Berngruber, 2015). Estudios como el de Dennerstein (2002) muestran un aumento significativo en el estado de ánimo positivo y en el bienestar y una disminución de los problemas cotidianos asociado con la salida del último hijo del hogar familiar, mientras que otros vieron este periodo como una fuente de crisis y estrés para los padres, en particular para las madres (Oliver, 1982; Van der Pers, Mulder, y Steverink, 2014; Schwartz & Ayalon, 2015) por la pérdida de la función materna, entre otros factores. White y Edwards (1990) también mostraron una mejora en la satisfacción marital de los padres cuando todos los hijos han dejado el hogar (Burn & Szoeke, 2016). No obstante, aunque se suele ver la vuelta al hogar con los padres como un hecho negativo para éstos, no es siempre el caso. Fingerman et. al. (2012) han divisado una relación en la que una mayor participación de los padres en la vida de los jóvenes se asocia con un mayor bienestar de los jóvenes. Esa vuelta al hogar puede que alivie a los padres de responsabilidades que originan algún tipo de estrés, o bien puede disminuir el sentimiento de soledad en algunos casos, así como también suponer una fuente de apoyo financiera (Silverstein, et. al., 2002; Burn y Szoeke, 2016). De la misma forma, esa vuelta también puede que tenga efectos positivos para los jóvenes; algunos hacen hincapié en el valor interno de la vida en el hogar, en particular en los servicios prestados por las madres, tales como cocinar y limpiar (Mitchell, 2004). Muchos jóvenes también hacen hincapié en la importancia de lo social y en el apoyo emocional que les proporcionan sus padres (Mitchell, 2004; Beaupré, 2008; Burn & Szoeke, 2016). Además, el número de retornos al hogar familiar también puede tener un efecto; los padres que están más satisfechos son aquellos que tienen hijos que han vuelto al hogar varias veces en comparación con aquellos que han regresado por primera vez (Mitchell, 1998). Ello sugiere que los padres son capaces de adaptarse a la conmoción inicial después del primer evento boomerang (Burn & Szoeke, 2016). 2. METODOLOGÍA El análisis de los boomerang kids se ha realizado en mayor medida mediante técnicas cuantitativas, puesto que se han estudiando sobretodo las causas que han llevado a que se lleve a cabo la vuelta al hogar de origen, diferenciando por factores sociodemográficos en lo que respecta a la frecuencia de este acontecimiento social (género, clase social, edad, origen, etnia, formación, estructura familiar, entre otros). No obstante, en este estudio se pretende estudiar de forma detallada las relaciones intergeneracionales entre padres e hijos después de que éstos hayan regresado al hogar de sus progenitores. Resulta de interés indagar en las variaciones de las dinámicas relacionales que se han producido en el “antes” y el “después” (cuando se ha convivido antes de que se produzca la emancipación y cuando se ha regresado) para visibilizar las consecuencias de esa vuelta en la convivencia, teniendo siempre en cuenta el posible papel determinante de variables y/o agentes externos como la crisis económica en esas posibles variaciones o cambios en el contexto familiar. Debido a que nos interesa conocer en profundidad las pautas de convivencia y adecuándonos a la medición de nuestro objetivo general, que se trata de ver en qué medida se mantiene el modelo familista o se superpone el de la ambivalencia o conflicto, resulta pertinente analizar el discurso de los individuos analizados. La realización de entrevistas semi-estructuradas nos ha permitido profundizar dentro del objeto de estudio, obteniendo información muy detallada que nos servirá para realizar un buen análisis. Se han llevado a cabo 15 entrevistas en Granada a jóvenes de entre 18 y 35 años, puesto que nos interesa conocer las diferencias en función de la edad, y de distintas clases sociales (clase media alta, clase media, clase media baja), ya que también nos interesa conocer los distintos discursos en función de las clases sociales que se hayan emancipado y hayan regresado al hogar familiar en los últimos 8 años (durante la crisis económica). En lo que respecta a la formación, se han escogido a jóvenes de similares características académicas, por lo que esta variable no aparezca como determinante. Se ha buscado paridad en el sexo, de forma que haya un mismo número de hombres y mujeres para así evitar cualquier tipo de sesgo al respecto. Elaborando un esquema en función de las motivaciones que han llevado a volver a convivir con los padres (teniendo en cuenta tanto las investigaciones anteriores como los datos obtenidos mediante los métodos cuantitativos), se ha pretendido abarcar todas las tipologías que han ido surgiendo, de forma que la relación entre solidaridad y conflicto que se estudia en el contexto familiar tenga representantes de todos los factores posibles por los que se regresa y de esta forma el análisis gane representatividad. 3. PRINCIPALES RESULTADOS Inicialmente se han agrupado los factores reales en lo que respecta a la vuelta al hogar de origen en tres grandes motivaciones: • Hogar familiar como fuente de seguridad permanente a la que recurrir El regreso al hogar familiar puede verse como un recurso perenne, puesto que la casa familiar supone ser la red de seguridad para los jóvenes más importante, además de un refugio ante las dificultades (Beaupré, 2008). Se puede recurrir buscando seguridad en términos económicos, como por ejemplo ante las consecuencias de una recesión económica y/o la pérdida de un empleo (DaVanzo & Goldscheider, 1990), o bien en términos no económicos (en búsqueda de apoyo social y emocional, entre otros). Entre los casos calificados como no económicos se encuentran los casos de mujeres jóvenes embarazadas, puesto que tanto el parto como el embarazo disminuyen la probabilidad de que los individuos sigan lejos de sus padres (Michelin et al., 2008) y facilita el hecho de volver al hogar de origen porque los adultos jóvenes pueden confiar en sus padres el cuidado infantil (Smits et al., 2010); (Sandberg-Thoma, 2015). También podríamos añadir los casos de matrimonios o convivencias fallidas (DaVanzo & Goldscheider, 1990; Hartung & Sweeney, 1991; Mitchell, Wister & Gee, 2000). • Regresar para salir con más fuerza La crisis económica parece haber promovido este tipo de vueltas, sobretodo en clases sociales algo más acomodadas. Como consecuencia de la crisis económica, al no haber trabajo, la formación se extiende en el tiempo y los jóvenes estudian más y se emancipan más tarde y, en su caso, regresan para poder continuar formándose con mayor comodidad y aumentando sus posibilidades para dedicarse a lo que realmente les interesa. En las investigaciones existentes a cerca de los boomerang kids, es bastante señalado el hecho de volver al hogar de los padres para utilizar el domicilio familiar como una base para volver al mismo tiempo que aumentan sus participaciones financieras (Burn y Szoeke, 2016). En estos casos se continúa con la etapa formativa y se utiliza también como forma de acumular recursos económicos para salir de casa de nuevo con un mayor impulso, lo que disminuirá las probabilidades de éxito en lo que respecta a la nueva salida, dotándose de mayor seguridad. • Volver para ayudar a los padres por diversas circunstancias No todas las circunstancias en las que se regresa al hogar con los padres tienen un sentido de solidaridad parental, sino que también ocurre al contrario. En algunos casos son los padres los que tienen problemas de salud (Hareven & de Gruyere, 2014; Keene & Batson, 2010 y South & Lei, 2015), lo que anima a los jóvenes a regresar con ellos. En otras ocasiones debido a las dificultades económicas optan por volver a casa para compartir los gastos con los padres y así unidos hacer frente a estas circunstancias contextuales (Hartung & Sweenwy, 1991). Elementos esenciales en la convivencia antes y tras el regreso El modelo familista tiene una estrecha relación con los tres factores aquí mencionados, puesto que en otras sociedades una vez emancipados los padres no acogen de la misma forma a los hijos para que sigan formándose o ahorrando y así en un futuro emanciparse de una forma más segura. De una forma todavía más clara aparece esta familiaridad cuando los jóvenes recurren a sus familias antes que a otros tipos de redes sociales (amigos, vecinos, servicios sociales, etc.) ante problemas como separaciones o convivencias fallidas, sobretodo con la tenencia de hijos, sobretodo en los estratos sociales más bajos. Llama la atención también la solidaridad recíproca que se produce en las familias, lo cual se visibiliza cuando los hijos regresan al hogar familiar ante problemas de salud y/o económicos de los padres para aportar apoyo emocional y/o económico a éstos; en otras sociedades se suele recurrir a servicios sociales como estrategia más común, aunque también tenemos que tener en cuenta que aquí toman parte los recursos económicos y el sistema de bienestar característico de la sociedad en concreto de la que estemos tratando. Se han encontrado muchas diferencias con respecto al punto de vista a cerca de la convivencia familiar antes de la emancipación y tras el regreso; se alega en gran medida al hecho de que una vez que se goza de independencia se empieza a tomar conciencia de las responsabilidades que conlleva mantener un hogar, por lo que se adquiere madurez en ese sentido. Así, en la vuelta al hogar con los padres la mayoría de jóvenes afirman tener una convivencia más pacífica, en la que los conflictos se producen en menor medida. También podemos extraer de ello la presión social que, a pesar de que no se manifieste de forma clara y de que debido a la crisis económica este fenómeno de regreso se está convirtiendo en algo más común y se ha normalizado en gran medida, conlleva a que todavía no esté muy bien visto el regreso al hogar tras ser emancipado y rozar la treintena y seguir viviendo con los padres. Se sigue viendo como un signo de fracaso y/o debilidad; aunque la convivencia parece ser buena tras el regreso (en algunos casos afirman que incluso mejor que antes de emanciparse), todos los jóvenes tienen en mente llevar a cabo un nuevo movimiento emancipatorio con proyección a que sea definitivo. Cabe mencionar las diferencias que se han encontrado en función de la clase social; hay menos conflictos en la clase media y media-alta que en la clase media baja y baja. También la causa del regreso está influenciada por la estructura social; la clase media y media-alta suele regresar más bien como una estrategia de impulso para seguir formándose o para poder ahorrar y salir con más fuerza, con más recursos y así evitar una nueva vuelta. Así, el factor económico es importante, pero más determinante resulta ser la clase social; aparecen menos conflictos y el regreso es más positivo en los hogares mejor posicionados económicamente, puesto que este factor afecta a las relaciones familiares socio-afectivas. De la misma forma, podemos relacionar el factor económico con la causa de la vuelta; no tiene las mismas consecuencias en la convivencia y en las relaciones afectivas que el regreso se deba por una pérdida de trabajo o por no tener más recursos económicos que permitan continuar con una vida independiente al hecho de haberse separado o el hecho de querer volver para seguir formándose; parece que se llevan mejor estas últimas situaciones en el contexto familiar. Cabe mencionar también la importancia de la estructura familiar, la cual influye; en las familias más desestructuradas aparece un mayor nivel de conflicto en las relaciones familiares antes y después de la emancipación, aunque no hay diferencias significativas con las familias más estructuradas como para señalar a este factor como determinante. Finalmente debemos tratar los aspectos de género, puesto que en las jóvenes que han regresado por causas como una separación o un divorcio se las acoge de mejor forma que a los jóvenes, sobretodo el padre, a lo que se argumenta con el sentimiento de protección adherido a las mujeres. También se refleja el aspecto de género en gran medida en el hecho que tras el regreso las jóvenes ayudan más a sus padres en las labores del hogar, así como también dan más apoyo económico y afectivo a los mismos. 4. CONCLUSIONES Hemos comprobado que el modelo familista se mantiene y se sigue dando en todos los hogares de una forma u otra, aunque es cierto que en momentos de tensión económica aparece el conflicto o el modelo de ambivalencia. El modelo familista se da en mayor o menor medida en función de la clase social, lo que hay que tener en cuenta. En la mayoría de casos, con el regreso de los jóvenes las relaciones familiares no varían mucho, sino que más bien se amplifican; en los casos en que las relaciones eran conflictivas, continúan siéndolo o incluso más, mientras que en las familias en las que a penas habían conflictos, las relaciones todavía son más satisfactorias si cabe. Por tanto, el factor económico parece influenciar en cierta forma a la dinámica de la convivencia, pero no aparece como determinante. La clase social sí parece ser un factor determinante respecto a ello, lo que apoya el hecho de que la crisis económica no ha afectado ni está afectando a todos los hogares por igual. Los hogares que se han visto más afectados por las circunstancias económico financieras muestran más conflictividad y problemáticas, los cuales son los de clase media-baja. Esta investigación es un apartado de un proyecto presentado a I+D+i en el apartado de retos, el cual se amplificará realizando grupos de discusión a los padres y madres de estos jóvenes para así obtener una perspectiva que aborde ambas generaciones, las cuales están involucradas. De la misma forma se realizará todo este trabajo en distintas zonas españolas, para obtener una visión global de esta realidad que azota nuestro país en la actualidad. 5. BIBLIOGRAFÍA Aassve, A., Billari, F. C., Mazzuco, S., & Ongaro, F. (2002). Leaving home: A comparative analysis of ECHP data. Journal of European Social Policy, 12(4), 259-275. Aday, L. (2015). The italian family in times of crisis. Alberdi, I. (1999). La nueva familia española. Taurus. Madrid. Albertini, M. (2010). La ayuda de los padres españoles a los jóvenes adultos. el familismo español en perspectiva comparada. Revista De Estudios De Juventud, 90(10), 67-81. Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. Paidós Ibérica. Bengtson, V. L., & Roberts, R. E. (1991). Intergenerational solidarity in aging families: An example of formal theory construction. Journal of Marriage and the Family, 856-870. Berngruber, A. (2013). Von nesthockern und boomerang kids. der auszug aus dem elternhaus als ein schritt im übergang vom jugendlichen zum erwachsenen. Berngruber, A. (2015). ‘Generation boomerang’in germany? returning to the parental home in young adulthood. Journal of Youth Studies, (ahead-of-print), 1-17. Beaupré, P., Turcotte, P., & Milan, A. (2008). Junior comes back home: Trends and predictors of returning to the parental home. Atlantic, 1, 1.54. Bericat Alastuey, E. (2000). La sociología de la emoción y la emoción en la sociología. Papers: Revista De Sociologia, (62), 145-176. Bianchi, S. M., Hotz, V. J., McGarry, K. M., & Seltzer, J. A. (2006). Intergenerational ties: Alternative theories, empirical findings and trends, and remaining challenges. California Center for Population Research. Brannen, J. (2003). Towards a typology of intergenerational relations: Continuities and change in families. Sociological Research Online, 8(2). Britton, M. L. (2013). Race/ethnicity, attitudes, and living with parents during young adulthood. Journal of Marriage and Family, 75(4), 995-1013. Burn, K., & Szoeke, C. (2016). Boomerang families and failure-to-launch: Commentary on adult children living at home. Maturitas, 83, 9-12. Cabré, A., Domingo, A., Perez, J., Miret, P., Ajenjo, M., & Trevino, R. (2000). Demografía: Una cuestión de dos sexos y cuatro generaciones. Informe Realitzat En Execució Del Contracte SOC, 98, 123-215. CJE (Consejo de la Juventud de España). (2009). Observatorio joven de vivienda en España. El acceso de los y las jóvenes a la vivienda libre y protegida. Madrid. Clemens, A. W., & Axelson, L. J. (1985). The not-so-empty-nest: The return of the fledgling adult. Family Relations, 259-264. Compromiso Social; Bancaja (5 de octubre de 2012). El 12% de los jóvenes regresa al domicilio familiar tras haberse emancipado. Capital Humano, 138. Gabinete de Prensa Fundación Bancaja. Recuperado de: http://www.bancaja.es/obrasocial Costa, D., & Steckel, R. H. (1997). Long-term trends in health, welfare, and economic growth in the united states. Health and welfare during industrialization (47-90). University of Chicago Press. Dennerstein, L., Dudley, E., & Guthrie, J. (2002). Empty nest or revolving door? A prospective study of women's quality of life in midlife during the phase of children leaving and re-entering the home. Psychological Medicine, 32(03), 545-550. Encuesta Mundial de Valores (2014). Recuperado de: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp Eurostat (2014). General and regional statistics. Estadísticas Comunitarias de Vida. Recuperado de: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home Fix, M., & Zimmermann, W. (2001). All under one roof: Mixed-status families in an era of reform. International Migration Review, 397-419. Fundación Foessa (2014). Observatorio de la realidad social. Cáritas. Furlong, A., & Cartmel, F. (2007). Young people and social change: New perspectives. Gee, E. M., Mitchell, B. A., & Wister, A. V. (1995). Returning to the parental ‘nest’: Exploring a changing canadian life course. Canadian Studies in Population, 22(2), 121-144. Gee, E. M. T., Wister, A., & Mitchell, B. A. (2005). The ethnic and family nexus of homeleaving and returning among canadian young adults. The Canadian Journal of Sociology, 29(4), 543-575. Gentile, A. (2010). De vuelta al nido en tiempos de crisis. los boomerang kids españoles. Revista De Estudios De Juventud, 90(10), 181-203. Goldfarb, S. F. (2014). Who pays for the'boomerang generation'?: A legal perspective on financial support for young adults. Harvard Journal of Law and Gender, 37, 45. Goldscheider, F., & Goldscheider, C. (1994). Leaving and returning home in 20th century America. Goldscheider, F., & Goldscheider, C. (1999). The changing transition to adulthood: Leaving and returning home. Sage Publications. Hareven, T. K., & de Gruyere, A. (2014). La generación de enmedio. comparación de cohortes de ayuda a padres de edad avanzada dentro de una comunidad estadounidense. Desacatos. Revista De Antropología Social, (2), 50-72. Hartung, B., & Sweeney, K. (1991). Why adult children return home. The Social Science Journal, 28(4), 467-480. Hochschild, A. (1983). The managed heart: Communication of human feeling. Berkeley and LosAngeles: University of California PressHochschildThe Managed Heart: Communication of Human feeling. Iacovou, M., Aassve, A., & Davia, M. (2007). Youth poverty in europe. Joseph Rowntree Foundation York. Ioé, C. (2011). Efectos sociales de la crisis. una evaluación a partir del barómetro social de españa. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global (pp. 177-188). Kaplan, G. (2009). Boomerang kids: Labor market dynamics and moving back home. Federal Reserve Bank of Minneapolis.Working Paper, 675. Keene, J. R., & Batson, C. D. (2010). Under one roof: A review of research on intergenerational coresidence and multigenerational households in the united states. Sociology Compass, 4(8), 642657. López, M. D. M. (2014). The type of support that adult children solicit from their mothers in european welfare systems. Social Indicators Research, 117(1), 209-233. López Jiménez, J. J., & Renes, V. (2011). Una sociedad desbordada. cáritas ante la crisis: Diagnóstico y propuestas políticas. Revista De Servicios Sociales y Política Social, (93), 67-81. López, J. J., & Renes, V. (2011). Los efectos de la crisis en los hogares: Nivel de integración y exclusión social. Papeles De Relaciones Ecosociales y Cambio Global, 113, 189-199. Lüscher, K., & Pillemer, K. (1998). Intergenerational ambivalence: A new approach to the study of parent-child relations in later life. Journal of Marriage and the Family, 413-425. Manacorda, M., & Moretti, E. (2006). Why do most italian youths live with their parents? intergenerational transfers and household structure. Journal of the European Economic Association, 4(4), 800-829. McGarry, K., & Schoeni, R. F. (2000). Social security, economic growth, and the rise in elderly widows’ independence in the twentieth century. Demography, 37(2), 221-236. Meil, G. (1999). La postmodernización de la familia española. Acento. Madrid. Michielin, F., Mulder, C. H., & Zorlu, A. (2008). Distance to parents and geographical mobility. Population, Space and Place, 14, 327-345. Mitchell, B. A., & Gee, E. M. (1996). "Boomerang kids" and midlife parental marital satisfaction. Family Relations, 45(4), 442-448. doi:10.2307/585174 Mitchell, B. A. (1998). Too close for comfort? parental assessments of" boomerang kid" living arrangements. Canadian Journal of Sociology/Cahiers Canadiens De Sociologie, 21-46. Mitchell, B. A. (2004). Home, but not alone: Socio-cultural and economic aspects of canadian young adults sharing parental households. Atlantis: Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice,28(2), 115-125. Mitchell, B. A., Wister, A. V., & Gee, E. M. (2000). Culture and Co-residence: An exploration of variation in Home-Returning among canadian young adults. Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne De Sociologie, 37(2), 197-222. Newman, K. S. (2012). The accordion family: Boomerang kids, anxious parents, and the private toll of global competition. Beacon Press. Oliver, R. (1982). Empty nest or relationship restructuring? A rational-emotive approach to a midlife transition. Women and Therapy, 1 (2), 67-83. Otters, R. V., & Hollander, J. F. (2015). Leaving home and boomerang decisions: A family simulation protocol. Marriage & Family Review, 51(1), 39-58. Peña-López, I. (2015). “Emancipation and the failure of the Sustainable Development Goals” InICTlogy, #143, August 2015. Barcelona: ICTlogy. Putney, N. M., & Bengtson, V. L. (2003). Intergenerational relations in changing times Springer. Ruggles, S. (2005). Intergenerational coresidence and economic opportunity of the younger generation in the united states, 1850–2000. Annual Meeting of the Population Association of America. Philadelphia. Sandberg-Thoma, S. E., Snyder, A. R. & Jang, B. J. (2015). Exiting and returning to the parental home for boomerang kids. Journal of Marriage and Family, 77(3), 806-818. Sassier, M. (2008). Genre, registre, formation discursive et corpus. Langage Et Société,(2), 39-57. Schwarts, Y., & Ayalon, L. (2015). The experiences of older mothers following the return of an adult child home. Journal of Aging Studies,33, 47-57. Shanahan, M. J. (2000). Pathways to adulthood in changing societies: Variability and mechanisms in life course perspective. Annual Review of Sociology, 667-692. Silverstein, M., Conroy, S. J., Wang, H., Giarrusso, R., & Bengtson, V. L. (2002). Reciprocity in parent-child relations over the adult life course. The Journals of Gerontology.Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 57(1), S3-13. Smits, A., Van Gaalen, R. I., & Mulder, C. H. (2010). Parent-child corresidence: Who moves in with whom and for whose needs? Journal of Marriage and Family, 72, 1022-1033. Snyder, K. A. (2014). Globalization and the changing course of adulthood. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 43(2), 183-186. South, S. J., & Lei, L. (2015). Failures-to-launch and boomerang kids: Contemporary determinants of leaving and returning to the parental home. Social Forces, 94(2), 863-890. Stone, J., Berrington, A., & Falkingham, J. (2014). Gender, turning points, and boomerangs: Returning home in young adulthood in great britain. Demography, 51(1), 257-276. The Family Watch (2014). Instituto Nacional de Estudios sobre la Familia. Recuperado de: http://www.thefamilywatch.org/ Toledo, M. (12 de mayo de 2014). El número de mayores que viven solos desciende en Madrid al acoger a sus hijos por la crisis. Recuperado de: http://www.20minutos.es/noticia/2131893/0/mayores-viven/solos-madrid-acoger/hijos-crisis/ Torres, L. J. (2010). Crisis inmobiliaria, crisis crediticia y recesión económica en España. Papeles de Europa, 19, 82-107. Van der Pers, M., Mulder, C. H., & Steverink, N. (2014). Geographic proximity of adult children and the well-being of older persons. Research on Aging (0164027514545482). Veevers, J. E., & Mitchell, B. A. (1998). Intergenerational exchanges and perceptions of support within "boomerang kid" family environments. International Journal of Aging & Human Development,46(2), 91-108. Villanueva, C. L.Transformaciones de los hogares y las familias en la sociedad de la información. Virto, L. M. (2014). Una crisis interminable: Estrategias para resistir y primeros síntomas de sobrecarga en las familias. Zerbitzuan: Gizarte Zerbitzuetarako Aldizkaria= Revista De Servicios Sociales, (57), 121-136. Walther, A., Stauber, B., Biggart, A., du Bois-Reymond, M., Furlong, A., López Blasco, A., Pais, J. (2002). Misleading trajectories. integration policies for young people in europe. LeskeþBudrich, Opladen. White, L., Edwards, J. N. (1990). Emptying the nest and parental well-being: an analysis of national panel data. American Sociological Review, 55, 235-242.