Num128 006
Anuncio
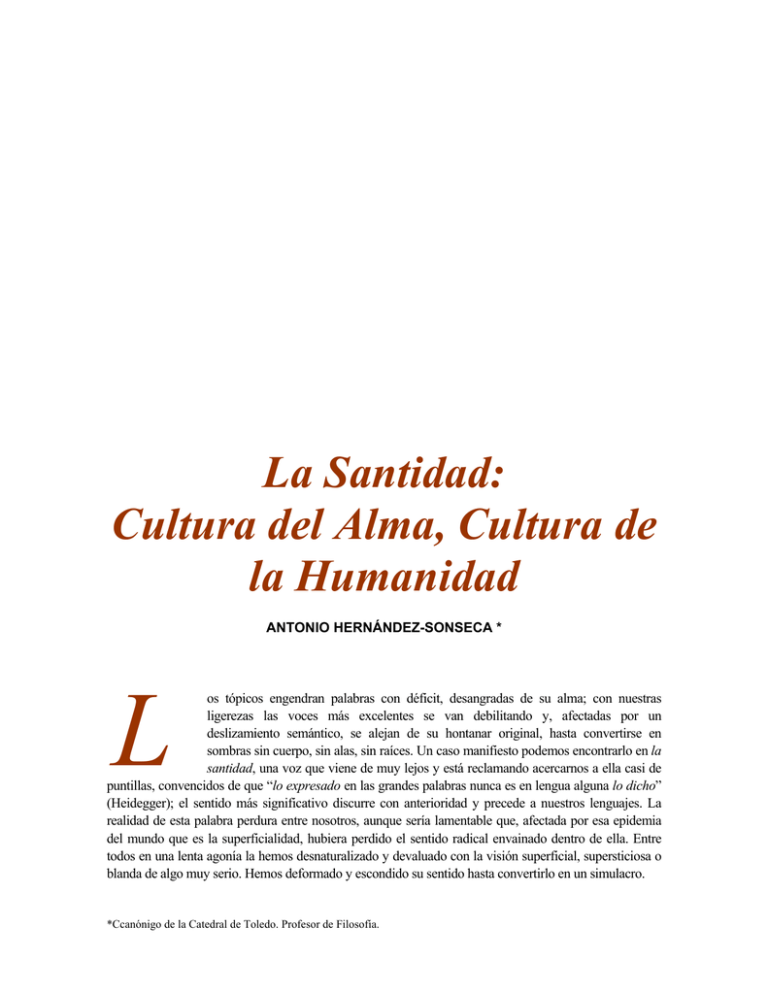
La Santidad: Cultura del Alma, Cultura de la Humanidad ANTONIO HERNÁNDEZ-SONSECA * L os tópicos engendran palabras con déficit, desangradas de su alma; con nuestras ligerezas las voces más excelentes se van debilitando y, afectadas por un deslizamiento semántico, se alejan de su hontanar original, hasta convertirse en sombras sin cuerpo, sin alas, sin raíces. Un caso manifiesto podemos encontrarlo en la santidad, una voz que viene de muy lejos y está reclamando acercarnos a ella casi de puntillas, convencidos de que “lo expresado en las grandes palabras nunca es en lengua alguna lo dicho” (Heidegger); el sentido más significativo discurre con anterioridad y precede a nuestros lenguajes. La realidad de esta palabra perdura entre nosotros, aunque sería lamentable que, afectada por esa epidemia del mundo que es la superficialidad, hubiera perdido el sentido radical envainado dentro de ella. Entre todos en una lenta agonía la hemos desnaturalizado y devaluado con la visión superficial, supersticiosa o blanda de algo muy serio. Hemos deformado y escondido su sentido hasta convertirlo en un simulacro. *Ccanónigo de la Catedral de Toledo. Profesor de Filosofía. Una de las primeras interpretaciones de lo santo, en un fogonazo conciso de genialidad, entrañaba este mensaje: “algo de Dios anda suelto en los sucesos cercanos de este mundo”; lo indecible nos rodea en proximidad; y algunos aciertan a barruntarlo, descubriendo que la Presencia Real de la Palabra, el paso del Logos de Dios, se ha hecho carne en nuestro mundo; los testigos de este suceso viviente intuyeron en esta palabra blanca y clara una plenitud de sentido, una misteriosa hierofanía que atraía a sus vidas y les fascinaba. Una experiencia tan familiar a los primeros cristianos que no dudaban en llamarse a ellos mismos “los santos”; santos eran los bautizados, los compañeros de su comunidad y de su barrio, los amigos de Jesús tocados por la cercanía de la Santidad de Dios, como uno se siente sacudido y marcado por los amores que elige. Ellos ponían Espíritu en el mundo, gozosos porque quien permanece en la amistad, permanece en Dios y Dios en él. Con el tiempo se retrató a los santos como seres extraños, extravagantes como centauros, figuras de épocas remotas ajenas al tiempo en que vivimos. Cuántos de ellos encontraron en sus biógrafos a sus peores enemigos con relatos y leyendas en las que los santos con harta dificultad se habrían reconocido. Muchas sospechas estaban justificadas; en realidad eran también criaturas, con madera como la de cualquier mortal, quebradizas, con nudos y cortezas, necesitadas de luz y de cuidados. Para muchos constituía una prueba muy dura reconocer como “maestros del espíritu” y “arquetipos antropológicos” a hombres y mujeres en la cercanía de su marco histórico; ni se enteraban ni nos enteramos; por fortuna, ante la mirada de Dios todo comparece a las claras y nada hay oculto que no sea desvelado; pero, en las crónicas del mundo, unas trayectorias pirotécnicas llaman más la atención que una modesta lámpara en tu casa; aunque a nadie le sea permitido leer o calentarse a la luz de los fuegos de artificio. “El que la Iglesia se confiese santa —ha escrito el teólogo K.Rahner— no es capricho suyo: no puede evitarlo por modestia o en vista de la pecaminosidad de sus miembros. Es deber suyo confesarlo: tiene que confesar la Gracia de Dios; cuando lo cumple, glorifica a la Gracia que se ha hecho entre nosotros real y evidente. Dios ha derramado su Espíritu, ha hecho verdaderos milagros entre los pecadores, ha hecho relucir una Luz en las tinieblas y una Luz que quema; debe anunciarlo, no como mera posibilidad, sino atestiguarlo como un suceso realmente ocurrido”. “La cultura de la santidad” pocas veces halla un espacio adecuado dentro de las crónicas del mundo; parece una cuestión aplazada y desplazada que se nos hubiera ido de las manos; uno de tantos silencios sospechosos en los que se suele suscribir la indiferencia de cara a lo excelente; los cambios acelerados y el aluvión de cosas que nos inunda nos están ocultando estas formas de vida surgidas en la cultura de la santidad, que como las grandes creaciones artísticas, literarias e intelectuales marcan el salto a un orden de magnitud diferente y a la larga de mayor alcance; mucho comentamos los festejos y tradiciones en memoria de santos particulares, pero es casi un milagro resaltar la levadura de santidad y de humanidad con la que la Iglesia sigue fecundando sin interrupción a la gran masa de la condición humana. Esta es la instalación programática de la Iglesia, su gran verdad, querida y dispuesta por Dios desde su eternidad y alentada desde Pentecostés, dentro y más allá de las comunidades cristianas: que las urgencias, los paradigmas, los estilos y las mil tareas imperantes en la evangelización de cada fase histórica apunten a la santidad como signo de vitalidad . Hacia esta realidad profunda de la Iglesia apunta el Espíritu que sopla donde quiere y nadie puede detenerle. “El santo vive esta vida desde Dios y de cara a Dios; partiendo del punto de vista divino irá a las cosas y vuelve con ellas a Dios. Es un viaje circular de ida y vuelta a Dios. La vida circular del santo es sólo tangente a las cosas: las toca en un punto pero no se suma a ellas, no es cogido por ellas. Dios no queda a sus espaldas como el fondo habitual del paisaje”. En torno a Galileo, de Ortega y Gasset. No les mitificamos con la exageración tradicionalmente atribuida al carácter español; en el himno del Gloria in excelsis, cada domingo proclamamos en la Eucaristía: “porque sólo tú eres Santo”; simplemente reconocemos que ellos representan con simplicidad de corazón los frutos manifiestos de la Gracia bien correspondida y una libertad no esclava, encarnados en un estilo y unas formas de ser y de vivir. Ellos son “la ciudad puesta en lo alto del monte”que no puede ocultarse; “la llama sobre el candelero” alumbrando a todos los de casa. A contracorriente de la mediocridad, apostaron por ser mejores cargando con la prosa de cada jornada; fieles por encima de todo al Evangelio, al que se ajustaban como los recodos al camino, “sin acomodarse a la figura de este mundo”; sintiendo como la primera y más íntima de sus tareas, los deberes para con Dios, el Santo, resumidos en un sentimiento filial como móvil de sus tareas y en el seguimiento discipular de una enorme Persona: camino, Verdad y Vida. Familiarizados con el Evangelio no practicaron el exilio de este mundo, ni miraban la realidad de la vida dejando fuera o distanciado a Dios; con claridad y sin deslealtades sabían contemplar la realidad como proceso de iniciación continua, tomando buena posesión de lo fundamental de su fe y no de una forma convencional ni inerte, dando primacía al ser sobre el tener (las creencias e ideales fuertes nos educan más decisivamente en la conciencia de quiénes somos y de quiénes podemos llegar a ser); asumían con humildad las taras de sus debilidades, sin dejar de vivir reconciliados con el deseo de una mayor autenticidad; sabían ir dominando sus defectos para no dejarse manipular por ellos; como el Espíritu de Jesús más que limitarnos, nos alienta, impulsa y estimula, llenos de Dios multiplicaban sus almas acompañando a sus prójimos; si cada hora del mundo registra sus problemas y urgencias peculiares, Jesús sigue fomentando y mereciendo amigos fieles en discipulado dentro de cada fase histórica; con la experiencia de Dios vivían desviviéndose, y ante las solicitudes del prójimo que nos emplaza con sus llamadas, nos demanda sin descanso, y no cesa de interpelarnos desde su indefensión, los santos respondían con el gesto bíblico de “Aquí estoy, Señor” (Hinnení), deponiendo su autosuficiencia, y descentrados por el radicalismo del amor se sentían como rehenes suyos, desbloqueando la insularidad o la indiferencia cainitas (La debilidad encarnada nos enseña cuánta vida hay cuando queda poca o sin horizontes y cuánto vale la pena vivirla en solidaridad, porque todos tenemos la necesidad de ser tratados como amigos). Compartían el criterio de Miguel de Unamuno: “Me doy a mí mismo, dice el Santo”. La llamada del prójimo era sentida como una astilla en la carne; descubrían la comunión con Jesús y la presencia de Dios en las huellas y en el rostro de los débiles; donde la humanidad gime, se deja escuchar el clamor de Dios o sus silencios; los santos asumieron la definición bíblica del hombre: “somos guardianes de nuestros hermanos” y creían en la bondad radical de tantas personas, que sigue creciendo silenciosa y a ras de suelo, como la hierba, tocando tierra, libres de espejismos y evasiones irracionales. Sembradores de “la cultura de la humanidad”, los santos han ido roturando senderos de la luz, reviviendo la confidencia de Pablo: “sed imitadores míos como yo lo soy de los sentimientos de Cristo”. Toda una primavera fecunda de la Iglesia, renovada en los surcos de la condición humana, a través de estos carismas dados para el bien común y al servicio de la Iglesia. No se movían en la franja de horizontes estrechos; soñaban pará sí y los demás una vida edificante; como “no somos unos vivientes fijados”, en expresión de Nietzsche, en ningún horizonte cultural deben faltar el renacimiento del hombre en ascensión constante y la aspiración a ser mejores, con la agonía unamuniana y con el entusiasmo de los místicos. La auto-exigencia aleteaba infatigable en sus almas. Ellos han sabido verificar esa llamada a la conversión, que el Evangelio desde el primer anuncio declaraba como requisito ineludible para no caer lejos del Reino de Dios. Les corresponde legítimamente dentro de la Iglesia un plano nada periférico como los maestros del Espíritu, como los más luminosos comentarios del Evangelio, por encima de las estructuras y de las organizaciones. La Iglesia los sigue necesitando y agradecida sigue registrando en la memoria del alma estos nombres propios como los sucesos vivientes de “la cultura de humanidad” y de “la cultura del alma” en un mundo movilizado por instancias confusas, con escasos silencios y abonado para la superficialidad. Los santos transforman su mundo con el espíritu de las Bienaventuranzas y desencadenan las más radicales reformas en la historia de la Iglesia: liberaron la Libertad y amaron el Amor; la santidad viviente orienta y renueva más a las personas que las teorías. Los santos nos hacen ver que Jesús se tomó en serio a toda la humanidad y que la Trascendencia de Dios es inseparable de la Caridad y de la Entrega, envés constitutivo del Evangelio. La Encarnación de Dios apareció en una presencia de Kénosis o vaciamiento y los santos han sido los lectores privilegiados de esta Presencia en la debilidad: “Deus sub contrario”; sabían que lo que uno ama en espíritu y verdad, ni pasa ni se nos arrebatará; será por el contrario nuestra herencia y nuestra corona; perdiendo su vida la encontraron. Pedagogos a lo espiritual, a lo popular, a lo especulativo, en el servicio dentro de las aulas, de los claustros, de las tareas domésticas y profesionales, con imaginación y ascesis iban haciendo avanzar la historia hacia la libertad, hacia la intimidad y la riqueza de una vida personal cuando se vuelca en solidaridad y amor con los prójimos. En todos brillaba la misma Verdad refractada a través de carismas y colores distintos; en una melodía todas las notas, incluso los silencios, son ingredientes necesarios si se dan afinados y a su debido tiempo. Ninguno es la Palabra: sólo comentarios vivientes con sus limitaciones porque la santidad no anula a nuestra condición de hombres; ninguno era la Luz, pero supieron irradiarla con sus dotes personales y abrirle caminos. Gozosos en su entrega sin alegar méritos ni padrinazgos, podían esperar: qué gran víspera este mundo. Nuestros elogios no se podrán comparar con el honor que les pertenece ya en el Cielo. La suprema hierofanía de la Encarnación del Logos sigue reflejándose después de 2000 años en el suceso viviente de los santos, con la elegancia de no despertar demasiado ruido; la buena semilla del Evangelio en ellos sigue registrando un fruto abundante; han sabido forjar una síntesis de Encarnación y de Trascendencia, evitando de este modo una lamentable miopía; de Trascendencia, porque la santidad nunca puede suplantar al encuentro personal con el Misterio de Dios; de Encarnación, que implica amor a esta historia nuestra, nada abstracta, ambigua siempre pero no menos teofanía sagrada, donde sigue creciendo el Reino de Dios. En la exhortación apostólica post-sinodal de 1996 “Christifideles laici” se nos dice: “...En estos últimos años el fenómeno asociativo laical se ha caracterizado por una peculiar variedad y vivacidad; este fenómeno ha experimentado un singular impulso y se han visto nacer y difundirse múltiples formas agregativas: asociaciones, grupos, comunidades, movimientos... con fisonomías y finalidades específicas. Podemos hablar de una nueva época asociativa de los fieles laicos... Tanta es la riqueza de los recursos que el Espíritu alimenta en el tejido eclesial y tanta es la capacidad de iniciativa y la generosidad de nuestro laicado”. Signos de esperanza comprometidos ante el reto de una nueva evangelización en el mundo de hoy profundamente secularizado. Se sigue renovando el cumplimiento de aquel texto profético que Jesús anunciaba en la sinagoga de su pueblo: “El Espíritu del Señor está sobre Mí porque me ha ungido; me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Noticia; a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos; para dar libertad a los oprimidos y proclamar una año de Gracia ante el Señor”. El papa Pablo VI, en la clausura del Concilio Vaticano II, señaló que la espiritualidad del samaritanismo, la entraña humanista del Cristianismo, representaba lo más genuino y radical de la perspectiva cristiana. “El Concilio se inclina sobre el hombre y sobre la tierra, pero se eleva al Reino de Dios... Para conocer al hombre, al hombre verdadero, es necesario conocer a Dios... Para conocer a Dios es necesario conocer al hombre... Amar al hombre no como instrumento, sino como primer término hacia el supremo término trascendente, principio y razón de todo amor”. Jesús en estos tiempos sigue buscando y necesitando de buenos samaritanos, disponibles y solidarios codo con codo con los excluidos y con los más desdichados. Las heridas del mundo deben quedar aliñadas por esta unción de humanidad. Los santos, más que llevarse a ellos mismos, como ya se han vaciado en cierta forma, arrojan y actualizan los gestos de Cristo mismo. A través de sus vidas, el Amor de Dios descendía y se hacía presencia allí donde los más débiles son amados con un amor personal y con una mirada diferente a la que solemos arrojar sobre las cosas. Las contraseñas de Dios, escondidas acaso para los entendidos, encuentran en los santos a sus más atentos confidentes, como el profeta Elías descubrió la presencia del majestuoso Yahvé en las brisas susurrantes de la montaña. La Iglesia de Jesús no sería fiel a su misión si renunciara a una “pastoral de la santidad”; en todo momento, con claridad y sin presunción alguna debe seguir proclamando esta cultura de la santidad, nunca reservada para castas especiales que tuvieran escaso parentesco con la condición real de los mortales. Todos podemos dar mucho más de nosotros mismos; no valen las excusas del Gran Inquisidor: “¡al estimar tanto a los hombres, nos exigiste demasiado!”. Los santos no han metido a Dios en nuestra existencia a contrabando; con sus vidas poco maleadas han ido fecundando la historia con una experiencia de humanidad: entiendo esta humanidad a la luz del texto neotestamentario que nos dice: “En Jesús ha aparecido la humanidad de Dios”. Estos senderos de una vida nueva, sin ser de este mundo, siguen siendo necesarios para el mundo del futuro. Puede parecernos que hoy la santidad no subvierte nada; circulan más los escándalos amarillistas, las polémicas y tensiones entre las funciones e instituciones vaticanas, las múltiples tradiciones populares que acaso nos diviertan pero no ofrecen razones fuertes que eleven nuestras vidas; o seguimos suscribiendo la criptoherejía de atribuir a la Jerarquía la exclusiva apropiación de la realidad eclesial. Los santos constituyen el mejor espejo de la Iglesia. La estela de la santidad discurre de ordinario veladamente y discreta; si aciertas a destaparla de su recato, te sobrecoge esta “cultura de humanidad”, como quien detecta la belleza del vuelo de un pájaro en la tersa transparencia de las aguas. En nuestros días, la madre Teresa de Calcuta nos dejó uno de los mejores comentarios de esta cultura de humanidad en un emocionante testamento suyo: “El mayor obstáculo de la vida es el miedo; la peor derrota, el desencanto; el error mayor, abandonarse; el mejor de los regalos, el perdón; los mejores maestros, los niños; el mayor de los misterios, la muerte; el peor defecto, el mal humor; la primera necesidad, comunicarnos; la ruta más rápida, el camino correcto; las personas más necesarias, los padres; la raíz de todos los males, el egoísmo; el sentimiento más mezquino, el rencor; la distracción más hermosa, el trabajo; las personas más peligrosas, los que mienten; la fuente de la felicidad, el servir a los otros como merecen; la sensación más gratificante, la paz interior; la fuerza más potente del mundo, la fe; la mayor hermosura de la vida, el amor”.