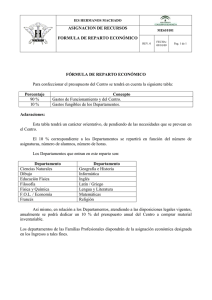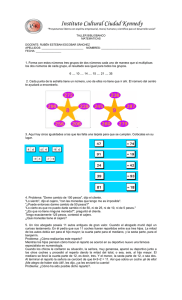Num099 008
Anuncio

Edipo y el complejo estado de bienestar PABLO RUIZ JARABO * L a crisis del Estado de bienestar ha producido, entre otros efectos, un claro desconcierto en las sociedades occidentales, que se ven huérfanas de fórmulas y propuestas para adaptar su sistema de reparto social de la riqueza a un crecimiento económico que insiste desde hace ya años en su debilidad. Y sin embargo, esta ausencia de soluciones que sigue a la perplejidad es en sí inexplicable. Tendría sentido si el pacto social que se refleja en el Estado de bienestar hubiese regido con amplitud en el espacio y en el tiempo, pero no es así: históricamente, incluso forzando su definición, apenas podría otorgársele más de *Diplomático. un siglo de existencia. Además, ha estado presente sólo en las naciones occidentales, y ni siquiera en todas. Constituye por lo tanto una excepción en el tiempo y en el espacio, y su crisis, más que dejarnos perplejos, debería confirmarnos la regla consistente en sociedades que, al repartir la riqueza, practicaron y practican una brutal dualidad entre ricos y pobres, capitalistas y trabajadores, propietarios y operarios. No fue hace mucho cuando economistas de la talla de Malthus y David Ricardo vaticinaron que la mayoría de la población estaría irremediablemente condenada a un nivel de subsistencia. Y aunque una mirada al Occidente de fin de siglo contradiga sus vaticinios, no es menos cierto que sí se cumplen para la mayoría de los pueblos de la tierra, así como se cumplieron para nuestros abuelos. El estancamiento ideológico que sigue al económico no puede justificarse por lo tanto en señeras costumbres arraigadas en nuestras sociedades. Bien es cierto que la crisis del Estado de bienestar cuestiona directamente principios considerados fundamentales de nuestra convivencia, como la estabilidad en el empleo, el reparto de las cargas sociales o la irreductibilidad de muchos derechos económicos adquiridos, convertidos en mínimos irrenunciables. Pero la sacralidad de estos principios rectores no mana de la tradición de siglos. Si se han elevado al máximo registro ético, tal vez obedezca a la táctica de los diferentes grupos sociales: una vez obtenida una ventaja en el reparto de la riqueza, rodearla de solemnidad habría garantizado tanto su conservación como el fundamento de futuras reivindicaciones. Otra de las causas de este fundamentalismo de las dádivas bien podría radicar en la facilidad con que el ser humano se acostumbra a las ventajas que se le conceden, convirtiéndolas en exigencias y en lo que el autor francés Pascal Bruckner ha denominado l'accoutumance au don, a su juicio uno de los rasgos más marcados de nuestras sociedades. Una prueba de la relativa prosaicidad y coyunturalidad de este armazón ético es que ha bastado la persistencia de bajas tasas de crecimiento del PNB para que pasase a cuestionarse y a plantearse su reforma. Ello no despoja a estas conquistas sociales de su carácter tan necesario como inequívocamente significativo de verdadero progreso, pero su difícil adaptación a las condiciones actuales, más duras, pone en evidencia su debilidad ética a pesar de las apariencias. Problemas no sólo económicos o políticos Parece en consecuencia que los instintos podrían ayudarnos a conocer mejor problemas que no son sólo económicos o políticos. No en vano la crisis del antecesor del Estado social, el liberal, se resolvió en buena parte gracias a la teoría keynesiana, cuyo fundamento, recordémoslo, residía en identificar la instintiva preferencia de las economías domésticas por la liquidez, irracional para el saber convencional de entonces. Adentrándonos aún más en la senda del subconsciente colectivo en busca de explicaciones al desconcierto actual de Occidente, llama la atención el rostro especialísimo del Estado de bienestar a la hora de mirar a los individuos que lo habitan. Es sabido que entre la autoridad y los sometidos a ella —antaño señor y vasallo, hoy Estado y ciudadano— se establece siempre una relación que, en última instancia, es reproducción de la filial. Ésta siempre ha tenido una doble y complementaria dimensión, la paterna y la materna. Al padre corresponde transmitir la dureza de la existencia: la privación, el deber, la necesidad del trabajo para sobrevivir. El papel de la madre, en cambio, se ha centrado en la ternura, en el logro sin esfuerzo de los deseos. A ella le ha correspondido además tejer los lazos que cohesionan a las comunidades humanas, esa metafísica social que Ortega denominaba la "instancia última a la que referirnos" y Freud el vínculo libidinal, el Eros social. Pues bien, en el pasado y el presente de la mayoría de las sociedades, el reparto de la riqueza material ha correspondido al padre; el trabajo en durísimas condiciones ha constituido y constituye una condición indispensable de la supervivencia. El rostro de la autoridad encargada de transmitir la dureza de la existencia servía y sirve así para justificar la desigualdad y la penuria materiales. La madre, en cambio, se ha reservado normalmente para el espíritu y la ideología, y ha cohesionado a la sociedad divinizando a la autoridad y a quien la encarnaba, o resaltando la concordancia del orden temporal con el cósmico o el religioso. La publicidad nuevo Eros El Estado de bienestar constituye de nuevo otra excepción a esta tendencia, al trastocar los papeles de cada una de las dimensiones de la autoridad. Ya el término elegido, "bienestar", anuncia el cambio. El Eros social, unificador y libidinoso, abandonará el reino ideológico y pasará a determinar el reparto de la riqueza material. Ésta, se nos dirá en el discurso dominante, ya no se adquiere tras privaciones y supone además la vía de la felicidad y de la plenitud. La nueva sublimación consistirá en la adquisición de objetos materiales, e irá acompañada de la expectativa de aumento continuo del nivel de vida. La publicidad convierte la posesión de bienes en el nuevo Eros y crea su necesidad, y el Estado, mediante el reparto de la riqueza, se encarga de satisfacerlo para todos. Nace así la sociedad de consumo y el "hedonismo materialista", expresión que evoca con acierto el nuevo carácter material del poder materno. El paterno, en consecuencia, fue desterrado de su ámbito histórico, quedando totalmente relegado. Ni siquiera el reino de lo espiritual, gobernado por el individualismo y la ética de los derechos, pudo encontrar acomodo. Satisfecho el vínculo libidinal con el consumo material y la expectativa en el crecimiento y homologación de las rentas, el padre tuvo que desaparecer de escena. La ignorancia desconcertante Y así llegamos de nuevo al instinto como regidor de las sociedades, por mucho que éstasse tecnifiquen y se vistan de racionalismo: la actual situación del Estado de bienestar es muy similar al inicio de la obra Edipo, Rey, donde el pueblo de Tebas denuncia ante su rey las desgracias que se ciernen sobre la ciudad y la ignorancia sobre sus causas. Igualmente, nuestras sociedades de bienestar lamentan hoy los niveles de deuda pública, el porcentaje de riqueza destinado al gasto público o el negro futuro del sistema de reparto de las pensiones, y se preguntan angustiadas dónde residen los remedios y las causas. Queda por descubrirlas: pero tal vez consistan, como en la famosa tragedia rescatada por Freud para explicar muchos de nuestros impulsos, en el crimen cometido al matar al padre autoritario para, superando la subsistencia a que él nos tenía condenados, protegerse en el regazo de la madre hedonistamente consumista, que nos promete continuamente dones sin esfuerzo y garantías en el nivel de renta. Y el crimen, de nuevo parangonable con la tragedia de Sófocles, no fue consciente ni voluntario: lo marcó el destino inevitable y fatalista de un sistema económico que construyó el Estado de bienestar para asegurar su propia expansión y amortiguar los efectos depresivos de las recesiones económicas tan inherentes al capitalismo. Nuestro estadio actual, mientras desconozcamos el crimen, es el de la ignorancia desconcertante. Se explica así una de las patologías más recientes de las sociedades occidentales: mientras a muchos de sus ciudadanos — funcionarios, trabajadores con empleo fijo, pensionistas— el Estado les sigue mostrando su rostro dulce y materno, otros —jóvenes, desempleados, trabajadores precarios, futuros pensionistas— se enfrentan a un Estado severamente paterno que les niega cualquier favor, condenándoles a la subsistencia. Es así como Alain Touraine ha hablado recientemente de la nueva división de nuestras sociedades, que ya no consiste en ningún "arriba, abajo", sino en ciudadanos "in" y "out", incluidos y excluidos del Estado de bienestar. De donde se deduce la única solución posible a la crisis: consiste en tomar conciencia del crimen cometido y, anulando el peligroso desdoblamiento de personalidad a que se encuentra sometido el Estado en la actualidad, reconstruir para todos un poder paterno y materno que evite tanto la condena a la subsistencia como la promesa en el goce material asegurado y creciente como única vía de plenitud. Ello supondrá la inclusión en el Estado de los actualmente excluidos, así como la desaparición de algunas de las ventajas de que aún gozan los incluidos — ventajas que de derechos han pasado a convertirse en privilegios. Padre y madre deberán estar presentes en los ámbitos material y espiritual de nuestra sociedad para restablecer un nuevo equilibrio, que esta vez no suponga ni la pobreza generalizada a que condenaba el padre material ni las bolsas de exclusión producidas por una sociedad que, agotada la fuente de dádivas del crecimiento económico acelerado, debería percatarse de su propio "complejo de Edipo". Adiós a las promesas Sin embargo, cualquier intento de reforma, en este u otro sentido, se enfrenta al lenguaje político de las sociedades del bienestar, estructurado —anquilosado— en la cultura del Estado regido por la dimensión materna. Desde hace décadas, la política ha consistido en la promesa de nuevas prestaciones sociales, el aumento de rentas o la aminoración de las obligaciones —en la forma de reducción de impuestos, por ejemplo. La política ha vivido de y para la libido material de la sociedad. En la medida en que cualquier reforma debe pasar por la pérdida de algunos de los privilegios de los "in" —que constituyen además la mayoría de la población votante—, el lenguaje político debería anunciar las futuras privaciones en forma de recortes del Estado de bienestar— adoptar, en consecuencia, un lenguaje paterno—, con el grave riesgo de no obtener entonces el apoyo del electorado. El reciente ejemplo de Francia, donde las elecciones presidenciales se ganaron con un lenguaje maternalmente promisorio de ventajas y donde la reacción de la población al anunciarse la pérdida de algunas prestaciones sociales fue hostil, constituye una clara constatación de esta contradicción. La búsqueda del equilibrio La peligrosa dualidad paternal y maternal debe resolverse, por lo tanto, con un equilibrio entre ambas dimensiones que supere tanto la subsistencia de antaño como el excesivo maternalismo presente — coexistente además con un nuevo y creciente discurso privacionista hacia los excluidos; y, por ello, con una sociedad inevitablemente "mejor que las anteriores al superar la dialéctica entre pobreza y materialismo. Esta propuesta equilibradora, lejos de ser utópica, se encontraría sólidamente respaldada por la inmensa riqueza de las sociedades occidentales, fruto tanto de la productividad tecnológica como de la mera acumulación de capital. De hecho, las continuas alusiones a la futura bancarrota del Estado de bienestar contrastan con la inmensidad de recursos de que dispone Occidente, muchos deellos dedicados a la tecnología de un ocio desculturizante, a estructuras administrativas anquilosadas y a otras actividades que, aunque tal vez productivas desde el punto de vista mercantil, no parecen serlo socialmente. Tal vez en ello radique la esencia del problema: en que, ya desaparecido el excedente de riqueza generado cada año como elemento cohesionador de la sociedad, haya que reconocer que el mercado no reparte la riqueza válidamente, y que la corrección introducida por el Estado mediante el gasto público y las rentas de transferencia ya no puede llevarse a cabo. El dirigismo estatal y público de la economía debe descartarse como alternativa, porque se traduce inevitablemente en una menor riqueza global. Quien descubra una nueva forma de distribución de la riqueza que permita la inclusión de todos en el sistemay sea capaz de articular un mensaje político que, superador de la presente dualidad diabólica consistente en promesas maternas para alcanzar el poder y medidas paternas para reformar el Estado, convenza a los incluidos de la necesidad de resucitar al padre estatal sin por ello anular del todo a la madre, logrará vencer el actual atolla-dero e instaurar un modelo de sociedad sin duda más equilibrado que el existente; y muy posiblemente, como le ocurrió a Keynes hace cincuenta años, la clave de bóveda de su novedoso sistema consista en descubrir algunos de los instintos que, agazapados en la oscuridad del subconsciente, nos gobiernan soberanamente, por mucho que insistamos en reducir nuestras principales instituciones, también el Estado de bienestar y sus problemas, a estadísticas numéricas.