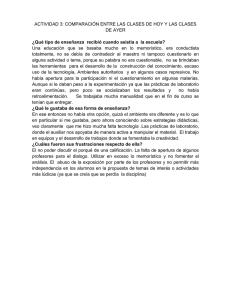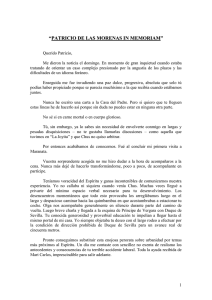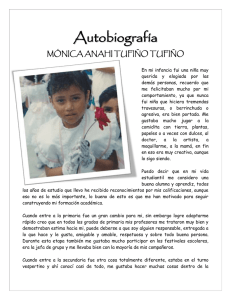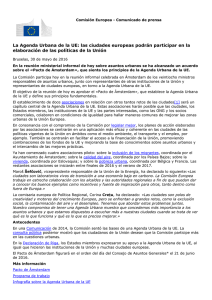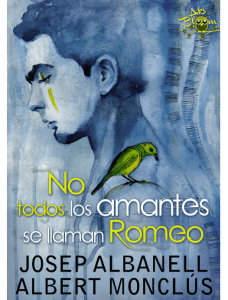SOBRE DOS RUEDAS Marta Jiménez Romero
Anuncio

SOBRE DOS RUEDAS Marta Jiménez Romero Seleccionada Exposición III Concurso Fotorrelato Erasmus Cultura Activa 2010-11 Universidad de Castilla-La Mancha El día que llegué a Ámsterdam estaba lloviendo. Al principio, pensé que el vuelo me había vuelto loca: mientras yo corría para no mojarme, aún en manga corta y arrastrando la maleta, el resto de personas hacían vida normal. Bicicletas, lluvia, canales y puentes. Un idioma en el que no era capaz de distinguir una palabra de otra. La diferencia más visible con respecto a España eran los colores. Holanda es gris y verde; España, amarilla y azul. En aquel país que huele a marihuana, lo que más me llamaba la atención era el hecho de que el interior de las casas sea visible desde fuera. Así son los holandeses: abiertos, confiados. Me pareció una forma agradable de darme la bienvenida, de invitarme a su país, a mi nuevo hogar. Creo que la mejor manera de integrarse en una cultura es adaptarse a ella, así que me compré una bici. Luego, aprendí a utilizar aquel idioma que todos usaban conmigo, esa lengua que todo ser humano de cualquier edad y sin importar su procedencia es capaz de entender. Empecé, como ellos, a sonreír. A partir de ahí, todo fue sobre ruedas. Sobre dos de ellas, para ser más exactos. Me gustaba el viento, porque sabía que movía las aspas de los molinos, me gustaba la lluvia porque sabía que en primavera el verde y el gris darían paso al resto de colores gracias a ella. El olor de sus canales no me parecía desagradable comparado con el placer de ver pasar a los barcos ondeando sus banderas. Me gustaba sobre todo el carácter amable de sus gentes, su constante sonrisa y su facilidad para tender la mano a cualquiera. Las personas que he conocido, la gente con la que he compartido estos meses, han sido una pieza clave en mi desarrollo. Profesores, compañeros, amigos. Es fascinante descubrir que todos y cada uno de ellos han influido en mi, que, en mayor o menos medida, todos me han cambiado la vida. Es maravilloso saber que, para nosotros, si nos lo proponíamos, nada era imposible. Sólo teníamos que aunar esfuerzos, y alegría. En una ciudad compuesta por la mezcla de culturas y etnias, yo era tan sólo una inmigrante más, uno de los muchos ciudadanos de esa urbe rebosante de alegría. Las constantes e improvisadas interpretaciones musicales en la plaza Dam, frente al mismo Palacio Real, los museos y parques, los canales helados en las mañanas de invierno y el incesante goteo de turistas despistados y curiosos son sólo algunas de las muchas cosas que me hacían sentir libre al pasear por las calles de Ámsterdam. Sentir la tolerancia y el respeto en todos sus rincones mientras escucho las diversas lenguas que interactúan a mi alrededor. Sin duda, es la experiencia más gratificante. Sentirse uno más, tan integrado como el resto; tener un círculo social capaz de decir lo mismo en ocho idiomas diferentes y contar anécdotas de otros nueve países más; caerse de la bicicleta y darse cuenta de que al resto de viandantes les preocupa tu caída, por tonta que haya sido. El día que dejé Ámsterdam estaba lloviendo, al igual que cuando llegué. La diferencia es que esta vez no me importaba. Para ser sinceros, ni me percataba de ello, como una perfecta holandesa. El grupo de músicos que suele actuar a la entrada de la estación de trenes tocaba una sinfonía triste, apagada. La chica que reparte los periódicos en la puerta miraba mi maleta con expresión grave, como si supiera lo que yo estaba a punto de hacer, como si de verdad le importara mi partida. Yo miré al cielo, y sonreí a las nubes, esas que tanto me han llegado a gustar. Me despedí de Holanda con una gran sonrisa en los labios, porque no era para nada una completa despedida, sino simplemente un temporal “hasta luego”.