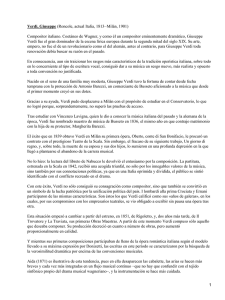el individuo - cap nº 6 siete experiencias peter drucker
Anuncio

Peter Drucker - Escritos Fundamentales Tomo I: EL INDIVIDUO Editorial Sudamericana – Bs. As. (Editado año 2002) Capítulo 6 LAS SIETE EXPERIENCIAS DE PETER DRUCKER ¿Cómo puede el individuo, y en especial el individuo que pone conocimientos en acción, ser eficaz, y cómo puede seguir siéndolo a través de los largos períodos, períodos de cambio, y años de trabajo y de vida?. Como esta pregunta se relaciona con el individuo, tal vez sería apropiado comenzar conmigo mismo. Empezaré hablando de siete experiencias de mi vida que me enseñaron como mantener eficaz, capaz de crecer, capaz de cambiar y capaz de envejecer sin convertirme en un prisionero del pasado. No tenía todavía dieciocho años cuando, tras haber terminado el colegio secundario, deje mi Viena natal, en Austria para ir a trabajar a Hamburgo, Alemania, como aprendiz en una firma exportadora de algodón. Mi padre no estaba muy contento. Como ya he contado, la nuestra había sido una familia de funcionarios públicos, profesores, abogados y médicos durante mucho tiempo. Él, por lo tanto, quería que dedicara todo mi tiempo a los estudios universitarios, pero yo estaba cansado de ser un estudiante y quería trabajar. Para apaciguarlo, pero sin ninguna intención seria, me inscribí en la facultad de derecho de la Universidad de Hamburgo. En esos remotos días, 1927, en Austria o en Alemania no era necesario asistir a clases para ser un estudiante universitario perfectamente digno. Todo lo que había que hacer era conseguir que los profesores firmaran el libro de registro. Para esto, ni siquiera hacía falta ir a la clase. Lo único que se requería era darle una pequeña propina al mensajero de la facultad, que entonces se encargaba de buscar a los profesores y conseguir sus firmas. El trabajo como aprendiz en una empresa exportadora El trabajo de aprendiz era terriblemente aburrido, y aprendí muy poco. Empezaba a las siete y media de la mañana y salía a las cuatro de la tarde, y a las doce del mediodía de los sábados. De modo que tenía muchísimo tiempo libre. Los fines de semana, junto con otros dos aprendices – también austríacos, pero que trabajaban en otras firmas- salíamos por lo general a recorrer la hermosa campiña que rodea Hamburgo, y pasábamos la noche en un albergue juvenil en el que, por ser oficialmente estudiantes, podíamos obtener alojamiento gratis. Yo tenía durante la semana, cinco tardes completas para mí solo, que pasaba en la famosa Biblioteca Municipal de Hamburgo, prácticamente al lado de mi oficina. Se alentaba a los estudiantes universitarios a que sacaran en préstamo tantos libros como quisieran. Durante quince meses leí, leí y leí, en alemán, inglés y francés. Meta y visión: me enseña Verdi Y entonces, una vez por semana iba a la ópera. La Ópera de Hamburgo era en esa época, y todavía sigue siendo, uno de los principales teatros líricos del mundo. Yo tenía muy poco dinero porque a los aprendices no se les pagaba, pero la entrada a la ópera era gratuita para los estudiantes universitarios. Todo lo que había que hacer era ir una hora antes del comienzo de la función. Diez minutos antes de que ésta comenzara, nos entregaban gratuitamente las entradas baratas que no se habían vendido. Una de esas noches fui a escuchar una ópera del gran compositor italiano del siglo XIX, Guiseppe Verdi: la última que escribió, en 1893, y cuyo título es Falstaff. Ahora se ha convertido en una de sus óperas más populares, pero hace sesenta y cinco años se representaba muy poco. Tanto los cantantes como el público la consideraban demasiado difícil. Me sentí completamente avasallado por ella. De niño había tenido una buena formación musical, dado que la Viena de esos años era una ciudad extremadamente musical. Aunque conocía muchas óperas, nunca había escuchado nada igual. Nunca olvide la impresión que me provocó esa noche. Cuando la estudié, descubrí, para mi gran sorpresa, que esta ópera, con su alegría, su placer por la vida y su increíble vitalidad, ¡había sido escrita por un hombre de ochenta años!. Para mí, que por entonces tenía dieciocho, ésa resultaba una edad increíble. Creo que nunca había conocido a nadie tan viejo. No era una edad corriente cuando la expectativa de vida, incluso entre gente sana, rondaba los cincuenta años. Luego leí que el mismo Verdi había escrito, cuando se le pregunto porque, a su edad, famoso y considerado uno de los principales compositores de ópera del siglo XIX, se había tomado el trabajo de escribir una ópera más, y especialmente exigente. “Toda mi vida como un músico –escribió-, me esforcé en busca de la perfección. Ésta siempre se me escapó. Con seguridad, tenía la obligación de hacer un intento más.” Nunca olvidé esas palabras: causaron en mí una impresión indeleble. Verdi, cuando tenía mi edad –dieciocho años-, ya era desde luego un músico avezado. Yo no tenía idea de qué sería; lo único que sabía por esa época era que la perspectiva de que tuviera éxito exportando tejidos de algodón resultaba muy poco probable. A los dieciocho, yo era tan inmaduro, tan inexperto y tan ingenuo como puede serlo cualquier chico de esa edad. Recién quince años después, cuando tenía un poco más de treinta, supe realmente en qué era bueno y cual era mi ámbito de pertenencia. Pero entonces decidí que, cualquiera fuera el trabajo de mí vida, las palabras de Verdi iban a ser mi norte y que, si llegaba a una edad avanzada, no renunciaría, sino que seguiría insistiendo. Entretanto, me afanaría por la perfección aún cuando, como bien sabía, ésta, indudablemente, siempre se me escaparía. Los dioses pueden verlo: me enseña Fidias Fue más o menos al mismo tiempo, y también Hamburgo, durante mi estadía como aprendiz, cuando leí una historia que me transmitió lo que significaba “perfección”. En la historia del más grande escultor de la Grecia antigua, Fidias. Alrededor del 440 a. C. Se le encargó que hiciera las estatuas que hasta el día de hoy, 2400 años después, aún se yerguen en el techo del Partenón de Atenas. Y hasta el día de hoy se las incluye entra las más grandes esculturas de la tradición occidental. Las estatuas fueron universalmente admiradas, pero cuando Fidias presentó sus facturas, el contador de la ciudad de Atenas, se negó a pagarlas. “Estas estatuas – dijo- están en el techo del templo, en la colina más alta de Atenas. Nadie puede ver otra cosa que el frente de ellas. No obstante, pretendes cobrar por haberlas esculpido íntegramente, es decir, por hacer sus traseros, que nadie puede ver.” “Estás equivocado”, replicó Fidias. “Los dioses pueden verlos.” Le recuerdo que leí esto poco después de haber escuchado Falstaff, y me afectó intensamente. Mi vida no siempre estuvo a su altura. Hice muchas cosas que espero que los dioses no adviertan, pero siempre supe que hay que esforzarse por la perfección aún cuando sólo “los dioses” lo adviertan. Cada vez que la gente me pregunta cuál de mis libros considero el mejor, sonrío y digo: “El próximo”. No lo digo en modo alguno como una broma. Lo digo en el sentido en que lo dijo Verdi cuando se refirió a la escritura de una ópera a los ochenta años como la búsqueda de una perfección que siempre se le había escapado. Aunque ahora soy más viejo que Verdi cuando escribió Falstaff, sigo reflexionando y trabajando en dos libros más, cada uno de los cuales, espero, será mejor que cualquiera de los anteriores, más importantes y más cercanos a la excelencia. Aprendizaje continuo: una decisión como periodista Pocos años más tarde, me trasladé a Francfort. Primero trabajé como aprendiz en una firma de corretaje. Luego, después del colapso de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929, cuando la firma de corretaje quebró, fui contratado, a los veinte años de edad, por el diario más grande Francfort. Como redactor financiero y de asuntos exteriores. Seguía inscripto como estudiante de derecho en la universidad porque en esos días uno podía trasladarse fácilmente de una universidad europea a otra. El derecho seguía sin interesarme, pero recordaba las lecciones de Verdi y Fidias. Un periodista tiene que escribir sobre muchos temas, de modo que decidí que tenía que saber algo sobre muchas cosas para ser al menos un periodista competente. El diario en el que trabajaba era un vespertino. Mi horario se extendía de las seis de la mañana a las dos y cuarto de la tarde, cuando entraba en prensa la última edición. De modo que comencé a obligarme a estudiar durante la tarde y la noche: relaciones internacionales y derecho internacional; la historia de las instituciones sociales y legales; historia en general; finanzas, etcétera. Gradualmente, elaboré un sistema. Aún lo sigo. Cada tres o cuatro años elijo una nueva materia. Puede ser estadística, historia medieval, arte japonés, economía política, Tres años de estudio no son de ningún modo suficientes para dominar una materia, pero sí para entenderla. Así, durante más de seis años, seguí estudiando una materia por vez. Esto no solo me dio un caudal importante de conocimientos. También me obligó a abrirme a nuevas disciplinas, nuevos enfoques y nuevos métodos, porque cada una de las materias que estudié plantea diferentes supuestos y emplea una metodología diferente. Revisión: me enseña el jefe de redacción La siguiente experiencia que quiero transmitir en esta larga historia de mantenerme intelectualmente vivo y en crecimiento es lo que me enseño el jefe de redacción, uno de los principales periodistas de Europa. El personal editorial estaba formado por tres personas muy jóvenes. A los veintidós años me había convertido en uno de los tres redactores ejecutivos asistentes. Esto no se debía a que fuera particularmente bueno. De hecho, nunca llegué a ser un periodista gráfico de primera línea. Pero en esos años, alrededor de 1930, la gente que tendría que haber ocupado este tipo de cargo –gente de más o menos treinta y cinco años- no existía en Europa. Había muerto en la Primera Guerra Mundial. Los puestos de mucha responsabilidad tenían que ser ocupados por jóvenes como yo. La situación no era demasiado diferente de la que encontré en Japón las primeras veces que fui una vez terminada la guerra del Pacífico, a mediados y fines de los cincuenta. El jefe de redacción, que por entonces tenía alrededor de cincuenta años, se empeñaba muchísimo en capacitar y disciplinar a su joven equipo. Todas las semanas discutía con cada uno de nosotros el trabajo que habíamos hecho. Dos veces al año, justo después de Año Nuevo y en junio, antes de que empezaran las vacaciones de verano, solíamos pasar la tarde de un sábado y todo un domingo discutiendo nuestro trabajo de los seis meses precedentes. El jefe de redacción siempre empezaba con las cosas que habíamos hecho bien. Luego seguía con las que habíamos tratado de hacer bien. A continuación las cosas en las que no nos habíamos esforzado lo suficiente. Y por último, nos sometía a una mordaz crítica de lo que habíamos hecho mal o habíamos omitido hacer. Las dos últimas horas de esa sesión solíamos proyectar nuestro trabajo para los próximos seis meses: ¿Cuáles son las cosas en que deberíamos concentrarnos? ¿Cuáles las que deberíamos mejorar? ¿Cuales las que cada uno de nosotros necesita aprender? Terminada la reunión, se esperaba que una semana después cada uno pusiera a consideración del jefe de redacción su nuevo programa de trabajo y aprendizaje para los próximos seis meses. Yo disfrutaba enormemente esas sesiones, pero las olvidé no bien deje el diario. Casi diez años después, y ya en los Estados Unidos, las recordé. Era a principios de la década del cuarenta, cuando llegué a ser profesor titular de una importante facultad y comencé mi propia práctica como consultor, así como a publicar libros extensos. Entonces recordé lo que me había enseñado mi jefe de redacción en Francfort. Desde entonces, cada verano consagro dos semanas a revisar mi trabajo durante el año precedente, comenzando por las cosas que hice bien pero podría o debería haber hecho mejor, hasta las que hice mediocremente y las que tendría que haber hecho pero no hice. Decido luego cuáles deberán ser mis prioridades en mi trabajo de consultor, mis escritos y mi tarea docente. Ni una sola vez estuve verdaderamente a la altura del plan que me trazo cada agosto, pero este me ha obligado a mantenerme fiel al mandamiento de Verdi, “esforzarse en busca de la perfección”, aún cuando ésta “siempre se me ha escapado” y sigue haciéndolo. Qué es necesario en un puesto nuevo: me enseña el socio principal Mi quinta experiencia se produjo unos años más tarde. En 1933 me trasladé de Francfort a Londres, primero como analista de valores de una gran compañía de seguros y luego, un año después, como economista de la firma y secretario ejecutivo de los tres socios principales –uno, el fundador, un hombre en sus sesenta años, y los otros dos de alrededor de treinta y cinco- de un banco pequeño pero en rápido crecimiento. Al principio trabajé exclusivamente con los dos más jóvenes, pero luego de pasados unos tres meses en la firma, el fundador me llamó a su oficina y me dijo: “No lo tuve en muy buen concepto cuando vino aquí y sigo sin estimarlo demasiado, pero veo que es aun más estúpido de lo que creí que sería, y mucho más estúpido de lo que tiene derecho a ser”. Como los dos socios más jóvenes me habían puesto por las nubes todos los días, me quedé atónito. Y entonces, el anciano caballero dijo: “Tengo entendido que usted hizo muy buenos análisis de valores en la compañía de seguros. Pero si hubiéramos querido que hiciera ese trabajo, lo habríamos dejado donde estaba. Ahora es secretario ejecutivo de los socios pero sigue haciendo análisis de valores. ¿Qué debería estar haciendo ahora para ser eficaz en su nueva tarea?”. Yo estaba furioso, pero pese a ello me daba cuenta de que el anciano tenía razón. Cambié totalmente mi comportamiento y mi trabajo. Desde entonces, cuando tengo una nueva tarea, me hago a mí mismo la pregunta: “¿Qué necesito hacer, ahora, que tengo una nueva tarea, para ser eficaz?”. Cada vez es algo diferente. Hoy hace ya cincuenta años que soy consultor. Trabajé con muchas organizaciones y en muchos países. El mayor desperdicio de recursos humanos que vi en todas las organizaciones es el ascenso fallido. De las personas capacitadas a las que se asciende y se les asigna una nueva tarea, no muchas tienen un verdadero éxito. No pocas son un fracaso total. Una cantidad mucho más grande no son ni éxitos ni fracasos: se convierten en mediocridades. Sólo un puñado tiene éxito. La razón de la incompetencia súbita ¿Por qué personas que durante diez o quince años fueron competentes deben volverse repentinamente incompetentes? La razón, en prácticamente todos los casos que me tocó observar, es que hacen lo que yo hice, hace sesenta años, en ese banco londinense. Siguen haciendo en su nueva tarea lo que los hizo tener éxito y motivó su ascenso. Luego demuestran incompetencia, no porque se hayan convertido en incompetentes, sino porque están haciendo cosas equivocadas. Durante años, me tomé la costumbre de preguntar a aquellos de mis clientes que son personas verdaderamente eficaces –y especialmente a aquellos que son ejecutivos verdaderamente eficaces de grandes organizaciones- a qué atribuyen su eficacia. En casi todos los casos, me dicen que deben su éxito, como yo, a un jefe muerto mucho tiempo atrás, que hizo por ellos lo que el anciano caballero de Londres hizo por mí: obligarme a pensar exhaustivamente qué exigía la nueva tarea. Nadie, al menos de acuerdo a mi experiencia, lo descubre por sí mismo. Es necesario que alguien nos lo enseñe. Una vez que lo aprendimos, no lo olvidamos, y entonces – casi sin excepción- tenemos éxito en la nueva tarea. Lo que exige no es un conocimiento o un talento superior, sino concentración en las cosas que requiere la nueva tarea, las cosas que son cruciales para el nuevo desafío, el empleo nuevo, la nueva actividad. Tomando notas: me enseñan los jesuitas y los calvinistas No pocos años más tarde, alrededor de 1945, y tras haberme trasladado de Inglaterra a los Estados Unidos en 1937, escogí como materia para mi estudio de tres años, la historia europea de principios de la edad moderna, y especialmente los siglos XV y XVI. Allí comprobé que dos instituciones se habían convertido en las fuerzas dominantes en Europa: la orden jesuítica en el sur católico y la iglesia calvinista en el norte protestante. Ambas debieron su éxito al mismo método. Ambas se fundaron independientemente, en 1536. Ambas adoptaron desde el comienzo la misma disciplina da aprendizaje. Cada vez que un sacerdote jesuita o un pastor calvinista hacen algo de significación, por ejemplo tomar una decisión clave, se espera de ellos que pongan por escrito que resultados prevén. Nueve meses después, se nutren de la comparación de estas previsiones con los verdaderos resultados. Estos les muestran muy pronto que hicieron bien y cuáles son sus puntos fuertes. También les muestra que tienen que aprender y costumbres modificar. Por último les indica cuáles son las cosas para las que no están dotados y que no pueden hacer bien. Sigo este método conmigo mismo desde hace ya cincuenta años. Este proceder pone de relieve cuáles son nuestros puntos fuertes, y esto es lo más importante que un individuo puede saber de sí mismo. Señala donde se necesita una mejora y que tipo de mejora debe realizarse. Finalmente, revela lo que un individuo no puede hacer y por lo tanto ni siquiera debería intentar hacer. Conocer nuestros puntos fuertes, saber como mejorarlos y saber que es lo que no podemos hacer son las claves del aprendizaje continuo. Por qué cosas quiero ser recordado: me enseña Schumpeter Una experiencia más, y con esto termino el relato de mi desarrollo personal. En la Navidad de 1949 –acababa de empezar a enseñar management en la Universidad de Nueva York- mi padre, por entonces de setenta y tres años, vino a visitarnos desde California, donde se había instalado unos años antes. Justo después de Año Nuevo, el 3 de enero de 1950, fuimos a visitar a un viejo amigo suyo, el famoso economista Joseph Schumpeter. Mi padre ya se había jubilado pero Schumpeter, que por ese entonces tenía sesenta y seis años y era mundialmente famoso, seguía enseñando en Harvard y era muy activo como presidente de la Asociación Económica Estadounidense. En 1902 mi padre era un joven funcionario público del Ministerio de Finanzas de Austria, pero también dictaba algunos cursos de ciencias económicas en la universidad. Allí había conocido a Schumpeter, por entonces de diecinueve años, el más brillante de los jóvenes estudiantes. Es difícil imaginar dos personas más diferentes: Schumpeter era ostentoso, arrogante, mordaz y vanidoso; mi padre, silencioso, la cortesía personificada y modesto hasta el punto de autodesvanecerse. Pese a ello, se hicieron fieles amigos y siguieron siéndolo. Hacia 1949, Schumpeter era una persona muy diferente. Con sesenta y seis años y en su último año de docencia en Harvard estaba en el pináculo de la fama. Los dos ancianos pasaron juntos un momento maravilloso recordando los viejos tiempos. Ambos habían crecido y trabajado en Austria y ambos habían llegado finalmente a los Estados Unidos, Schumpeter en 1932 y mi padre 4 años más tarde. Repentinamente, mi padre le pregunto con una risa ahogada: “Joseph, ¿todavía hablas de las cosas por las que te gustaría que te recordaran?”. Schumpeter estalló en carcajadas, y hasta yo me reí. Puesto que era celebre por haber dicho, cuando tenía unos treinta años y había publicado los dos primeros de sus grandes libros sobre economía, que en realidad quería que lo recordaran por haber sido “el más grande amante de bellas mujeres de Europa y el más grande jinete europeo, y talvez también como el más grande economista del mundo”. Schumpeter contestó: “Sí, esa pregunta todavía es importante para mí, pero ahora la contesto de otra manera. Quiero ser recordado por haber sido el maestro que convirtió a media docena de estudiantes brillantes en economistas de primera línea”. Debió haber advertido la mirada asombrada en el rostro de mi padre, porque prosiguió: “Sabes, Adolf, ya llegué a la edad en que sé que ser recordado por libros y teorías no basta. Uno no es diferente a menos que haga diferente la vida de la gente”. Uno de los motivos por los que mi padre había ido a verlo era porque se sabía que estaba muy enfermo y no viviría mucho tiempo más. Schumpeter murió cinco días después de nuestra visita. Nunca olvidé esa conversación. De ella aprendí tres cosas. Primero, uno tiene que preguntarse por qué hechos quiere ser recordado. Segundo, la respuesta debería cambiar a medida que uno envejece. Debería cambiar tanto con la propia madurez como con los cambios del mundo. Finalmente, una cosa por la que vale la pena ser recordado es la diferencia que uno representa en la vida de la gente. Se pueden aprender las mismas cosas Le cuento esta larga historia por una simple razón. Todas las personas que conozco que se las ingeniaron para seguir siendo eficaces durante una larga vida aprendieron prácticamente las mismas cosas que yo. Esto se aplica a ejecutivos comerciales exitosos y a académicos; a militares de alto rango y a médicos de primera línea; a maestros y a artistas. Cada vez que trabajo con una persona y como consultor trabajé desde luego con muchas, empresas, gobiernos, universidades, hospitales, salas de ópera, orquestas sinfónicas, museos, etcétera, tarde o temprano trato de averiguar a qué atribuye su éxito. Invariablemente me cuentan historias que son notablemente parecidas a la mía. Así, pues, la respuesta a la pregunta: “¿Cómo puede el individuo, y en especial el que está en el trabajo del conocimiento, mantener su eficacia?” podría ser: “Haciendo unas pocas cosas bastante sencillas”. La primera es tener el tipo de meta o visión que Falstaff de Verdi me dio a mí. Seguir esforzándose significa que uno madura pero no envejece. Segundo, he comprobado que las personas que mantienen su eficacia asumen el punto de vista que Fidias asumió con su propia obra: los dioses la ven. No están dispuestos a hacer un trabajo que sea solo promedio. Respetan la integridad de su trabajo. De hecho, se respetan a sí mismos. El tercer elemento que todas estas personas tienen en común es que incorporan el aprendizaje constante a su modo de vida. Tal vez no hagan lo que yo hice durante más de sesenta años, esto es, convertirme en estudiante de una nueva disciplina cada tres o cuatro años. Experimentan. No están satisfechos con hacer hoy lo que hicieron ayer. Lo mínimo que exigen de sí mismos es hacer mejor cualquier cosa que hagan, y con más frecuencia se exigen hacerlo de manera diferente. Las personas que se mantienen vivas y en crecimiento también incorporan a su trabajo una revisión de su desempeño. He comprobado que un número cada vez mayor hace lo que los jesuitas y calvinistas del siglo XVI fueron los primeros en idear. Llevan un registro de los resultados de sus actos y decisiones, y lo comparan con sus expectativas. Sabe entonces enseguida cuales son sus puntos fuertes, pero también que es lo que tienen que mejorar, cambiar, aprender. Por último, saben cuales son las cosas para la que no son buenos, y que, por lo tanto, deben dejar en manos de otras personas. Una y otra vez, cuando le pido a una de estas personas eficaces que me cuente las experiencias que explican su éxito, me entero de que un maestro o un jefe muerto mucho tiempo atrás la desafiaron y le enseñaron que cada vez que uno cambia su trabajo, su puesto, su tarea, debe pensar exhaustivamente qué es lo que requiere el nuevo empleo, el nuevo puesto, la nueva actividad. Siempre exigen algo diferente de lo requerido por los anteriores. La responsabilidad propia Lo más importante que subyace a todas estas prácticas es que los individuos, y en especial la gente con conocimientos; que se las ingenian para seguir siendo eficaces, crecer y cambiar, asumen la responsabilidad de su propio desarrollo y colocación. Tal vez ésta sea la conclusión más novedosa. Y la más difícil de aplicar en Japón. La organización de hoy, ya se trate de una empresa o un organismo gubernamental, se basa todavía en el supuesto de que es responsable de dar una colocación al individuo y plantear las experiencias y desafíos que éste necesita. El mejor ejemplo de ello que conozco es el departamento de personal de la gran empresa japonesa típica, o el prototipo sobre el cual se modeló, o bien la jefatura de personal de un ejército tradicional. No conozco un grupo de personas más responsables que los integrantes del típico departamento de personal japonés. No obstante, creo que éstos tendrán que aprender a cambiar. En vez de ser funcionarios que toman decisiones, tendrán que convertirse en maestros, guías, consejeros, asesores. Estoy convencido que la responsabilidad por el desarrollo del trabajador del conocimiento, y por su colocación, tendrá que ser asumida por el propio individuo. Tendrá que corresponder en gran parte a la responsabilidad de éste preguntarse: ¿Qué tipo de tarea necesito ahora?¿Para qué tipo de tarea estoy ahora calificado?¿Qué tipo de experiencia y de conocimiento y destreza es necesario que adquiera ahora? La decisión, desde luego, no puede ser exclusiva del individuo. Tiene que tomarse contemplando las necesidades de la organización, y también sobre la base de una evaluación exterior de las fortalezas, las competencias y el desempeño de la persona. La responsabilidad por el desarrollo del individuo tiene que convertirse en responsabilidad por el autodesarrollo. La responsabilidad por su colocación tiene que convertirse en responsabilidad por la autocolocación. De lo contrario, es improbable que la gente con conocimientos pueda seguir siendo eficaz, productiva y capaz de crecer a lo largo de la prolongada duración de la vida laboral que hoy es factible esperar. Capítulo 7 CONOCE TUS PUNTOS FUERTES Y TUS VALORES Cada vez más integrantes de la fuerza de trabajo –y más que nadie los trabajadores del conocimiento- tendrán que administrarse a sí mismos. Tendrán que ubicarse en el lugar en que puedan hacer el mayor aporte; tendrán que aprender a desarrollarse. Deberán aprender a mantenerse jóvenes y mentalmente vivos durante cincuenta años de vida laboral. Deberán a prender cómo y cuándo cambiar lo que hacen; cómo lo hacen y cuándo lo hacen. Es probable que los trabajadores del conocimiento sobrevivan a la organización que los emplea. Aun si postergan lo más posible su entrada al trabajo –por ejemplo si permanecen en la universidad hasta casi los treinta años para conseguir un doctorado-, con las actuales expectativas de vida en los países desarrollados es probable que superen los setenta años y vivan hasta bien entrados los ochenta. Y es igualmente probable que tengan que seguir trabajando, aunque sea medio tiempo, hasta los setenta y cinco años o más. En otras palabras la vida laboral promedio será posiblemente de cincuenta años, en especial para los trabajadores del conocimiento. Pero la expectativa de vida promedio de una empresa exitosa es de sólo treinta años, y en un período de gran turbulencia como en el que estamos viviendo incluso es improbable que llegue a tanto. De manera creciente, por lo tanto, los trabajadores, en especial los del conocimiento, sobrevivirán a sus empleadores y tendrán que estar preparados para más de un empleo, más de una misión, más de una carrera. Ahora, aun personas con capacidades modestas tendrán que aprender a administrarse a sí mismas. ¿Cuáles son los puntos fuertes? La mayoría de la gente cree saber en qué es idónea. Por lo común se equivoca. Con más frecuencia cree saber en qué no lo es, y aun allí son más los errores que los aciertos. No obstante, uno sólo puede desempeñarse bien con sus puntos fuertes. No se puede construir un desempeño sobre los puntos débiles, y menos aun en algo que no pueda hacerse en absoluto. Para la gran mayoría de la gente, conocer sus puntos fuertes era irrelevante hace apenas algunas décadas. Uno nacía para una labor y una línea de trabajo. El hijo del campesino era campesino. Si no era bueno en ello, fracasaba. De manera similar, el hijo del artesano iba a ser artesano, etcétera. Pero ahora la gente tiene opciones. Por lo tanto, tiene que conocer sus puntos fuertes para poder saber cuál es su lugar. Hay una sola manera de averiguarlo: el análisis retroalimentador. Cada vez que uno toma una decisión crucial o ejecuta una acción clave, pone por escrito sus expectativas. Y nueve o doce meses después se nutre con la comparación de los resultados con lo esperado. Hace quince o veinte años que lo hago. Y siempre me sorprendo. Lo mismo le pasa a cualquiera que lo haya intentado alguna vez. Al cabo de un período bastante corto, tal vez, dos o tres años, este sencillo procedimiento dirá a quienes lo usen, en primer lugar, cuáles son sus puntos fuertes, y esto es probablemente lo más importante que uno debe conocer de sí mismo. Les mostrará luego qué cosas de las que hacen u omiten hacer les impiden aprovechar plenamente esos puntos fuertes. A continuación les indicará dónde no son particularmente competentes. Y por último, dónde carecen de puntos fuertes y no pueden actuar con eficacia. De este análisis retroalimentador se deducen varias conclusiones para la acción. La primera y más importante: concéntrese en sus puntos fuertes. Sitúese donde éstos puedan redundar en un buen desempeño en resultados. Segundo: trabaje para mejorar sus puntos fuertes. El análisis retroalimentador muestra rápidamente dónde hace falta mejorar las aptitudes o adquirir nuevos conocimientos. Mostrará dónde las aptitudes y el conocimiento ya no son adecuados y es preciso actualizarlos. Y también las lagunas del conocimiento. Por otra parte, habitualmente es posible adquirir cualquier destreza o conocimiento en medida suficiente para no ser incompetente en ellos. De particular importancia es la tercera conclusión: el análisis retroalimentador identifica rápidamente las áreas en las que la arrogancia intelectual provoca una ignorancia discapacitante. Demasiadas personas –y en especial algunas con muchos conocimientos en un área en particular- desprecian el conocimiento en otros ámbitos o creen que ser “brillante” es un sustituto del saber. Y entonces el análisis retroalimentador les muestra rápidamente que una de las principales razones de un pobre desempeño es simplemente el hecho de no saber lo suficiente o desdeñar el conocimiento exterior a su propia especialidad. Así, pues, una importante conclusión para la acción a partir del análisis retroalimentador es que hay que superar la arrogancia intelectual y esforzarse en adquirir las aptitudes y los conocimientos necesarios para hacer plenamente productivos nuestros puntos fuertes. Otra conclusión igualmente importante es que deben remediarse los malos hábitos, cosas que hacemos u omitimos hacer y que inhiben la eficacia y el desempeño. Surgen rápidamente en el análisis retroalimentador. Pero el análisis también puede mostrar que una persona no logra resultados porque carece de modales. Las personas brillantes –en especial lo jóvenes- a menudo no entienden que los modales son el “lubricante” de una organización. La conclusión siguiente para la acción a partir del análisis retroalimentador es qué no se debe hacer. La retroalimentación de los resultados a las expectativas muestra enseguida dónde una persona no debe tratar de hacer nada en absoluto. Presenta las áreas en las que carece de los mínimos talentos necesarios –y siempre hay muchas de ellas en cualquier persona-. No hay demasiada gente que tenga al menos un área de aptitudes o conocimiento de primera categoría; pero todos tenemos un número infinito para las que poseemos ningún talento, ninguna aptitud, y, por ende, contamos con pocas posibilidades de llegar a ser siquiera mediocres. En ellas, una persona –y especialmente un trabajador del conocimiento- no debería aceptar trabajos, tareas o misiones. La conclusión final para la acción es que hay que desperdiciar la menor cantidad posible de esfuerzos en mejorar las áreas de escasa competencia y aptitud. Hacen falta muchas más energías y trabajo para pasar de la incompetencia a la mediocridad que de un desempeño de primera categoría a la excelencia. No obstante lo cual, la mayoría de la gente –y también la mayor parte de los docentes y las organizaciones- trata de concentrarse en hacer de una persona incompetente una medriocridad. La energía y los recursos –y el tiempo- deberían encauzarse, en cambio, en hacer de una persona competente un ejecutante estrella. ¿Cómo me desempeño? ¿Cómo me desempeño? Ésta es una pregunta importante –en especial para los trabajadores del conocimiento-, así como la que se refiere a los puntos fuertes. De hecho, …