la formación del profesorado - Salón Virtual de la Universidad
Anuncio
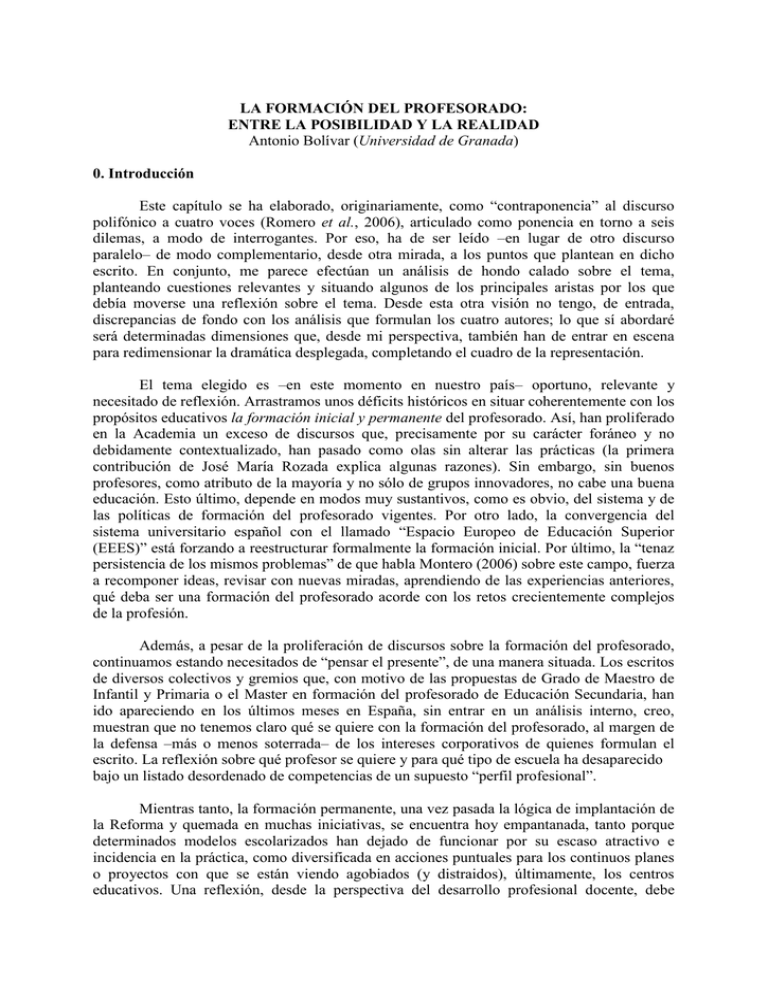
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: ENTRE LA POSIBILIDAD Y LA REALIDAD Antonio Bolívar (Universidad de Granada) 0. Introducción Este capítulo se ha elaborado, originariamente, como “contraponencia” al discurso polifónico a cuatro voces (Romero et al., 2006), articulado como ponencia en torno a seis dilemas, a modo de interrogantes. Por eso, ha de ser leído –en lugar de otro discurso paralelo– de modo complementario, desde otra mirada, a los puntos que plantean en dicho escrito. En conjunto, me parece efectúan un análisis de hondo calado sobre el tema, planteando cuestiones relevantes y situando algunos de los principales aristas por los que debía moverse una reflexión sobre el tema. Desde esta otra visión no tengo, de entrada, discrepancias de fondo con los análisis que formulan los cuatro autores; lo que sí abordaré será determinadas dimensiones que, desde mi perspectiva, también han de entrar en escena para redimensionar la dramática desplegada, completando el cuadro de la representación. El tema elegido es –en este momento en nuestro país– oportuno, relevante y necesitado de reflexión. Arrastramos unos déficits históricos en situar coherentemente con los propósitos educativos la formación inicial y permanente del profesorado. Así, han proliferado en la Academia un exceso de discursos que, precisamente por su carácter foráneo y no debidamente contextualizado, han pasado como olas sin alterar las prácticas (la primera contribución de José María Rozada explica algunas razones). Sin embargo, sin buenos profesores, como atributo de la mayoría y no sólo de grupos innovadores, no cabe una buena educación. Esto último, depende en modos muy sustantivos, como es obvio, del sistema y de las políticas de formación del profesorado vigentes. Por otro lado, la convergencia del sistema universitario español con el llamado “Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)” está forzando a reestructurar formalmente la formación inicial. Por último, la “tenaz persistencia de los mismos problemas” de que habla Montero (2006) sobre este campo, fuerza a recomponer ideas, revisar con nuevas miradas, aprendiendo de las experiencias anteriores, qué deba ser una formación del profesorado acorde con los retos crecientemente complejos de la profesión. Además, a pesar de la proliferación de discursos sobre la formación del profesorado, continuamos estando necesitados de “pensar el presente”, de una manera situada. Los escritos de diversos colectivos y gremios que, con motivo de las propuestas de Grado de Maestro de Infantil y Primaria o el Master en formación del profesorado de Educación Secundaria, han ido apareciendo en los últimos meses en España, sin entrar en un análisis interno, creo, muestran que no tenemos claro qué se quiere con la formación del profesorado, al margen de la defensa –más o menos soterrada– de los intereses corporativos de quienes formulan el escrito. La reflexión sobre qué profesor se quiere y para qué tipo de escuela ha desaparecido bajo un listado desordenado de competencias de un supuesto “perfil profesional”. Mientras tanto, la formación permanente, una vez pasada la lógica de implantación de la Reforma y quemada en muchas iniciativas, se encuentra hoy empantanada, tanto porque determinados modelos escolarizados han dejado de funcionar por su escaso atractivo e incidencia en la práctica, como diversificada en acciones puntuales para los continuos planes o proyectos con que se están viendo agobiados (y distraidos), últimamente, los centros educativos. Una reflexión, desde la perspectiva del desarrollo profesional docente, debe incluirla. El título de este trabajo me ha sido facilitado por los propios autores (Romero et al., 2006), ya desde la cita inicial de Claudio Magris al propio juego que en el texto se formula entre lo que hay y lo que debía de haber, entre un sentido de realidad (comprender el presente y o cómo se ha llegado a la situación actual, con los análisis sociológicos más potentes) y unas vías de posibilidad (lo que podrían ser, con las propuestas críticas más imaginativas) que, además, Jesús Romero y Alberto Luis ponen en relación con el programa teóricopráctico de la didáctica crítica de Cuesta et al. (2005) como conjunción de la necesidad y el deseo. Si la didáctica crítica, para Fedicaria, tiene su lugar propio donde la necesidad y el deseo se encuentran, nunca pretenderá su efectiva realización, al modo hegeliano, de reconciliar lo real y lo racional; por el contrario, en una dialéctica negativa, habrá de estar vigilante siempre para abogar por la tensión entre ambas dimensiones, sin la añoranza de una posible síntesis superadora, para no caer nunca en la creencia de un “final de la utopía”, como precipitadamente en su momento imaginó Marcuse (1968). En una época en que, hegelianamente, estamos en trance de que lo real se identifique con lo racional que, según Fukuyama1, son el mercado y la democracia liberal2, caminando – por la falta de aspiraciones– hacia el fin de la historia; es preciso reivindicar la utopía, con sus categorías paralelas de posibilidad y esperanza, precisamente para no perder la capacidad de resistencia al poder que, en último extremo, consiste en “normativizar” el deseo y el pensar. Ahora bien, en lugar de las utopías reactivas y regresivas del pasado, el deseo en esta nueva perspectiva es por “utopías concretas”, que no omite la mediación entre conciencia anticipadora y proyecto, en función de una esperanza final (Fernández Buey y Riechmann, 1997). Como ha escrito Javier Muguerza (1990), desde el punto de vista de la intención que la anima, cabría afirmar que “la utopía es contraria a los hechos únicamente en la medida en que aquélla entraña una preferencia moral por otros hechos, de suerte que su contrafacticidad sería perfectamente compatible con su ‘sed de facticidad’, esto es, con la pretensión de que tengan lugar aquellos hechos en los que la utopía busca encontrar su cumplimiento”. Ernst Bloch (2004), en su monumental obra, El principio esperanza, ahora reeditada, rescata –de modo reconceptualizado– para un pensamiento heterodoxo de izquierdas, como era el suyo, la categoría de utopía, como posibilidad real de transformar las condiciones existentes. La utopía es realizable en tanto que conciencia anticipatoria, como “aquello que todavía-no-ha-llegado-a-ser-lo-que-debiera”. La esperanza en la utopía se fundamenta en la categoría de posibilidad, pues si es una característica humana el anhelo de una vida mejor (el “soñar despierto”) y “pensar significa traspasar”, la utopía puede ser realizable en tanto que las posibilidades lo son, que además –para un marxista– están inscritas en la noción dinámica de la materia. Desde esta perspectiva, la utopía, en lugar de “ningún lugar”, ejercería el papel primordial de mediación entre el “paisaje desolado” de la realidad y las expectativas y 1 Cfr. su conocida obra El fin de la historia y el último hombre (Barcelona: Planeta, 1992). Ha sido Perry Anderson (Los fines de la historia. Barcelona: Anagrama, 1996) quien ha señalado estos temas hegelianos de la filosofía de la historia en Fukuyama. 2 José María Rozada ha denunciado en diversos escritos, algunos en este mismo foro (“Las reformas y lo que nos está pasando”, Con-ciencia social, 6, 2002, 15-57), las orientaciones crecientemente mercantiles en educación. realizaciones de la voluntad humana. No lejos de esta línea blochiana estaría Pablo Freire (1993) situando la esperanza en el núcleo de la acción educativa, como la posibilidad de sostener un sueño, pero también como indignación con el presente. Así, en su Pedagogía de la esperanza mantiene que “la verdadera realidad no es la que es sino la que puja por ser”, por lo que ante una realidad que no gusta, se trata de “cómo hacer concreto lo inédito viable, que nos exige que luchemos por él”. Al igual que Bloch (2004) sostenía que “la razón no puede prosperar sin esperanza, ni la esperanza expresarse sin razón”, Freire defendía que necesitamos una esperanza crítica, sin quedar en simple deseo, sino que –para que no aboque a la desesperación, por un lado; o al inmovilismo, por otro– se emprendan los procesos y hechos que posibiliten convertirla en realidad histórica. Como virtud teologal secularizada, la esperanza es aquello que se quiere que exista y que se percibe cargado de posibilidades de ser, por lo que tenemos que luchar para hacerlo realidad. Si algo es necesario, tiene que ser posible. Se precisan, pues, construir “propuestas de posibilidad” que, teniendo presente las realidades existentes, no se conformen con lo que hay como inevitable. 1. La formación del profesorado hoy Me voy a basar en unos escritos recientes (Cochran-Smith, 2001, 2005; DarlingHammond, 2006) de dos grandes autoras, especialistas3 sobre el campo, para trazar un panorama inicial del tema. A pesar de estar situacionalmente escritos pensando en lo que pasa en USA (lo que conviene tener presente para no hacer transferencias infundadas), estimo contienen suficientes dosis de planteamientos sobre por dónde va hoy la formación del profesorado. En relación con la política y práctica de la formación del profesorado, como modo de estructurar el campo, Cochran-Smith (2001) ha identificado cuatro cuestiones (atributos, efectividad, conocimiento y resultados) en el último medio siglo –por lo demás coincidentes con otras revisiones4 – que permanecerán, cada una por su lado, como núcleos duros del asunto. 3 El escrito de Marilyn Cochran-Smith, además, fue un “Pressidential Adress” en la Reunión Anual de la American Educational Research Association (AERA), celebrada en Montreal (abril, 2005). Por lo demás ambas han sido coeditoras de los dos mayores (y mejores) manuales sobre el estado de la cuestión, de los que los escritos anteriores son tributarios. Nos referimos a Cochran-Smith, M. y Zeichner, K. (eds.) (2005). Studying Teacher Education: The Report of the AERA panel on research and teacher education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 861 pp.; y a Darling-Hammond, L. y Bransford, J. (eds.). (2005). Preparing Teachers for a Changing World: Report of the Committee on Teacher Education of the National Academy of Education. San Francisco: Jossey-Bass, 624 pp. 4 Entre algunas de las mejores revisiones de los cambios producidos en la investigación sobre la enseñanza y la formación del profesorado en las últimas décadas se pueden resaltar: Fenstermacher, G.D. (1994). The Knower and the Known: the Nature of Knowledge in Research on Teaching. Review of Research in Education, 20, 3-56, 1994. Carter, K. (1990). Teachers' Knowledge and Learning to Teach. En Houston, W.R. (ed.), Handbook of Research on Teacher Education. New York: Macmillan, 291-310. Angulo, F. (1999). De la investigación sobre la enseñanza al conocimiento docente. En Pérez Gómez, A., Barquín, A. y Angulo, F. (eds.). Desarrollo profesional del docente. Política, investigación y práctica. Madrid: Akal, 261-319. Hemos presentado nuestra propia visión del tema en Bolívar, A. y Salvador Mata, F. (2004). Conocimiento didáctico. En Salvador Mata, F., Rodríguez Diéguez, J.L. y Bolívar, A. (dirs). Diccionario Enciclopédico de Didáctica. Archidona (Málaga): Aljibe, vol. I, 195-215. Por su parte, se pueden ver las revisiones, ya referenciadas, de Cochran-Smith, M. y Lytle, S. (1999); y el libro de Montero, L. (2001). La primera cuestión, dominante en las décadas de los cincuenta y sesenta, era: ¿cuáles son los atributos y cualidades de los buenos docentes, así como de los programas de formación del profesorado? Esta línea generó numerosas investigaciones sobre las características personales (empatía, carácter, integridad personal, etc.) y académicas o intelectuales (nivel y cultura general y disciplinar) de los docentes. A su vez, afectó a los programas de formación del profesorado, viendo su rigor, exigencia y relación con las disciplinas incluidas. En la esfera política plantea cómo conjugar la formación disciplinar y pedagógica, las cualificaciones de los formadores, así como las estructuras universitarias de gestión de los programas de formación. De finales de los años 1960 hasta 1980 la cuestión, de acuerdo con las revisiones, se formulaba así: qué estrategias y procesos de enseñanza emplean los docentes eficaces y qué procesos de formación son mejores para garantizar su aprendizaje. En un momento de auge de los estudios proceso-producto, que establecen correlaciones entre los comportamientos docentes y el aprendizaje de los alumnos, se añora constituir una base científica para la enseñanza. Adiestrar a los docentes en aquellas competencias concretas (si es posible especificadas en “pasos”, en los correspondientes manuales de entrenamiento de adquisición de competencias), que han mostrado una correlación positiva con los rendimientos de los alumnos, era el tema dominante de preocupación para lograr una enseñanza “eficaz”. La insatisfacción con lo que el enfoque da de sí para mejorar la práctica, a pesar de las sucesivas reformulaciones, por su dependencia de una epistemología positivista y una psicología conductista, provoca un cambio de enfoque –acorde con el giro hermenéutico en las ciencias sociales– entendiendo que, para conocer qué es una buena enseñanza, es indispensable tener en cuenta y comprender las representaciones de los enseñantes y alumnos. De un conocimiento para la enseñanza (producido por la investigación de expertos externos para prescribir a las aulas) se pasa a reconocer un estatus propio al conocimiento del profesor (práctico, del oficio, personal, etc.), implícito en las acciones docentes o en el pensamiento del profesor. En su lugar, en los años ochenta y noventa, la cuestión que preocupa es qué conocen los profesores, que se irá reformulando en qué deben saber y hacer los profesores y, como corolario, cuál deba ser la base de conocimiento en la formación de los docentes. Estamos en un momento en que preocupa cómo lograr la profesionalización de la enseñanza. Se proponen varias categorizaciones del conocimiento del profesor, siendo la más conocida la del programa de investigación de Shulman (19875) sobre los componentes de un conocimiento “base” para la enseñanza. Este programa abandona la orientación descriptiva anterior para adoptar un enfoque normativo de lo que los profesores deben conocer y hacer, y qué categorías de conocimiento se requieren para ser competente. Se trata de determinar el “conocimiento base” requerido para la enseñanza y de la materia que enseñan, para –en función de ello– rediseñar la formación del profesorado (especialmente en didáctica específica de Secundaria). Se plantea, entonces, investigar el desarrollo del conocimiento profesional durante la formación del profesorado y cómo transforman el contenido en representaciones didácticas y lo utilizan en la enseñanza. Como atributo del conocimiento que poseen los “buenos” profesores con experiencia, el “conocimiento didáctico del 5 Se puede ver ahora el articulo central de su programa (“Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma”), así como otros estudios de su equipo, en el monográfico (“El conocimiento de la enseñanza”) que hemos dedicado en la revista Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 5 (2), 2005. Revista disponible electrónicamente: http://www.ugr.es/~recfpro contenido” se configura como una mezcla de contenido y didáctica, en que “además del conocimiento per se de la materia incluye la dimensión del conocimiento para la enseñanza”. Estos profesores tienen un modelo flexible del contenido pedagógico, que –con implicaciones epistemológicas y éticas– determina tanto su desarrollo curricular práctico como la legitimación de las estrategias didácticas empleadas. La cuestión actual, en el comienzo del nuevo milenio, recogiendo preocupaciones anteriores, queda reformulada del siguiente modo: ¿cómo podemos asegurar que los profesores en ejercicio y los nuevos docentes conocen y saben hacer lo que deben conocer y saber hacer?. El corolario a nivel de investigación y política educativa es desarrollar dispositivos que posibiliten diferenciar cuáles son los docentes con buena práctica docente de sus colegas que no la tienen, así como saber cómo, dónde y cuándo estos docentes eficaces llegan a serlo. Aparte de otro tipo de motivaciones (profesionalización de la enseñanza mediante el desarrollo de estándares profesionales; acreditación del profesorado y de las instituciones y programas de formación; etc.), es expresión de una sociedad “performativa”, en la que –en último extremo– lo que importa es la evaluación de los resultados conseguidos por los alumnos. En una comunidad discursiva de la calidad, que empieza a ser dominante en los países anglosajones, el movimiento de rendimiento de cuentas por estándares (“standardsbased reform”) pretende evaluar las escuelas y la calidad del profesorado por los niveles de consecución de los estudiantes, en función del conjunto de estándares externos, que definen niveles aceptables de rendimiento. Que se oriente a garantizar una educación equitativa para todos o, en una perspectiva mercantil, a diferenciar centros o profesorado para elección de clientes, es la cuestión preocupante. Por eso, frente a los setenta, en que el problema lo era de formación, o en los ochenta, en que lo era de aprendizaje (comprender cómo los futuros profesores aprenden los conocimientos, habilidades o disposiciones necesarias para el ejercicio profesional), actualmente, mantiene Cochran-Smith (2005), la formación del profesorado se ha constituido, en la mayoría de países, en un problema político, en el sentido fuerte del término, Ahora se trata de cómo la administración educativa puede controlar aquellos parámetros que incrementen la calidad del profesorado y, consecuentemente, los resultados de los centros educativos. ¿Es esto bueno o malo?, se pregunta. Bueno es que la política se tome en serio asegurar que todos los niños tengan buenos profesores y que la investigación esté siendo usada para la toma de decisiones. Malo es que se subordine al simple incremento de resultados de los alumnos, sin tener en cuenta otros factores mediadores que afectan a los resultados, subordinándola a un modelo mercantil. En segundo lugar, la nueva formación del profesorado debe basarse en la investigación y en la evidencia. Los efectos que tengan la nueva formación (coherencia y rigurosidad, estándares de acreditación, conocimiento profesional base) se constituyen en el principal parámetro. Los programas formativos, en lugar de permanecer como una cierta “caja negra”, son juzgados ahora según los estándares de lo que constituye una buena enseñanza. Si bien esto puede ser, por sí mismo, positivo; hay otros aspectos negativos en la cuestión: lo que se entienda aquí por “evidencia” no puede asimilarse, sin más, a otros ámbitos (p.e. medicina), sino que requiere describir, interpretar y comprender. Por último, la nueva formación del profesorado, al menos en USA, está guiada por los resultados, siendo el criterio determinante de una buena formación que pueda asegurar el incremento de los aprendizajes de los alumnos: “a lo largo del país, los proveedores de formación del profesorado están luchando por demostrar, documentar y medir los resultados, consecuencias y efectos de la preparación del profesorado en la escuela y otras consecuencias” (Cochran-Smith, 2005: 9). De focalizarse a mediados de los noventa en los procesos o “input” (cómo los futuros profesores aprenden a enseñar, cómo sus conocimientos y creencias cambian en el tiempo, qué aspectos del conocimiento didáctico y disciplinar son necesarios, y qué contextos apoyan el aprendizaje) se ha pasado a los resultados u “output”. Si bien puede ser bueno, comenta Marilyn, que las Facultades de Educación reconceptualizen su enseñanza en términos de lo que pueda contribuir para mejorar la educación que puedan llevar a cabo sus futuros profesores; sin embargo, todo se vuelve peor cuando los resultados se reducen a lo que miden los tests en los alumnos. Ni los profesores tienen en exclusiva tal responsabilidad, ni menos pueden igualar poblaciones desfavorecidas, ni es el único propósito de la educación. Los nuevos vientos “performativos”, en que el conocimiento se subordina a su uso pragmático o su valor en el mercado, también llegan aquí. En este contexto, continúa comentando Cochran-Smith (2005), es lógico que se generen un conjunto de tensiones: si los programas formativos han de ser uniformados o hay que seguir apostando por la diversificación, qué peso haya que otorgar a la didáctica y a los contenidos disciplinares; si además de la universidad otros contextos o instituciones pueden dedicarse a la formación del profesorado; en fin, qué grado de regulación o no deba tener la formación del profesorado. Ante esta situación, ¿qué futuro nos espera?. Desde luego sería un negro panorama, que todo quedara cifrado a medir la preparación del profesorado, por instituciones públicas o privadas. La comunidad académica tiene la responsabilidad de, trabajando en este contexto, redirigirlo en dimensiones más justificables. Por ejemplo, si la formación del profesorado ha de tener su norte en el aprendizaje (no en los resultados), éste tiene que ir más allá de lo que puedan medir evaluaciones externas, para pasar a cómo garantizar una educación equitativa a toda la población. Por su parte, Linda Darling-Hammond (2006) señala que, por las experiencias y la investigación, hemos aprendido un amplio conjunto de cosas como para poder diseñar programas de formación del profesorado relevantes y eficaces. Tres componentes críticos de semejantes programas incluyen: alta coherencia e integración entre cursos y entre éstos y el practicum; vincular bien la teoría y la práctica, tanto en un trabajo clínico supervisado intensa y extensamente al tiempo que integrado en el trabajo del curso; y, finalmente, relaciones proactivas con las escuelas donde aprendan a desarrollar modelos de buena enseñanza. Habría que ponerse de acuerdo en qué conocimiento para la enseñanza (el “qué” de la formación del profesorado), así como en diseñar los programas adecuados (el “cómo”). En relación con este segundo, importan tres aspectos: “aprender a enseñar requiere que los nuevos profesores lleguen a comprender la enseñanza en modos bastante diferentes de sus propias experiencias como estudiantes; en segundo lugar, que aprendan no sólo a gustarle ser profesor sino también a actuar como profesor; por último, comprender y responder a la densa y multifacética vida en las aulas” (Darling-Hammond, 2006: 305). 2. Una primera respuesta: ¿Qué podemos esperar de la formación del profesorado? En primer lugar, me voy a cifrar en el primer apartado de la referida ponencia conjunta (Romero et al., 2006), que estimo central, no sólo por su mayor extensión, sino por posicionar algunos de los puntos nucleares, así como por dar el “tono” de todo el escrito. Las cinco aportaciones restantes de la ponencia vienen a completar, desde diferentes ángulos, la cuestión disputada de la formación del profesorado necesaria actualmente. Específicamente me voy concentrar en las siguientes cuestiones: relación entre formación del profesorado y mejora de la enseñanza y su no relación directa 2.1. La relación entre formación del profesorado y mejora de la enseñanza ¿Por que hay, normalmente, una escasa relación entre formación del profesorado y la mejora de la enseñanza?, se preguntan los autores. Siendo un pilar irrenunciable, su capacidad es limitada. Sobre este asunto caben dos posturas: una, desconfianza hacia la formación docente como condición para la mejora de la enseñanza, de la que se hace eco la referida ponencia; otra, que justo la sitúa en la base de la mejora, aún cuando deba verse acompañada por otros factores contextuales, organizativos y de política educativa para que, efectivamente, suceda. Aún comprendiendo las razones de la primera, sobre todo por los formatos que ha adoptado, destacaré distintas dimensiones que la acercan a la segunda. Toda una tradición de estudios sobre mejora y eficacia de la escuela, así como la teoría del cambio educativo, ha situado la formación del profesorado como una de la claves de la mejora de la educación. La mejora puede, inicialmente, ser entendida como “la movilización del conocimiento, destrezas, motivaciones, recursos y capacidades en las escuelas y en los sistemas escolares para incrementar el aprendizaje de los alumnos” (Elmore, 2003: 20). También el desarrollo profesional (en el que se inscribe la formación del profesorado) ha de ser juzgado con estos parámetros, como ha puesto de manifiesto Elmore en el excelente trabajo citado. El núcleo de la acción docente es lo que el profesorado, en conjunción con sus colegas, hacen y promueven en clase, dado que es lo que, en último extremo, marca la diferencia en las buenas experiencias de aprendizaje proporcionadas a los alumnos. Como plantea Escudero (2006) se trata de cómo “garantizar a todos con eficacia una buena educación” y, en relación con esta meta, qué formación sería más congruente. Esto significa que lo que se pretenda hacer en formación del profesorado debiera tener como parámetros en qué grado contribuye a una mejora de la educación de la ciudadanía. Como estableció Darling-Hammond (2001): “el sine qua non de la educación es si los profesores son capaces de conseguir que todos y cada uno de los alumnos diferentes accedan a contenidos relevantes, y consiguen trabajar en cooperación con las familias y otros educadores para favorecer su desarrollo. Ahora bien, si sólo son unos pocos los docentes capacitados, la mayor parte de los centros jamás ofrecerá una educación de calidad para todo el abanico de estudiantes que acuden a los mismos. El éxito para todos depende del desarrollo de una base de conocimientos ampliamente compartida por toda la profesión, así como de su compromiso con el aprendizaje de todos los alumnos” (págs. 369-70). He dado cuenta en otros trabajos (Bolívar, 2001, 2005a) sobre cómo en las últimas décadas el locus de los esfuerzos de mejora ha ido desplazándose progresivamente de la política educativa a tomar el centro escolar como unidad de cambio para pasar, en las últimas décadas, a situarlo a nivel del espacio del aula (enseñanza-aprendizaje de los alumnos). Si ya es un lema aceptado, como ha repetido Fullan (2002), que “la política no puede cambiar lo que realmente importa” y, por otra parte, los esfuerzos emprendidos a nivel de centro no siempre han tenido impacto –por su “débil articulación”– en lo que se hace en el aula, convendría situar la práctica docente (lo que se hace y podría hacer en la enseñanza de cada docente en su materia o área con el grupo de alumnos respectivo) en el núcleo de mejora, aún cuando, para ello, deba verse acompañada por una acción conjunta a nivel de escuela, que la haga sostenible, más allá de individualidades o voluntarismo. De este modo, si la mejora de la enseñanza se ve potenciada cuando un equipo de profesores trabaja en torno a un proyecto común, también es preciso resaltar que dicho proyecto ha de tener su foco de incidencia en lo que cada uno hace en su clase. En caso contrario, se produce una distracción sobre dónde situar los esfuerzos de mejora, como ha ocurrido –en parte– cuando el centro escolar se ha constituido en el núcleo y base de la mejora. No obstante, la mejora del aprendizaje de los alumnos no ocurrirá si, paralelamente, no se da un aprendizaje de los profesores (conocimientos y habilidades) y sin cambios organizativos que promuevan el desarrollo de los centros. La mejora escolar es una estrategia para el cambio educativo que se focaliza en el aprendizaje y niveles de consecución de los estudiantes, modificando la práctica docente y adaptando la gestión del centro en modos que apoyen la enseñanza y el proceso de aprendizaje que queremos (Hopkins, 2001). Por eso, el blanco o núcleo duro al que deben tender todas las acciones es a la mejora de la práctica docente, de modo que las buenas experiencias de aprendizaje proporcionadas afecten al progreso educativo de todo el alumnado. Todas las labores a nivel de centro, en último extremo, tiene que contribuir a incrementar la educación y el aprendizaje de todo el alumnado. Es cierto que dichos resultados no pueden limitarse a los niveles de consecución académica para, sin desdeñarlos, incluir también dimensiones afectivas, sociales y personales (capacidades y habilidades sociales y personales, educación cívica y responsabilidad social, etc.). Se tienen que valorar, además, no sólo los niveles finales de consecución obtenidos sino también los procesos como los han alcanzado (calidad de la enseñanza ofrecida) y cómo son atendidos los alumnos más desventajados socialmente. En línea de una “profesionalidad democrática” se debe tender a tomar el centro escolar como tarea colectiva, convirtíendolo –por un lado– en el lugar donde se analiza, intercambian experiencias y se reflexiona, conjuntamente, sobre lo que pasa y lo que se quiere lograr. Por otro, se recupera la comunidad educativa, en un proyecto educativo ampliado, estableciendo redes o acuerdos entre centros escolares, familias y municipios, en una nueva articulación de la escuela y sociedad, como estamos intentando en el Proyecto Atlántida (Bolivar y Luengo, en prensa). Esto supone “redefinir” el ejercicio profesional, no sólo a nivel individual, sino colectivo, en una dirección de “profesionalidad ampliada”. El modelo de profesional (liberal) autónomo, en el que han sido socializados la mayor parte de los docentes, impide esta colaboración actualmente imprescindible. A su vez, el enfoque de profesional que trabaja de modo colegiado con sus compañeros debe ampliarse con otros sectores sociales, especialmente las familias. El desarrollo profesional se ve potenciado cuando el centro escolar construye la capacidad para funcionar como una comunidad profesional de aprendizaje, recogiendo el saber acumulado tanto de las “organizaciones que aprenden” como de las llamadas “culturas de colaboración” y de otros enfoques como las “comunidades de prática”. La mejora del aprendizaje de los alumnos, en un contexto enriquecido y equitativo, supone, conjuntamente, un aprendizaje profesional y un aprendizaje de la escuela, en una interacción interniveles apoyada por un entorno que aporte impulsos, en especial un liderazgo “distribuido” que estimule la mejora. Esta capacidad colectiva de todo el profesorado para mejorar el rendimiento de los alumnos la podemos llamar “capacidad de la escuela” (Newmann, King y Youngs, 2000). Sin embargo, como documenta la literatura y las experiencias prácticas intentadas, se suelen presentar graves problemas para establecerlas, pues suponen un cambio organizativo e individual de lo que se entiende por el ejercicio profesional. Entre otras, una escuela configurada como una comunidad profesional de aprendizaje se estructura en torno a estas dimensiones (Louis y Kruse, 1995; Bolam, McMahon, Stoll et al., 2005): valores y visión compartidos; responsabilidad colectiva por la mejora de la educación ofrecida; focalizada en el aprendizaje de los estudiantes y en el mejor saber hacer de los profesores; colaboración y desprivatización de la práctica individual; aprendizaje profesional a nivel individual y de grupo mediante una práctica reflexiva colegiada; relaciones de trabajo basadas en una confianza mutua, respeto y apoyo. En cualquier caso, como se resalta últimamente, las comunidades profesionales de aprendizaje no existen sólo para que los profesores trabajen más a gusto o para que haya un mejor ambiente en los centros, sino para incrementar la capacidad del profesorado como profesionales, en beneficio de lo que importa como misión de la escuela: la mejora del aprendizaje de todos los alumnos. Por eso, en una buena investigación sobre el tema (Bolam, McMahon, Stoll et al., 2005), entienden que “una comunidad de aprendizaje efectiva tiene la capacidad de promover y mantener el aprendizaje de todos los profesionales en la comunidad escolar con el propósito colectivo de incrementar el aprendizaje de los alumnos”. En último extremo, si el objetivo deseable fuera hacer de cada escuela una buena escuela, paralelamente, habría que pensar qué hacer para que haya un buen profesor en cada aula (Darling-Hammond y Baratz-Snowden, 2005). Al respecto, como ya señalaba CochranSmith (2005, un análisis más amplio en Cochran-Smith, 2001), uno de los parámetros para juzgar la formación del profesorado es cómo contribuye a mejorar el aprendizaje de los profesores y, en última instancia, el aprendizaje de los alumnos. La formación del profesorado se dirige a generar procesos de mejora que conviertan al centro escolar en un lugar donde el aprendizaje no sólo es una meta, sino una práctica capaz de asegurar unos niveles educativos deseables para todos los alumnos. Además de una estrategia horizontal de coherencia en la acción conjunta de la escuela, se deben reclamar impulsos verticales de apoyo y presión de las políticas educativas. 2.2. Sobre la no relación directa entre formación del profesorado y la mejora de la enseñanza, por un conjunto de factores mediacionales y contextuales Este es un debate que goza ya, al menos, de un tercio de siglo 6. Compartiendo algunas de las razones que señalan Romero y Luis, enmarcadas en la teoría de la estructuración de Giddens (1995a) sobre “agente” y “estructura” y en las insuficiencias de las teorías pedagógicas sobre “pensamiento del profesor”, creo que también hay algunos olvidos o ausencias que quiero poner de manifiesto. En primer lugar, la formación inicial del profesorado debe ser incluida en el desarrollo profesional docente y, en esa medida, conectada con la formación permanente (Montero, 2002), que –además– deben estar debidamente articuladas. La formación docente no implica, por sí misma, un desarrollo profesional, como ingenuamente a veces se ha creído; pero sí es uno de los factores que inciden en dicho desarrollo profesional. Encuentro que el ensayo se concentra en la formación inicial, permaneciendo en el fondo (no en la penumbra) la 6 Se suele citar este trabajo como el primero que planteó la cuestion de la falta de evidencia empírica de la incidencia de los programas de formación del profesorado: Zeichner, Kenneth M., & Tabachnick, B. Robert. (1981). Are the effects of university teacher education 'washed out' by school experience? Journal of Teacher Education, 32(3), 7-11. Por lo demás, una revisión actual se puede ver en Brouwer y Korthagen (2005). permanente. Por ello mismo, los análisis y críticas que realizan se refieren más a un modelo “escolarizado” de formación, que es el predominante en este tipo de formación, cabiendo otros tipos de formación en el trabajo a los que no afectarían tales críticas. Desde la mitad de los ochenta en España la prioridad la ha tenido la formación permanente (Bolívar, 2006a), justificable por la edad media de un profesorado joven que debía implementar los cambios. Por eso, concentrarse en la formación inicial puede ser relevante ahora, dado que en las próximas décadas la jubilación masiva de la generación que entró con motivo de la extensión de la escolaridad a comienzos de la democracia, el sistema educativo va a necesitar una renovación del personal, Además, tiene interés debido a que estamos inmersos, con motivo del EEES, en una reforma de los planes de estudio de la formación inicial. Aparte habría razones de más hondo calado, como considerar la formación inicial como un primer momento de la socialización profesional, lo que hace que los centros universitarios tengan un relevante papel en la configuración de la identidad profesional de base (Canário, 2005). Pero, un movimiento de renovación como Fedicaria, estimo, aún preocupándole la formación inicial, tiene –por su propia naturaleza– que incidir más en la formación permanente y en los procesos de innovación en los centros. Esta comprende todo el conjunto de actividades en que los docentes se implican a lo largo de su carrera, realizadas tanto para incrementar su competencia en el oficio como para una mejor vivencia de la profesión. Como tal, es un proceso de aprendizaje resultante de las interacciones significativas que tienen lugar en el contexto temporal y espacial de su trabajo y que da lugar a cambios en la práctica docente y en los modos de pensar dicha práctica (Kelchtermans, 2004). De este modo, a menos que reduzcamos la formación del profesorado a “formación inicial”, hay otras formas de formación del profesorado (permanente o en servicio) que superan los problemas entre teoría y acción, como la formación centrada en la escuela, trabajo en torno a proyecto comunes, etc. Si en sus formatos más tradicionales se ha limitado a cursos escolarizados de formación, nuevas perspectivas han abogado por el aprendizaje con los colegas en el contexto de trabajo, vinculando el desarrollo profesional con el organizativo. Desde esta perspectiva, apostamos por una formación que articule las necesidades de desarrollo individual y las de la escuela como organización, donde los espacios y tiempos de formación estén ligados con los espacios y tiempos de trabajo, en que los lugares de acción puedan ser –a la vez– lugares de aprendizaje. Además, la propia formación del profesorado deberá estar basada en un visión curricular, y no en un catálogo de actividades dispersas, a escoger según preferencias. Acertadamente se critica, como “idealismo individualista”, la confianza infundada de que los conocimientos o creencias del profesor puedan explicar su práctica docente, muy presente en el pensamiento pedagógico, pero que en su grado extremo se manifestó en el modelo de “pensamiento del profesor” (teacher thinking), muy extendido entre nosotros7 y ya 7 Como es conocido los estudios sobre el “pensamiento del profesor”(teacher thinking) han tenido una amplia repercusión en España, tanto en didáctica general como en didácticas específicas (donde se han elaborado numerosas tesis doctorales). Por señalar sólo sus inicios, en la recopilación de J. Gimeno y A. Pérez de 1983 (La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid: Akal) ya aparecía (pp.372-419) la excelente revisión de R. Shavelson y P. Stern: “Investigación sobre el pensamiento pedagógico del profesor, sus juicios, decisiones y conducta”. Posteriormente se celebró un Congreso en Huelva, que dio lugar al libro editado por L.M. Villar (El pensamiento de los profesores y la toma de decisiones. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1986), quien unos años después editaría otra recopilación más actualizada (Conocimiento, creencias y teorías de los profesores. Alcoy: Marfil, prácticamente abandonado o subsumido en otros constructos más amplios como “conocimiento profesional” o “identidad profesional”. En efecto, un planteamiento “mentalista”(ya sea teorías implícitas, creencias, conocimiento práctico o, en suma, conocimientos en general) olvida otros factores mediacionales cuando no “estructurales” que condicionan lo que finalmente sea la acción. Ya, a mitad de los ochenta, Shulman (1989) señaló –además– como debilidad el haberse limitado a procesos genéricos, olvidando el contenido de la enseñanza. El programa del pensamiento del profesor –decía– ha fallado “en analizar la comprensión cognitiva del contenido de la enseñanza por parte de los profesores; y las relaciones de esta comprensión y la enseñanza que los profesores proporcionan a los alumnos”. Por lo demás, concentrarse en los procesos mentales de los profesores, como critican Romero y Luis, conduce a una perspectiva psicologicista e individualista, que olvida las dimensiones contextuales de la práctica docente. Por otra parte, al adoptar la investigación un carácter descriptivo-narrativo del pensamiento del profesor, impide cuestionar las determinaciones ideológicas de dicho pensamiento, al tiempo que plantear su cambio. Sólo cabe cifrarse en los relatos que, desde una perspectiva personal, formulan los docentes. En fin, todo ello hizo que se pasara a perspectivas más amplias, como el “conocimiento profesional” (Wilson y Berne; 1999; Montero, 2001). Por lo demás, los criterios para el conocimiento están en crisis. Al respecto, en una buena revisión sobre el tema, Munby et al. (2001) afirman: “Los viejos criterios para definir el conocimiento están obsoletos, no existiendo aún nuevos criterios que los sustituyan. Situación paradójica. La cuestión está en si es un problema temporal o permanente. Si podemos alcanzar un nuevo conjunto de criterios para el concepto de conocimiento del profesor, más robusto y poderoso; o prevalecerá la visión postmoderna de que existen múltiples conjuntos de criterios, dependiendo de la cultura y el discurso propio” (pág. 879). En cualquier caso, el exceso de atención prestada en las últimas décadas al “conocimiento del profesor” puede haber hecho perder la visión de para qué queremos la formación y cuáles deban ser los propósitos y fines que la deban guiar. En formación del profesorado de lo que se trata es, pues, de –por un lado– determinar las metas o propósitos (el “para qué”) de la formación8; por otro, aquello que necesitan los profesores (el “qué”) para moverse con eficacia en el aula y contribuir, en conjunción con sus colegas, a la educación de la ciudadanía. Por último, estaría el “cómo” lograrlo: buenas prácticas que posibilitan la formación y políticas formativas que la apoyan (Darling-Hammond y Baratz-Snowden, 2005). La formación inicial del profesorado en las Escuelas o Facultades de Educación no es, en efecto, el principal factor que explique la calidad en el desempeño profesional. Aún 1988). En este mismo círculo, Carlos Marcelo publicó El pensamiento del profesor (Barcelona: Ceac, 1987). 8 Sin tener por qué entrar en una larga discusión sobre el tema, hay un consenso implícito en lo que sería deseable y razonable. Baste, por ejemplo, las cinco siguientes que determina National Board for Professional Teaching Standards: los maestros están comprometidos con los estudiantes y su aprendizaje, conocen los contenidos que enseñan y cómo enseñarlos a los alumnos, son responsables de dirigir y guiar el trabajo de los alumnos, piensan de modo sistemático sobre su práctica y aprenden de la experiencia, forman parte de comunidades de aprendizaje comprometidas con la mejora de la enseñanza. Cfr. What teachers schould know and be able to do. Arlintong, VA: National Board for Professional Teaching Standards. Disponible: http://www.nbpts.org cuando se lograra una alta cualificación, esta no equivale por sí sola a alta calidad docente posterior. Es verdad, también, que contamos con escasas evidencias, procedentes de la investigación, que den cuentan de qué elementos y aprendizajes se adquieren en la formación inicial y cuáles, luego, efectivamente utilizan en su práctica. Parece, más bien, que los profesores en los inicios de sus práctica profesional suelen recurrir a lo que ellos vivieron como alumnos (en la escuela o en las propia formación inicial) y aprendieron “por observación” (Lortie, 1975), en otros casos se someten a las rutinas de la “cultura escolar” dominante o a las demandas del contexto escolar en que trabajan. Lo aprendido en la formación inicial es, pues, “des-aprendido” para recurrir a lo que han vivido prácticamente como alumnos9, en un cierto efecto de “barrido” de las teorías aprendidas y lo que funciona en la cultura escolar vigente. La construcción de una identidad profesional es, pues, un proceso continuo desde la “socialización preprofesional” de las primeras edades en el ámbito familiar, social y, sobre todo, escolar hasta la formación inicial. En especial la larga historia escolar (una media de 16 años) ha marcado su socialización como alumnos que, en parte, va a condicionar su saber hacer como profesionales en el futuro, como muestran las historias de vida profesionales. Como dice Tardif (2004: 54), “los saberes experienciales del docente profesional se derivan en gran parte de preconcepciones de la enseñanza y del aprendizaje heredadas de la historia escolar”, por lo que ya están aprendiendo el oficio antes de iniciarlo. De este modo, tal como está configurada, la formación inicial tiene un impacto relativo en la práctica docente de los futuros docentes, aparte de la calidad de la formación disciplinar recibida. Una persistente investigadora sobre el tema como Sharon FeimanNemser (2001: 1014) señala que los programas habituales de formación inicial del profesorado “representan una intervención muy débil comparada con la influencia que los profesores en formación han tenido en su etapa escolar, así como de las experiencias de prácticas”. En el plano estrictamente didáctico se presentan fracturas y discontinuidades entre lo que los profesores de las Facultades de Educación enseñan, lo que los futuros profesores aprenden y aquello que, posteriormente, ponen en juego y hacen cuando actúan profesionalmente. Ante la indecisión de qué será más adecuado hacer, pues, se suele reproducir lo que han visto ha funcionado en el pasado. Las argumentaciones recibidas en la formación inicial suelen desvanecerse cuando se tiene que nadar en las procelosas aguas de la práctica. Sin embargo, lo anterior no puede conducir a minusvalorar el papel clave que desempeña la formación inicial en la configuración de la identidad docente. Una cosa es la desconfianza en el modo como se suele realizar y otra el descrédito. Los nuevos discursos de “epistemología de la práctica”, investigación-acción, desregulación de la formación docente, etc., han podido conducir a dicho desencanto. La formación universitaria es la que, 9 Numerosas investigaciones, a partir de K.M. Zeichner ( “Dialéctica de la socialización del profesor”, Revista de Educación, 277, 1985, 95-123), han puesto de manifiesto el cambio conservador que, en ocasiones, produce la inmersión en la enseñanza, frente a las teorías más innovadoras recibidas en la formación inicial, volviendo a las creencias que tenían al ingresar en la Escuelas de Magisterio. Entre nosotros se puede ver el trabajo de Javier Barquín (“La evolución del pensamiento pedagógico del profesor”, Revista de Educación, 294, 1991, 245-274). Por lo demás una buena revisión de estos estudios se puede ver en el artículo de Antonio Bretones (2003). Las preconcepciones del estudiante de profesorado: de la construcción y transmisión del conocimiento a la participación en el aula. Educar, 32, 25-54. propiamente, configura una “identidad profesional de base”, dependiendo de cómo se aprendan los conocimientos teóricos, los modelos de enseñanza y se adquiera una primera visión de la práctica profesional. Aquí empieza a configurarse la proyección de sí mismo en el futuro, con la incorporación de saberes especializados o profesionales, que –junto a un dominio en campos y competencias prácticas– vehiculan al tiempo una concepción del mundo y un modo de situarse en él. Hay un conjunto de factores mediacionales en la socialización docente que filtran la formación inicial recibida, como resaltan Romero y Luis en su trabajo: cultura escolar o “gramática básica”, subculturas de departamentos o ciclos, códigos pedagógicos dominantes, etc. Los modelos y estudios empíricos (Brouwer y Korthagen, 2005) ofrecen diversos factores que condicionan lo que, finalmente, llegue a los alumnos. Todo ello, como igualmente resaltan, lleva a situar el problema en el ámbito de la socialización y contrasocialización, contextualmente delimitadas. A falta de programas específicos de “inducción profesional”, como iniciación a la práctica10 en la transición de estudiante a profesor, se suele imponer la cultura dominante en los centros con todo su poder conservador. Por eso, como señala en un buen estudio sobre el tema Pérez Gómez (1999: 639): “es necesario resaltar al mismo tiempo tanto la exigencia ineludible de la práctica en la formación del docente como el peligro de su enorme poder socializador”. Además, los problemas de la formación del profesorado para mejorar la enseñanza no vienen sólo por parte del agente y la estructura, sino por el modo mismo como se realiza. Como reconocen, en un momento, los propios autores: “la formación del profesorado goza de un amplio margen de mejora”. Al fin y al cabo, como sabemos, los dispositivos de formación son más relevantes que los propios contenidos. Por poner un ejemplo reciente, Niels Brouwer y Fred Korthagen (2005), en un amplio estudio longitudinal, han analizado cómo los programas que cuidan la integración de la teoría y la práctica pueden tener una incidencia en la forma en que los profesores principiantes llevan a cabo su práctica docente. En particular, estos programas se caracterizan por a) una cuidadosa planificación de la alternancia entre enseñanza y períodos de prácticas, que permitan oportunidades para que los futuros docentes reflexiones sobre sus experiencias de enseñanza y reorganicen sus planes docentes; b) un incremento gradual en la complejidad de las actividades de enseñanza, de modo que se puedan contrastar las ideas en los contextos realistas del aula; b) cooperación entre los estudiantes, mentores en los centros escolares y supervisores de la Universidad que creen oportunidades para prestar atención a las preocupaciones individuales de los estudiantes a profesor. Finalmente, la literatura ha destacado en las últimas décadas un conjunto de dimensiones que explican el saber hacer del profesor como agente individual (Day, 2005, 2006; Marcelo, 2002): experiencias durante la carrera y el propio ciclo de vida, creencias sobre la educación y enseñanza, conocimiento (general, didáctico del contenido, práctico), estrategias y habilidades de enseñanza, implicación emotiva y afectiva, así como el propósito moral con que afronta su trabajo, la motivación para seguir aprendiendo, sentido de interdependencia y trabajo en equipo, etc. Tenerlas en cuenta es clave para que la formación pueda incidir en los modos de hacer. Como reivindicamos en la última parte, se trata de situar 10 Está por ver lo que pueda dar de sí el art. 101 (Incorporación a la docencia en centros públicos) de la LOE sobre el ejercicio del primer año de enseñanza “bajo la tutoría de profesores experimentados”, compartiendo ambos la responsabilidad por la enseñanza del profesor en formación. la dimensión de sujeto, dejada hasta ahora en la sombra. De hecho, con la formación permanente al servicio de las reformas, dice Lourdes Montero (2006: 175), se ha tendido más: “a la consideración de los profesores como objetos a transformar que cómo sujetos de esa transformación (la gran asignatura pendiente de la política de la formación permanente del profesorado en nuestro contexto es su consideración como sujetos)”. 3. La formación permanente del profesorado en España: contradicciones y posibilidades Coincido sustancialmente con la historia, en algunos de sus hitos o incidentes críticos principales, que traza José María Rozada sobre la formación inicial, permanente y estructuras de apoyo. Evidentemente el asunto tiene muchas dimensiones, imposibles de recoger en pocas páginas. Pero no es eso lo que importa, sobre lo que contamos con una amplia literatura, sino las críticas por las fracturas o discontinuidades que ha presentado este campo. Por haber sido el ámbito más conflictivo me voy a referir, brevemente, introduciendo otra dimensión (identidad profesional), al profesorado de Educación Secundaria. En cierta medida se ha hipotecado el futuro, con la prolongada ausencia de formación pedagógica del profesorado de Secundaria. Se detectó el problema (inservible el Curso de Aptitud Pedagógica), se determinó en un artículo de la LOGSE la nueva formación del profesorado de Secundaria, han pasado más de quince años y se ha ido sucesivamente aplazando, con acuerdo de todas las Administraciones educativas. En cualquier caso, además de esta necesaria formación pedagógica, la identidad profesional (“para qué estoy estudiando, lo que voy a hacer y a ser”) se debe inscribir formando parte de la propia carrera, lo que evita posteriores choques o recomposiciones de dicha identidad profesional. Este problema inveterado debía ser resuelto en la Reforma de las Titulaciones con motivo de la llamada Convergencia Europea, sin dejar –como se está optando– la cualificación didáctica a un momento posterior a la especialización disciplinar. Son siempre mejores programas integrados que yuxtapuestos. La primera identidad profesional se configura en el período de formación inicial, en nuestro caso como profesores especialistas en una disciplina. Cuando la identidad de base (profesor de Matemáticas, Lengua o Historia) choca con las demandas del ejercicio profesional (atender las vidas plurales de los alumnos, poner orden en la clase, orientar y educar), se genera –ya de entrada– la primera crisis de la identidad profesional (“yo no he estudiado para esto”, comenta el joven profesor). El “shock con la realidad” de que hablaba Veenman y la crisis de identidad profesional se manifiestan ya en la entrada, lo que es grave, no sólo en el curso del ejercicio profesional. De este modo, esta primera crisis de identidad tiene un carácter específico y ha sido previsiblemente provocada: forjada una determinada identidad profesional (matemático o lingüista) en la Licenciatura en la Universidad, al comenzar a dar clase, puede discordar con las necesidades del ejercicio profesional, generando dicha crisis. Momento de sentimientos de angustia e impotencia, de una puesta en cuestión de sí, de encontrarse fuera de juego, en unos casos, puede provocar serios problemas o –por el contrario, como salida– reformularse la primera identidad en una “segunda” identidad, instalándose plenamente en el oficio docente. Si necesitamos nuevos profesionales para salvar la crisis de identidad, entonces hay que transformar –en primer lugar– la formación inicial. Algo en esta dirección se hizo en Francia con la creación (discutida) en 1989 de los Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFMs), que querían contribuir a proporcionar el nuevo profesorado de los colleges, rompiendo con la división tradicional entre maestros (instituteurs) y profesores (professeurs), pasando a configurar una nueva identidad: professeurs des écoles y professeurs des collèges et lycées (Bourdoncle y Robert, 2000; Lang, 1999, 2001). Paradójicamente, como comenta Puelles (2003: 28), en nuestro país “no ha existido a lo largo de casi doscientos años una institución específica para la formación de los profesores de educación secundaria. [...] Cuestión suficientemente grave como para buscar alguna explicación”. Todos los intentos han resultado fallidos. En nuestro más inmediato presente, con motivo de la reforma de las titulaciones a partir de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), en 1987, se creó un grupo de trabajo (Grupo XV) encargado del diseño de las nueva titulaciones pedagógicas, donde se propuso, coherentemente, la creación de un título específico (segundo ciclo) para la Secundaria Obligatoria, además del profesorado especialista en materias de Bachillerato. Se proponían, pues, dos licenciaturas de segundo ciclo, una con una formación mayor pedagógica y por áreas de conocimiento, y otra con una formación especialista por disciplinas correspondientes. Pero fue rechazada, tanto por el cambio que suponía en la estructura de los cuerpos docentes, como por el corporativismo universitario que prefería la formación disciplinar fuerte a la profesionalización pedagógica. Algunas de estas posiciones se han vuelto a reproducir con motivo de la propuesta del “Master en Formación del Profesorado de Educación Secundaria”, presentado recientemente por el MEC. 3.1. De una racionalidad técnica a un desarrollo basado en la escuela, pasando por las trayectorias de vida Repensar la formación del profesorado, más allá de la racionalidad técnica dominante, supone articularla con las propias trayectorias profesionales, como hemos estudiado en otro lugar (Bolívar et al., 1999), en modos que posibiliten reapropiar la experiencia adquirida en conexión con las nuevas situaciones de trabajo; en lugar de establecer una ruptura, como – muchas veces– ha sucedido con la formación continua al uso. Al respecto de lo segundo, los Cursos de formación administrados principalmente desde los Centros de Profesores, con una oferta formativa mayoritariamente escolarizada, se han empleado instrumentalmente al servicio de la puesta en práctica de la Reforma. Las estrategias y formatos de formación se ponen al servicio de la implementación de los cambios externos; con lo que implícitamente – y, sin duda, así ha sido percibido por los docentes– se trata de adaptar a los profesionales a los cambios ya previamente diseñados, desligando formación y acción. En general, se han gestionado según una lógica adaptativa a posteriori a los cambios propuestos (Canário, 2005), como una condición para persuadir al profesorado para aplicarla, forzados a “consumir” horas de formación a cambio de una recompensa económica (sexenios). Con una teoría del cambio educativo “ingenua”, propia de los sesenta (cuando Mialaret declaraba “dazme enseñantes bien formados y haré no importa qué reforma”), se pretendía garantizar el éxito en la aplicación de la Reforma. En fin, como dicen Canário y Correira (1999), referido al caso portugués, similar con la situación española, “La formación obligatoria y masiva ha puesto a todos los enseñantes en una posición de déficit y ha contribuido a una rápida desvalorización del valor de la formación profesional. En lugar de una solución al problema de la crisis de identidad del profesorado, la sobredosis de formación parece haber venido a agravar la enfermedad existente” (pág. 141). Este “modelo escolarizado” en la formación continua de adultos, realizada de manera puntual, como complemento o reciclaje de la formación inicial y poco articulado con las situaciones de trabajo, ha tenido escasas transferencias y efectos muy reducidos sobre las escuelas y en la actividad docente en el aula. La reproducción de este modo escolar de formación por parte de las ofertas institucionales ha llegado a tales límites de saturación en nuestro país, que –tal vez– haya llegado el momento de repensar qué pueda ser la formación permanente del profesorado, para incidir en otras propuestas alternativas (el lugar del trabajo como contexto formativo), que puedan contribuir a insertar la formación en las propias trayectorias de vida y proyectos de escuela. De acuerdo con el modelo dominante, se ha entendido que, para que un nuevo currículum funcione, es preciso suplir déficits en los modos tradicionales del saber hacer de los profesores, aportando los nuevos conocimientos/habilidades requeridos, mediante los correspondientes cursos de formación. Este modelo de déficit asume que (a) la formación continua del profesorado puede ser concebida como un proceso definido y determinado externamente al centro y al profesorado; y (b) que hay un cuerpo de conocimiento generalizable, universal y validado externamente, que todo profesor puede aplicar en el lugar en que esté, con el que llevar a cabo la innovación, su implementación y la consiguiente mejora de la práctica. Por eso, han predominado, en la práctica, formatos de formación continua del profesorado como una formación inicial “retardada”, para lo que es preciso “actualizar” con nuevos conocimientos que suplen carencias iniciales, al margen de las necesidades individuales de profesionales adultos (con una experiencia profesional, que debiera ser punto de partida) y de los contextos organizativos donde trabajan. Formarse primero para aplicar los currículos después, en espacios y tiempos separados, es la materialización de una epistemología de la práctica, como aplicación técnica de la teoría, que criticara bien Donald Schön (1992). La formación se convierte en un deus ex machina (el pilar fundamental de la reforma, creían sus gestores), que venga a resolver todos los problemas, ocultando sus limitaciones internas. Es un profesionalismo “gestionado” al servicio de la lógica del cambio institucional, al margen de la identidad profesional (Day y Sachs, 2004). Si la formación tradicional continua, en sus diversas modalidades, se ha mostrado –es una crítica común y compartida– inadecuada para resolver los problemas de la clase o del centro escolar, contamos con un amplio saber acumulado sobre otros modos de llevarla a cabo. A título de ejemplo, una investigación sobre las formas más eficaces de aprendizaje del profesorado (Garet et al., 2001), basada en una amplia muestra de profesores de Secundaria, destaca seis aspectos: – Forma. Redes de profesores o trabajo en grupo son más efectivas que las cursos tradicionales y conferencias. – Duración. Programas sostenidos e intensivos tienen mucho mayor impacto que aquellos limitados y cortos. – Participación colectiva. Son mejores las actividades diseñadas para profesores que trabajan juntos en el mismo centro, grado o disciplina. – Contenido. Es clave focalizarlas tanto en lo que se enseña como en el modo de enseñarlo. – Aprendizaje activo. Son más relevantes estrategias que impliquen la observación mutua de los modos de enseñar, planificar y poner en práctica en el aula. – Coherencia. Los profesores deben percibir el desarrollo profesional como parte coherente de otros programas de aprendizaje y enseñanza que se reflejan en sus centros, tales como la adopción de nuevos currículos. En lugar de acciones puntuales sin conexión directa con las situaciones de trabajo, el proceso formativo debe movilizar los saberes poseídos en los contextos de trabajo a los momentos formativos, de modo que permitan reapropiar críticamente y recursivamente éstos a las nuevas situaciones de trabajo. Una relación de adecuación entre formación y trabajo puede provocar su reutilización, en las nuevas situaciones, de los saberes adquiridos anteriormente. Si bien se ha solido reconocer que los alumnos aprenden experiencialmente, construyendo a partir de lo que saben, hemos supuesto –por el contrario– que el problema de los profesores es que carecen de conocimiento, habilidades o destrezas, que deben ser remediadas por cursos de expertos, descontextualizados de su experiencia, para cada profesor como individualidad. Por último, hablar, ante cualquier dificultad en la puesta en práctica de los nuevos currículos, de que el problema es debido a la falta de formación del profesorado suele ser una excusa para no entrar en cómo deban estar organizados los centros escolares y el ejercicio de la profesión docente. Se transfiere a otro lugar lo que es parte del propio problema. La formación del profesorado, en este sentido, llega a desempeñar la función de desviar – ocultando sus límites– dónde está la verdadera cuestión. Además, silencia que el problema creado puede estar en el propio diseño externo, en su desconexión con la cultura profesional y escolar, o en la falta de medidas organizativas o políticas adecuadas como para que la formación sea una exigencia –no un prerrequisito– de la propia dinámica de cambio. Como señalaba Sarason (2003) en un libro con el deprimente título de El predecible fracaso de la reforma educativa, “El cambio no se producirá a menos que se cuestione la presunción de que las escuelas existen esencialmente para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Esta presunción no es válida porque los maestros no pueden crear y sostener las condiciones para el desarrollo productivo de los niños si estas condiciones no existen para los maestros. [...] Los profesores han llegado a darse cuenta de que si no se consiguen las condiciones para su propio crecimiento, entonces no pueden crearlas y mantenerlas para los estudiantes” (págs. 29 y 139). En efecto, para la mejora escolar, no bastan cambios parciales en el currículum o en elementos aislados de la estructura de los centros educativos, sin afectar al propio desarrollo profesional de los docentes. Sin una seria apuesta por reestructurar los centros y por rediseñar la profesión docente en la estructura organizativa de los centros, la añorada mejora educativa no ocurrirá, provocando –si acaso – la aversión del profesorado. Y es que, finalmente, la innovación educativa no puede consistir en cómo implementar mejor sobre el papel buenos diseños externos, para pasar –más básicamente– a ser un nuevo modo de ejercer el oficio o profesión de enseñar y de funcionar las propias escuelas, como organizaciones y lugares de trabajo. Tomar en serio la idea de los establecimientos educativos como unidades básicas del cambio significa resituar la formación continua de los profesores de modo que, por una parte, contribuya a incrementar sus propios saberes y habilidades profesionales para reutilizarlos en las nuevas formas de hacer escuela; por otra, promover una formación centrada en la escuela, de modo que permita inscribirla en el propio proceso de construcción del cambio como tarea colegiada y en equipo. El problema de las Reformas educativas deja de ser el problema de la formación, para trasladarse en cómo reestructurar los establecimientos escolares. 3.2. El inveterado problema de la relación entre teoría-práctica o ¿entre académicos y docentes? Acerca del perenne problema de la relación entre teoría-práctica, José María Rozada presenta en la aportación 5 una propuesta particular en la que, para superar las brechas existentes, aboga por el cruce fecundo de teorías de segundo orden (académico y práctico) que posibiliten un encuentro en lo que llama “pequeña pedagogía”, apoyada –a su vez– por la experiencia autobiográfica del autor. Siendo bienintencionada (ni la academia ni la práctica, tal como están situadas, pueden mutuamente fecundarse), me temo que el asunto, más que establecer nuevos modos de relación a nivel teórico, en la práctica, se trata –por un lado– de una teoría del conocimiento para la enseñanza diferente de la dominante; por otro, de articular modos de relación entre Universidad y centros escolares, como apuntaba en otra contribución (Bolívar, 2006a). En términos fuertes, de poco vale establecer ingeniosas relaciones, si no están articulados institucionalmente los espacios en que docentes y académicos, en un plano de igualdad y competencia respectiva, puedan apoyarse mutuamente. La cuestión se plantea sobre cómo los conocimientos pedagógicos, generados desde la investigación educativa y la práctica docente puedan –en una relación dialéctica– beneficiarse mutuamente. En este caso más que declaraciones teóricas, que nos retrotraería el asunto al eterno problema de la relación entre teoría-práctica, se trata de ver qué fórmulas institucionales se han hecho o pueden hacer. Así están emergiendo propuestas de “modelos de relación interinstitucional”, como relaciones (partneships) entre instituciones, que pueden adoptar formas de redes (networks), grupos, alianzas, coaliciones o consorcios. En cualquier caso, Rozada descarta, en primer lugar, la racionalidad técnica 11 para cuestionar, a continuación, el enfoque práctico-deliberativo, dado que la reflexión sobre la propia práctica no suele alcanzar un nivel fecundo de interrelación. La propuesta final (“pequeña pedagogía”) a partir del cruce de las teorías de segundo orden de uno y otro plano se encuentra aquejada de encontrar, en el plano personal en que se juega, profesores con una identidad profesional de este tipo, como reconoce el propio Rozada, que puedan situarse en ese segundo plano en ambos órdenes. He tratado estos temas en otros lugares12. En particular dos cuestiones se cruzan aquí: 11 Desde una racionalidad técnica, congruente con un enfoque positivista, el proceso de generación y uso del conocimiento didáctico tiene como notas características: (i) la separación entre investigador y “utilizador”: aquel puede “empaquetar” sus hallazgos para ser diseminados en la práctica; (ii) la producción del conocimiento es asunto de la investigación en Universidades, por expertos, a nivel de administración, más que algo que forma parte de la vida profesional de los centros escolares; (iii) modelo lineal de uso: investigación, desarrollo, difusión y evaluación; (iv) los profesores son vistos más como personas con conocimientos deficientes en algunas dimensiones, que deben ser enseñados en los correspondientes cursos, que como profesionales que trabajan y se esfuerzan por trabajar mejor. 12 Además de mi libro (El conocimiento de la enseñanza. Epistemología de la investigación curricular. Granada: Force. Universidad de Granada, 1995) el artículo Bolívar, A. (2004). El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar. Mimesis-Ciências Humanas (Bauru/Sao Paulo), 25 (1), 17-42. ¿quién debe generar o producir conocimiento sobre la enseñanza? y ¿qué conocimiento para la enseñanza? Me voy a servir, principalmente, de dos trabajos de Cochran-Smith y Lytle. En el primero ( Cochran-Smith y Lytle,1999) realizaron una clasificación de la investigación sobre la enseñanza de acuerdo con quien produce el conocimiento y su relación con la práctica en: a) conocimiento para la práctica (conocimiento formal y académico, para aplicar en la enseñanza); b) conocimiento en la práctica (conocimiento implícito en la acción docente, que puede ser explicitado por reflexión); y c) conocimiento de la práctica (conocimiento generado por el profesor como investigador). De este modo, quieren cuestionar (Cochran-Smith y Lytle, 2002) “el supuesto, ampliamente aceptado, de que el conocimiento para la enseñanza se genera fundamentalmente en la universidad y, por ello, desde fuera hacia dentro (‘externo/interno’), para luego ser utilizado en las escuelas como conocimiento no problematizado, transmitido desde el centro a la periferia” (p. 13). La cuestión, pues, no es sólo epistemológica sino ideológico-política (poder y control del conocimiento): quién debe crear o construir conocimiento sobre la enseñanza, cómo el conocimiento generado localmente puede ser transferido/usado en otros contextos más generales o en qué medida el conocimiento local (práctico) o general (formal) puede ser utilizado para mejorar la propia práctica. ¿Quién produce conocimiento sobre la enseñanza? remite a plantear como alternativa el conocimiento de la práctica, generado por los propios profesores en sus contextos de trabajo. Desde el movimiento de Investigación-Acción en los últimos años, de lo que es expresión el libro de Cochran-Smith y Lytle (2002), estas autoras plantean que “la investigación hecha por el docente irrumpe en los supuestos tradicionales sobre quién ha de conocer, sobre el conocimiento y sobre la enseñanza, [por lo que] tiene la potencialidad de redefinir la noción de conocimiento pedagógico del profesorado, cuestionando así la hegemonía de la universidad a la hora de producir conocimiento experto” (p. 17); lo que supone una pedagogía más crítica y democrática. De este modo se reivindica la dimensión del conocimiento que el propio profesorado genera en sus contextos cotidianos de trabajo, en “la investigación sobre su propia práctica”. Esta investigación hecha por enseñantes, como modo propio de generar conocimiento, se contrapone a la investigación sobre la enseñanza, por expertos externos, normalmente universitarios. Se trata de considerar al profesorado como constructor de conocimiento y no sólo consumidor de conocimientos externos. Así se apuesta por otro tipo de conocimiento para la enseñanza, donde los docentes no sean meros objetos de estudio y receptores de conocimiento, sino que puedan actuar como arquitectos de su proyecto y generadores de conocimiento: “este giro radical que se produce al pasar de receptores a investigadores, de usuarios a descubridores y de objetos a participantes, transforma la noción tradicional de la investigación sobre la enseñanza y además genera la necesidad de redefinir lo que entendemos por conocimiento profesional” (p. 26). Un modelo cognoscitivo hermenéutico o local, por un lado, pero crítico, por otro (en cuanto desestabiliza los supuestos asentados y revaloriza el papel del profesorado), lleva –por el contrario– a considerar a la escuelas como lugares de investigación de los problemas, con unos profesores comprometidos activamente en el contexto que trabajan, mediante una acción reflexiva recursiva. La cuestión estriba en cómo diseñar escenarios de trabajo/investigación que puedan situar a los profesores en el centro de la generación del conocimiento y del proceso de uso. Como concluyen sus análisis Cochran-Smith y Lytle (2002), “una teoría del conocimiento diferente no sólo debiera incorporar nuevos sujetos del conocimiento al mismo conocimiento pedagógico sino también redefinir la noción de conocimiento para la enseñanza y alterar la posición del conocimiento pedagógico y de las perspectivas de los practicantes en relación con el conocimiento generado en el campo” (pág. 103). Articular la teoría y práctica, sin embargo, como apuntaba, finalmente, se juega en establecer nuevas fórmulas en estructuras institucionalizadas, más orgánicas, para generar conocimiento y apoyar la innovación y la mejora en la educación. Al respecto se está proponiendo (y haciendo las correspondientes experiencias) establecer redes (networks) entre centros educativos y Universidad. Además de un medio para diseminar el conocimiento educativo y las buenas prácticas, caber verlas como una estructura de apoyo a la innovación, rompiendo con el tradicional aislamiento entre centros. Al respecto se orquestan condiciones (espacios, tiempos, clima y agentes) que ofrezcan a los profesores y centros escolares unos dispositivos y recursos para el intercambio de conocimientos, con una metodología de resolución de problemas, para el desarrollo profesional y mejora escolar. De este modo, se puede superar uno de los déficits estructurales de nuestro sistema educativo (incluida la Universidad), como es la inexistencia de mecanismos y dispositivos, que articulen explícitamente los procesos de transferencia de los conocimientos pedagógicos disponibles, así como condiciones y contextos para su intercambio y utilización, que pudieran potenciar la capacidad de mejora de los centros y profesorado. Establecer redes, alianzas, relaciones y acuerdos entre instituciones pueden contribuir a hacerlo posible. Esto implica reconsiderar seriamente prácticas asentadas y modos de funcionar, que no es sólo el aislamiento del ejercicio profesional, sino –más grave– entre instituciones dedicadas al mismo objetivo. Así, la formación inicial tradicional, en sus diversas modalidades, se ha mostrado – como antes se ha descrito– insuficiente para resolver los problemas de la clase/centro y para formar a un “práctico reflexivo”. Por esto en la mayoría de países occidentales se está emprendiendo una amplia reforma de las Escuelas/Institutos de Educación y su articulación con los centros escolares. En el contexto norteamericano, el segundo informe en 1990 del influyente Grupo Holmes (Tomorrow's schools) proponía la creación de “Escuelas de Desarrollo Profesional” (Darling-Hammond, 1994) entre los centros educativos y las facultades de educación universitarias, definidas como “unas escuelas para el desarrollo de profesores novatos, para proseguir el desarrollo de los profesores con experiencia y para la investigación y el desarrollo de la profesión docente”. El profesor universitario, como el clínico, trabaja conjuntamente en la Universidad y en los centros escolares. El tercer informe de 1995 (Grupo Holmes: Tomorrow's Schools of Education) reincide en el tema, proponiendo un nuevo diseño de las Escuelas universitarias de Formación del Profesorado. Una Facultad de Educación, como institución intermedia entre la Universidad y las escuelas de su demarcación, debe –al menos como meta– pretender constituirse en un núcleo potenciador de los centros escolares de su zona, al tiempo que ella misma vea incrementadas su actividad formativa e investigadora (Bolívar, 2006a). La relación universitaria con los centros escolares se puede establecer a través de instituciones intermedias, como serían los centros regionales de desarrollo profesional y recursos. Estos centros se convertirían –así– en un núcleo potenciador de movimientos de renovación de los centros escolares de su demarcación, que se vería incrementado por su relación directa con las unidades de producción de saber pedagógico (Universidad, Facultades de Educación, Institutos de Investigación educativa). También sería tarea de estos centros intermedios de recursos de apoyo transformar el conocimiento educativo y didáctico en modos que puedan ser utilizados localmente: hacer “operativos”, accesibles y disponibles determinados conocimientos procedentes de la investigación educativa, tanto en el plano práctico como en el propiamente conceptual, dando una funcionalidad al conocimiento pedagógico. A su vez, como catalizadores de las necesidades de los “usuarios”, transmitirían las necesidades y demandas de la práctica y de los centros, lo que motivaría a que las instituciones universitarias o académicas reorienten su investigación y trabajo en los sentidos demandados. En otra dirección, acertada, Francisco García Pérez, desde el Proyecto IRES, plantea, para salvar el problema entre la teoría y la posterior práctica profesional, que la formación consista básicamente en el trabajo en torno a “problemas profesionales”, como problemas vinculados a la práctica cotidiana. Ello permitiría salvar el “efecto diferido”, dependiente de una racionalidad técnica que criticó magistralmente Schön (1992). El trabajo de investigación en torno a los ámbitos que se determinan (a su vez concretados en torno a tópicos) ofrece una excelente oportunidad para superar la teoría-práctica en la formación inicial, como –por lo demás– acredita la experiencia del Proyecto IRES. 3.3. La redefinición de la profesionalidad en curso (El Espacio Europeo de Educación Superior) Comparto igualmente las tesis que se mantienen sobre la redefinición de la profesionalidad, con motivo del EEES, y lo que voy a decir viene a corroborar lo que ya sostienen Romero y Luis en su ponencia. Al respecto, pienso, nos encontramos en España entre lo inevitable (sería suicida pretender quedar al margen o, por el otro lado, defender el modelo de Universidad heredado) y lo discutible (tanto por el fondo, como forma que se está llevando a cabo). En un plano general, lo que se discute es el mismo modelo de Universidad, que debe mediar entre modelo académico (Humboldt) y el profesionalizador (anglosajón o neoliberal). Una herencia de la educación liberal es que la enseñanza universitaria ha de proporcionar una formación de la inteligencia y el saber crítico, conjugada con un saber especializado profesionalizador. En segundo lugar, la reforma en curso –además de los avances, paralizaciones y retrocesos, según los equipos ministeriales, que está teniendo el proceso de implementación– amenaza con quedarse en una reforma estructural más, sin llegar a la mejora de los modos de enseñar y aprender. El asunto, en último extremo, es cómo incidir en la “gramática básica” de la enseñanza universitaria, para que no quede como un mero “reformateo” de los títulos y asignaturas. Los cambios de “cultura” suelen requerir, para no quedarse en prédicas retóricas, cambios organizativos que supongan otras formas de hacer de profesores y alumnos. Si no queremos conformarnos con cómo la gente actúa en una organización, se requiere otros roles y estructuras que apoyen y promuevan las prácticas educativas que deseamos. En tercer lugar, como apunté en otro lugar (Bolívar, 2006a), es necesaria una crítica a las limitaciones del modelo de diseño adoptado (“Proyecto Tuning13”), en el particular maridaje establecido entre este Proyecto y la ANECA. El Proyecto Tuning propone que los créditos ECTS deberían ser formulados en términos de competencias para determinar los 13 Cfr. González, J. y Wagenaar, R. (2003). Tuning educational structures in Europe. Final report. Bilbao: Universidad de Deusto. Igualmente, más breve, su artículo:González, J. y Wagenaar, R. (2003). Quality and European Programme Design in Higher Education. European Journal of Education, 38 (3), 241-251. Más recientemente (2005) se ha publicado el informe final Tuning fase 2 (“La contribución de las Universidades al proceso de Bolonia”). Documento de 386 págs. disponible en la Web del Proyecto: http://www.tuning.unideusto.org/ logros en el aprendizaje (vinculación de objetivos y resultados, como en la “pedagogía por objetivos”), al tiempo que las competencias pueden servir para expresar la comparabilidad y transparencia entre titulaciones. Los objetivos, a nivel general o específico, deben expresarse, pues, en términos de competencias. De este modo, la selección de conocimientos y contenidos de las titulaciones se han de hacer teniendo en cuenta las competencias vinculadas con perfiles académicos y profesionales. Partir del perfil profesional, como base para la toma de decisiones siguientes, supone subordinar la enseñanza universitaria al mundo laboral (“empleadores”), expresado ahora en términos de competencias. Como no ocultan sus mentores, en la sociedad globalizada, se quiere contar con un mercado laboral flexible: formar individuos que posean activos competenciales para adaptarse a un futuro laboral cambiante, en un aprendizaje a lo largo de la vida. Su procedencia del mundo empresarial y profesional lo hacen sospechoso al vincularlo a las políticas neoliberales que subordinan la educación a las demandas del mercado. Además, un modelo de competencias no puede ser inductivo (a partir de las encuestas), pues ello da lugar siempre a una debilidad de conceptualización y clasificación de competencias (genéricas). Otros modelos más potentes y complejos (Proyecto DeSeCo14: aunque referido a niveles no universitarios) parten de un marco conceptual más potente. En último extremo, en efecto, de lo que se trata es de redefinir la profesionalidad: regular una lista de competencias para la enseñanza, cuya adquisición suponga la titulación correspondiente. Por eso, el debate sobre el rediseño de las titulaciones en términos de perfiles profesionales y competencias no es sólo técnico, primariamente es político e ideológico: cuál debe ser la función de la Universidad en relación con la sociedad (formar para empleo o cultura). Estos listados recuerdan a los elaborados para formar, seleccionar y reclutar recursos humanos en función del mundo de la empresa. Centrar la enseñanza en el aprendizaje de competencias profesionales, a la larga (como, de hecho, está pasando en USA) puede llevar a “certificar aprendizajes”, que puede hacer también otras instituciones (universidades virtuales, privadas, exámenes externos, etc.). La enseñanza universitaria es vista como una colección de habilidades que pueden ser analizadas, descritas y entrenadas. Como se afirmaba en un Manifiesto de Profesores e investigadores universitarios 15: “Nos preocupa que, con el argumento de que la universidad debe atender a las demandas sociales, haciendo una interpretación claramente reduccionista de qué sea la sociedad, en realidad se ponga a la universidad al exclusivo servicio de la empresas y se atienda únicamente a la formación de los profesionales solicitados por éstas”. Sin ser las competencias ni “angel” ni “demonio”, hemos de ser conscientes de las graves limitaciones, aparte de las virtualidades que también puedan tener. Las llamadas “competencias genéricas”, en unos casos son obvias, en otros ya se debían poseer, finalmente debían ser conjuntas de todas las asignaturas. Y es que un enfoque de competencias requiere 14 Sobre el proyecto DeSeCo (Definition and selection of key competencies), auspiciado por la OCDE, se puede ver el “Executive Summary”, del informe final en la web del Proyecto [http://www.deseco.admin.ch]. Miguel Pereyra y Antonio Bolívar tienen en prensa la edición del informe final, en traducción de J. M. Pomares, titulado : Las competencias clave para el bienestar personal, social y económico. Una perspectiva interdisciplinaria e internacional. Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe, 2006; colección Aulae. 15 ¿Qué Educación Superior Europea? (marzo 2005). Se puede ver el “Debate sobre la Convergencia Europea” en la Web: http://fs-morente.filos.ucm.es/debate/inicio.htm superar las lógicas disciplinares por planteamientos más transversales o interdisciplinares. Por otro lado, las competencias genéricas o transversales propuestas son discutibles (más aún la clasificación propuesta) y, curiosamente, a falta de otra clasificación en las competencias específicas (que no tenía el Proyecto Tuning) se está acudiendo en España al esquema logsiano (de conocimiento, procedimientos y actitudes), elaborado para la enseñanza obligatoria. En segundo lugar, más relevante, es que en cualquier caso, si es que haya de pasar de un enfoque centrado en la enseñanza a centrarlo en el aprendizaje16 (un principio, por lo demás, obvio en cualquier metodología didáctica), se ha de empezar por promover el reconocimiento y valoración de la calidad docente, conjugada con la investigación. Es verdad, como señala Ronald Barnett (2001, 105), que “los nuevos vocabularios no caen del cielo, sino que surgen orgánicamente de las actividades colectivas y las reflejan”. En caso de la Formación Profesional y Educación Superior, formular los estudios en términos de perfiles profesionales, que den lugar a las correspondientes competencias, es expresión de nuevos modos de regulación e intervención del mundo empresarial y estatal que, en función de una racionalidad instrumental, exige pasar la enseñanza de un proceso a un producto. Como el propio Barnett dice a continuación: “En principio, no puede existir objeción para el uso de estos términos (competencia y resultados) en el contexto del proceso educativo. Sin embargo, si caracterizamos los procesos educativos primordialmente en estos términos y los utilizamos como criterios para diseñarlos y evaluarlos, podemos entrar en un terreno preocupante” (pág.108). 4. Las necesidades actuales y el perfil profesional deseable Francisco García Pérez plantea la cuestión, de largo alcance y complejidad, sobre las demandas actuales y el deseable perfil del profesor en una escuela pública actualmente (Escudero, 2005). Comparto lo que, en general, señala. En efecto, vivimos en un proceso de reestructuración de las sociedades contemporáneas occidentales, motivado por los cambios asociados a la globalización, las nuevas tecnologías de la sociedad de la información, la creciente multiculturalidad, la individualización y el consiguiente ocaso de las dimensiones sociales, junto a un auge de una mentalidad neoliberal. Una propuesta de formación del profesorado para el siglo XXI no puede ser insensible a estas realidades, al contrario las mutaciones operadas en el contexto social en las últimas décadas reorientan el papel de la escuela, al tiempo que reposicionan –entre sus prioridades– el papel y la formación del profesorado. Algunas dimensiones requerirían mayor comentario, en especial aquellas que inciden directamente en el trabajo de los profesores (creciente multiculturalidad, necesidad de hacerse cargo de los cambios en las familias). Sólo voy a apuntar la que estimo como el problema más grave, que una perspectiva crítica no puede eludir: la exclusión social (y, consecuentemente, escolar) en una sociedad crecientemente dualizada. Las políticas neoliberales, unidas a la globalización económica, junto a los nuevos factores culturales o étnicos, están provocando –en los contextos más desfavorecidos– un incremento del fracaso y abandono escolar, reflejo a su vez de la exclusión social. Una nueva fractura, más allá del 16 Un buen trabajo dentro de esta perspectiva es el de Miguel Diaz, M. (dir.) (2006). Metodología de enseñanzas y aprendizaje para el desarrollo de competencias Orientaciones para el profesorado universitario ante el Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid: Alianza Editorial. conflicto entre clases sociales, amenaza a la sociedad y centros escolares. Muchas escuelas tienen que lidiar con alumnos de familias que tienen una precariedad en el trabajo, unido a la crisis urbana de concentración en barriadas marginales de dicha población , que los sitúan en “entornos de riesgo” de vulnerabilidad. La “dualización” de la sociedad entre personas incluidas y excluidas (que rozan el 1820% en España y Europa) está abriendo la brecha de modo creciente. Ya no es sólo entre países desarrollados y en vías de desarrollo, donde las diferencias –además de escandalosas moralmente– se agudizan, como muestran los informes de la ONU; sino en el interior de las propias sociedades desarrolladas, especialmente en sus grandes núcleos urbanos. Nuestras sociedades están dando lugar a una doble clase de ciudadanos: unos, incluidos e integrados; y otros, excluidos, con un amplio grupo intermedio, en la zona de exposición a la “vulnerabilidad social”. Este último grupo, de no actuar con políticas sociales y escolares agresivas por medio de dispositivos de redistribución, se desliza progresivamente a la exclusión social. El reto es que un fenómeno exterior a la escuela (exclusión social) no se reproduzca como interno a la escuela (exclusión escolar), lo que exige, paralelamente, la intervención decidida de la acción pública en otras dimensiones. Las políticas de orientación neoliberal, ahora bajo el discurso de la “calidad”, colocan a un número creciente de alumnos en situación de vulnerables socialmente (término preferible al anglosajón “en riesgo”), dado que su participación en instituciones sociales como la escuela no supone sacarlos de la situación en que se encuentran ni movilidad social, agudizando –por tanto– su exclusión y marginación. Esta vulnerabilidad social suele seguir una espiral en la que, tras verse fracasados en la escuela, seguirán experiencias igualmente negativas con el mundo laboral, el sistema judicial, etc; en definitiva, el cierre del círculo que conocemos por exclusión social. Mientras tanto, la institución escolar debe hacer frente a este conjunto de problemas, sabiendo que el problema no es escolar sino primariamente social, donde la escuela no puede quedar sólo como paliativa (como las políticas, adoptadas en muchos países, de establecer zonas o territorios de acción educativa prioritaria o compensatoria). En este contexto, el discurso de la “igualdad de oportunidades”, propio de los setenta y ochenta, cuando aún se creía en los efectos igualadores de la escuela, ahora –en época de incertidumbre– se transforma en cómo garantizar la “cohesión social” (Dubet, 2005). La (re)producción de las desigualdades sociales y escolares tiene que ser pensada en los noventa en términos de evitar la exclusión. Las familias y alumnos que se sitúan en la línea continua de exclusión y riesgo social, en el fondo, conllevan el estatus de los no-ciudadanos, afectando –por tanto– gravemente a su integración social. En este contexto, como se hace eco Escudero (2006), se está planteando que una educación democrática de la ciudadanía debe consistir en recibir y adquirir una educación en condiciones formalmente equitativas y, más específicamente, en garantizar un currículum básico también a esa población en riesgo de exclusión. Los principios de equidad obligan a que todo individuo (muy especialmente, los alumnos y alumnas en mayor grado de dificultad) tiene derecho a esa base cultural común. Al respecto, es preciso reconocer que los sistemas educativos formalmente comprehensivos no han sido capaces de asegurar unos conocimientos y capacidades básicas en toda la población. Como vemos en España, un porcentaje en torno al 25-30 % (incrementado en algunas zonas hasta el 40-50%) acaban la escolaridad obligatoria sin alcanzar, al menos oficialmente, aquellas competencias (de comprensión lectora, matemática, científica o nuevas alfabetizaciones) sin las cuales no será ciudadano de pleno derecho en la vida social o en su integración en el mundo del trabajo. Por eso, una reformulación de la comprehensividad debe conducir a cómo garantizar a toda la población este bagaje indispensable para ser un ciudadano activo e integrado. La misión primera del sistema escolar es, en efecto, que todos los alumnos posean los conocimientos y competencias, juzgadas como indispensables o fundamentales, a obtener en esta primera etapa de la vida. La enseñanza obligatoria debe preservar una “renta básica” para cualquier ciudadano, como –en analogía con lo social (“salario mínimo”)– representaría aquí el “salario cultural mínimo”, que posibilite la inclusión y cohesión social. Como dice el sociólogo francés François Dubet (2005): “La definición de una cultura común como un bien garantizado a todos no se presenta como una opción pedagógica, sino como una “decisión de justicia”, como una elección política cuyas consecuencias habría que evaluar luego en términos de pedagogía y de organización escolar. [...] Así pues, es bueno y justo que los que puedan y quieren estudien más latín, matemáticas o deportes... Pero no se les puede ofrecer más, sin que nos aseguremos primero de que cada uno ha adquirido lo que le corresponde en términos de conocimientos y de competencias que se consideran indispensables para todos” (págs. 67-68). Este currículo imprescindible es expresión del principio de equidad que el sistema educativo debe proponerse para todos, independientemente de las inevitables lógicas selectivas, que la sociología de la educación se ha encargado de documentar. Si todos los alumnos no pueden alcanzar lo mismo, equitativamente todos deben adquirir dicho núcleo básico. Dicho en términos fuertes: todo alumno o alumna debe tener garantizado alcanzar las competencias consideradas como básicas, aún cuando no domine todos los contenidos de las diversas materias. Por tanto, un modo para reducir la desigualdad fundamental es determinar el currículum básico (“socle commun” lo llaman los franceses) y garantizar su adquisición a los más desfavorecidos, apoyando que encuentren su propia vía de éxito y realización personal. De acuerdo con la concepción de la justicia de Rawls, la justicia de un sistema escolar puede ser juzgada por el modo en que trata a los más desfavorecidos o a los posibles “vencidos” en la competición escolar (Bolívar, 2005b). Las desigualdades inevitables sólo pueden ser aceptables siempre que no empeoren las condiciones de los más débiles. En fin, un sistema escolar, si no más justo sí menos injusto, es aquel que puede garantizar (como el salario mínimo, la asistencia médica o las ayudas que protegen a los más débiles de la exclusión total) aquello que es indispensable culturalmente (salario cultural mínimo o renta básica cultural). La educación “democrática” de la ciudadanía es el derecho a recibir una educación en condiciones formalmente equitativas. En las últimas décadas, si bien el nivel del sistema educativo se ha elevado, sin embargo –como dicen Baudelot y Establet (2006)– la altura del techo no se ha visto acompañada de un incremento de la base. Por tanto nuestro problema es, por decirlo en los que términos que ellos emplean, cómo asegurar que el alumno más malo del instituto peor situado, al término de la escolaridad, posee ese bagaje básico. Para estos grupos con grave riesgo de exclusión social hay que garantizar su condición ciudadana, que empieza por una ciudadanía económica, pero que incluye también la capacitación que puede proporcionar la educación. Para eso, dice Tézanos (2003) “se requieren intervenciones públicas compensatorias –y equilibradoras– que restablezcan las apropiadas condiciones económicas de pertenencia para todos aquellos a los que la falta de ingresos, de vivienda y de oportunidades laborales de calidad les sitúan en unas condiciones que constituyen un grave handicap personal y ciudadano” (pág. 12) y esto “no puede dejarse al mero albur de la lógica del mercado o de las alternancias políticas. Esto es algo tan básico e insustituible que debe formar parte del contrato social democrático, de las reglas básicas que regulan la vida social y política” (pág. 14). ¿Qué cultura ha de configurar el currículum básico indispensable? Aquello que haya de configurar lo básico en la educación básica y obligatoria es un debate en el que, en muchos países, no se ha entrado, haciendo equivalente las enseñanzas comunes con el currículum básico. En España hasta ahora no se había formulado a nivel oficial ni público. La Ley Orgánica de Educación (LOE) habla de, además de fijar el currículum común, definir las competencias básicas en cada etapa de la escolaridad obligatoria, prioritarias para todos los alumnos, que el Estado debe garantizar y evaluar. Otro asunto es cómo se llegue a implementar y utilizar. A pesar de las reticencias iniciales que se puedan tener, considero obligado entrar en este debate sobre las competencias básicas de la ciudadanía, sin desviarlo sólo a la discusión nominalista de competencias, sino a lo que es el núcleo del asunto: cómo garantizar a toda la población escolar aquel activo competencial que les impida ser excluidos socialmente, dimensión que los sistemas comprehensivos formalmente, por sí mismos, no han conseguido. 5. El sujeto de la formación y la configuración de las identidades docentes En las últimas décadas, al hilo de las nuevas sensibilidades propias de la segunda modernidad, la formación del profesorado ha comenzado a verse como un proceso de desarrollo personal, a la par que profesional, cuya trayectoria y recorrido da lugar a una determinada identidad profesional, por lo demás ya no estable de por vida, sino fluida y cambiante. Aquello que una profesora o profesor sea, se sienta, e incluso la pasión con que vaya cada día a clase será, así, fruto del vitae cursu. Ya hace años, Pierre Dominicé (1990) escribió un bello libro sobre la historia de vida como un proceso de formación, en el que “el proceso de formación se asimila a la dinámica constructiva de la identidad del adulto” (pág. 110). Por determinadas razones, me he dedicado con mis colegas del Grupo de Investigación “Force” a analizar el enfoque biográfico-narrativo y la identidad profesional del profesorado17 (Bolívar, 2006b). Frente a la impersonalidad del oficio docente, el enfoque biográfico e identitario se quiere inscribir en un nuevo profesionalismo, donde se recupera la “autor-idad” sobre la propia práctica y el sujeto se expresa como “autor” de los relatos de prácticas. Las historias de vida, como he argumentado (Bolívar, 2005c), pueden ser un medio de expresión de la identidad personal y profesional. Como con clarividencia afirma Nias (1996: 305-6), “la pasión en la enseñanza es política, precisamente porque es personal. Si la 17 Cfr., entre otros, además de Bolívar, A. et al. (1999); Bolívar, A., Domingo, J. y Fernández, M. (2001). La investigación biográfico-narrativa en educación. Enfoque y metodología. Madrid: La Muralla; Bolívar, A. y Domingo, J. (2004). Competencias profesionales y crisis de identidad en el profesorado de Secundaria en España. Perspectiva Educacional, 44, 11-36; Bolívar, A., Fernández Cruz, M. y Molina, E. (2005). Investigar la identidad profesional del profesorado: Una triangulación secuencial. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum Qualitative Social Research, 6 (1), art. 12 [Disponible: http://www.qualitative-research.net/]; Bolivar, A. y Domingo, J. (2006). The professional identity of secondary school teachers in Spain: Crisis and reconstruction. Theory and Research in Education, 4 (3), 339-355. enseñanza como trabajo se está progresivamente desprofesionalizando, como se puede ver en las orientaciones actuales de las políticas educativas de todo el mundo, es precisamente porque –de modo paralelo– se está despersonalizando”. En esta situación postmoderna reivindicar la dimensión personal del oficio de enseñar, tal vez, lejos de un posible neorromanticismo, sea uno de los posibles modos de incidir políticamente. En fin, desde el lema de que lo personal es político, convendría repensar las políticas (primeras) desde las segundas (los deseos y proyectos de los sujetos). Diversos analistas han llamado la atención sobre cómo lo social se desvanece (Touraine, 2005) para dar lugar a una “sociedad de los individuos”, como la denominó Norbert Elias o una “sociedad individualizada” como dice Zygmunt Bauman, abocando a un “individualismo institucionalizado” según Ulrich Beck o, en otra dimensión, a una “desinstitucionalización” (Alain Touraine o François Dubet). Aunque lo lamentemos, por lo que supone de desintegración de la ciudadanía, “la individualización ha venido para quedarse”, señala Bauman18. Por tanto, abordar la profesionalidad del profesorado hoy supone partir del impacto en la nueva manera de conducir sus vidas, por lo que el posible sentido integrado de acción colectiva hay que plantearlo sobre otras bases, que ya no son las de la comunidad moderna. Al respecto, señalan Beck y Beck Gernsheim (2003): “La individualización no puede ya entenderse como una mera realidad subjetiva que tenga que ser relativizada por, y confrontada con, el análisis de la clase [...]; por primera vez en la historia el individuo está convirtiéndose en la unidad básica de la reproducción social. Por decirlo en pocas palabras, la individualización está convirtiéndose en la estructura social de la segunda sociedad moderna propiamente tal” (pág. 30). La individualización, por lo que nos importa, tiene –al menos– dos consecuencias: se buscan soluciones biográficas a las contradicciones sistémicas, a las que se refiere Romero y Luis en su trabajo anterior; por otra, los problemas sociales (en nuestro caso, de política educativa) son vividos psíquicamente como sentimientos de culpa, ansiedad o conflicto. En esta situación hemos de funcionar con nuevas modalidades de gestión de lo social basadas en la individualización, donde los individuos se ven impelidos a construir su propia biografía, en muchas ocasiones desvinculados de las instituciones en que trabajan. Como han sabido describir muy bien los Beck, la individualización institucionalizada fuerza a hacerse la propia vida, hasta el punto de que “no sería exagerado afirmar que la lucha diaria por una vida propia se ha convertido en la experiencia colectiva del mundo occidental. Expresa lo que queda de nuestro sentimiento comunal. [...] La ética de la realización personal es la corriente más poderosa de la sociedad moderna. [...] Los individuos se convierten en actores, constructores, juglares, escenógrafos de sus propias biografías e identidades y también de sus vínculos y redes sociales” (Beck y Beck Gernsheim, 2003: 69, 70 y 71). Esta individualización (que no se puede asimilar con “individualismo” posesivo o con la autonomía ilustrada) estaría en la base del auge de las historias de vida e identidades en la modernidad reflexiva con el ocaso de las instituciones tradicionales (Dubet, 2006). En una de las mejores obras sociológicas sobre el tema, Giddens (1995b) mantiene que la identidad se convierte en un “proyecto reflejo del yo, consistente en el mantenimiento de una crónica biográfica coherente, continuamente revisada” (pp. 13-14), lo que está forzando a una 18 Cfr. Bauman en el “Prefacio” a Beck y Beck Gernsheim (2003). “transformación de la intimidad”, que busca nuevos modos de realización (“política de la vida”), dado que la “política de emancipación” moderna o ilustrada no lo ha satisfecho. En nuestro orden postmoderno, el yo es –entonces– un proyecto reflexivo a construir sobre las trayectorias recorridas. Como señala, La reflexividad de la modernidad alcanza el corazón del yo. Dicho de otra manera, en el contexto de un orden postradicional, el yo se convierte en un proyecto reflejo. [...] La identidad del yo se hace problemática en la modernidad de una manera que contrasta con las relaciones entre yo y sociedad en circunstancias más tradicionales (Giddens, 1995: 49). Los individuos se ven obligados a construir sus identidades (plurales) a través de un proceso en que se intensifica la necesidad de individualización, de acuerdo con lo que consideran sus fuentes de sentido, que ya no vienen dadas de antemano por las instituciones en que habitan. Dado que estas no aseguran el curso estable de un ciclo de vida y se debilitan los patrones de acción colectiva, la identidad será el resultado de identificaciones contingentes, atribuidas por los otros o reivindicadas por el propio sujeto, en cualquier caso variables según los contextos sociales y trayectorias individuales, susceptibles –por tanto– de diversas configuraciones identitarias. Como ha puesto de manifiesto Dubet (2006), en las profesiones dedicadas al “cuidado del otro” (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, profesores), la institución (en este caso, la escuela) ya no proporciona una identidad reconocida a sus profesionales, que tienen que ganársela personalmente y cotidianamente en el propio contexto de trabajo. Por tanto, la identidad, en cuya búsqueda andan los individuos, ya no es un lugar adscrito a una posición en un orden establecido, es –por tanto, más bien– un proyecto a realizar. 5.1. El currículum de la vida del profesor y su identidad profesional Entendido en sentido amplio, todo docente arrastra un curriculum vitae, como el conjunto de experiencias personales y profesionales, que han dado lugar a configurar una identidad profesional. La experiencia escolar y el posible atractivo de la docencia en un primer estrato, la formación inicial en la Escuela o Facultad después, los inicios del ejercicio profesional, desempeñan hitos en ese proceso. Particularmente relevante, tras la primera configuración en la formación inicial, es el momento de inserción o inducción profesional. Los años de ejercicio profesional posteriores contribuyen a asentar y/o reformular dicha identidad dentro del grupo social de pertenencia, con la asimilación de los saberes que fundamentan la práctica profesional y con el sentimiento de verse reconocido como tal por los otros (colegas, alumnos y familias). Este proceso de llegar a una definición de sí en tanto que docente conlleva determinadas dinámicas biográficas, contextuales y relacionales. La identidad profesional docente es, así, el resultado de un proceso biográfico y social, dependiente de una socialización profesional en las condiciones de ejercicio de la práctica profesional, ligado a la pertenencia a un grupo profesional y a la adquisición de normas, reglas y valores profesionales. Por otra parte, es una construcción singular, ligada a su historia personal y a las múltiples pertenencias que arrastra consigo (sociales, familiares, escolares y profesionales). En tercer lugar, es un proceso relacional, es decir, una relación entre sí y los otros, de identificación y diferenciación, que se construye en la experiencia de las relaciones con los demás. Se juega, por tanto, como el resultado de las transacciones entre las identidad asumida por el individuo y la atribuida por las personas con las que se relaciona (Cattonar, 2001, 2006). Articula lo individual y lo estructural, a través de un doble proceso: un proceso de “atribución” de la identidad docente por las instituciones e individuos que están en interacción con el profesor o profesora concernidos; y –en segundo lugar– por un proceso de “incorporación” o interiorización activa de la identidad por el docente mismo, que no puede analizarse al margen de las trayectorias sociales. Como dice Canário (2005): “Esta producción identitaria se corresponde con un proceso dinámico que atraviesa diacrónicamente la vida de los individuos y es un resultado de la confrontación entre la dimensión individual y la dimensiones colectivas de la acción profesional. La producción de identidades profesionales se confunde y se sobrepone a un proceso largo y multiforme de socialización que abarca toda la vida profesional. Las situaciones deliberadas de formación profesional se corresponden, en esta perspectiva, a los “momentos fuertes” de socialización profesional, ya sean actividades de formación inicial o permanente, dentro o fuera del contexto de trabajo” (pág. 132). La metodología biográfica ha puesto de manifiesto que la formación de la identidad se asienta, en primer lugar, en las experiencias, saberes y representaciones de la biografía individual. Narrar, a sí mismo o a otros, lo que ha sido o va a ser el proyecto personal de vida es una estrategia identitaria para dar sentido a las nuevas condiciones de trabajo y ser. Por eso, los procesos formativos deben articularse con la propia trayectoria biográfica, entendidos como procesos de desarrollo individual, de construcción de la persona del profesor, como reapropiación crítica de las experiencias vividas. Al respecto, las historias de vida permiten partir del amplio corpus de conocimiento y experiencias, que han configurado la propia identidad personal, como base para inscribir biográficamente la formación y la propia identidad profesional en la personal (Goodson, 2004; Dominicé, 1990; Bolívar, 2006b). La formación se entiende, así, como un proceso reflexivo de apropiación personal, de integración de la experiencia de vida y la profesional, en función de las cuales una acción educativa adquiere significado (“formarse”, en lugar de formar a los profesores). La identidad profesional del futuro profesor se modela en la formación inicial, en función de los modelos ideales con que se le presenta la tarea docente. Luego, cuando se enfrenta a la realidad práctica de su ejercicio, la representación idealizada –con unos marcos normativos, medios y alumnado– suele impedir realizar dicho ideal. Comienza, entonces, una reconfiguración de su identidad. En su “choque” con la realidad práctica, en muchos casos, tiene que reformularse como una “segunda identidad”. El proceso de socialización profesional es –a la vez– una integración en la cultura profesional y una conversión identitaria, de acoplamiento entre la elección de lo que quería ser y lo que efectivamente el oficio da de sí. Finalmente, ésta es un proceso continuo, inscrito en la historia de vida, que puede comportar rupturas y continuidades a lo largo de la carrera, como aparece en las biografías de los sujetos. 5.2 La construcción de la identidad profesional Como hemos señalando antes, si la formación del profesorado de Magisterio ha arrastrado algunos problemas derivados de una formación inicial, en exceso especializada, que ahora se pretende corregir; nuestra rémora histórica ha sido la formación del profesorado de Secundaria, donde todo se ha mantenido como si nada hubiera cambiado en más de treinta años. Como hemos analizado (Bolívar, Gallego et al., 2005) esto ha provocado una doble crisis: graves problemas para la implementación de la apuesta comprehensiva de la ESO, con un profesorado de identidad profesional disciplinar; y en las vidas profesionales de dicho profesorado, sentido como un proceso de reconversión profesional, lo que está en la base de la crisis de identidad profesional, afectando principalmente a los profesores procedentes del Bachillerato. Los modelos tradicionales de profesionalismo (especialista en disciplina con clases magistrales), ante los nuevos públicos, se desestabilizan o desmoronan, pero las nuevas formas emergentes de profesionalidad ampliada no llegan a ejercer el suficiente atractivo como para servir de referencia movilizadora en una estrategia de reconfiguración de la identidad. Por eso, si necesitamos nuevos profesionales, entonces hay que transformar –en primer lugar– la formación inicial. En cuanto a la formación permanente, frente a la heteroformación o formación escolarizada grupal surgen con fuerza formas intermedias en las que se tiene en cuenta, o se otorga poder, a los que reciben la formación; por lo que aparecen prácticas institucionales nuevas dirigidas a la individualización y personalización de los programas formativos. En todos estos casos se trataría de pasar de la “lógica del catálogo” presente en las acciones formativas planificadas externamente, a una “lógica del proyecto”, ya sea éste individual, grupal o colectivo del centro (Canário, 2005). La formación, en lugar de responder a las necesidades externas, lo hará a demandas singulares, formuladas o construidas. Esto precisa, más que de agencias de formación que organizan cursos, de dispositivos de recursos, que favorecen modalidades informales de formación con fuerte ligazón entre las necesidades de los contextos de trabajo y los recursos y conocimientos disponibles. Además, supone entender dichos centros de recursos como órganos de apoyo a los centros escolares y a los profesores, no sólo en la dimensión de poner a disposición información y recursos para usar, sino también promoviendo y detectando proyectos de formación individuales o grupales que puedan ser potenciados con los conocimientos pertinentes (Bolívar, 2006b). Por eso, en lugar de la orientación instrumental de la formación permanente, antes criticada, desde un enfoque identitario, se apuesta por la reapropiación de la experiencia adquirida para articularla con las situaciones nuevas de trabajo, lejos de pretender establecer una ruptura. Las experiencias de vida y saberes profesionales no son silenciados, se trata justamente de partir de ellos para contribuir al proceso de desarrollo personal y profesional. Por eso, una formación con posibilidades de incidir en la trayectoria de vida de una persona debe considerarse como un proyecto que pretende reducir la imagen de lo que un individuo desea ser (identidad divisada) y lo que es (identidad heredada), lo que separa su ser de su proyecto. Cabría entonces determinar qué tipo de dinámica identitaria formativa, congruente con la identidad de partida o de llegada, sería más pertinente. Los espacios y tiempos de formación se dirigen a asentar la identidad desestabilizada o a reestructurar identidades profesionales desestructuradas. La formación puede proporcionar aquellos aprendizajes que sean pertinentes en su estrategia de transformación de la identidad, entendiendo que el proceso de formación dependerá de la significación que le tenga para el sujeto, de la imagen y usos que se haga de sus resultados. Las formas, en exceso racionales, en la implantación de los cambios han afectado de modo negativo a las condiciones personales de trabajo y vivencia de la profesión (imagen social deteriorada, pérdida de autoestima profesional), sentida como un proceso de “reconversión” (Bolívar, Gallego et al., 2005). En este contexto, donde los cambios promovidos externamente pueden quedar más en simbólicos que en sustantivos, se requieren nuevos modelos de cambio educativo que partan de la personalidad y vida de los agentes para comprometerlos, colaborativamente, con la renovación de sus contextos de trabajo. Cambios al margen de los sentimientos, inquietudes e identidades del profesorado, en la modernidad tardía, están condenados al fracaso. Dado, pues, que el trabajo y profesionalidad de los profesores junto a sus preocupaciones personales están en el corazón de la educación, cambiar la educación es cambiar las condiciones de trabajo del profesorado. Los análisis biográficos, de carrera e identidad profesional o ciclos de vida han puesto de manifiesto que no es posible disociar el desarrollo profesional y personal, por lo que es preciso articular los procesos formativos desde el punto de vista del que se forma, insertos en su trayectoria personal y profesional, de modo que pueda darse una implicación de las personas en el proceso formativo, en lugar de estar preconfeccionada de antemano desde la óptica de los agentes o instituciones externas de formación (Bolívar et al., 1999). El proceso formativo adquiere así los contornos de un proceso de desarrollo personal, de construcción de la persona del profesor, como reapropiación crítica –no de ruptura– de sus experiencias anteriores y modos de hacer, según criterios de pertinencia con las trayectorias profesionales. Esto no debe impedir lograr su congruencia con los intereses sociales y políticos más generales que, como servicio público, es la educación. La formación permanente de docentes es –entonces– un caso particular de la formación de adultos. Como tal puede aprovecharse todo lo que se ha aprendido en este ámbito, más específicamente en formación profesional de adultos, por lo que no debe limitarse a unas estrategias “escolarizadas”. La formación en personas adultas –entonces– es primariamente una movilización de experiencias adquiridas, cuya reutilización con nuevos significados genera nuevos saberes. Como adultos, son las situaciones de trabajo los contextos adecuados de formación para que la relación entre teoría y práctica sea fructífera. Como un profesional en desarrollo, la formación ha de venir dada por procesos de reflexión sobre la acción, con un carácter activo y en colaboración con colegas. *** En esta segunda modernidad, más “líquida”, como la denomina Bauman, estamos obligados a reimaginar discursos alternativos, que puedan conducir a lo que deba ser la escuela y al papel de los profesores dentro de ella en tiempos que ya no son las décadas gloriosas pasadas. Como dice Fullan (2002: 141), “las condiciones de la docencia parecen haber sufrido un deterioro a lo largo de los últimos veinte años. Invertir esta tendencia debe estar en la base de cualquier esfuerzo serio de reforma”. Es preciso explorar nuevas avenidas que puedan recrear la profesión de profesor y regenerar el atractivo para ejercerla. Si bien cabe ver esta individualización como un reclutamiento en lo privado; como explica Beck, mejor es verlo como una política en que los individuos individualizados, dedicados al bricolage de sí mismos y su mundo, puedan ser “reincrustados” en las preocupaciones colectivas. En estas nuevas condiciones, la reflexividad convierte a los actores en “políticos de la vida” antes que miembros de una comunidad política, como resalta Bauman, donde las vivencias individuales desplazan la preocupación pública. El problema grave es, pues, ¿cómo anclar la política de la vida individual, ya irrenunciable, en un marco colectivo, una vez disueltas algunas pautas colectivas de vida? Ante la individualización creciente, dice Bauman (2001), “Las posibilidades de que los actores individualizados sean ‘reincrustados’ en el cuerpo republicano de la ciudadanía no son nada prometedoras. Lo que los apremia a aventurarse en la escena pública no es tanto la búsqueda de causas comunes y modos de negociar el significado del bien común y los principios de vida en común, como la desesperada necesidad de ‘interconectarse’: compartir intimidades suele ser el método preferido, si no el único que queda, de ‘contrucción de una comunidad’ (pág. 62). En esta perspectiva de sociedad reflexiva, Giddens (1995b) ha hablado de la pertinencia de una “política de la vida” frente a la “política emancipatoria” de la modernidad. Desde estas coordenadas cabría plantearse si fuera también aquí preciso un giro de la política social y educativa reequilibrando la perspectiva emancipatoria con una política de la identidad de los sujetos. Si la primera prepara el camino y es una condición necesaria para una política de identidad, también hoy reconocemos sus límites internos. De ahí, en parte, la crisis actual de la tradición crítica en educación y su posterior salida “postcrítica”, justo por haber dejado de lado o no haber integrado la subjetividad en una nueva política. Hacer propuestas específicas sobre cómo desarrollar una política de identidad es difícil, porque la situación de partida es, cuando menos, ambigua. En un momento de grave crisis del sistema escolar público, articular nuevas condiciones para el ejercicio de la profesión, y su consiguiente reconocimiento social y público, resulta una empresa arriesgada pero que hay que afrontar. Al fin y al cabo, la identidad es un elemento crucial en los modos como los profesores construyen cotidianamente la naturaleza de su trabajo (motivaciones, satisfacción y competencias). Lo que en este último punto he querido resaltar es que la profesionalidad docente, además de la dimensión de conocimiento y saber hacer, se sostiene cotidianamente en la dimensión emocional, como la pasión que “mueve” a actuar, siendo un oficio donde lo profesional no puede ser disociado de lo personal. En unos momentos en que los cambios sociales y política educativa están reestructurando fuertemente el trabajo escolar, se vuelve esencial comprender el lado emocional del trabajo de los profesores, tanto para la crisis identitaria como para las posibilidades de su reconstrucción. Creo que esta línea emergente formará parte de la reflexión pedagógica en las próximas décadas, dentro del nuevo paradigma (Touraine, 2005) para comprender el mundo de la docencia. Referencias bibliográficas BARNETT, R. (2001). Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación superior y la sociedad. Barcelona: Gedisa. BAUDELOT, C. y ESTABLET, R. (2006). Pour un Smic scolaire et culturel. Cahiers pédagogiques, nº 439, 26-27. BAUMAN, Z. (2001). La sociedad individualizada. Madrid: Cátedra. BECK, U. y BECK-GERNSHEIM, E. (2003). La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas. Barcelona: Paidós. BLOCH, E. (2004). El Principio Esperanza, 1. [Das Prinzip Hoffnung. In Fünf Teilen] (Trad. de Felipe González Vicén, ed. de F. Serra). Madrid: Ed. Trotta, vol. 2 (2006) [1ª ed. en Madrid: Aguilar 1977-80). BOLAM, R., McMAHON, A., STOLL, L., THOMAS, S. y WALLACE, M. (dirs.) (2005). Creating and Sustaining Effective Professional Learning Communities. Bristol: University of Bristol y Departament of Education and Skills. Research Report nº 637. Disponible en: http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR637.pdf (Consultado 25 de abril de 2006). BOLÍVAR, A. (dir.) et al. (1999). Ciclos de vida profesional del profesorado de Secundaria. Desarrollo personal y formación. Bilbao: Mensajero. BOLÍVAR, A. (2001). Del aula al centro y ¿vuelta? Redimensionar el asesoramiento. En DOMINGO SEGOVIA, J. (coord.): Asesoramiento al centro educativo. Colaboración y cambio en la institución. Barcelona: Octaedro, 51-68. Reeditado en México: SEP/Octaedro, 2004. BOLÍVAR, A. (2005a). ¿Dónde situar los esfuerzos de mejora?: Política educativa, escuela y aula. Educação e Sociedade, vol. 26 (92), 859-888. BOLÍVAR, A. (2005b). Equidad educativa y teorías de la justicia. Revista Electrónica Iberoamericana de Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (REICE), nº 3 (2), pp. 42-69. Disponible en: http://www.rinace.net/arts/vol3num2/art4.htm (Consultado 14 de enero de 2006). BOLÍVAR, A. (2005c). Las historias de vida del profesorado: posibilidades y peligros. Conciencia Social, 9, 58-69. BOLÍVAR, J.M. (2006a). La formación inicial del profesorado y el desarrollo de las instituciones de formación. En ESCUDERO, J. M.; LUIS, A. (eds.). La mejora de la educación y la formación del profesorado. Políticas y prácticas. Barcelona: Octaedro, 123-154. BOLIVAR, A. (2006b). La identidad profesional del profesorado de Secundaria: Crisis y reconstrucción. Archidona (Malaga): Aljibe. BOLÍVAR, A., GALLEGO, M. J., LEÓN, M. J. y PÉREZ, P. (2005). Políticas educativas de reforma e identidades profesionales: El caso de la Educación Secundaria en España. Education Policy Analysis Archives, 13(45). Disponible: http://epaa.asu.edu/epaa/v13n45/ (Consultado el 21 de marzo de 2006). BOLÍVAR, A. (2007). Educación para la ciudadanía Atlántida. Barcelona: Graó. BOURDONCLE, R. y ROBERT, A. (2000). Primary and Secondary School Teachers in France: Changes in Identities and Professionalization. Journal of Education Policy, 15 (1), 71-81. BROUWER, N. y KORTHAGEN, F. (2005). Can Teacher Education Make a Difference? American Educational Research Journal, 42 (1), 153-222. CANÁRIO, R. (2005). O que é a escola? Um “olhar” sociológico. Oporto: Porto Ed. CANÁRIO, R. y CORREIA, J.A. (1999). Enseignants au Portugal. Formation continue et enjeux identitaires. Éducation et Sociétés, 4 (2), 131-142. CATTONAR, B. (2001). Les identités professionnelles enseignantes. Ebauche d’un cadre d’analyse. Cahiers de Recherche du GIRSELF, 10 (mars), 35 pp. Disponible en: http://www.girsef.ucl.ac.be/cahier10.pdf (Consultado el 22 de marzo de 2005). CATTONAR, B. (2006). Convergence et diversité de l'identité professionnelle des enseignantes et des enseignants du secondaire en Communauté française de Belgique. Éducation et Francophonie, 34(1), 193-212. Revista electrónica: http://www.acelf.ca/c/revue (Consultado el 23 de junio de 2006). COCHRAN-SMITH, M. y LYTLE, S. (1999). Relationships of Knowledge and Practice; Teacher Learning in Communities. En IRAN-NEJAD, A. y PEARSON, P.D. (ed.). Review of Research in Education, 24, 15-25. COCHRAN-SMITH, M. (2001). Constructing Outcomes in Teacher Education: Policy, Practice and Pitfalls. Educational Policy Analysis Archives, 9 (11). Disponible en: http://epaa.asu.edu/epaa/v9n11.html (Consultado el 8 de mayo de 2006) COCHRAN-SMITH, M. y LYTLE, S.L. (2002). Dentro/fuera: enseñantes que investigan. Tres Cantos (Madrid): Akal. COCHRAN-SMITH, M. (2005). The New Teacher Education: for Better or for Worse? Educational Researcher, 34 (7), 3-17. CUESTA, R., MAINER, J., MATEOS, J., MERCHÁN, J. y VICENTE, M. (2005). Didáctica crítica. Allí donde se encuentran la realidad y el deseo. Con-ciencia social, 9, 17-54. DARLING-HAMMOND, L. (ed.). (1994). Professional Development Schools: Schools for Developing a Profession. New York: Teachers College Press. Reedición con nueva introducción, 2005. DARLING-HAMMOND, L. (2001). El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para todos. Barcelona: Ariel. DARLING-HAMMOND, L. (2006). Constructing 21 st-Century Teacher Education. Journal of Teacher Education, 57 (3), 300-314. DARLING-HAMMOND, L. y BARATZ-SNOWDEN, J. (2005). Good Teacher in Every Classroom : Preparing the Highly Qualified Teachers Our Children Deserve. San Francisco: Jossey-Bass. DAY, C. (2005). Formar docentes. Cómo, cuándo y en qué condiciones aprende el profesorado. Madrid: Narcea. DAY, C. (2006). Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus valores. Madrid: Narcea. DAY, C. y SACHS, J. (eds.) (2004). International Handbook on the Continuing Professional Development of Teachers. Berkshire: Open University Press. DOMINICÉ, P. (1990). L’histoire de vie comme processus de formation. Paris. L’Harmattan. DUBET, F. (2005): La escuela de la igualdad de oportunidades. ¿Qué es una escuela justa?. Barcelona. Gedisa. DUBET, F. (2006). El declive de la institución (profesiones, sujetos e individuos en la modernidad). Barcelona: Gedisa. ELMORE, R.E. (2003). Salvar la brecha entre estándares y resultados. El imperativo para el desarrollo profesional en educación. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado (Grupo Force, Granada), vol. 7 (1-2), 9-48. Disponible en: http://www.ugr.es/~recfpro/rev71ART1.pdf (Consultado el 18 de mayo de 2006). ESCUDERO, J.M. (2005). Valores institucionales de la escuela pública: ideales que hay que precisar y políticas a realizar. En ESCUDERO, J.M., GUARRO, A. et al. Sistema educativo y democracia: alternativas para un sistema escolar democrático. Barcelona. Octaedro, 9-39. ESCUDERO, J.M. (2006). La formación del profesorado y la garantía del derecho a una buena educación para todos. En ESCUDERO, J. M.; LUIS, A. (eds.). La mejora de la educación y la formación del profesorado. Políticas y prácticas. Barcelona: Octaedro, 21-51. FEIMAN-NEMSER, S. (2001). From Preparation to Practice: Designing a Continuum to Strengthen and Sustain Teaching. Teachers College Record, 103 (6), 3-56. FERNÁNDEZ BUEY, F. y RIECHMANN, J. (1997). Ni Tribunos: ideas y materiales para un programa ecosocialista. Madrid: Siglo XXI. FREIRE, P. (1993). Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido. México: Siglo Veintiuno. FULLAN, M. (2002). Los nuevos significados del cambio en la educación. Barcelona: Octaedro. GARET, M., PORTER, A.C., DESIMONE, L., BIRMAN, B.F. y YOON, K.S. (2001). What Makes Professional Development Effective? Results from a National Sample of Teachers. American Educational Research Journal, 38 (4), 915-945. GIDDENS, A. (1995a). La constitución de la sociedad. Bases para una teoría de la estructuración. Buenos Aires. Amorrortu. GIDDENS, A. (1995b). Modernidad e identidad del yo. Barcelona: Península. GOODSON, I.F. (ed.) (2004). Historias de vida del profesorado. Barcelona: Octaedro y EUB. HOPKINS, D. (2001). School Improvement for Real. London: The Falmer Press. KELCHTERMANS, G. (2004). Continuing Professional Development for Professional Renewal: Moving Beyond Knowledge for Practice. En DAY, C. y SACHS, J. (eds.). International Handbook on the Continuing Professional Development of Teachers. Maidenhead (Berkshire): Open University Press, 217-237 (cap. 9). LANG, V. (1999). La professionnalisation des enseignants. Paris: PUF. LANG, V. (2001). La profession enseignante en France: permamence et éclatement. Éducation et Francophonie, 29 (1) Revista electrónica. Disponible en: http://www.acelf.ca/revue/XXIX-1/articles/07-Lang.html (Consultado el 22 de mayo de 2006). LORTIE, D.C. (1975). Schoolteacher: A Sociological Study. Chicago: University of Chicago Press. LOUIS, K.S. y KRUSE, S.D. (eds.) (1995). Professionalism and Community: Perspectives on Reforming Urban Schools. Thousand Oaks, CA: Sage Pubs. MARCELO, C. (2002). Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento. Educational Policy Analysis Archives, 10 (35). Disponible en: http://epaa.asu.edu/epaa/v10n35/ (Consultado el 14 de febrero de 2005). MARCUSE, H. (1998). El final de la utopía (Trad. de M. Sacristán). Barcelona : Ariel. MONTERO, L. (2001). La construcción del conocimiento profesional docente. Rosario: Homo Sapiens. MONTERO, L. (2002). La formación inicial ¿puerta de entrada al desarrollo profesional? Educar, 30, 69-98. MONTERO, L. (2006). Las instituciones de formación permanente, los formadores y las políticas de formación en el Estado de las Autonomías. En ESCUDERO, J. M.; LUIS, A. (eds.). La mejora de la educación y la formación del profesorado. Políticas y prácticas. Barcelona: Octaedro, 155-194. MUGUERZA, J. (1990). Razón, utopía y disutopía. En su obra Desde la perplejidad. Ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo. México: FCE, cap. 8 (pp. 377-439). MUNBY, M., RUSSELL,T., y MARTIN, AK (2001). Teachers’ Knowledge and How it Develops. En RICHARSON, V. (ed.). Handbook of Research on Teaching. Washington: AERA, 877-904. NEWMANN, F., KING, M.B. y YOUNGS, P. (2000). Professional Development that Addresses School Capacity: Lessons from Urban Elementary Schools. American Journal of Education, 108 (4), 259-299. NIAS, J. (1996). Thinking about Feeling: The Emotions in Teaching. Cambridge Journal of Education, 26 (3), 293-306. PÉREZ GÓMEZ, A.I. (1999). El practicum de enseñanza y la socialización profesional de los futuros docentes. En ANGULO, J.F.; BARQUIN, J. y PÉREZ GÓMEZ, A.I. (eds.). Desarrollo profesional del docente: política, investigación y práctica. Madrid: Akal, 636-660. PUELLES, M. (2003). Las políticas del profesorado en España. En BENSO, M.C. y PEREIRA, M.C. (eds.). El profesorado de enseñanza secundaria. Retos ante el nuevo milenio. Ourense: Concello de Ourense / Fundación Santa María / Universidade de Vigo, 17-37. ROMERO, J., LUIS, A., GARCÍA PÉREZ, F. y ROZADA, J. M. (2006). La formación del profesorado y la construcción social de la docencia. Ponencia en el XI Encuentro Fedicaria (Santander, julio). Recogido en este libro. SARASON, S. B. (2003). El predecible fracaso de la reforma educativa. Barcelona: Octaedro, 2003. SCHÖN, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós. SHULMAN, L.S. (1989). Paradigmas y programas de investigación en el estudio de la enseñanza: Una perspectiva contemporánea. En WITTROCK, M.C. (ed.). La investigación de la enseñanza, I. Barcelona: Paidós, 8-90. TÉZANOS, J.F. (2003). La libertad de los iguales. Sistema, 173, 3-14. TOURAINE, A. (2005): Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. Barcelona. Paidós. TARDIF, M. (2004). Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Madrid: Narcea WILSON, S. M. y BERNE, J. (1999). Teacher Learning and the Acquisition of Professional Knowledge: An Examination of Research on Contemporary Professional Development. Review of Research in Education, 24, 173–209.