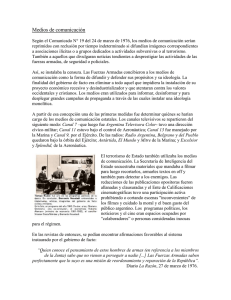Gobiernos de facto y sistemas de supralegalidad
Anuncio

Voces: SISTEMA REPRESENTATIVO REPUBLICANO CONSTITUCION NACIONAL ~ GOBIERNO DE FACTO Autor: Sorondo, Marcelo Sánchez Publicado en: LA LEY1982-B, 775 Y FEDERAL ~ DEMOCRACIA ~ SUMARIO: I. Estructura y doctrina de los gobiernos de facto. - II. El libro de Constantineau en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema. - III. 1955. Aparece el Derecho de Revolución. - IV. La Constitución postergada. - V. La evolución progresiva hacia el sistema de supralegalidad. - VI. La opinión de Duverger. - VII. Las contradicciones de la supralegalidad. I. ESTRUCTURA Y DOCTRINA DE LOS GOBIERNOS DE FACTO Todo régimen político está adherido a un sistema de valores en que arraiga su legitimidad y que constituye, como diría Alberdi, sus bases y puntos de partida. No es siquiera concebible la existencia de un ordenamiento de poder que se desenvuelva prescindiendo de esos valores integrativos o pueda organizarse ignorándolos (1) Normalmente los gobiernos legales son expresión de regímenes legítimos por lo que cabe atribuirles una conducta jurídico-política controlable por los medios previstos en la Constitución. Hay, sin embargo, un tipo de dominación que se excepciona de la legalidad sin desconocer, al menos teóricamente, su ámbito; un tipo de dominación cuyo persistente despliegue en nuestro país reclama un análisis por separado. Hablamos de los gobiernos llamados de facto por una doctrina fundada en el antiguo "common law" inglés, explorada en sus efectos administrativos por la jurisprudencia norteamericana y sistematizada en Francia con similares alcances por Gastón Jeze (2). Esta doctrina, en sus connotaciones estrictamente políticas, guarda un remoto y no estudiado parentesco con la de los clásicos españoles del siglo XVI acerca de la resistencia a la opresión. Los gobiernos de facto son en su inmensa mayoría frutos de golpes de Estado que interrumpen los mecanismos y mandatos de la Constitución invocando la necesidad de impedir la anarquía, poner fin a las transgresiones de los gobernantes depuestos y restablecer la moral conculcada. En otras palabras, se trata del derrocamiento de gobiernos supuestamente transgresores de las garantías y usurpadores de las instituciones de la Constitución. Los artífices del golpe habitualmente no procuran echar mano a una fundamentación ideológica distinta a la del orden constitucional. Aunque en los hechos vulneren su régimen no se proponen destruirlo. Por el contrario, su justificación consiste en achacar inconducta, ineptitud o despotismo a los titulares de la legalidad quienes en la terminología de los vencedores se vuelven únicos responsables del agravio a la Constitución en cuya defensa fue un mal necesario producir, por el acto de fuerza, la toma momentánea del poder. Nada tienen, pues, en común, en el plano de los principios los gobiernos de facto con la revolución como proceso de cambio ni tampoco con las dictaduras en tanto formas de poder autoritarias sustentadas en arquetipos propios de legitimidad. Sin duda aquéllos se excepcionan de la legalidad vigente y adquieren una legitimidad por refracción cubriendo la desnudez de los hechos consumados con las convicciones generales inherentes a la faz declarativa y principista de la Constitución preexistente. Por eso son necesariamente provisorios aun cuando en ocasiones no sea breve su interinato. Esta provisionalidad sustancial que los distingue proviene de su falta de consenso pues el que invocan los tienen prestado del régimen cuyos mandatos normales vinieron a interrumpir y, desde luego, de su absoluta ausencia de consentimiento ya que han obtenido el poder al margen de las normas de sucesión vigentes y del sufragio de la ciudadanía. Como carecen de plenipotencia revolucionaria y hasta sufren merma de voluntad política, el autoritarismo que despliegan deriva de una accidental concentración de atribuciones y de medios referida a la coyuntura de urgencia, al estado de necesidad, de salud pública. Pero no se fundamenta en otra teoría del estado, en otro distinto criterio de legitimidad. Todo gobierno de facto que desplaza a un gobierno de jure necesita superar su ostensible y notoria ilegalidad revistiéndose con el manto de legitimidad que le procura su acatamiento formal al régimen. Pues como la ocupación del poder por la violencia es un hecho escandaloso que provoca hondas grietas en la fábrica de la convivencia social erigida sobre el prestigio de las magistraturas y de las normas invioladas, los gobiernos de hecho soportan un "capitis diminutio" sometidos a un tratamiento restrictivo, a una suerte de cuarentena cercenante de su autoridad. Es un aislamiento bajo observación jurisdiccional que llena el intervalo fáctico hasta tanto se restablezca el curso de la legalidad alterada. Y si a pesar de su bastardía jurídica la autoridad insurgente se convalida es sólo porque no ha pretendido quebrantar la legitimidad. Lejos de ello, en su nombre y para defenderla de supuestos o reales detentadores despóticos, se produce el traumatismo de la toma del poder. En la práctica, el advenimiento de un gobierno de facto no implica, pues, la abrogación del orden preexistente. Antes al contrario, el golpe de Estado reivindica los valores de la Constitución en vigencia justificando el acto de fuerza ante las transgresiones al orden legal cometidas por los titulares depuestos. Por eso la doctrina del reconocimiento de los gobiernos de facto apoya en una explícita restricción de su capacidad representativa y en el compromiso de ceñirse al modelo político inmediatamente anterior a la anómala asunción del poder. Para que la violencia derogatoria de la continuidad institucional que da acceso a los gobiernos de facto encuentre justificación es menester que se produzca un principio de desintegración del régimen respecto de sus creencias posesivas y conspicuas. Cuando las minorías del poder empañan su virtud representativa, sea por transgresión a sus mandatos, sea por infidelidad o fraude a la conciencia colectiva, el trance crítico que © Thomson La Ley 1 involucra la toma del poder no prevista en la ley constitucional busca amparo en la desesperada y extrema filosofía del estado de necesidad. No obstante, este argumento primordial protege tan sólo la instrumentación de los medios, los aspectos perentorios de los actos de fuerza triunfantes y no sirve en el plano principista para la justificación esencial que atiende a la salvaguardia y custodia del sistema de valores. ¿Acaso en la clásica apelación al "salus populi", justificativa del poder salvacionista que se procura medios heroicos, no está implícitamente planteada la necesidad del consenso? El pueblo es, en efecto, como sujeto del bien común el protagonista del consenso. Y, por lo tanto, su salvación, su salud, no pueden lograrse o recuperarse en forma ajena a su entidad colectiva y extraña a su voluntad social. En síntesis, los gobiernos de facto para ser lícitos, para no ser meramente usurpadores, deben congraciarse con la legitimidad que inspira los lineamientos del régimen político en vigor. De ahí que el golpe de Estado no acredita por el acto de triunfar la eficacia de cualquier gobierno de facto desde el ángulo de su legitimidad. Y por eso también no basta que un gobierno de facto se formule, declarativamente, adicto al orden constitucional para liberarse de la tacha de usurpador. Como enseguida veremos, la regla es a la inversa: los gobiernos de facto se legitiman sólo en la medida en que sus actos -el ejercicio de su poder y la doctrina expuesta- no contradigan ni menos impugnen los fundamentos axiológicos en que se asienta el orden constitucional. Si un gobierno de facto asevera que su objetivo es el restablecimiento o la reconstrucción de un régimen político inspirado en la democracia pluralista bajo una convivencia afirmativa de los derechos humanos pero en la realidad sus actos cotidianos desmerecen tales enunciados y postergan o destruyen la posibilidad de lograrlos es evidente que ese gobierno hipotético se vuelve usurpador, se descalifica a sí mismo, autogenera subversión ante la insalvable antinomia que media entre los hechos de los cuales es responsable y la doctrina finalista que nominalmente suscribe. No bien se ahonda el análisis de la naturaleza de los gobiernos de facto se advierte la existencia de una ley interna de cuya certidumbre y objetividad ofrece pruebas la historia, a saber: la legitimidad de un gobierno de facto está en relación inversa a su prolongación en el tiempo. Todo gobierno de facto que no delimita o condiciona sus objetivos en plazos ciertos enfrenta, necesariamente, una de estas dos alternativas: o bien, al defraudar los valores del consenso degenera en poder usurpador; o bien, se convierte por metamorfosis de su entidad originaria en poder revolucionario dotado de voluntad constituyente a raíz del cambio de valores operado en el consenso. II. EL LIBRO DE CONSTANTINEAU EN LA JURISPRUDENCIA DE NUESTRA CORTE SUPREMA Esto sentado, resulta interesante considerar el uso extensivo que se ha dado entre nosotros a la empírica elaboración anglosajona trasportada a un campo de doctrina general y convertida en fuente supletoria del derecho público argentino. No deja de ser curiosa esta derivación de los "cases law" norteamericanos que han contribuido a forjar aquí una ampulosa doctrina de los gobiernos de facto cuyas implicancias no han sido actualizadas. Sin duda, el vehículo transmisor de aquellos antecedentes judiciales fue el libro publicado en 1910 en los EE.UU. por Albert Constantineau -"Public Officers and the Facto Doctrine"- cuyo título ilustra de sobra acerca de su contenido. Es de advertir que este volumen tan copioso tiene apenas un breve párrafo destinado a formular algunas consideraciones globales sobre los gobiernos de facto propiamente dichos. Todo el resto se dedica a recopilar y glosar los innumerables casos alrededor de funcionarios o de corporaciones que por cualquier motivo accidental desbordaron los límites de sus atribuciones o investiduras legales, por transgredir la esfera de su competencia, por haber caducado su mandato o por cualquier otra circunstancia que no les privase de su apariencia de legitimidad. Pues, la mira principal de este repertorio está puesta en la defensa de los derechos privados frente a los actos oficiales que se revestían de los atributos o formas externas de la legalidad (3). Véase cómo se produce la traslación a nuestro medio del antiguo "common law" británico a través del cernidor de los "cases law" ingleses, canadienses y norteamericanos: la primera cita forense del libro de Constantineau aparece en un fallo de nuestra Corte Suprema que lleva la firma de su entonces Presidente el Dr. Antonio Bermejo y versa sobre la sentencia producida por un juez ordinario de San Juan después de haberse promulgado la ley nacional de intervención que declaraba la caducidad de todos los poderes de la provincia. Al sancionar su validez el alto tribunal trae a colación las conclusiones aportadas por dicho autor a propósito de funcionarios u órganos de facto (Fallos, t. 148, p. 303). Transcurridos tres años vuelven Constantineau y la doctrina de facto a tomar estado en los estrados de nuestra Corte en la célebre Acordada del 10 de Setiembre de 1930 la cual se reproduce literalmente -con cita de Constantineau y todo- en la posterior Acordada del 7 de junio de 1943 (Fallos, t. 158, p. 290 y t. 196, p. 5 -Rev. La Ley, t. 30, p. 693-). Pero, claro está, en 1930 y en 1943 ya no se trataba de algún funcionario demorado en el ejercicio de su cargo o de un imprevisto anacronismo institucional. Ambas situaciones acusaban una envergadura muy distinta: el Presidente y el Congreso de la Nación así como los gobiernos y legislaturas provinciales habían sido derribados a raíz de pronunciamientos armados que no encontraron resistencia computable. Y en una u otra ocasión habían asumido el poder sendos gobiernos sin otros títulos que los de la fuerza triunfante. La Corte Suprema -primero en 1930 y después en 1943- al ser oficialmente informada por parte de las nuevas autoridades de su asunción del mando calificó a tales gobiernos como de facto en cuanto a su naturaleza y a la de los funcionarios que los integraban con todas © Thomson La Ley 2 las consecuencias de la doctrina de los gobiernos de facto respecto de la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él; y los reconoció con ese carácter porque habían declarado que en ejercicio del poder mantendrían "la supremacía de la Constitución y de las leyes del país" y en mérito a encontrarse "en posesión de la fuerza necesaria para asegurar la paz y el orden de la Nación y proteger la libertad la propiedad y la vida de las personas". Ni duda tiene que entre convalidar la sentencia de un tribunal cesante de provincia y consagrar la vigencia efectiva de gobiernos nacionales instalados por una rebeldía hay una enorme distancia a recorrer. Sobre todo, cuando se los equiparaba, empíricamente, con los gobiernos de la ley al colocar a unos y otros en el mismo nivel tratándose de la defensa por los jueces de las garantías individuales o de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución. Porque si tales derechos en efecto fuesen eventualmente desconocidos por los funcionarios de facto, "la administración de justicia los restablecería en las mismas condiciones y con el mismo alcance que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de derecho" -(Fallos, t. 158, p. 190)-. Manipulada por los reconocimientos explícitos de la Corte Suprema la fórmula de los gobiernos de facto, con el aséptico argumento de que el título de éstos "no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas" extendió un "bill" de indemnidad política a los gobiernos de ese origen y, por ende, a los pronunciamientos que los habían encaramado al poder: al negarse a examinar su título originario el Tribunal confirió a los gobiernos de facto una forma de legitimidad que los protegía con una coraza jurídicamente invulnerable. Así la promesa formulada en 1930 y repetida quizá con menos énfasis en 1943 de "observar y hacer observar la Constitución" fue el más sólido argumento que pudo esgrimir en derecho la Corte Suprema en torno a lo que parecía y era sin duda su principal motivación: asegurar la continuidad de los derechos y garantías fundamentales. Mientras no se tratase de destruir el orden jurídico-político preexistente sino, por el contrario, de derrocar a gobiernos cuyos titulares supuestamente lo habían violado o desquiciado la reacción contra ellos acusaba los rasgos lícitos de la asonada literaria de Fuente Ovejuna. III. 1955. APARECE EL DERECHO DE REVOLUCION Pero las cosas no pararon ahí. En 1955 se inicia otro recorrido mucho más peligros para la suerte final de las instituciones republicanas ya rozadas por las unanimidades complacientes del gobierno de Perón. Esta vez no sólo se desploman, como siempre, los poderes políticos nacionales y locales sino que además el gobierno triunfante desaloja o somete a examen de conducta a los integrantes del Poder Judicial empezando por todos los miembros de la Corte Suprema. También se dio otra circunstancia de mayor gravedad aún, puesto que rompería los diques y contrapesas del Estado de Derecho. Y es que "ab initio" el nuevo gobierno se adjudicó expresamente un derecho de revolución emanado del mero hecho de su instalación sin tomar en cuenta si esa "revolución" invocada existía o se manifestaba favorable en la realidad política o social circundante. Enarbolando, pues, como si fuera un émulo de la Asamblea Francesa de 1791, ese derecho de revolución y sus implícitas atribuciones constituyentes el gobierno de la Revolución Libertadora por vía de un decreto derogó las reformas constitucionales de 1949 y restableció la Constitución de 1853-60, declarando que sólo se ajustaría a su contexto "en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución que fueron enunciados en las Directivas Básicas del 7/12/55 y a las necesidades de organización y conservación del Gobierno Provisional" (decreto proclama del 27 de abril de 1956 -Adla, XVI-A, 1-). Finalmente, convocó a una Convención Reformadora que se dispersó antes de agotar su cometido. Recapacitemos un instante sobre el alcance de tales concepciones. El gobierno que se arrogaba la calidad de revolucionario repuso por sí y ante sí la Constitución anterior -actitud harto paradójica- pero al hacerlo condicionó su vigencia subordinándola a los fines irrestrictos de la revolución y a los de su propia seguridad interna. De esta suerte, la voluntad política del gobierno desplaza la Constitución y la relega al tercer plano de la normatividad aplicable. Este planteamiento "revolucionario" interrumpe cien años de supremacía de la Constitución e inaugura otro ciclo, hasta entonces inédito, abiertamente discrecional en cuya virtud los gobiernos de facto asumen las "facultades extraordinarias" condenadas precisamente por ella. En adelante, la sucesión de gobiernos de facto, que se identifican como un epifenómeno expresivo de la creciente y, al fin, exclusiva influencia militar, utilizará la técnica de los gobiernos revolucionarios sin revestir, respecto de los hechos reales, tal condición. Esto apareja, con la confusión de sentidos y significaciones, la pérdida durante generaciones sucesivas de la legitimidad. IV. LA CONSTITUCION POSTERGADA El precedente abierto en 1955 (a nombre, bien entendido, de aspiraciones liberales) más allá de la presidencia sui generis del doctor Guido que cohonesta a su manera el derrocamiento del doctor Frondizi, se "perfeccionó" en 1966 cuando a resultas de una conspiración asumida en bloque por los altos mandos de las FF. AA. se produjo la demolición del gobierno del doctor Illia. En esta oportunidad, el poder constituyente, asumido explícitamente por los tres Comandantes en Jefe, se manifestó al promulgarse un "Estatuto de la Revolución" (Adla, XXVI-B, 756) que en sus considerandos diseñaba las siguientes prioridades para el regimiento del gobierno: a) los "fines" de la Revolución; b) el Estatuto de la Revolución; y c) la Constitución Nacional, a cuyo efecto, se subrayaba, "resulta imprescindible contar con una Corte Suprema de Justicia cuyos miembros hayan © Thomson La Ley 3 jurado acatamiento a dichas normas" (sic). Por si esto fuera poco, el Estatuto promulgado por la Junta Revolucionaria o sea por los tres Comandantes en Jefe, para "cumplir con los objetivos de la Revolución y en ejercicio del Poder Constituyente", en su parte dispositiva reiteraba: "el Gobierno ajustará su cometido a las disposiciones de este Estatuto, a las de la Constitución Nacional y leyes y decretos dictados en su consecuencia en cuanto no se opongan a los fines enunciados en el acta de la Revolución Argentina" (art. 4°). El Presidente, por otra parte, asumía todas las atribuciones del Congreso sin exceptuar las privativas de cada una de las Cámaras y designaba a los gobernadores -que no interventores- de provincia quienes, a su turno, se calzaban también -simétricamente en su esfera- las atribuciones de las legislaturas, y a mayor abundamiento, podían proponer la remoción total o parcial, "por esta única vez" de los actuales jueces del tribunal superior de cada provincia (art. 9). Poco después en 1972 este virtuosismo revolucionario reeditó otra asunción del poder constituyente elaborando un segundo Estatuto que introdujo modificaciones sustanciales -¿todavía vigentes?- en la faz orgánica de la Constitución y sus contenidos políticos. Por último, el movimiento de 1976 con las mismas características de golpe de Estado jerárquico militar mostró de nuevo las notas propias del ciclo iniciado en 1955. Aunque en esta circunstancia, sea por saturación semántica, sea por mera táctica, tal pronunciamiento no se definió como revolución, no hubo retrocesos en las aplicaciones de la plenipotencia revolucionaria. Por de pronto, la Junta Militar surgida del Proceso de Reorganización Nacional endosó a su condición de "órgano supremo del Estado" el ejercicio del poder constituyente promulgando su propio Estatuto (Adla, XXXVI-B, 1021) en el cual se determina que dicho cuerpo "velará por el normal funcionamiento de los demás poderes de la Nación y por los objetivos básicos a alcanzar" (art. 1°). Según, pues, esta vigente versión estatutaria tanto el Poder Ejecutivo, a cuya magistratura se le arrebatan las atribuciones más decisivas, cuanto el Poder Judicial, se colocan en situación de dependencia respecto de la Junta Militar a la que se le confiere el papel de supremo custodio de los demás poderes del Estado: "¿quis custodet custodes?". Excusado es decir que la inamovilidad de los jueces se observa a partir de su designación o confirmación por la Junta Militar o, en su caso, el Presidente. Los miembros de la Corte Suprema fueron como sus colegas de 1955 removidos en virtud del Acta Constitucional y los demás jueces caucionados por una ley "ad hoc" que los declaraba en comisión y que, por añadidura, obligaba a quienes fueran confirmados o designados a prestar juramente de acatar en orden decreciente: a) los objetivos básicos fijados por la Junta Militar; b) el Estatuto para el Proceso y c) la Constitución Nacional (Adla, XXXVI-B, 1019). Desde luego, bajo tales premisas la revisión jurisdiccional de los actos de gobierno perdió entidad como reparación o salvaguardia del orden jurídico: si el argumento más sólido que en 1930 y 1943 inclinó a la Suprema Corte a reconocer de oficio a los gobiernos de facto se apoyaba en el compromiso espontáneamente manifestado por éstos de "respetar y hacer respetar" la Constitución ¿cómo luego pudo admitirse la validez de instalaciones de facto que no sólo anulaban aquel compromiso sino que categóricamente emplazaban su voluntad derogatoria aduciendo que las garantías y derechos constitucionales cedían paso ante las exigencias de "fines y objetivos" de naturaleza discrecional? Sea como fuere, la jurisprudencia de la Corte Suprema no registró frontalmente esta reversión de ciento ochenta grados en la doctrina inicial de los gobiernos de facto. Es cierto que en algunos casos -muy pocos y muy poco persistentes- se adujo un contralor de razonabilidad respecto de la aplicación del estado de sitio por parte del Poder Ejecutivo. Pero con abstracción de tecnicismos jurídicos la independencia de la justicia, como máximo testimonio de civilización política, sufriría severos contrastes. Y esto explica que tanto en 1955 como en las alternativas subsiguientes el reconocimiento de la Corte Suprema fuese considerado prescindible por los gobiernos surgidos de las FF. AA. ¿Para qué podrían servirles, en efecto, como forma de consagración esos santos óleos que hubiesen provenido de una Corte Suprema removida "in totum" cuyos integrantes, sometidos al régimen de emergencia, se comprometían bajo juramente a aplicar en tercer y último término la Constitución? Ese reconocimiento en los casos de las Acordadas referidas era por parte de la Corte Suprema la manifestación de una autoridad eminente, de una supremacía moral que representaba o simbolizaba la continuidad del orden anterior y producía efectos tutelares llamados a legitimar al incipiente gobierno de facto. Pero una vez que los regímenes de facto afirmando su propia capacidad decisoria y normativa se desprendieron de la órbita de la legalidad, la tutela involucrada en el reconocimiento de los jueces perdió todo sentido. De esta manera, el sistema iniciado en 1955 y retomado en 1966 avanzaría luego en 1976 sin vacilaciones. Los gobiernos de facto de la nueva serie, abandonando su imperfecta y vergonzante condición de usurpadores, tolerados sólo por el estado de necesidad, afirmarían en lo sucesivo prerrogativas perfectas y una potestad soberana no sometida a requisito alguno del ordenamiento anterior. En virtud de ello se exoneraban del compromiso de respetarlo. Podía, pues, transgredir y trascender la Constitución en la medida que conviniera a los enunciados "revolucionarios" cuya doble versión terminológica de fines u objetivos abarcaba una profusa gama de propósitos globales difícilmente accesibles en el corto plazo y señalados con notoria imprecisión. Así el puro hecho de fuerza descarnado de acondicionante sociológicos se disfrazaba de acto revolucionario y se colocaba, conceptual y empíricamente, sobre las supremacías basadas en el derecho: la nueva serie de facto ni siquiera exceptuaba, como lo hacía incluso el poder constituyente de Sieyés, la equidad del derecho natural. © Thomson La Ley 4 V. LA EVOLUCION PROGRESIVA HACIA EL SISTEMA DE SUPRALEGALIDAD Esta ojeada sobre la evolución política a que dio lugar la instalación de los gobiernos imprevisibles que se sucedieron en el país permite establecer algunas conclusiones objetivas. Desde luego, es preciso resaltar la diferencia que existe entre los gobiernos surgidos en 1930 y 1943 y los que se establecieron en 1955, 1966 y 1976. La distinción no se cifra tanto en lo que podríamos llamar el tipo de impugnación política o el grado de la intensidad con que utilizaron la metodología transgresora de la legalidad. Por lo demás, la tendencia revisionista, paralela en sus líneas polémicas a las crisis de 1930 y 1943 se traduce, en el primer caso, en un tímido proyecto de reformas constitucionales que nunca prosperó. Por su parte, el proceso iniciado el 4 de junio de 1943 entre todos los que interrumpieron el orden constitucional fue quizás el único que por las significaciones del movimiento político nacido a sus flancos se aproximó a una realidad revolucionaria habida cuenta de la intensidad de la prédica social y del eco prolongado que encontraría en las masas argentinas. Pero señalemos como dato sugestivo que precisamente los gobiernos instaurados tanto en 1930 como en 1943 no se atrevieron a avanzar en el territorio todavía desconocido de los poderes supraconstitucionales como lo hicieron después sus otros sucesores de facto que pese a los métodos utilizados representaban lo contrario de una revolución. Existe, pues, aquí una relación inversa entre los contenidos y los procedimientos revolucionarios. A partir de 1955 los quebrantamientos de la legalidad que se suceden profundizan la técnica jurídica revolucionaria pero paradójica y contradictoriamente sólo se proponen asegurar la continuidad del régimen de la Organización Nacional cuya destrucción, acaso sin advertirlo, consumaron. Así la Revolución Libertadora reivindica como suya la tradición de Mayo y de Caseros al paso que las intervenciones subsiguientes reiteran su decisión de reconstruir la república y promover una democracia estable. Durante el período del general Onganía desaparece la provisionalidad del mandato y se concibe una sucesión gradualista de "tiempos" que debía culminar en la reconstrucción del orden político tradicional. Por su parte, el Proceso de Reconstrucción Nacional cuyos propósitos reproducen las mismas aspiraciones de recuperación democrática se confiere una capacidad de autosustentación indefinida. El lema inscripto en su frontispicio político -no hay plazos sino objetivos- tiene el valor de una definición categórica. Así los medios -el derecho de revolución y sus facultades extraordinarias sin condicionamientos temporales, sin términos que las recorten- se proyectan tanto cuanto sea necesario para alcanzar los fines según los entienda la voluntad del gobernante. Resumamos. En 1930 y 1943 se organizan típicos gobiernos de facto que son provisionales. Pero desde 1955 se inaugura otro modelo, con juridicidad propia y autosuficiente que se antepone a la legalidad hasta entonces en vigencia. Este último arquetipo ya no se protege ni abastece en la Constitución anterior sino que por el contrario la protege sometiéndola a su propia voluntad y seguridad políticas. Precisamente tal "patronato" impuesto sobre la Constitución determina la arbitraria originalidad del nuevo arquetipo de poder: ya no se trata de un gobierno de facto cuya eficacia desde el punto de vista legal depende de su inserción provisoria en la órbita de la Constitución sino de un sistema supralegal con capacidad de sucederse y perpetuarse. La esencia de esta supralegalidad que sucede y reemplaza a los primerizos gobiernos de facto reposa en esto de que la Constitución no rige para el gobernante: rige sólo para los gobernados en el ámbito de los derechos privados y en tanto no se vea afectada la seguridad pública concebida en el molde de la seguridad del gobernante fáctico. Funciona sin solución de continuidad una razón de estado cuyo peso aplasta necesariamente el nivel de los derechos individuales. Y como la justicia, en virtud de una ficción trasladada también a la órbita de facto, se atiene al principio de la separación de poderes, según el cual le está vedado pronunciarse sobre la oportunidad de los actos políticos, sucede que su papel se restringe a la dilucidación de las contiendas particulares. La supralegalidad convertida en régimen autosuficiente, capaz de generar sus propias bases de conservación, tiende entonces a adquirir permanencia, a proseguir, a desertar del campo de lo provisional. Esta nueva actitud responde a la lógica interna de los hechos planteados, al desarrollo dialéctico del proceso de supralegalidad. No se ventila ya la admisión de un gobierno de facto en el campo de la legalidad anterior mediante el salvoconducto del reconocimiento de la Suprema Corte. Después de 1955 y mucho más acentuadamente desde 1966 y 1976 en vez de un gobierno de facto se despliega un sistema supralegal que dicta sus propios estatutos constitucionales y que lejos de hacerse reconocer del Poder Judicial obliga a los miembros de éste a jurar sobre las nuevas normas cuyas prioridades políticas pasan por encima de la Constitución. Gracias a su apelación revolucionaria y a la invocación del poder constituyente el sistema supralegal de facto adquiere una estructura potestativa, montada para asegurar su continuidad. Se trata pues, de otro régimen distinto del régimen de la Constitución preexistente. Y, por lo tanto, este nuevo régimen debiera asumir una nueva legitimidad. ¿Sobre qué podría asentarla? ¿Cuál es desde el punto de vista jurídico-político el factor que introduce la distinción entre el sistema de supralegalidad y el régimen constitucional de suerte que aquél acusa rasgos propios que no le permita utilizar la cobertura que involucra la doctrina clásica de los gobiernos de facto? Sin duda ese factor que potencia la supralegalidad es el derecho de revolución y su secuela de poder constituyente. Por eso, para que la supralegalidad pudiera graduarse como sistema lícito necesitaría acreditar la eficacia de sus cometidos según la doctrina del derecho de revolución pues ya no le sirve la doctrina del gobierno de facto. Ahora bien, para estimar la solvencia del derecho de revolución © Thomson La Ley 5 es menester referirlo a las circunstancias, a la dimensión de los hechos políticos. No parece admisible tal apelación si no existe una situación revolucionaria y si, en consecuencia, el derrocamiento del gobierno legal no conlleva la deliberada decisión de destruir el orden preexistente para emplazar otro de opuesto signo. Una revolución política a la luz de su legitimidad significa el tránsito hacia otra forma de gobierno merced al triunfo de una posición contestataria que modifica los valores vigentes y hace suyo el consenso. Este tránsito que homologa el cambio, para ser legítimo requiere otro plan de objetivos nacionales y desde luego la concertación del bien común. ¿Cómo podría legitimarse con el recurso legista del derecho de revolución un sistema cuyo único asidero reside en la fuerza organizada? VI. LA OPINION DE DUVERGER Ningún golpe de estado que se identifique institucionalmente con las Fuerzas Armadas, está en condiciones de abroquelarse y convertirse legítimamente en otro régimen. Más aún será ilegítimo en la medida que invoque poderes revolucionarios y efectúe alteraciones imprevisibles en el contenido de la Constitución. Si de acuerdo a la doctrina tradicional la legitimidad de un gobierno de facto depende de su carácter transitorio y de su inserción principista en la legalidad, ¿de dónde obtendría su sello legítimo el régimen ordenancista emanado de un golpe de estado que no siendo ni pretendiendo ser revolución actúa, sin embargo, como si lo fuera? Se dirá que en el sentido más amplio, en un sentido que no se ciñe al aspecto administrativista de la doctrina de los gobiernos de facto, se entiende como tales a todos aquellos surgidos de una subversión triunfante. Y que así las cosas los gobiernos de facto como versión de un nuevo régimen tienen también una legitimidad revolucionaria si esa subversión adquiere las connotaciones de una revolución que toma el poder. Pues bien, Maurice Duverger al considerar especialmente el caso del Gobierno Provisional de la República Francesa, constituido en Argel el 3 de junio de 1943 con el nombre de Comité Francés de la Liberación Nacional y transferido a París a fines de agosto de 1943, se detiene en enunciar las condiciones que deben reunir los gobiernos de facto para ser equiparados a los legales (4). En primer lugar -y descartada en su análisis la referencia al derecho natural fundado en valores metafísicos- dice que todo gobierno de facto se adscribe a "un cierto número de principios jurídicos, a una filosofía del derecho que considera la base de su acción presente y que formará los fundamentos del régimen regular ulterior organizado por una constitución". Tales principios no revisten sólo importancia política en tanto traducen un programa de acción positiva; poseen además un valor jurídico indiscutible. "Cuando un gobierno de facto, agrega, proclama su adhesión a los principios de la democracia política ese gobierno de facto es legítimo sólo en tanto cuanto adhiera de manera efectiva a tales principios. La medida de tal conformidad varía según las exigencias que el nuevo poder debe afrontar. Pero sea cual fuere la intensidad de la turbulencia revolucionaria no debe obrar de manera que perjudique o aleje el triunfo de los principios en que se afirma". Es cierto que las exigencias prácticas a veces atemperan el rigor de la teoría. Pero los estados de excepción fundados en la salud pública no pueden organizarse como regímenes permanentes ni obstruir la consulta a la Nación como método irremplazable para convalidar una situación de facto puesta bajo la advocación de los principios democráticos. El sinceramiento con el sufragio no es el único requisito que Duverger considera inherente a la índole de los gobiernos de facto que manifiesten su credo republicano. A juicios de este autor los gobiernos de facto sólo pueden considerarse legítimos antes de consultar a la Nación si reducen su actividad a los actos administrativos indispensables sin inmiscuirse en las decisiones futuras de la soberanía nacional buscando supeditarlas al "fair accompli". Pues la legitimidad de esos gobiernos no depende de su estructura ni de su origen, sino exclusivamente de sus actos. Encargados de regentear los negocios de la nación por un período transitorio, para Duverger, como para la doctrina francesa -cuyas fuentes profundizan en esta dirección teorética los alcances, más bien descriptivos que proceden del "common law" anglo. sajón- los gobiernos de facto poseen en suma poderes análogos a los del gestor de negocios del derecho civil. Si se exceden de esa competencia advenediza sus actos deben ser considerados como la obra de un usurpador y, por ende, carentes de valor jurídico. VII. LAS CONTRADICCIONES DE LA SUPRALEGALIDAD Si esta doctrina de los poderes de facto que actualiza Duverger se aplicara a la interpretación del sistema de supralegalidad vigente en la Argentina se advertirían fácilmente las dificultades que impiden ubicarlo en el espacio de la legitimidad. Hay, una contradicción manifiesta y acaso congénita entre su origen, su estilo, su atmósfera y los principios que enuncia como orientación finalista. Por su origen y demás elementos existenciales la supralegalidad instituida por las FF. AA. como forma política del P. de R.N. tiene un carácter francamente autoritario que, desde luego, responde a la naturaleza irrenunciable de las armas cuya vocación reclama el ejercicio del mando y la automática obediencia. Esta prioridad marcial, reflejada en la estructura del gobierno, explica que se supedite en su gestión política e incluso en sus actuaciones administrativas a la decisión y al contralor de la Junta de Comandantes. Concebida como una máquina que se mueve impulsada por las palancas de los altos mandos esta estructura autoritaria del Proceso de Reorganización Nacional se justifica, sin embargo, ante la opinión pública por su propuesta de reconducción democrática. Si así no fuera el compromiso establecido en sus documentos básicos podría asumir los rasgos y valores de un régimen © Thomson La Ley 6 autoritario. Pero como su visceral autoritarismo no se ha manifestado como doctrina orgánica de un proyecto de Estado, y de pronunciarse resultaría inconciliable con el objetivo de restablecer la democracia, la supralegalidad de facto carece de andadura político-jurídica y hállase condenada a debatirse en una invencible contradicción: su autoritarismo no es legitimable porque no puede involucrar una forma de gobierno absolutista según determinados principios o carismas, y tampoco es legitimable como régimen democrático porque se lo impiden su autosuficiencia discrecional, su ausencia de plazos, su talante pretoriano, su derecho de revolución sin que la revolución exista. Más allá de los gobiernos de facto y más acá de los regímenes propiamente absolutistas, la supralegalidad de facto es un régimen híbrido, maltratado por su incoherencia interna cuyo andamiaje no encuentra un punto cierto de equilibrio. Como en la realidad no está concebida para el orden civil, no responde a ninguna forma conocida de gobierno porque no ha previsto canales de comunicación y muchos menos de participación representativa. No hay más ciudadanos sino sólo habitantes. Paradójicamente, es una estructura apolítica que ubica a la cúpula militar en la cumbre de la organización del poder. Vaciado de toda conexión con lo político y de toda relación espontánea con el universo de la ciudadanía el gobierno se torna puro mando. El orden no proviene del consenso de los ciudadanos, que no existe sino de la obediencia pasiva de los habitantes. El orden externo que así se logra registra simplemente la oquedad política del Estado militar. Sin representación, sin consenso, sin forma política, la supralegalidad de facto traduce tan sólo la organización del mando que desplaza las instituciones y ocupa las funciones de gobierno. Ha desaparecido la legalidad y la legitimidad se ha vuelto inaccesible. Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723) (1) El papel que la legitimidad desempeña en la ciencia política contemporánea como cualidad que, bajo determinadas condiciones, revisten los regímenes-políticos ha sido estudiado por el Dr. Natalio Botana en "La legitimité, problème politique" (C. L. Borusse, Buenos Aires, 1968). Al mismo autor pertenece la distinción entre legitimidad y legalidad en tanto conceptos que conciernen a la naturaleza del sistema de poder y del gobierno respectivamente. (2) GASTON JEZE, "Les principes generaux du Droit Administratif", t. 2, ps. 285 a 400, ed. 1930, y "Essai d'une Théorice General des Gouvernements de Fait" en "Revue du Droit Public et de la Science Politique", t. 31, p. 48, 1914. (3) "Public Officers and the facto Doctrine", "De Facto Public Officers and Corporations Estraordinary Legal Remedies" publicado en Rochester, N. York. El autor era un juez canadiense. (4) DUVERGER, Maurice, "Contribution a l'Êtude de legitimité des Gouvernements de Fait", "Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l'étranger (enero-marzo 1945). © Thomson La Ley 7