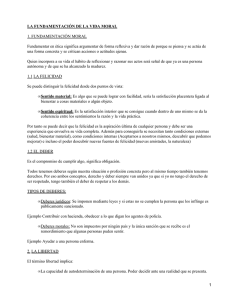Curso sobre ética
Anuncio
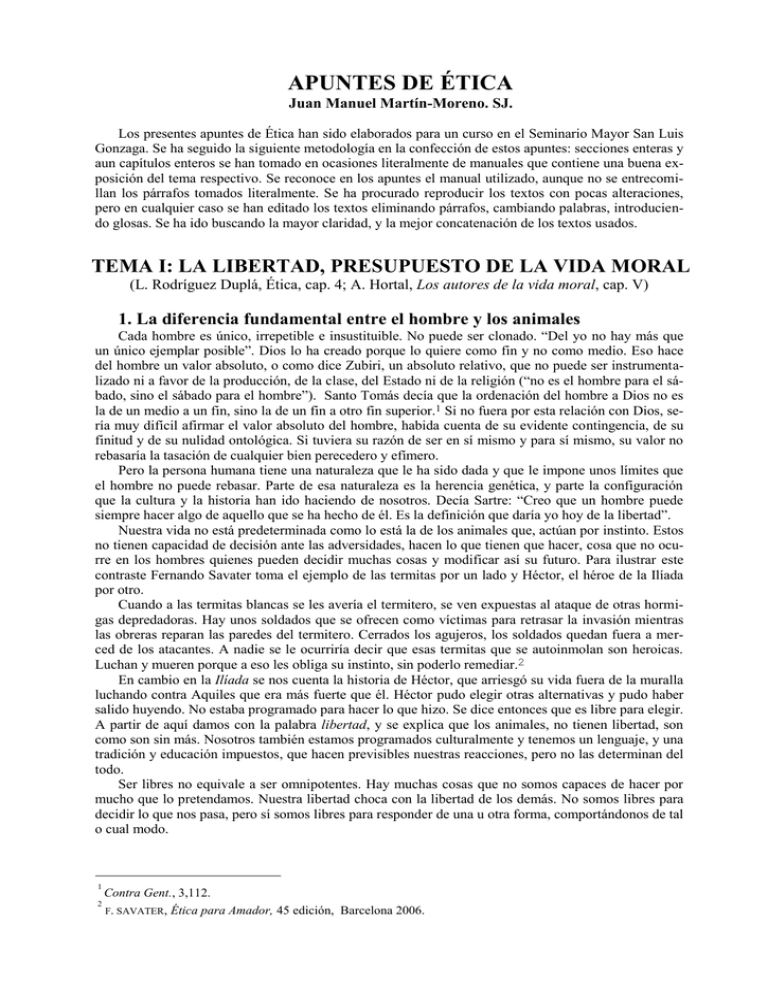
APUNTES DE ÉTICA Juan Manuel Martín-Moreno. SJ. Los presentes apuntes de Ética han sido elaborados para un curso en el Seminario Mayor San Luis Gonzaga. Se ha seguido la siguiente metodología en la confección de estos apuntes: secciones enteras y aun capítulos enteros se han tomado en ocasiones literalmente de manuales que contiene una buena exposición del tema respectivo. Se reconoce en los apuntes el manual utilizado, aunque no se entrecomillan los párrafos tomados literalmente. Se ha procurado reproducir los textos con pocas alteraciones, pero en cualquier caso se han editado los textos eliminando párrafos, cambiando palabras, introduciendo glosas. Se ha ido buscando la mayor claridad, y la mejor concatenación de los textos usados. TEMA I: LA LIBERTAD, PRESUPUESTO DE LA VIDA MORAL (L. Rodríguez Duplá, Ética, cap. 4; A. Hortal, Los autores de la vida moral, cap. V) 1. La diferencia fundamental entre el hombre y los animales Cada hombre es único, irrepetible e insustituible. No puede ser clonado. “Del yo no hay más que un único ejemplar posible”. Dios lo ha creado porque lo quiere como fin y no como medio. Eso hace del hombre un valor absoluto, o como dice Zubiri, un absoluto relativo, que no puede ser instrumentalizado ni a favor de la producción, de la clase, del Estado ni de la religión (“no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre”). Santo Tomás decía que la ordenación del hombre a Dios no es la de un medio a un fin, sino la de un fin a otro fin superior.1 Si no fuera por esta relación con Dios, sería muy difícil afirmar el valor absoluto del hombre, habida cuenta de su evidente contingencia, de su finitud y de su nulidad ontológica. Si tuviera su razón de ser en sí mismo y para sí mismo, su valor no rebasaría la tasación de cualquier bien perecedero y efímero. Pero la persona humana tiene una naturaleza que le ha sido dada y que le impone unos límites que el hombre no puede rebasar. Parte de esa naturaleza es la herencia genética, y parte la configuración que la cultura y la historia han ido haciendo de nosotros. Decía Sartre: “Creo que un hombre puede siempre hacer algo de aquello que se ha hecho de él. Es la definición que daría yo hoy de la libertad”. Nuestra vida no está predeterminada como lo está la de los animales que, actúan por instinto. Estos no tienen capacidad de decisión ante las adversidades, hacen lo que tienen que hacer, cosa que no ocurre en los hombres quienes pueden decidir muchas cosas y modificar así su futuro. Para ilustrar este contraste Fernando Savater toma el ejemplo de las termitas por un lado y Héctor, el héroe de la Ilíada por otro. Cuando a las termitas blancas se les avería el termitero, se ven expuestas al ataque de otras hormigas depredadoras. Hay unos soldados que se ofrecen como víctimas para retrasar la invasión mientras las obreras reparan las paredes del termitero. Cerrados los agujeros, los soldados quedan fuera a merced de los atacantes. A nadie se le ocurriría decir que esas termitas que se autoinmolan son heroicas. Luchan y mueren porque a eso les obliga su instinto, sin poderlo remediar.2 En cambio en la Ilíada se nos cuenta la historia de Héctor, que arriesgó su vida fuera de la muralla luchando contra Aquiles que era más fuerte que él. Héctor pudo elegir otras alternativas y pudo haber salido huyendo. No estaba programado para hacer lo que hizo. Se dice entonces que es libre para elegir. A partir de aquí damos con la palabra libertad, y se explica que los animales, no tienen libertad, son como son sin más. Nosotros también estamos programados culturalmente y tenemos un lenguaje, y una tradición y educación impuestos, que hacen previsibles nuestras reacciones, pero no las determinan del todo. Ser libres no equivale a ser omnipotentes. Hay muchas cosas que no somos capaces de hacer por mucho que lo pretendamos. Nuestra libertad choca con la libertad de los demás. No somos libres para decidir lo que nos pasa, pero sí somos libres para responder de una u otra forma, comportándonos de tal o cual modo. 1 2 Contra Gent., 3,112. F. SAVATER, Ética para Amador, 45 edición, Barcelona 2006. 2. Dimensiones del concepto de libertad Dice Aristóteles que nadie se plantea cómo actuar en cuestiones que irremediablemente son como son. Si todo fuese necesariamente como es, y por lo mismo nuestras acciones siguiesen un curso rígidamente marcado (determinismo físico, psíquico o metafísico), no tendría sentido que nos preguntásemos qué podemos hacer. ¿Por qué iba a merecer alabanza alguien que no tuvo más remedio que hacer lo que hizo? ¿Por qué reprochar a otro un comportamiento que no estuvo en su mano evitar? Si alguien merece alabanza o reproche por algo que ha hecho, es porque se presupone que lo hizo porque quiso, que no lo habría hecho si no hubiera querido. Hablar de normas, de bien moral, de promesas, de alabanzas y reproches por acciones hechas por alguien, etc. tiene como presupuesto la libertad, el hecho de que determinadas actuaciones nuestras se deben principalmente a nosotros; porque somos autores de nuestras acciones. La moral, la responsabilidad, el derecho, la vida social no tendrían el sentido que les damos en nuestra vida diaria sin presuponer la libertad. A eso se añade que según entendamos la libertad, así entenderemos la vida moral: de forma más absoluta e interior o de forma más vulnerable, pero a la vez con posibilidad de incidir en el mundo material y social, de forma más racional o más arbitraria, etc. La libertad es uno de los temas centrales de la Filosofía y de la Historia de la Filosofía. No es posible ni necesario exponer y comentar aquí la historia del concepto de libertad. Nos limitaremos a esbozar las coordenadas en que se inscribe el planteamiento del tema. a) La libertad civil: independencia y ausencia de coacción social Libre es originariamente el que no es esclavo: el que no pertenece a otro más que a sí mismo, y por eso no se ve forzado a hacer lo que otro quiere. Además de la situación social del esclavo, este concepto de libertad excluye la coacción externa y se opone a todo tipo de condicionamiento exterior que nos fuerza a hacer lo que no queremos hacer, lo que sólo hacemos porque nos fuerzan y coaccionan desde fuera, no porque queremos. Toda una corriente de enfoques del tema de la libertad insiste o se centra en la relación del hombre individual con los otros miembros de la sociedad en que vive y muy especialmente con el Estado. En este contexto libertad es ausencia de coacción y de obstáculos invencibles que puedan poner los otros o el Estado, de forma que nadie nos impida hacer aquello que queremos, o al menos no nos veamos forzados a hacer lo que no queremos. Este concepto de libertad es ante todo social y político. Como hemos dicho más arriba en el mundo griego y romano se entendía por libertad la condición del que no era esclavo. El esclavo, por pertenecer a otro, tenía que hacer lo que ese otro quería. El hombre libre, en cambio, se pertenece a sí mismo (es sui iuris) y puede hacer lo que quiera. Este concepto de libertad desempeña un papel central en la evolución política que va del absolutismo al estado liberal. Pero esta libertad civil tiene como límite la libertad de los demás. Mi libertad para hacer bulla por la noche choca con la libertad del vecino para dormir. Toda sociedad regula este posible conflicto de libertades mediante normas que buscan el bien común. Esas normas suponen una coacción social, ya que amenazan con multas o castigos para quien los infringe. Pero esta coacción es una coacción legítima. Lo que nosotros entendemos hoy por libertad política, como contrapuesta a la esclavitud y a la coacción, es un hecho surgido en la modernidad. Este es el concepto de libertad que sanciona la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa (26/8/1789) en su artículo 4: "La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás..." John Stuart Mill consideraba a mediados del siglo pasado que esta libertad era algo nuevo. La llamaba libertad civil y la contraponía al libre albedrío. Pero no basta con esta libertad civil, si no tenemos los medios para realizar aquello que queremos. De nada sirve la libertad de contratación, si todos los contratos que me ofrecen son contratos basura, y solo puedo elegir entre un trabajo basura o morirme de hambre. Hay que considerar la mayor o menor amplitud del espacio de libertad de que disponemos, es decir, la posesión de los medios necesarios para hacer lo que uno quiere. Quien carece de medios de subsistencia más fácilmente se someterá a otros para conseguirlos. La carencia de medios materiales, de habilidades psicológicas y de capacidades sociales limita mucho a la persona a la hora de escoger. Esas circunstancias parecen poner límites a su libertad. El liberalismo extremo justifica los contratos basura, las relaciones laborales opresivas, diciendo que el trabajador las ha asumido libremente, y al revés del esclavo, es libre para dejar el trabajo cuando 2 quiera. Pero ¿es libre para aceptar o rechazar un contrato opresivo quien no puede encontrar otro trabajo más digno? Por eso la social-democracia ha impuesto límites externos a lo que el patrón puede o no puede exigir a sus trabajadores, y limita la libertad de los patronos para aprovecharse de la falta de libertad de los obreros. La libertad externa no se coarta sólo cuando se fuerza físicamente a alguien. También las amenazas con males insoportables muy dolorosos, y también las persuasiones, seducciones, y chantajes logran disminuir y aun suprimir la libertad. El que se casa porque el padre de la novia ultrajada le amenaza con un rifle no está dando un consentimiento libre y esa boda podía ser fácilmente anulada. Pero esto ocurre en estrecha colaboración con nuestros miedos y deseos que debilitan también la libertad interna. En efecto, la presión externa por sí misma no disminuye la libertad, como se ve claro en el caso de los mártires que no cedieron ante la amenaza de muerte. Pero si esa violencia externa provoca un pánico irracional que llega a paralizar a la persona, este pánico sí puede llevar a que la persona momentáneamente deje de ser dueña de sus actos. Lo que decimos del miedo podemos aplicarlo también a la cólera o la tristeza que cuando son muy intensas interfieren con la capacidad del hombre para disponer libremente de sí mismo. Estrictamente la coacción externa solo eliminaría del todo la libertad en el caso de la persona a la que drogan o fuerzan a firmar un papel con las manos atadas. Cuando hoy se habla de libertad, casi siempre se trata de la libertad social y política, de la independencia que reclama para sí el individuo libre en sus propias actuaciones frente a posibles interferencias o coacciones no deseadas de los otros o del Estado. Apenas se habla hoy de libertad frente a las propias pasiones o impulsos interiores, salvo para excusar conductas o en contextos terapéuticos. Tampoco se habla mucho del "para qué" o "hacia dónde" se orienta, o hacia donde puede o debe orientarse la libertad. Se entiende ante todo como independencia, despego, desarraigo: ausencia de vínculos no deseados. b) La libertad interior Libre es además el que tampoco es esclavo de sus pasiones, el que no está completamente a merced de sus propios impulsos, pasiones y deseos. Fueron los estoicos los que introdujeron este concepto de libertad. Para ellos es libre incluso el que acepta el curso inevitable de los acontecimientos, especialmente cuando descubre en ellos una racionalidad impresa en el cosmos, en la naturaleza y en la historia y se acomoda a ella con ánimo imperturbable e impasible. Libertad es en este caso libertad del propio querer respecto de las propias pasiones, instintos, pulsiones. Libre es el que hace lo que quiere y porque quiere, pudiendo no hacerlo si no quisiera, aunque sólo sea en la esfera interna del puro querer. Si en la concepción anterior la perspectiva es social y política, en la perspectiva que ahora comentamos la libertad es ante todo un atributo de la voluntad. Esta manera de enfocar el tema insiste en la relación del hombre consigo mismo y con los diferentes componentes que intervienen en su actuación. Esto lleva a distinguir la actuación libre de la conducta involuntaria. Una persona libre de coacciones externas puede no ser libre interiormente si está determinada por sus hábitos compulsivos. Y a su vez, al hombre interiormente libre las coacciones del medio social no le llegan a afectar en su núcleo más íntimo ni disminuyen su libertad interior. El concepto de libertad interior plantea el tema de la relación entre libertad y voluntad, entre voluntad y deseos, tendencias, pasiones. Al hablar de la libertad externa veíamos cómo la coacción con amenazas es también una forma de coartar nuestra libertad. Pero es difícil decir dónde termina la coacción que nos fuerza y dónde empieza el chantaje o la seducción mediante los cuales los demás o la sociedad nos manipulan para que nos sometamos a sus dictados. En estos casos el sujeto conserva su libertad externa y puede negarse a quienes intentan manipularlo. Pero la amenaza o la seducción encuentran aliados en el interior del hombre, en su miedo a las amenazas y sus deseos que sucumben a la seducción. En ese caso no cabe hablar de falta de libertad externa, sino más bien de falta de libertad interna, falta de capacidad para controlar los miedos y los deseos. Si no se trata de un pánico invencible, o de un deseo compulsivo, la presencia de estos condicionamientos no anula la libertad interna. La voluntad libre no siempre coincide con el deseo, con lo que nos gustaría hacer en cada caso. Muchas veces elegimos libremente cosas que no nos gustan. Yo elijo libremente operarme de un tumor, no porque me apetezca ir al quirófano, sino porque creo que es lo mejor que debería hacer. En ese caso voy al quirófano queriendo, aunque tenga que vencer mis resistencias. 3 Aristóteles cuando habla de la acción voluntaria (boulesis) alude a los navegantes que ante una tempestad se ven obligados a echar al mar su cargamento para salvar sus vidas.3 Lo hacen con harto dolor de su corazón, pero lo hacen queriendo, libremente; eso sí no lo hacen espontáneamente sino porque las circunstancias "les fuerzan" a hacerlo. El que obra así en tales circunstancias, diríamos que obra libremente (le haríamos responsable de lo que ocurriese en caso de no hacerlo), pero apenas podemos decir que lo hizo porque quiso. Lo hizo a regañadientes (Ricoeur). Esto se pone de manifiesto comparando esta actuación con otra en que actúe de buen grado y porque quiere, venciendo incluso dificultades y obstáculos. ¿Y qué pasa si se trata de un deseo compulsivo irrefrenable? ¿Diríamos que tiene libertad interna el drogadicto, ya bastante avanzado en su adicción, que no puede abstenerse de la droga cuando la tiene a su alcance? Habría que decir que en ese caso y en ese momento el drogadicto actúa compulsivamente, pero eso no quiere decir que haya perdido su libertad. Sigue siendo libre para someterse a una terapia o para continuar sin más con su drogadicción. Si elige no someterse a una terapia se hace responsable de su drogadicción y de todas sus consecuencias. La libertad depende pues del campo de posibilidades de acción que nos ofrecen las situaciones, de la facilidad o dificultad que haya para realizar dichas posibilidades, de la importancia que se atribuya a éstas en relación con el propio plan de vida, con el propio carácter y las circunstancias, del valor que cada uno atribuya a esas posibilidades. Normalmente tendemos a decir que es más libre el seducido que el amenazado, pero eso sólo es así porque solemos atribuir mayor fuerza a nuestros miedos que a nuestros deseos. Muchas veces irán mezclados (el palo y la zanahoria), y serán difíciles de separar y aun de distinguir. Si traemos todo esto a colación, es sobre todo para presentar la seducción, no sólo la coacción o la amenaza como enemiga, reductora o destructora de la libertad. Aunque no tiene buen cartel el estoicismo en las sociedades de abundancia, desde la perspectiva de la libertad, nos haría mucho bien un poco de ataraxia y apatheia estoica (imperturbabilidad) y un poco de la moderación epicúrea en el disfrute de los placeres. Especialmente en nuestra cultura de las seducciones del marketing. Una enérgica actitud ascética ampliaría mucho el horizonte de nuestra libertad. c) El libre albedrío Es la suma de las dos libertades anteriores. Uno es libre para escoger entre dos cosas cuando no hay coacción externa ni condicionamientos internos. El libre albedrío es la libertad de indeterminación o indiferencia, cuando la voluntad no está determinada a elegir entre dos o más posibilidades sino que se determina por sí misma. Existe libre albedrío cuando ni los factores externos ni los internos fuerzan a elegir una entre dos o más posibilidades. Solo cuando hay libre albedrío uno es responsable de lo que hace. Para San Pablo y San Agustín el que peca, peca libremente porque actúa de una manera que podría haber evitado; el libre albedrío es ejercido al pecar. El pecador, al pecar, "libremente" se convierte en esclavo del pecado. “Veo el bien y lo apruebo, y sin embargo hago el mal” (Rm 7,19). Pero el libre albedrío es en muchos casos todavía una libertad enferma, una libertad disminuida. Para que haya un pecado tiene que haber libre albedrío. Los locos, los niños no son sujetos de conductas inmorales. En este punto son como los animales, no pueden actuar de otra manera. Pero el poder pecar es propio de una libertad todavía imperfecta. Más libre es el que elige no pecar; y mucho más el que ni siquiera puede pecar. En este sentido Cristo y el mismo Dios son plenamente libres precisamente en su incapacidad para hacer el mal. Los santos en el cielo ya no pueden pecar y son más libres que nosotros. Con un ejemplo podemos explicar esta paradoja del libre albedrío. Quien comete un error en una operación matemática lo hace en uso de su facultad racional. Los animales no se equivocan en las cuentas. Pero yerra por un defecto en su uso de la razón. Otra persona más inteligente no cometería ese error. Cuanto más se perfecciona el uso de la razón, disminuyen los yerros. Lo mismo pasa con la libertad. Quien elige el mal lo hace usando su libertad, pero una libertad defectuosa. Cuanto más perfecta sea la libertad, más se excluirá la posibilidad de elegir conductas malas. La libertad perfecta excluye del todo la posibilidad de elegir el mal. 3 Ética a Nicómaco, 1110ª. 4 d) Libertad como ejercicio de autodeterminación Los anteriores conceptos de libertad son negativos y se llaman también "libertad de". El tercero nos presenta la libertad como función de la autorrealización: el hombre es libre para realizarse como hombre desde su libertad, comprometiéndose con lo más íntimo y radical de su ser hombre y de su ser libre. Hablamos en este caso de la "libertad para". Ya san Agustín distinguía entre la libertas minor o libre albedrío y la libertas maior o capacidad de realizar el bien con vistas al fin. Si bien no hay libertad sin libre albedrío, la verdadera libertad es más que libre albedrío, es la capacidad del hombre para autorrealizarse. Es la aptitud de una persona de disponer de sí en orden a su realización, a construir su propio destino. Libre es, no sólo el que no es determinado por otro ni está determinado por sus impulsos y pasiones, sino el que se determina a sí mismo desde lo más constitutivo de su ser y de su libertad. Cuando el objeto de nuestro querer es tan central al mismo dinamismo de nuestro querer y de nuestra libertad, la libertad no sólo es compatible sino que encuentra su sentido y razón de ser en "no poder no querer" y a la vez "no querer no querer" aquello que quiere. Libre es el que libre y necesariamente quiere aquello que le hace ser libre, la raíz y el sentido pleno de su libertad, así como las concreciones incorporadas a su identidad por su biografía. Este concepto ve la libertad como autorrealización a la vez libre y necesaria. U caso típico en que puede verse este tipo de libertad sucede cuando uno se ata a sí mismo, como Demóstenes, para prohibirse a sí mismo hacer algo que no quiere hacer. Demóstenes quería estudiar y tenía miedo de las tentaciones de pereza que le invitaban a irse a divertir. Para eso se ataba a la silla con una cadena, y le daba la llave del candado a un familiar. Cuando luego le venían tentaciones de dejar el estudio y marcharse, ya no podía ceder a esas tentaciones. ¿Era libre ese Demóstenes atado? Si la libertad consistiera sólo en la ausencia de coacciones externas o de condicionamientos internos, no se ve cuál es su valor o su sentido, ni siquiera de dónde surge. La rotura de todo vínculo, el desarraigo, el no compromiso con nada ni con nadie, el aislamiento y la distancia, la indecisión serían las maneras más seguras de ejercer y aun mantener la libertad. El más libre sería el que nunca se ata porque nunca se decide, el que mantiene abiertas todas las posibilidades, o el que hoy decide esto y mañana lo otro... Porque no se ve el sentido de decidirse hoy por algo que una vez decidido nos va a disminuir la libertad, y nos ata. Desde la perspectiva de la "libertad para", sin embargo, no es más libre el que nunca se decide, ni quien decide cada día de nuevo, dejando perpetuamente abiertas todas sus opciones y posibilidades, sino que es más libre quien desde la libertad ejercida y realizada, desde la determinación más íntima de su ser, llega a no poder dejar de querer aquello que y a aquellos a quienes libremente amó y sigue amando. —Al hombre le cuesta aceptar los compromisos porque le parece que son una hipoteca para su libertad. Pero comprometerse no es hipotecar la libertad, sino emplearla. Como decía la poeta rumana Doria Cornea, si rompes tus cadenas, te liberas; pero si cortas con tus raíces, mueres. Romper las cadenas, otorga libertad; pero romper con todo compromiso es cortar las raíces de la persona. Es cierto que las personas que aceptan el riesgo de su libertad personal y se comprometen con lo elegido, renuncian a todas las cosas que no eligen, pero también es cierto que se enriquecen con las consecuencias de lo que han elegido. Si el hombre rehuyera de modo habitual el compromiso, aunque dijera hacerlo por un profundo amor por la libertad, estaría condenando su vida a la total indecisión y esterilidad. Cuanto mejor se elige, y cuanto más se compromete la persona con lo escogido, tanto más se enriquece a sí misma y tanto más enriquece a los demás. Como asegura Antonio Orozco, la libertad interesa porque hay algo más allá de la libertad que la supera y marca su sentido: el bien. Todo acto libre tiende a la definitividad. Incluye el compromiso y la fidelidad. Es posible una decisión irrepetible e irrevocable del sujeto sobre sí mismo. Hay quienes dicen que es inhumano comprometerse para toda la vida con alguien. Pero si el hombre no es capaz de comprometerse en serio con alguien, estaría condenado al flirteo crónico consigo mismo, a la inmadurez permanente. Acometer un proyecto sin voluntad eficaz de llevarlo a término es una forma de infantilismo residual. El hombre puede darse o rehusarse, pero no puede alquilarse por horas sin prostituirse. Los grandes hombres son los que han dedicado su vida entera a una causa noble. La libertad no es libertad para hacer cualquier cosa, sino libertad para hacer el bien. Hay un amplio consenso filosófico en este punto entre distintos humanismos modernos que en este punto coinciden con el humanismo cristiano. 5 Libertad no es primariamente la capacidad para elegir entre este o ese objeto, sino entre este o ese modelo de existencia, al que se subordina la elección de los medios para realizar dicho modelo. La libertad implica responsabilidad. Uno está llamado a responder de su logro o su malogro. Una libertad sin horizonte, sin norte, está des-orientada y es solo una apariencia de libertad. Es una falacia identificar ser libre con hacer lo que me apetece. Condenaría al hombre a la crónica e irresponsable indefinición. Somos más libres en la medida en que optamos por ser más nosotros mismos, más personas. Es libre quien se posee, y se posee quien se abre a la relación con un tú.4 Erich Fromm resume la tesis central de su libro El miedo a la libertad en estos términos: "El hombre moderno, libertado de los lazos de la sociedad preindividualista -lazos que a la vez lo limitaban y le otorgaban seguridad -, no ha ganado la libertad en el sentido positivo de la realización de su ser individual, esto es, de su potencialidad intelectual, emocional y sensitiva. Aun cuando la libertad le ha proporcionado independencia y racionalidad, lo ha aislado tanto que lo ha vuelto ansioso e impotente y rehúye la responsabilidad de la libertad positiva, que se funda en la unicidad e individualidad del hombre." 3. El determinismo La experiencia espontánea de los hombres en su lenguaje moral, en el sistema legal penitenciario, en el sentimiento de culpa, dan por descontada la existencia de la libertad. La libertad no es un dato añadido a la voluntad. El querer es libre por definición. Un querer que no sea libre no es un verdadero querer. Sin embargo la libertad viene siendo negada en muchos sistemas filosóficos actuales y antiguos. Se conoce a Marx, Freud y Nietzsche como los “maestros de la sospecha”. Para ellos la ética es solo el enmascaramiento de otras realidades ocultas auténticamente inmorales. Las guerras se libran aparentemente por motivos patrióticos, pero en realidad enmascaran oscuros intereses económicos de los que detentan el poder. Se intenta conservar el orden establecido que favorece a la clase dominante. Freud denuncia que la moral responde a intereses ocultos e inconscientes que se racionalizan. Nuestro comportamiento se explica por razones más profundas de las que ni somos ni queremos ser conscientes. Para Nietzsche la moral tradicional es una moral de esclavos, que han inventado los débiles para defenderse de los fuertes. Los esclavos se han rebelado contra sus antiguos dueños que imponían los valores de su clase social dominante. Del resentimiento y la impotencia de los esclavos brota una inversión de valores que identifica lo bueno con lo que ellos viven: la humildad, la resignación. En cambio el poder y la fuerza se denuncian como realidades indignas y perversas. La moral de los esclavos empuja a la pasividad sumisa y paciente, que espera obtener su premio en el otro mundo. Hay diversos tipos de determinismos que niegan la libertad: *El determinismo metafísico de la cosmología de los estoicos. Para ellos, el mundo está sometido a una férrea necesidad. La única libertad es la aceptación lúcida de esta necesidad. *El determinismo teológico de los calvinistas: La omnisciencia y omnipotencia divina no dejan lugar para la libertad humana. Si el hombre es libre es imprevisible cuál será su acción. Si Dios la conoce de antemano es porque es previsible y por tanto no es libre. *El determinismo físico de los atomismos, o monismos. No existe ningún influjo de la mente sobre el cerebro, y los fenómenos mentales están determinados por los procesos neurológicos. *El determinismo psicológico que sostiene que la voluntad se ve forzada por el motivo más fuerte. Los motivos son como tirones que jalan de nosotros. La fuerza de esos tirones viene de factores que no están en manos del sujeto –educación, herencia. Pero el determinismo que niega la libertad ha de cargar con el peso de la prueba, porque el telón de fondo del debate es la certeza intuitiva que todos tenemos de nuestra libertad. El determinismo no ha conseguido hasta hoy ofrecer una prueba concluyente contra la libertad. Los debates no han sido zanjados a favor del determinismo. Es verdad que en ocasiones pensamos que actuamos libremente cuando en realidad no lo hacemos. El hombre puede engañarse en muchos casos sobre la libertad con la que actúa. Pero del hecho de que se engañe algunas veces no se deduce que se engañe siempre. También el hombre se equivoca muchas veces en sus problemas de álgebra y eso no quita que otras muchas veces 4 J. L. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, Santander 1988, 189. 6 acierte. No se puede hablar de un empate teórico entre partidarios del determinismo y partidarios de la libertad. Hay que postular una elección original por la que el hombre elige su propio carácter, que es una elección diversa de las otras elecciones empíricas. La elección fundamental es inexplicable, precisamente por ser libre. Exigir una explicación es prejuzgar la cuestión a favor del determinismo. Pero el hombre puede interpretar erróneamente sus inclinaciones y errar el tiro, y querer lo que no le conviene, querer lo que en el fondo no quiere. La lucidez es la raíz de la libertad. La precipitación del juicio y la pasión sus peores enemigos. Textos Texto 1. La mala fe Mientras la transgresión aparecía como algo puntual, localizable en un lugar y un tiempo concreto, el pecado es un falso camino que se emprende y que solo llega a su frustrada meta a través de un proceso tan sensible como eficaz. El asesinato de Urías por David no tuvo lugar solo cuando el rey dio la orden de colocarle aislado en el lugar más peligroso, sino que comenzó a gestarse ya en la forma absoluta y desconsiderada con que David se entregó al deseo de Betsabé. Hay en el ser humano un modo de “cortar amarras que, aunque no sea ya definitivo e irreversible, suele conducir lógicamente a una meta falsa y sorprendente, pero de la que el mismo lenguaje humano acostumbra a comentar: se veía venir. Este modo, solo aparentemente inconsciente de “cortar amarras” es uno de los rasgos que para Sartre definen la acusación de “mala fe”. Describe Sastre lo que le sucede una mujer que ha acudido a una primera cita. Sabe muy bien las intenciones que el hombre que le habla abriga respecto de ella. Sabe también que, tarde o temprano, deberá tomar una decisión. Pero no quiere sentir la urgencia de ello: se atiene sólo a lo que ofrece de respetuoso y de discreto la actitud de su pareja. No capta esta conducta como una tentativa de establecer lo que se llama 'los primeros contactos'; es decir, no quiere ver las posibilidades de desarrollo temporal que esa conducta presenta: limita su comportamiento a lo que es en el presente; no quiere leer en las frases que se le dirigen otra cosa que no sea su sentido explícito; y si se le dice: 'tengo tanta admiración por usted...', ella desarma esta frase de su trasfondo sexual. (...) Pues ella no se entrega entera a lo que desea: es profundamente sensible al deseo que inspira, pero el deseo liso y llano la humillaría y le causaría horror. Empero, no hallaría encanto alguno en un respeto que fuera únicamente respeto. Para satisfacerla, es menester un sentimiento que se dirija por entero a su persona, es decir, a su libertad plenaria, y que sea un reconocimiento de su libertad. Pero es preciso, a la vez, que ese sentimiento sea íntegramente deseo, es decir, que se dirija a su cuerpo en tanto que objeto”. (...) Pero he aquí que le toman de la mano. Este acto de su interlocutor arriesga mudar la situación, provocando una decisión inmediata: abandonar la mano es consentir por si misma al 'flirt', es comprometerse; retirarla es romper la armonía inestable que constituye el encanto de esa hora. Se trata de retrasar lo más posible el instante de la decisión. Sabido es lo que se produce entonces: la joven abandona su mano, pero no percibe que la abandona. No lo percibe, porque, casualmente, ella es en ese instante puro espíritu: arrastra a su interlocutor hasta las regiones más elevadas de la especulación sentimental; habla de la vida, de su vida, y se muestra en su aspecto esencial; una persona, una conciencia. Y, entre tanto, se ha cumplido el divorcio del cuerpo y el alma: la mano reposa inerte entre las manos cálidas de su pareja: ni consentidora ni resistente: una cosa.5 Texto 2. Torres Queiruga: Libertad finita a) La contradicción de la libertad finita 5 J. P. SARTRE, El Ser y la nada, 100-101. 7 Scheler dijo que el sentido del arrepentimiento no lo expresa la fórmula: “Pero ¿qué he hecho yo?”, sino otra más radical: “Pero, ¿qué clase de hombre soy?”, o mejor aún: “¿Qué clase de hombre debo ser yo para poder haber hecho una cosa así”? Esta es la gran pregunta ética ante el desconcierto de la culpa. A nivel ontológico puede mantenerse a cierta distancia, lo ético muerde directamente en la carne de la conciencia y deja sentir su peso en las consecuencias de la acción culpable. Nadie puede escapar a la pregunta ni desconocer su gravedad. El enigma objetivo se deja sentir como angustia subjetiva y ésta desconcierta con la fuerza de su paradoja irresoluble. Al final de la antigüedad se dejó sentir en los dos mundos que entonces se enfrentaban. En el pagano, como callejón sin salida, lo expresó Ovidio: “Veo lo mejor y lo apruebo; pero sigo lo peor”. En el cristiano, desde la apertura de una nueva esperanza, lo articuló san Pablo: “No hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero” (Rm 7,19). Algo muy profundo de nuestra humanidad se reconoce en estas frases clásicas, que reflejan un desgarro incurable de la libertad finita. Paul Ricoeur la llamó “la mayor paradoja ética”, puesto que se apoya en una contradicción interior a la misma libertad, señalando la “impotencia del poder, la no libertad de la libertad”. De ahí que ante él nos encontremos, en realidad, sin palabras. La culpa es “en principio evitable”; si no, no sería mía; pero, de hecho, aparece en todos, y aparece siempre. “La culpa no tiene que existir ciertamente en el sentido de que fuese una necesidad exterior para nosotros. Pero está siempre ahí, y sabemos muy bien que en esta continua presencia está en nuestra vida de modo completamente distinto de como lo estaría si fuese un accidente meramente casual, cuya posibilidad pudiera ser completamente eliminada”. En definitiva, se trata de una remisión al hecho impenetrable, pero innegable. Algo sobria y enérgicamente expresado por R. Niebuhr: “En donde quiera que hay historia hay libertad; y en donde hay libertad hay pecado”. b) Fenomenología de la libertad finita ¿Impotencia total de nuestro conocimiento? Se diría que sí... si, como parece, Paul Tillich tiene razón cuando dice que “la ontología conoce únicamente la estructura y no el abuso”. Las soluciones podrán ser más o menos acertadas, pero el modo de abordar la cuestión es el único correcto. Paul Ricoeur, con su insistencia en la necesidad de partir de la “confesión” como un hecho que se nos da en la tradición y en el lenguaje de la humanidad, así como con su llamada a moverse en el registro “simbólico”, no hará más que recoger lo mismo en nuestro lenguaje. Kant analiza así lo que se le ofrece al filósofo al enfrentarse con la paradójica realidad del mal en la libertad humana: “Este mal es radical, pues corrompe el fundamento de todas las máximas; a la vez, como propensión natural, no se le puede exterminar mediante fuerzas humanas, pues esto sólo podría ocurrir mediante máximas buenas, lo cual no puede tener lugar si el fundamento objetivo de todas las máximas se supone corrompido; sin embargo, ha de ser posible prevalecer sobre esta propensión, pues ella se encuentra en el hombre como ser que obra libremente”. La última afirmación es fundamental; y, aunque de algún modo parece navegar contra toda la lógica, Kant se ve obligado a mantenerla, porque ésta es la evidencia del hecho de la libertad: al igual que experimentamos el peso de la culpa, experimentamos también -por eso nos sentimos responsablesnuestra libertad para contraerla, así como nuestra capacidad de poder resistirla, a pesar de todo. Por eso es posible el cambio, remontar la pendiente del mal y “hacerse buenos” obrando conforme a la disposición al bien. El fondo de la afirmación sigue siendo fáctico: “Pues, no obstante aquella caída, resuena sin disminución en nuestra alma el mandamiento: debemos hacemos hombres mejores; consecuentemente, tenemos también que poder hacerlo”. No es que con ello renuncie Kant a la profundidad del concepto; simplemente, lo sitúa en su lugar. De hecho, logra una formulación admirable de su paradójica abisalidad. Por un lado, la libertad es afirmada en su originalidad irreductible: “Toda acción mala, si se busca su origen racional, tiene que ser considerada como si el hombre incurriese en ella inmediatamente a partir del estado de inocencia”. Por otro, el mal que la afecta es reconocido igualmente en su radicalidad indisponible: “el origen racional de esta propensión al mal permanece insondable para nosotros”; ni siquiera los recursos que, como el del espíritu tentador, tienden a aproximarlo sirven de nada: “por eso el primer comienzo de todo mal en general es representado como inconcebible para nosotros (pues ¿de dónde el mal en aquel espíritu?)”. Kant da un paso más, un paso fundamental: reconoce la historicidad esencial de la libertad huma- 8 na al indicar que la bondad no es un estado, ni actual, ni inicial, sino una destinación y una tarea. Desde ahí se puede señalar el sentido preciso del mito de los orígenes: “Cuando se dice que el hombre fue creado bueno, ello no puede significar sin que fue creado para el bien, y que la disposición original del hombre es buena”. Consiguientemente, la bondad total no está en la mano del hombre como posesión adquirida para siempre, ni siquiera cuando decide ser bueno, “mediante una decisión única inmutable”; incluso entonces, el hombre es únicamente “un sujeto susceptible del bien, pero solo en un continuado obrar y devenir es un hombre bueno”. El hombre solo puede escapar a la contradicción entre la grandeza y la miseria de su ser introduciendo el factor tiempo, o si se quiere, el factor historia. No está fijado en lo que ya es, como la piedra o el animal; ni es dueño ya de la infinitud de lo que puede llega a ser, como Dios. La aspiración in-finita de la libertad va realizando en la continua superación de lo que ya es hacia lo que puede llegar a ser, gracias a la distensión temporal. Nunca ninguno de nuestros actos expresa completamente la existencia humana. Por eso “somos menos responsables de lo que hacemos que de lo que somos”. Incluso el más abyecto criminal “vale más que su vida” y, como dijo Hegel, “tiene derecho” a ser juzgado y castigado. Por eso, en definitiva, Dios “no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva”. Todo lo cual no significa cerrar los ojos ante el otro aspecto, el negativo: de hecho, el hombre cae, nunca está a la altura de sí mismo. De ahí la universalidad del mito de la caída como expresión universal de esta experiencia, que se traduce concretamente en el tremendo sufrimiento de la existencia alienada en las mil formas de la culpabilidad.6 Texto 3. Características de la libertad humana Somos más libres en la medida en que optamos por ser más nosotros mismos, más personas. Es libre quien se posee, y se posee quien se abre a la relación con un tú. *La libertad humana es una libertad situada: no es incondicionada ni absoluta. Ni parte de cero ni se mueve en el vacío. Está delimitada por el contexto en el que se mueve. Está determinada por condicionamientos previos a su ejercicio. No se le pueden pedir peras al olmo. Pretender que solo es libre el que es ilimitadamente libre es confundir al hombre con Dios. Una tal libertad sería inhumana. *La libertad es fundamentalmente una toma de postura ante lo absoluto, ante Dios: todo acto libre es teologal, dice referencia a Dios que es el fin del hombre. No hay opciones morales neutras; todas remiten, sépase o no, a Dios. La libertad más libre es aquella que acepta y acoge el fundamento de su ser que es lo absoluto de Dios. El sí y el no a Dios no son posibilidades simétricas. El poder pecar no es una cualidad, sino un defecto de la libertad. Jesús por ser impecable era el hombre más libre. Los santos en el cielo que no pueden pecar aman a Dios con total libertad. Pero el hecho del pecado muestra que Dios no puede doblegar por la fuerza la libertad humana. Solo puede convencerla por amor. El colmo de la omnipotencia divina es crear a un ser capaz de decirle no a Dios. *Todo acto libre tiende a la definitividad. Incluye el compromiso y la fidelidad. Es la posibilidad de una decisión irrepetible y definitiva del sujeto sobre sí mismo. Esta decisión es por su propia naturaleza irrevocable. Hay quienes dicen que es inhumano comprometerse para toda la vida con alguien. Pero si el hombre no es capaz de comprometerse en serio con alguien, estaría condenado al flirteo crónico consigo mismo, a la inmadurez permanente de no llegar a ser nunca Mounier decía que “el hombre puede darse rehusarse; lo que no puede hacer es alquilarse por horas sin prostituirse”. Acometer un proyecto sin voluntad eficaz de llevarlo a término es una forma de infantilismo residual. El hombre puede darse o rehusarse, pero no puede alquilarse por horas sin prostituirse. Los grandes hombres son los que han consagrado su vida a una causa noble y han apostado su vida en el intento de lograrlo. *La libertad es un concepto englobante. No hay libertad sin libertades. La libertad política es un mito sin libertad económica. La libertad económica es una trampa si conlleva aceptar una dictadura. Las libertades civiles son el marco irrenunciable en que el individuo puede ejercer responsablemente su libertad. No hay libertad individual sin libertad social. Nadie es verdaderamente libre mientras todos no sean libres. El ideal de la libertad individual es inseparable de la liberación universal. Mi opción por la libertad solo será auténtica y coherente si entraña una opción por la de los demás.7 6 7 A. TORRES QUEIRUGA, Recuperar la creación, 214-221. J. L. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios, 187-194 (resumido). 9 10 TEMA II: LA CONCIENCIA MORAL El hombre es responsable no sólo ante las normas, sino también de ellas; así también es responsable no sólo ante su conciencia, sino del estado de su conciencia. (D. Mieth) La conciencia es la instancia suprema en el ámbito moral. Sin conciencia no hay vida moral. Sólo somos responsables de lo que hacemos en la medida en que sabemos lo que hacemos. No podemos ser llamados autores de nuestra vida moral ni ser considerados responsables de nuestras actuaciones, si éstas y aquélla son radical e inevitablemente inconscientes. Los hombres de todas las culturas distinguen perfectamente entre las acciones que uno ha realizado conscientemente, a sabiendas, y aquellas otras que uno ha realizado sin caer en la cuenta de la bondad o maldad de lo que se estaba haciendo, o sin conciencia de las consecuencias posibles de sus acciones. Solo cuando uno ha actuado “en conciencia” es responsable moralmente de aquello que hace. Sin embargo esta evidencia indudable del saber moral prefilosófico humano ha sido cuestionada modernamente. Las filosofías de la sospecha, y muy en particular el psicoanálisis, han puesto la vida consciente entre signos de interrogación. Para estos autores de la sospecha, tras nuestros actos conscientes se esconden factores y móviles inconscientes. Cuando uno dice "sé lo que hago", no acaba de saber lo que hace. La conciencia sería una proyección engañosa, una racionalización para justificar actos que obedecen a otros motivos inconscientes que uno no quiere o no sabe reconocer. El caso de la conducta de personas sometidas a mandatos dados en estado de hipnotismo parecería demostrarlo. Ya hablaremos de las filosofías de la sospecha, pero de entrada tenemos que afirmar que la vida moral supone que quien actúa moralmente sabe (hasta cierto punto al menos) lo que hace, lo que pretende al hacerlo y sabe si eso que hace es bueno o malo, lícito o ilícito. A todo esto es a lo que llamamos actuar en conciencia. Para poder ser autora de sus actos, para que éstos puedan serle imputados y merezca alabanza o reproche por ellos, la persona moral tiene que saber en cierta medida lo que hace. 1. Concepto y tipos de conciencia Solemos entender por conciencia moral la capacidad de conocer y juzgar sobre la bondad o maldad, licitud o ilicitud moral de las acciones en general y muy en particular de las propias del que las hace. Caemos en la cuenta, sabemos, conocemos, sentimos o juzgamos sobre la bondad o maldad, licitud o ilicitud de la acción que hemos hecho, estamos haciendo o vamos a hacer y por extensión de aquellas que hacen, han hecho o pueden hacer otros. La conciencia moral es ante todo conciencia. En su sentido genérico conciencia es la característica general de la vida psíquica por la que quien la vive sabe de ella y de sus actos. Al ver, sé que veo; al sentir, sé que siento; al querer, sé que quiero; al actuar, sé que actúo; al sufrir, sé que sufro... Toda actividad intencional consciente remite ante todo a su objeto: la pared que veo o el frío que siento; pero a la vez que es conciencia de algo que se conoce (objetividad), es también conciencia de alguien, el propio conocedor, (subjetividad) y del acto que por el que alguien se dirige intencionalmente a ese algo. Conciencia es cum alio scientia, es un saber que acompaña al acontecer psíquico. En el caso de la actuación moral la conciencia acompaña esa actuación, -como Pepito Grillo acompañaba a Pinocho. La conciencia moral desempeña la función de advertir y estimar las valoraciones implicadas en nuestros proyectos y decisiones. Conciencia moral sería pues el "conocimiento" que acompaña nuestra vida moral y nuestras acciones, por el que, al actuar bien o mal, sabemos lo que hacemos y si eso que hacemos merece o no aprobación. La conciencia, por una parte, nos da noticia de si hemos hecho o no determinada acción (cuestión de hecho); y por otra nos dice si lo que hemos hecho, estamos haciendo o nos proponemos hacer es bueno o malo, lícito o ilícito (cuestión normativa). Santo Tomás habla de tres funciones de la conciencia: la de atestiguar (testificari), la de instar u obligar (ligare vel instigare) y la de acusar o excusar (excusare vel accusare). Hay una conciencia que nos acusa y condena (mala conciencia) y una conciencia que nos exculpa, absuelve y libera, que aprueba nuestros actos (buena conciencia). La conciencia tiene una dimensión temporal: hay una conciencia moral retrospectiva sobre las acciones pasadas, una conciencia moral prospectiva sobre las acciones que nos proponemos hacer, y una con- ciencia moral concomitante sobre las acciones que estamos haciendo, según haga referencia a actos del pasado, del futuro o del presente. Se puede entender la conciencia moral como acto, como hábito o como disposición o capacidad estructural ("facultad"). La conciencia moral como acto es el conocimiento de que un determinado acto es nuestro, el juicio sobre la bondad o maldad de esa acción puntual. Este es el punto de partida para considerar el tema de la conciencia para Santo Tomás. Esto no niega otras dimensiones de la conciencia como hábito o como disposición estructural. A ellas nos referiremos más adelante. Los escolásticos solían distinguir entre conciencia directa y conciencia refleja. En la primera el objeto intencional de mi acto psíquico es otro (veo la pared, y al verla sé que la veo; siento frío, y al sentirlo, sé que lo siento, etc.) En cambio en la conciencia refleja presto atención central no al objeto que veo, sino a mi acción de ver; "re-flexiono", vuelvo sobre mi acto, haciendo una flexión que me hace dirigir mi atención no al frío que siento, sino a mi sensación de frío. Es difícil explicar lo que es la conciencia. Por eso ayuda mucho el uso de metáforas. Las más significativas, nos dice Etxeberría, han sido la de voz y la de tribunal. La voz viene de uno mismo, no de fuera, pero se pone por encima de mí, “viene de mí, pero me sobrepasa”. Lo que oigo es producto de mi subjetividad, ha sido elaborado por mí, pero lo experimento como algo externo, algo que escucho y no tanto algo que formulo. El momento inicial es de receptividad y pasividad. Acojo una palabra que me interpela. Me sugiere lo que hay que hacer y me empuja a ello de un modo obligatorio. Allí resuenan los ideales, los valores, los criterios y también los juicios prácticos en situación. La voz no siempre se oye con claridad. Puede haber interferencias. La conciencia tiene que ir madurando y puede deteriorarse, como veremos. La metáfora del tribunal nos remite al juez que enjuicia nuestras acciones y da un veredicto de inocencia o culpabilidad. El castigo en este último caso consiste precisamente en la conciencia de culpabilidad, y el premio es la satisfacción de haber cumplido un con su deber. La metáfora de la voz se refiere a la conciencia en cuanto que nos sugiere lo que hay que hacer; la metáfora del tribunal se refiere a la conciencia en cuanto valoración de lo que ya he hecho. Una nueva metáfora es la del remordimiento que es el castigo de la conciencia por nuestros malos comportamientos. Cuando uno hace algo malo a sabiendas, le remuerde luego la conciencia. Este remordimiento a veces es intolerable y puede llevar hasta el suicidio. Hay personas que encuentran muy difícil perdonarse a sí mismos por lo que hicieron. Cuando la persona ofendida nos perdona nos resulta mucho más fácil liberarnos de estos remordimientos. Los remordimientos no siempre son razonables. En ese caso hablamos de escrúpulos de conciencia, que son remordimientos irracionales. Algunos tienen una conciencia escrupulosa que les culpa de todo, y otros tienen una conciencia laxa que no les culpa de nada. Todos conocemos a algunos que se culpan a sí mismos de todo (conciencia escrupulosa) y a otros que nunca se culpan a sí mismos de nada, sino que siempre culpan a otro de los que les pasa (conciencia laxa). Si un estudiante desaprobado tiene conciencia laxa, atribuirá su fracaso a que los profesores eran incompetentes, a que le preguntaron cosas que no venían en el programa, a que le tienen manía. Pero será incapaz de reconocer que no ha estudiado lo suficiente y no se está tomando en serio sus estudios. En cambio hay quien se siente automáticamente culpable por hacer cosas que no ha podido evitar hacer. Es la culpabilidad tabú. “Me acuso de que no he ido a Misa el domingo porque no he podido”. Hay una culpabilidad narcisista que viene de no haber estado a la altura de las expectativas (muchas veces irracionales) de los demás sobre uno o haber perdido puntos en la estimación de los demás. Pero hay también una culpabilidad sana que reconoce la propia conducta equivocada y se arrepiente de ella, y está dispuesta a resarcir a los que han sido injustamente perjudicados. El centro de esta culpabilidad no es el yo, sino el Otro. No está reñida con el amor sano hacia uno mismo. Por eso hay que educar equilibradamente el sentimiento de culpa. La conciencia bien educada puede ser un factor liberador de cargas aplastantes que otros nos quieren imponer. Muchas veces las personas que nos quieren manipular lo hacen culpabilizándonos falsamente. Por ejemplo la madre que culpa de su enfermedad al hijo no ha querido hacer lo que ella irracionalmente intentaba imponerle. “Me matas a disgustos” le dice a su hijo para culpabilizarle porque no ha querido casarse con la candidata de la madre, o porque no ha escogido la carrera que a ella le habría gustado. 12 2. El subsuelo de la conciencia Hemos empezado el capítulo diciendo que la vida moral presupone que quien actúa moralmente, sabe lo que hace y lo que pretende al hacerlo y sabe que eso que hace es bueno o malo. A todo eso es a lo que llamamos actuar en conciencia. Actuar moralmente no es meramente ejecutar determinadas conductas biológicamente determinadas. Solo cuando hay convicción, intención y motivación puede hablarse de acción moral de un agente intencional. Tras Marx, Nietzsche y Freud la apelación a la conciencia está bajo sospecha. Ellos nos han enseñado a ver la conciencia no sólo desde sí misma, sino en función de otras cosas ocultas: factores sociales materiales, avatares de la voluntad de poder, el inconsciente. Por eso, al tratar de la conciencia se hace necesario salir al paso de los que cuestionan o problematizan la conciencia haciéndola depender de otras instancias distintas de ella. Trataremos aquí brevemente las sospechas que Freud levanta contra la conciencia, evaluando los aspectos admisibles de esta doctrina y los que son claramente rechazables. Ha sido Freud con su psicoanálisis el que más ha contribuido a problematizar el tema de la conciencia. No sólo ha puesto de manifiesto el carácter enfermizo de algunas formas de conciencia, sino sobre todo ha interpretado los fenómenos de conciencia en función de factores inconscientes. El psicoanálisis, al menos en su versión freudiana vulgar, nos dice que la vida consciente está gobernada por "mecanismos" y dinamismos inconscientes. Siendo esto es así, obedecer a los dictados de la conciencia es ponerse en manos de los mecanismos y dinamismos inconscientes que hay detrás de ellos. ¿Hay que rechazar las ideas freudianas sobre el psiquismo inconsciente para seguir afirmando la realidad de la conciencia? ¿Es coherente hablar del sujeto moral y sus responsabilidades y aceptar que haya mecanismos inconscientes que gobiernan su conducta y sus representaciones? Pensamos que no hay por qué elegir una de estas dos tesis rechazando la otra de plano. Se puede seguir aceptando la responsabilidad moral de quien actúa en conciencia y admitir a la vez la existencia de un psiquismo inconsciente en casos patológicos. Puede haber casos en que la conducta obedezca a motivaciones indeseables, que, por eso mismo, la persona no quiere reconocerse a sí misma. En este caso hablamos de “represión”. Pero la represión voluntaria no es inocente ni del todo inconsciente. Por eso quien actúa en función de motivaciones “reprimidas” no carece de responsabilidad. Es el caso tan común de quienes se “engañan a sí mismos”. Si de verdad son sujetos de su propio engaño se deduce que tienen responsabilidad de haberse engañado a sí mismos. No vamos a ofrecer aquí una exposición de la teoría psicoanalítica. Tan sólo pretendemos, apoyándonos en autores que han evaluado este tema explicar la conciencia de un modo que no sea totalmente incompatible con las teorías psicoanalíticas. Para ello hay que abrirse a los cuestionamientos que ellas nos hacen, desarmar algunos malentendidos y extrapolaciones de la versión vulgarizada del psicoanálisis y reivindicar el discurso filosófico acerca de la conciencia dentro de unos planteamientos más modestos y menos dogmáticos. Ya el lenguaje ordinario, con anterioridad a Freud y con independencia de él, incluía expresiones como "hacer algo sin darse cuenta”. Inconsciente no equivale a no intencionado. Puede haber una intencionalidad real en las cosas que hacemos, aun cuando en ese momento no seamos conscientes de esa intención. Cuando uno hace rutinariamente las cosas habituales de todos los días las hace sin pensar en ellas o pensando en otras cosas. Esas acciones son intencionadas; la persona tiene intención de hacerlas, aunque no se la formule mentalmente en ese momento. En ocasiones la intencionalidad existe en la planificación mental previa por contraposición a la mera acción exterior. Pero no siempre los actos intencionados han sido planificados con anterioridad. Los motivos que nos mueven a actuar de una determinada manera habitual tampoco tienen por qué ocupar el centro de nuestra atención reflexiva y previa. Un motivo inconsciente es un motivo tal vez no advertido, pero sí operante, que tiende a lograr su fin y es pauta de conducta. Debe ser susceptible de ser reconocido y confesado. Sólo cada cual puede saber si tuvo o no determinada intención, aunque no siempre resulte fácil conocerla. Puede tratarse de insinceridad o inconsecuencia, pero es posible también que el que actúa ignore las propias intenciones que le mueven a actuar, puede que se engañe sobre sus propias intenciones. 13 En resumen: uno nunca acaba de conocerse a sí mismo, y en ocasiones tiene positivo interés en "hacer la vista gorda" sobre determinadas aspectos de su vida. Lo característico del inconsciente del que habla el psicoanálisis consiste en que uno, sin mediación de las técnicas y procesos de la terapia psicoanalítica, no está en condiciones de reconocer lo que inconscientemente está operando en su modo de actuar. Se trata de un inconsciente reprimido, que por serlo no puede ser conocido mediante la mera reflexión o el autoexamen, y necesita unas técnicas propias que son las que usa el psicoanálisis. ¿Se puede seguir hablando de la conciencia moral después del psicoanálisis? Ha habido filósofos como MacIntyre y Ricoeur que han intentado un diálogo entre ambos planteamientos, de manera que no se excluyan radicalmente. Empiezan por recordar que en el psicoanálisis hay que distinguir la praxis terapéutica de las formulaciones teóricas. La praxis puede obtener buenos resultados, aunque los principios en los que se basa no sean correctos. En segundo lugar hay que rechazar en cualquier caso el lenguaje mecanicista que utiliza Freud al presentar lo inconsciente con un sesgo biológico excesivamente causal, como si todo fuera efecto de lo neurológico. No siempre acabamos de saber del todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, lo que buscamos y pretendemos al hacerlo, y si eso que hacemos es bueno o malo. Esto no supone una abdicación del punto de vista moral. El que haya conciencia no significa que exista siempre y en todo y para todos plena transparencia de los fenómenos de conciencia. Hay vida moral y por lo tanto conciencia, pero nunca acabamos de saber en qué medida ni hasta qué punto. Cuando no sepamos del todo lo que hacemos y por qué lo hacemos, habrá que dar un rodeo y problematizar lo que nos dice nuestra conciencia; pero esto no significa su supresión definitiva. ¿Qué responder al psicoanálisis? No hay que dar autoridad a los que nos obligan a sospechar siempre, sin ofrecer las razones para encerrarnos en esa sospecha sistemática. 3. La conciencia como norma de moralidad Quien quiera actuar moralmente tiene que atenerse a los criterios de actuación que le dicta su conciencia. ¿Qué tiene la conciencia para que haya que hacer caso de sus dictámenes? Unos ven en la conciencia la voz de Dios, el Sinaí en que se nos hace patente el orden moral objetivo y vinculante. Nosotros aquí también, aun reconociendo una dimensión subjetiva de la conciencia, siempre mantendremos que existe también una dimensión objetiva. En la conciencia se nos desvelan imperativos que responden a valores objetivos de validez universal El subjetivismo moral apela a la conciencia como única o última instancia, sin ningún referente objetivo por el que regirse. Para el subjetivismo no hay normas ni leyes objetivamente válidas, sino apreciaciones subjetivas. A lo sumo habría conductas más o menos extrañas o más o menos corrientes. Pero no olvidemos que la conciencia, dejada sin punto de referencia objetivo, puede llegar a justificarlo todo, aun las mayores monstruosidades. Todo es justificable si hay alguien que lo justifique. En este sentido, la conciencia es la sustancia más elástica que existe. Contra el subjetivismo del grupo, y aun de la mayoría, nosotros alegamos que no tiene más garantías que el del individuo aislado. La ética del "para mí" se ha hecho cultura ambiental. Así disminuye el sentimiento de angustia que provoca la anomía, pero no se llega al acierto objetivo en nuestras conductas. En el extremo opuesto está el objetivismo moral absoluto, que sería el intento de establecer unos conocimientos morales objetivos sin decir de quién son esos conocimientos, o sea, sin referencia ninguna al sujeto. Tanto en el objetivismo radical como en el subjetivismo radical se rompe el puente entre una subjetividad necesariamente remitida a la objetividad, y una objetividad que sólo puede ser tal para la subjetividad. La vida moral en general y el conocimiento moral en particular tienen siempre una estructura objetivo-subjetiva. Por una parte, es cierto que la bondad o maldad moral de las acciones nunca se reduce a lo que una persona reconozca su en conciencia. Las acciones son buenas o malas con independencia de lo que le dicta a cada uno su conciencia. Por eso se decía en la teología moral clásica que la conciencia era norma, pero norma normada. Pero, por otra parte, no podemos actuar libre y responsablemente, sino ateniéndonos a nuestro propio criterio de conciencia. Sin conciencia no hay moralidad. Toda norma, para ser vinculante para alguien, tiene que ser reconocida como tal por aquél que en dicha situación se dispone a actuar moralmente. La con- 14 ciencia no es un Sinaí infalible, es la capacidad subjetiva de elaborar conocimientos objetivos; esa capacidad puede ser mayor o menor según el estadio evolutivo, la información, la formación, la trayectoria moral de la persona que juzga. Es importante evaluar el estado de la conciencia. Debemos atenernos a los dictados de la conciencia por ser nuestros y por considerarlos acertados en un momento dado. Es la forma concreta de respetar nuestra conciencia radical en ese momento. Pero eso no nos debe llevar a situar las decisiones de conciencia por encima o al margen de las críticas objetivas que se nos puedan hacer. La conciencia no es norma objetiva de moralidad, no es fuente secreta de normas objetivamente válidas; tan sólo es "el escenario" en que toda norma debe aparecer para cumplir su función. Decir que la conciencia es norma de moralidad expresa algo obvio: nadie ocupa el lugar de otro en las situaciones que vive, en las decisiones que toma y en las convicciones con que las toma. Por eso, cualquier información adicional, cualquier consideración o argumentación que pueda llevar a un cambio en el último juicio práctico de la conciencia del agente, tiene que ser alegada ante su conciencia, tratando de iluminarla, incluso de corregirla, pero nunca de sustituirla. Decir que la conciencia moral es solo norma subjetiva de moralidad no es ignorar o encubrir la situación precaria de nuestro conocimiento moral y sus muchos errores. Lo que se trata de reconocer es que no tenemos otro acceso cognoscitivo a nuestras tareas y valoraciones morales que no pase por nuestra conciencia. Si nadie puede sustituirnos en la responsabilidad de lo que pensamos y hacemos puntualmente es porque nadie puede sustituir a otro en el protagonismo de la propia biografía, de la que es actor y también autor, aunque siempre sea, a la vez, co-autor, víctima y sujeto paciente. Ser hombre consiste en serlo personalmente, como alguien que protagoniza su propio llegar a ser lo que es, desde las posibilidades que se le van abriendo en el transcurso de su biografía. Conciencia, según esto sería la radical apertura de la persona a la realidad como bien realizable, la capacidad de ver esa realidad en su posibilidad de realización humana. 4. La conciencia como acto, como hábito y como disposición estructural Hoy hablamos de conciencia tanto para referirnos a actos puntuales, a la conciencia habitual y también a la misma capacidad estructural de producir actos y generar hábitos. Vemos la conciencia habitual como resultado de los actos que, al repetirse, se van sedimentando en hábitos o actitudes. Para todas estas funciones diversas usamos una misma palabra, “conciencia” y la equipamos con la razón práctica. Esta razón práctica es una disposición que el hombre tiene por naturaleza para adquirir un conocimiento cierto e inmediato de los primeros principios del actuar humano. La conciencia es luego la encargada de aplicar esos principios a las situaciones concretas de las que hay que juzgar. Para Santo Tomás y para toda la Escolástica posterior el conocimiento racional práctico de los principios universales es algo inscrito en la naturaleza racional del hombre; la conciencia aplica los principios a las situaciones particulares. a) La conciencia como capacidad estructural Esta disposición fundamental es la capacidad de conocer y valorar las posibilidades de actuación que tenemos en orden a vivir humanamente. Porque tenemos esa capacidad somos sujetos morales capaces de actuar y somos responsables de nuestros actos. En todo planteamiento moral subyace y está operando una apelación al sujeto moral, alguien que actúa o al menos debe actuar por convicciones, capaz de actuar conforme a dichas convicciones, aunque también pueda no atenerse a ellas. Incluso las discrepancias en cuestiones de moral tienen lugar dentro de una coincidencia más fundamental. Quienes discrepan en lo que hay que hacer o en la calificación moral de una actuación realizada, se consideran mutuamente como sujetos morales, personas capaces de tener convicciones de conciencia y de actuar conforme a ellas... apelan a la conciencia. Sólo sobre este supuesto tiene sentido discutir, indagar, argumentar. Siempre cabe precisar más lo que se quiere decir, pero todo argumento moral vale en cuanto que los que discuten sobre algún valor moral, reconocen que son seres morales, con una conciencia que les invita al bien y les prohíbe el mal. 15 Esta forma de conciencia, protoconciencia es norma de moralidad en el sentido que acabamos de decir. Pero la apelación a la conciencia radical, por sí sola no consigue deslindar ninguna cuestión de moral objetiva, ya que los juicios morales sobre acciones concretas en situaciones concretas no se derivan de esta capacidad radical por deducción. Y sin embargo, en toda cuestión sobre cuestiones objetivas de moral tiene lugar una apelación implícita a la conciencia ajena en el sentido que acabamos de describir. Por eso, cuando no tenemos claridad ante una cuestión moral, no nos sirve de mucho que otros nos remitan a nuestra conciencia. Supongamos que en una situación de perplejidad preguntamos a un amigo: "¿Qué debo hacer?". Y éste nos responde: "Haz lo que te dicte tu conciencia." No nos ha sacado de dudas. Hoy no tenemos la pretensión de que el conocimiento racional de los primeros principios sea algo natural, algo con lo que nacemos y que antes o después llegará a ponerse de manifiesto. La conciencia radical originaria es un absoluto del que no se puede prescindir si se quiere actuar moralmente; pero un absoluto cuyas concreciones proceden del conocimiento experiencial de las situaciones cambiantes. Los primeros principios no pueden tener contenido normativo concreto sin incluir referencias a las situaciones de su posible aplicación. b) La conciencia actual Si de la capacidad estructural pasamos a los actos puntuales, tenemos que empezar por decir que la conciencia es norma próxima, inmediata de moralidad porque sólo ella puede decirnos hic et nunc lo que concretamente podemos y debemos hacer. Sólo ella vive la situación irrepetible y conoce qué normas y criterios pueden aplicarse a la misma. Cuando vamos a actuar en una determinada situación, con el conocimiento de la situación de que disponemos, y con lo que sabemos sobre el significado y consecuencias previsibles de las acciones, formamos un último juicio práctico sobre las mismas. Último es dicho juicio no porque sea infalible o inapelable. Es claro que este juicio no tiene garantía de acierto; al formar este juicio podemos ignorar unas cosas o estar equivocados sobre otras, tanto por lo que se refiere a datos de la situación en la que decidimos o de las consecuencias e implicaciones que puedan tener nuestras diferentes alternativas de acción, como por lo que se refiere a las mismas valoraciones y la compatibilización o jerarquización de las mismas. Ese juicio es último porque las decisiones no se pueden retrasar indefinidamente; aun en medio de nuestras vacilaciones, dudas, ignorancias y oscuridades tenemos que actuar. Cuando la conciencia ha llegado a emitir un juicio sobre lo que es correcto hacer en un caso determinado, ya no se puede pensar en un segundo juicio que valore la bondad de este último, porque entonces habría que buscar un tercer juicio que juzgase sobre la bondad del segundo, y un cuarto que juzgase sobre la verdad del tercero, y así hasta el infinito. Por eso el juicio último de la conciencia es ineludible y se constituye en la norma última de la moralidad. El hombre tiene que seguir el dictado de su conciencia, aun cuando el juicio sea erróneo. También la conciencia invenciblemente errónea obliga moralmente y no es lícito actuar en contra de ella.8 Este juicio de conciencia es norma próxima de moralidad. Podremos estar equivocados; tal vez tendríamos que haber prestado atención a aspectos en los que no habíamos caído en la cuenta. Pero en la medida en que uno es responsable insustituible de sus actuaciones, tiene que saber lo que hace, y tiene que atenerse a su propio juicio. c) La conciencia habitual Entre la capacidad estructural y el acto concreto se sitúa la conciencia como hábito, fruto a la vez de la capacidad estructural ejercida y de la acumulación de experiencias biográficas por las que la persona ha ido pasando en un sucesión irrepetible de situaciones, pero dentro de un marco evolutivo, de una secuencia de etapas que en principio son comunes a todos. Las valoraciones aceptadas inicialmente en la infancia como las únicas posibles, hacen crisis durante la pubertad y adolescencia. Si se llega a superar esta crisis se abre la perspectiva de un criterio moral propio (como parte de la propia identidad) nacido de la asimilación selectiva, crítica de las aportaciones ajenas y 8 A. RODRÍGUEZ LUÑO, Ética general, 4ª ed, Pamplona 2001, 277. 16 de las experiencias propias, criterio que uno está dispuesto a mantener como propio, a compartir con los demás, a ofrecerlo a la siguiente generación. 5. El estado de la conciencia Decíamos al principio, citando a Mieth, que “el hombre es responsable no sólo ante las normas, sino también de ellas; así también es responsable no sólo ante su conciencia, sino del estado de su conciencia”. Partimos del supuesto que uno debe en cualquier caso seguir los dictados de su conciencia. Pero también admitimos que esos dictados pueden ser erróneos. El que sigue el dictado de su conciencia no se equivoca, pero el dictamen de la conciencia puede ser objetivamente erróneo porque la conciencia se ha equivocado al hacer la valoración de los hechos, o no ha tenido en cuenta otros hechos o consecuencias que pueden cambiar radicalmente el juicio moral acerca de lo correcto o lo incorrecto. Por eso hablamos de un “estado” de la conciencia del que también somos responsables. El juicio sobre lo que es correcto o lo que es incorrecto va cambiando en la vida. Cosas que nos parecían incorrectas en el pasado, las vemos ahora como perfectamente normales. Cosas que nos parecían normales en el pasado las vemos ahora como aberraciones, y nos rasgamos las vestiduras pensando: ¿Cómo no me di cuenta entonces de que aquello era una barbaridad? Si aceptamos una evolución del estado de la conciencia, hay que admitir que dicha evolución puede ser hacia mejor o hacia peor. Hay personas que cada vez van afinando más en la vida y dando más importancia a lo que la tiene, y quitándosela a lo que no la tiene. Pero se da también el caso contrario de personas cuya conciencia se va deteriorando, hasta llegar un momento en que ya nada les parece mal, o en que todo les parece mal. En el caso del deterioro de la conciencia se trata de un proceso que se va consolidando gracias a repetidas acciones que contradicen el juicio moral que tenemos sobre ellas. El que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Al principio cuando uno actúa mal, le remuerde la conciencia. Uno no aprueba esa acción, se avergüenza de ella. La considera como un “cuerpo extraño” que no corresponde a sus ideales, a su manera de concebir la vida. Esta conciencia moral denuncia la incoherencia entre el pensar y el vivir, y en la incomodidad que provoca salvaguarda de momento la reprobación de nuestras acciones inmorales. El sujeto moral todavía no se ha corrompido y mantiene íntegros sus criterios. Pero conforme estas acciones incoherentes respecto nuestros valores se repiten, vamos cada vez arrepintiéndonos menos, o intentando menos la enmienda. Con ello comienza a cambiar nuestra valoración de los hechos. Para no vivir en esa incoherencia permanente solo hay dos caminos: o cambiar nuestra conducta o cambiar nuestra valoración de ella. Si no se elige lo primero, se está eligiendo lo segundo. En el caso de que se trate de conductas objetivamente inmorales, se produce un deterioro de la conciencia. Al final del proceso a uno ya deja de parecerle mal el asesinato, la droga, la estafa, la corrupción, el adulterio, el aborto. La conciencia se ha insensibilizado. Los mecanismos de alarma encienden un piloto rojo que avisa. Pero si no se hace caso de su advertencia, se acaba fundiendo la bombilla del piloto, y la luz se apaga. Ya todo nos parece normal, ya nada nos avisa. Hemos reprimido la culpa. Hay un pecado germinal que va creciendo en nosotros hasta convertirse en pecado terminal. Dice al respecto González Faus: “El pecado es sólo e1 término lógico, semiconsciente, de pequeñas opciones y grandes justificaciones que llegan a convertir en lógico, coherente o necesario el mal que se cometerá más tarde. La gran fuerza del mal en el mundo reside en esos procesos misteriosos por los que un día llega a hacerse plausible o necesario." En el discurso moralista clásico, para que un pecado grave fuese imputable se exigía “plena conciencia” de lo que se estaba haciendo. Esta manera de juzgar supuso en su momento un gran paso adelante frente a concepciones mecánicas de la culpa contraída automáticamente por acciones inconscientes, pisar unas rayas en el suelo que tienen forma de cruz, comer carne un viernes sin saber que era viernes. Es importante afirmar esto frente a cualquier concepción automática del pecado. Pero, dicho esto hay que afirmar que el pecado es tanto más grave e incurable cuanto más se ha reprimido la conciencia de la verdadera culpa. El mayor pecador en la Biblia es aquel que tanto ha reprimido ya su conciencia de culpa que ya no siente remordimiento de su pecado. Ha dejado de parecerle mal. Ha canonizado su comportamiento con toda clase de racionalizaciones. 17 En esos casos esa persona es responsable del estado de su conciencia y de sus deformaciones. La maldad de su conducta tiene que ser desenmascarada. En el pasaje bíblico del pecado de David con la mujer de Urías, vemos claramente cómo David había adormecido su conciencia y no sentía ningún remordimiento hasta que su pecado fue desenmascarado por la palabra profética de Natán. Para evitar el deterioro del estado de conciencia es necesario un esfuerzo continuo por seguir denunciando y condenando nuestras conductas reprobables, aun en el caso de que sean compulsivas y hoy por hoy no estemos en situación de poderlas evitar. Mientras las denunciemos y nos arrepintamos de ellas, permanecerán en nosotros como un cuerpo extraño, algo desencajado dentro del modelo de persona que queremos ser y que no renunciamos del todo a ser. Gracias a esa denuncia continua, nunca nos acabaremos acostumbrando a esas conductas ni las incorporaremos a nuestro proyecto moral. Mientras no podamos cambiarlas, habrá una convivencia con ellas, pero nunca una connivencia. Tendremos que tolerarlas como una cruz, un peso, una herida en donde experimentamos la misericordia de Dios, y que nos hace entrar en comunión con tantas otras personas débiles que tampoco pueden evitar determinados comportamientos. Así, lo que perdemos por esa mala conducta compulsiva lo recuperamos por la humildad que genera en nosotros y por la continua experiencia de la misericordia de Dios a la que nos somete. Pero, en cambio, quien se cansa de denunciar y desaprobar esa conducta, y acaba por incorporarla conscientemente a su proyecto moral, deja de percibirla como un “cuerpo extraño”. Ha hecho tal apaño con su conciencia que partir de entonces ya no siente “remordimiento”, precisamente porque esa conducta ya plenamente incorporada y canonizada ha pasado a ser parte de la catadura moral del individuo. Pero todo ese proceso de anestesia de la conciencia en modo alguno legitima esa conducta ni la excusa. Los sicarios o asesinos a sueldo, los jueces y políticos corruptos, los hombres que maltratan a sus esposas o a sus hijos, los adúlteros, los sacerdotes que llevan una doble vida, los pederastas, son ejemplos clarísimos de este proceso de deterioro del estado de la conciencia, que en modo alguno exime de responsabilidad moral a los que practican estas conductas. Por eso es tan importante la tarea de formación de la conciencia moral, que requiere la presencia de virtudes como la sinceridad y la humildad para reconocer las propias equivocaciones, para pedir consejo a personas prudentes con más experiencia, y la virtud de la templanza que ayuda a no confundir el placer con el bien, ni el dolor con el mal. Textos Texto 4. Remordimientos y responsabilidad En el capítulo anterior he usado palabras como “culpa” o “responsable”. Suenan a lo que habitualmente se relaciona con la conciencia, ¿no?, lo de Pepito Grillo y demás. No me ha faltado más que mencionar el más “feo” de esos títulos: remordimiento. Y ahora yo te pregunto: ¿sabes de dónde vienen los remordimientos? En algunos casos, me dirás, son reflejos íntimos del miedo que sentimos ante el castigo que puede merecer -en este mundo o en otro después de la muerte, si es que lo hay- nuestro mal comportamiento. Pero supongamos que alguien no tiene miedo a la venganza justiciera de los hombres y no cree que haya ningún Dios dispuesto a condenarle al fuego eterno por sus fechorías. Y, sin embargo, sigue desazonado por los remordimientos... Fíjate: uno puede lamentar haber obrado mal aunque esté razonablemente seguro de que nada ni nadie va a tomar represalias contra él. Y es que, al actuar mal y darnos cuenta de ello, comprendemos que ya estamos siendo castigados, que nos hemos estropeado a nosotros mismos -poco o mucho- voluntariamente. No hay peor castigo que darse cuenta de que uno está boicoteando con sus actos lo que en realidad quiere ser... ¿Que de dónde vienen los remordimientos? Para mí está muy claro: de nuestra libertad. Si no fuésemos libres, no podríamos sentirnos culpables (ni orgullosos, claro) de nada y evitaríamos los remordimientos. Por eso, cuando sabemos que hemos hecho algo vergonzoso, procuramos asegurar que no tuvimos otro remedio que obrar así, que no pudimos elegir: “Yo cumplí órdenes de mis superiores”, “Vi que todo el mundo hacía lo mismo”, “Perdí la cabeza”, “Es más fuerte que yo”, “No me di cuenta de lo que hacía”, etcétera. Del mismo modo, el niño pequeño, al caerse y romper el tarro de mermelada, grita lloro- 18 so: “¡Yo no he sido!” Lo grita precisamente porque sabe que ha sido él; si no fuera así, ni se molestaría en decir nada y quizá hasta se riese y todo. En cambio, si ha dibujado algo muy bonito en seguida proclamará: “¡Lo he hecho yo solito, nadie me ha ayudado!” Del mismo modo, ya mayores, queremos siempre ser libres para atribuirnos el mérito de lo que logramos pero preferimos confesarnos “esclavos de las circunstancias” cuando nuestros actos no son precisamente gloriosos. De lo que se trata es de tomarse en serio la libertad, o sea de ser responsable. Y lo serio de la libertad es que tiene efectos indudables, que no se pueden borrar a conveniencia una vez producidos. Soy libre de comerme o no comerme el pastel que tengo delante; pero una vez que me lo he comido, ya no soy libre de tenerlo delante o no. Te pongo otro ejemplo, éste de Aristóteles (ya sabes, aquel viejo griego del barco en la tormenta): si tengo una piedra en la mano, soy libre de conservarla o de tirarla, pero si la tiro a lo lejos ya no puedo ordenarle que vuelva para seguir teniéndola en la mano. Lo serio de la libertad es que cada acto libre que hago limita mis posibilidades al elegir y realizar una de ellas. Y no vale la trampa de esperar a ver si el resultado es bueno o malo antes de asumir si soy o no responsable. Quizá pueda yo engañar al observador de fuera, como pretende el niño cuando dice “¡Yo no he sido!”, pero a mí mismo nunca me puedo engañar del todo. De modo que lo que llamamos “remordimiento” no es más que el descontento que sentimos con nosotros mismos cuando hemos empleado mal la libertad, es decir, cuando la hemos utilizado en contradicción con lo que de veras queremos como seres humanos. Y ser responsable es saberse auténticamente libre, para bien y para mal; asumir las consecuencias de lo que hemos hecho, enmendar lo malo que pueda enmendarse y aprovechar al máximo lo bueno. A diferencia del niño malcriado y cobarde, el responsable siempre está dispuesto a responder de sus actos: “¡Sí, he sido yo!” El mundo que nos rodea, si te fijas, está lleno de ofrecimientos para descargar al sujeto del peso de su responsabilidad. La culpa de lo malo que sucede parece ser de las circunstancias, de la sociedad en la que vivimos, del sistema capitalista, del carácter que tengo (¡es que yo soy así!), de que no me educaron bien (o me mimaron demasiado), de los anuncios de la tele, de las tentaciones que se ofrecen en los escaparates, de los ejemplos irresistibles y perniciosos... Acabo de usar la palabra clave de estas justificaciones: irresistible. Todos los que quieren dimitir de su responsabilidad creen en lo irresistible, aquello que avasalla sin remedio, sea propaganda, droga, apetito, soborno, amenaza, forma de ser... lo que salte. En cuanto aparece lo irresistible, ¡zas!, deja uno de ser libre y se convierte en marioneta a la que no se le deben pedir cuentas. Los partidarios del autoritarismo creen firmemente en lo irresistible y sostienen que es necesario prohibir todo lo que puede resultar avasallador: ¡una vez que la policía haya acabado con todas las tentaciones, ya no habrá más delitos ni pecados! Tampoco habrá ya libertad, claro, pero el que algo quiere, algo le cuesta... ¿Y si yo te dijera que lo “irresistible” no es más que una superstición, inventada por los que le tienen miedo a la libertad? ¿Que todas las instituciones y teorías que nos ofrecen disculpas para la responsabilidad no nos quieren ver más contentos sino sabernos más esclavos? ¿Que quien espera a que todo en el mundo sea como es debido para empezar a portarse él mismo como es debido ha nacido para mentecato, para bribón o para las dos cosas, que también suele pasar? ¿Que por muchas prohibiciones que se nos impongan y muchos policías que nos vigilen siempre podremos obrar mal -es decir, contra nosotros mismossi queremos? Pues te lo digo, te lo digo con toda la convicción del mundo. Nadie ha vivido nunca en tiempos completamente favorables, en los que resulte sencillo ser hombre y llevar una buena vida. Siempre ha habido violencia, rapiña, cobardía, imbecilidad (moral y de la otra), mentiras aceptadas como verdades porque son agradables de oír... A nadie se le regala la buena vida humana ni nadie consigue lo conveniente para él sin coraje y sin esfuerzo: por eso virtud deriva etimológicamente de vir, la fuerza viril del guerrero que se impone en el combate contra la mayoría. ¿Te parece un auténtico fastidio? Pues pide el libro de reclamaciones... Lo único que puedo garantizarte es que nunca se ha vivido en Jauja y que la decisión de vivir bien la tiene que tomar cada cual respecto a sí mismo, día a día, sin esperar a que la estadística le sea favorable o el resto del universo se lo pida por favor. El meollo de la responsabilidad, por si te interesa saberlo, no consiste simplemente en tener la gallardía o la honradez de asumir las propias meteduras de pata sin buscar excusas a derecha e izquierda. El tipo responsable es consciente de lo real de su libertad. Y empleo “real” en el doble sentido de “auténtico” o “verdadero” pero también en el de “propio de un rey”: el que toma decisiones sin que nadie por encima de él le dé órdenes. Responsabilidad es saber que cada uno de mis actos me va construyendo, me va defi- 19 niendo, me va inventando. Al elegir lo que quiero hacer voy transformándome poco a poco. Todas mis decisiones dejan huella en mí mismo antes de dejarla en el mundo que me rodea. Y claro, una vez empleada mi libertad en irme haciendo un rostro ya no puedo quejarme o asustarme de lo que veo en el espejo cuando me miro... Si obro bien cada vez me será más difícil obrar mal (y al revés, por desgracia): por eso lo ideal es ir cogiendo el vicio... de vivir bien. Cuando al protagonista de la película del oeste le dan la oportunidad de que dispare al villano por la espalda y él dice: “Yo no puedo hacer eso”, todos entendemos lo que quiere decir. Disparar, lo que se dice disparar, sí que podría, pero no tiene semejante costumbre. ¡Por algo es el “bueno” de la historia! Quiere seguir siendo fiel al tipo que ha elegido ser, al tipo que se ha fabricado libremente desde tiempo atrás.9 9 F. SAVATER. Ética para Amador, 103-108 20 21 TEMA III: LA ACCIÓN (L. Rodríguez Duplá, Ética, capítulo III) 1. La acción como acto humano: sus fases La ética como saber normativo se ocupa de decirnos cuál es el criterio para que una conducta sea considerada correcta. Conducta correcta es aquella que corresponde a una norma que sentimos como un deber o como una prohibición. Solo las acciones libres pueden ser correctas o incorrectas, porque solo tiene sentido ordenar o prohibir lo que libremente podemos llevar a cabo, Con ello no decimos que solo las acciones sean susceptibles de calificación moral. Hay sentimientos (como la gratitud o la envidia) y deseos (como el del mal ajeno o el amor) merecedores de aprobación o condena moral, a pesar de que no constituyan, por sí mismos, acciones algunas. Pero sería inapropiado calificar sentimientos y deseos como correctos o incorrectos en el sentido preciso de ese término, ya que se presentan sin ser convocados por nuestra voluntad, y por ello no puede estar obligado a experimentarlos ni se le puede prohibir el sentirlos. Solo las acciones voluntarias merecen el calificativo de correctas o incorrectas. Hay que distinguir en nosotros dos tipos de acciones muy distintas. Unas que son efecto de la necesidad natural y que por tanto no solo no son libres, sino que ni siquiera son sujeto de ninguna calificación moral. La digestión, la circulación de la sangre, la respiración automática, los tics nerviosos o los movimientos reflejos son actividades o procesos que se dan en los seres humanos y, en esa medida, les son atribuibles; pero sería francamente absurdo darles un calificativo moral o hacer al hombre responsable de ellos. La tradición denomina a tales actividades actos del hombre y las contrapone a los actos humanos, que se caracterizan por ser racionales y libres. Nosotros emplearemos siempre el término “acción” como sinónimo de “acto humano”, en el sentido indicado. Para nosotros la palabra “acción” incluye tanto las acciones propiamente dichas como las omisiones. Acción y omisión son especies de un mismo género porque en ambos casos depende de la libertad del sujeto el curso de los acontecimientos. Tanto si se decide a intervenir como si se abstiene, el sujeto es responsable de su decisión, por lo que su omisión, no menos que su acción, puede ser juzgada desde el punto de vista de la corrección. Si alguien queriendo disculparse por no haber auxiliado a las víctimas de un accidente alega que él no ha hecho nada, nos parecería una burla. Precisamente el no haber hecho nada constituye en este caso la acción que se le imputa. Para que la acción moral sea imputable es necesario, por tanto, que sea consciente, que sea fruto de una decisión tomada en virtud de un juicio de la razón práctica que ordena la acción al fin pretendido. Si me tropiezo y rompo un valioso jarrón en casa de unos amigos, me excusaré diciendo que lo he hecho sin querer. Si quemo un sobre pensando que tiene papeles viejos, y luego resulta que tiene billetes de banco, la acción ya no tiene remedio, pero no podrán culpabilizarme de ella, aunque sí tendré que hacer frente a posibles indemnizaciones. La descripción fenomenológica de las acciones muestra que son realidades muy complejas. La acción es un proceso con muchas fases que se funden tanto entre sí que cuesta trazar los límites precisos de cada fase. Si a la persona que en estos momentos se encamina hacia la puerta le pregunto qué hace, me dará una respuesta muy simple: “irme”, y creerá de buena fe que está haciendo una sola cosa; mas el análisis descubrirá una considerable complejidad incluso en acción tan sencilla: esto de “irse” es más complicado de lo que parece. Por descontado, al describir la acción hemos de respetar la continuidad de esas fases, evitando fragmentar la unidad que experimentamos al realizarla. El hecho de hacer una disección de las fases no significa que neguemos la unidad básica que existe entre ellas hasta el punto de constituir una acción única. En el caso típico de acción que tomaremos como guía de nuestras descripciones cabe distinguir los siguientes elementos o fases principales: a) deliberación: razón práctica b) volición: voluntad c) impulsos volitivos: la voluntad activa el sistema neurológico d) realización: los nervios mueven los miembros del cuerpo e) resultados: dentro o fuera del cuerpo 22 A continuación ensayaremos una descripción esencial de cada uno de estos elementos e intentaremos sopesar el influjo que cada uno ejerce en la calidad moral de la acción de la que forma parte. 2. La deliberación La deliberación cumple la doble función de valorar los posibles fines que persigue la voluntad e identificar y valorar los medios que permiten alcanzados. Sin deliberación, la acción sería un simple “acto del hombre”. Porque un acto no deliberado no puede considerarse libre, y ya sabemos que sólo los actos libres son “actos humanos”. Quedan excluidas, por tanto, conductas tales como movimientos reflejos, o los actos habituales que, llevados de la fuerza de la costumbre, realizamos sin concentración, de manera mecánica. No es sin embargo necesario que estén presentes a la vez las dos funciones de la deliberación mencionadas (valoración del fin e identificación de medios). La primera no puede faltar nunca, pues nadie puede determinarse a perseguir un determinado fin, si no le consta que se trate de un fin bueno. Pero no siempre es necesario utilizar medios, porque hay acciones tan simples que no requieren medios ningunos: gritar, recordar mi número de teléfono… En muchas ocasiones, la deliberación precede a la activación de la voluntad, a la que señala el camino. Esta precedencia cronológica -sugerida también por el término jurídico “premeditación”- puede llevar a pensar que la deliberación es un acto previo y no es parte integrante de la acción que se inicia después. Pero si analizamos bien, veremos que no se trata de dos actos distintos completos en sí mismos. Deliberar es hacer un uso práctico de la razón humana, es decir, pensar para obrar. En esa medida, es de la esencia de la deliberación empezar un proceso que “reclama” ser completado por la voluntad. En tanto ésta no interviene, la deliberación no está completa. Por lo tanto la deliberación es ya parte de la acción La cualidad de la deliberación es factor determinante de la bondad o maldad de la acción. La responsabilidad por las acciones es directamente proporcional al grado de lucidez con que se llevan a cabo. Si bien el carácter mecánico o reflejo de un acto no quita responsabilidad, el carácter deliberado de las acciones nos hace plenamente responsables de ellas -tanto más cuanto más concienzuda haya sido la deliberación- y esto hace que recaiga sobre nosotros el mérito o la culpa correspondientes. En cambio, el grado de lucidez con que se efectúa una acción no afecta lo más mínimo a ese otro aspecto de la calidad moral de las acciones que es su corrección. Una acción es buena moralmente si la hacemos creyendo que es buena. En cambio si nos equivocamos en este juicio práctico, la acción sigue siendo buena, pero es incorrecta. 3. La volición La volición o querer, verdadero nervio de la acción, es el acto de la voluntad por el que el sujeto se propone explícitamente un fin que le ha sido presentado por la razón práctica en el curso de la deliberación. Hay una diferencia fundamental entre decir “quiero” y decir “deseo”, aunque nuestra forma de hablar no se atenga siempre a esta diferencia. El deseo no tiene límites. Puedo desear cosas imposibles o cosas que no dependan de mí, o incluso cosas que no quiero hacer. En cambio, querer, lo que se dice querer, solo puedo querer en serio aquello que es objetivamente posible y de lo que me siento subjetivamente capaz. Lo que quiero así es, propiamente hablando, un proyecto.10 El querer es, claramente, una operación transitiva: al querer algo estamos referidos intencionalmente a un fin que es distinto del acto de querer ese fin. Lo contrario sería querer por querer. A la vez, el querer es un acto de autodeterminación y que por tanto compromete al sujeto. Esto salta a la vista cuando lo comparamos con un acto que no presenta esta peculiaridad, como es el caso de la percepción externa. Mientras la percepción de un color es un acto puramente receptivo, que no “compromete” al sujeto, en el caso de la volición el sujeto se vive a sí mismo como determinándose, tomando partido activamente a favor del fin querido. Este segundo aspecto del querer queda reflejado en el carácter reflexivo de muchos verbos con los que significamos activación de la voluntad (resolverse, decidirse, determinarse a obrar). Destaquemos ahora algunos de los rasgos esenciales del fin, el polo intencional del querer. En primer lugar, nunca es una acción, sino más bien el resultado de dicha acción (cuando me propongo cerrar la 10 A. HORTAL, Ética. I. Los autores de la vida moral, 2ª ed., Madrid 2005, 180. 23 puerta, el fin es el hecho de que quede cerrada). Además, el hecho en cuestión ha de ser realizable mediante la intervención del propio sujeto. Uno tiene que estar convencido de que ese fin es en sí mismo posible y, además, de que está en manos del sujeto realizarlo. Esta última condición comporta que el hecho que es querido como fin haya de estar siempre situado en el futuro, pues es obvio que el presente y el pasado son inamovibles. Añadiremos, por último, que el fin del querer ha de presentarse a la razón práctica como deseable o valioso en alguna medida; de lo contrario, no lo querremos. Pero las condiciones reseñadas no bastan para que un fin posible de la voluntad sea un fin real de ésta. Puedo estar plenamente convencido de la viabilidad y conveniencia de muchos proyectos y, sin embargo, no quererlos de hecho. Tales proyectos no pasarían de ser un fin posible. Para que un proyecto llegue a convertirse en un fin es necesario que el yo se resuelva, es decir, que se verifique ese peculiar “golpe espiritual” en que consiste el querer. Distinto del fin querido es el motivo o razón por la que se quiere el fin. Existen dos grandes clases de motivos. De un lado están aquellos a los que llamaremos objetivos, por residir en el polo objetivo. Puedo estudiar para conseguir un título académico. Este sería el motivo objetivo de mi estudio y de los sacrificios que este me exige. Pero también la actitud interior, las cualidades permanentes del carácter o el estado anímico en que se encuentre el sujeto pueden motivar su conducta. Hablamos en tal caso de motivos subjetivos. Ejemplos de ellos son el miedo, la vanidad, la generosidad. La acción no es una unidad cerrada y exenta, sino que sus raíces se hunden hasta alcanzar la catadura moral del sujeto. También es importante distinguir entre motivos de una acción y causas. Las causas son antecedentes que han influido en que se tome esta acción. Porque me dolía la cabeza, porque tuve una infancia desgraciada... Las causas existen antes de que se tome la acción, y pueden ser conocidas al margen de dicha acción. En cambio los motivos actúan siempre desde el futuro. Si un delincuente robó para pagar una deuda, el pago de la deuda se sitúa en el futuro y no es la causa del hurto, sino el efecto del mismo. Motivos y causas pueden darse simultáneamente en casos complejos. En cambio en los actos involuntarios que se hacen sin querer hay solo causas, pero no motivos. 4. Los impulsos volitivos Para alcanzar un fin de la voluntad (salir de casa, por ejemplo) no basta con querer, sino que hay que poner manos a la obra (levantarme de la silla, dirigir mis pasos a la puerta, abrirla, etc.). De ahí que la volición del fin se enlace habitualmente con una o varias voliciones nuevas dirigida a los órganos del cuerpo que han de emplearse en la ejecución. Llamaremos impulsos volitivos a estas órdenes impartidas por la voluntad al cuerpo. En muchas ocasiones, la volición del fin y el impulso volitivo dirigido a nuestros miembros se suceden con tal rapidez que apenas cabe captar su diferencia. El pianista consumado no es consciente de estar queriendo los movimientos de los dedos, sino sólo de querer ejecutar la pieza. Con todo, no es difícil encontrar ejemplos en los que la diferencia apuntada salta a la vista. Tal es el caso cada vez que tomamos una decisión que no va a llevarse a cabo a renglón seguido (visitar a un amigo la semana que viene). Quien toma una decisión semejante, carga sobre sí un propósito cuya ejecución queda, sin embargo, aplazada por un tiempo. De ahí que él no ponga manos a la obra inmediatamente. Sólo llegados el día y la hora previstos aparecerán los impulsos volitivos necesarios para la ejecución del propósito. Digamos también una palabra sobre la relevancia moral de los impulsos volitivos. En la medida en que son una simple prolongación natural del querer previo, referido al fin, los impulsos volitivos se limitan a confirmar este querer y no poseen un valor moral independiente. Además en el caso de omisiones, faltan los impulsos volitivos, y sin embargo en ética las omisiones son tan importantes como las acciones. 5. La realización o ejecución La siguiente fase es la realización o ejecución consciente de los movimientos ordenados por el impulso volitivo. Puede ocurrir que esos movimientos sean, a la vez, el fin perseguido por la acción en su conjunto, como cuando lo que me propongo es ejecutar un paso de baile; pero lo más frecuente es que la eje- 24 cución de la acción (apretar el gatillo) y el resultado de la acción (abatir la pieza) sean distintos. Es difícil distinguir entre la ejecución de la acción y los impulsos volitivos, porque se suceden casi mecánicamente. La peculiaridad de los impulsos volitivos se da a conocer asimismo en los casos en que para ejecutar la acción propuesta se hace necesario vencer una resistencia. Ésta puede proceder tanto de la dificultad de la tarea (la maleta que quiero trasladar resulta muy pesada) cuanto de la debilidad vivida conscientemente por el sujeto (como en el cansancio o la pereza). En ambos casos, el impulso volitivo se vive con mayor esfuerzo. Más clara aún se ve la diferencia cuando, a pesar de registrarse el impulso volitivo, la acción no llega a realizarse en absoluto. El miembro dormido o anestesiado, no responde al impulso volitivo que le manda moverse y el movimiento no se ejecuta. O el peso que nos proponíamos levantar resulta excesivo para nuestras fuerzas, no conseguimos levantarlo. Puede haber por tanto, impulso volitivo sin ejecución subsiguiente. Añadamos, por último, que la ejecución como tal no modifica el valor moral de la acción de la que forma parte. Si al ir a poner por obra mi designio descubriera que mis miembros no me obedecen, el mérito o la culpa serían los mismos que si realizara sin dificultad los movimientos previstos. 6. Los resultados De la ejecución de los movimientos ordenados por la voluntad hay que distinguir los resultados efectivos de la acción, entre ellos el logro del fin que la especifica. Entre disparar la flecha y alcanzar el blanco, entre poner el agua y que ésta hierva, media una distancia conceptual y temporal que impide confundir la ejecución con sus resultados. Tan marcada es esta diferencia, que se ha llegado a afirmar que los resultados alcanzados no son en absoluto parte integrante de la acción. Vivimos el impacto de la flecha, el aumento de la temperatura del agua -y más aún los efectos secundarios derivados de esos procesos- de modo distinto a como experimentamos nuestra deliberación o nuestro querer. Pero hay casos en los que la finalidad de la acción es nuestro propio movimiento. Miremos a un niño que juega dándole al botoncito de una puerta automática para que se abra y se cierre. No pretende que la puerta quede abierta o cerrada, sino solo que se abra y se cierre alternativamente. Otro ejemplo obvio es la danza. El hecho de moverse es el fin de la acción en sí misma y por tanto al menos en esos casos debemos considerar que el resultado también es parte de la misma acción. Pero incluso en los casos mucho más frecuentes, en los que la ejecución y el fin son realmente distintos, comprobaremos que esta diferencia no se deja percibir con claridad. Pensemos sobre todo en los casos de manejo diestro de un ingenio mecánico, una guitarra. Por más que entre la pulsación de las cuerdas y la música oída exista una diferencia objetiva mediada por un complejo mecanismo, el virtuoso concentrado en su trabajo no advierte solución de continuidad entre sus movimientos y la música: la siente brotar de sus manos. No es consciente de que la música sea efecto mediato de sus movimientos. La inmediata impresión de continuidad entre las fases de la acción muestra que pertenecen a una acción y experiencia única. En cualquier caso, no cabe duda de que los resultados no modifican el valor moral de ésta. La culpa en que incurre quien aprieta el gatillo con intención de matar no se ve afectada porque el arma se encasquille o el tirador tenga mala puntería; ni se ve empañado el mérito de quien, a pesar de proceder con su mejor voluntad, fracasa en su intento. Lo cual indica que desde el punto de vista ético no hay nada nuevo en el resultado que no estuviera ya presente en la intención del agente. Hasta el mismo código penal castiga el homicidio frustrado cuando el asesino en potencia ha tenido la intención de matar y ha cometido acciones conducentes a este fin. Si el asesinato se ve frustrado por causas ajenas a su voluntad el asesino es culpable. 7. El principio del doble efecto Somos responsables de los medios elegidos para conseguir un fin. Por muy bueno que este sea, no justifica necesariamente los medios. Esto nos abre a nuevos problemas. Para plantearlos adecuadamente conviene clasificar los distintos efectos o secuelas de nuestra conducta. a) Efectos pretendidos, a saber, los fines y medios que definen u orientan mi conducta. De ellos somos, según se dijo, plenamente responsables. b) Numerosos efectos no pretendidos. Muchas de estos nos pasan de todo inadvertidos, como ocurre 25 con la infinidad de modificaciones microscópicas que introducimos con cada movimiento en el mundo material que nos rodea. Otras consecuencias no pretendidas sí son previstas por el agente, sin que por ello se trate de consecuencias pretendidas. Son los llamados “efectos secundarios”. Cuando son positivos, celebramos que las circunstancias nos permitan matar dos pájaros de un tiro. Así, quien cava zanjas con el exclusivo fin de ganar dinero para comprar un carro puede que pierda de paso algunos kilos que le sobran. Otras veces los efectos secundarios son negativos. El prospecto de un medicamento nos advierte de que produce somnolencia. Si nos duele mucho la cabeza, tomaremos el medicamento a pesar de esos efectos no deseados. Pero adelgazar y sentir sueño no son de ningún modo los fines que persiguen el trabajador y el enfermo, respectivamente. Al trabajador le parece deseable adelgazar, pero no tanto como para emprender con ese fin una tarea tan penosa como cavar zanjas; al enfermo no le atrae la perspectiva de sentir somnolencia. Lo que en verdad hacen es trabajar el uno y curarse el otro, aunque estas acciones vayan acompañadas accidentalmente de sendos procesos paralelos previstos, sí, pero de ningún modo explícitamente pretendidos. La principal enseñanza que podemos extraer de las reflexiones anteriores es que los efectos secundarios de nuestra conducta no pueden confundirse con los medios (o fines subordinados) de que nos valemos para alcanzar un fin (último). Puesto que a los efectos secundarios no les corresponde la misma función especificadora de la acción que a los fines (subordinados o no), es distinta la responsabilidad que recae sobre el agente en uno y otro caso. El agente es plenamente responsable de los fines que se proponga y de los medios que escoja; pero su responsabilidad queda atenuada o al menos sujeta a cualificación en lo que toca a los efectos secundarios de sus acciones. La moral tradicional ha tratado de justificar en ocasiones efectos secundarios malos, no pretendidos, gracias al principio del doble efecto. No se trata de exonerar al sujeto de toda responsabilidad por los efectos secundarios de su conducta, sino de señalar condiciones en las que no se puede imputar al agente ciertos malos efectos de su conducta. Pongamos un ejemplo. La rabia es una enfermedad incurable que provoca pronto la muerte del enfermo entre terribles dolores. Se le pueden administrar altas dosis de morfina como calmante, aunque un posible efecto secundario sea adelantar unos días su muerte. La morfina no se le inyecta para adelantar su muerte, sino para calmar los dolores. Para que el principio del doble efecto sea aplicable se tienen que dar cinco condiciones. Expondremos estas cinco condiciones siguiendo el ejemplo del enfermo de rabia: 1) que la acción sea buena o indiferente en sí misma (administrar un calmante) 2) que el fin pretendido se considere bueno (calmar el dolor) 3) que el efecto bueno no se consiga a través del malo (no es la muerte la que calma el dolor, sino la morfina), 4) que exista una razón proporcionalmente grave que justifique la tolerancia del efecto malo (intensidad del dolor en un enfermo que va a morir de todas formas). El bien conseguido debe ser mucho mayor que el mal provocado. No se puede admitir un efecto negativo grave si el efecto bueno es un bien insignificante. En el caso de la morfina sería justificable en un enfermo terminal, pero no en un enfermo con esperanzas de recuperación. 5) que no se pueda obtener el efecto bueno deseado de ninguna otra manera que evite el efecto secundario malo. Sería injustificable esa dosis de morfina si hubiese otro calmante igual que no acortara la vida. Sin embargo, es de la mayor importancia advertir que el principio de proporcionalidad sólo es de aplicación en casos de doble efecto, como el descrito. Resulta ilegítimo, por más que sea frecuente, utilizar la proporcionalidad como un criterio moral independiente, de modo que cualquier acción resultara legítima con tal de que sus consecuencias fueran menos malas que las de cualquier otra acción alternativa. En estos casos sigue quedando en pie que el fin no justifica los medios, y no se puede cometer una acción mala en sí misma para conseguir una consecuencia buena. No se puede uno proponer como fin ni como medio algo intrínsecamente malo –matar a un inocente-, por más buenas que sean las consecuencias que se puedan derivar de dicha acción. 26 Textos Texto 5. Imbéciles de varios modelos ¿Sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? Pues no ser imbéciles. La palabra “imbécil” es más sustanciosa de lo que parece, no te vayas a creer. Viene del latín baculus que significa “bastón”: el imbécil es el que necesita bastón para caminar. Que no se enfaden con nosotros los cojos ni los ancianitos, porque el bastón al que nos referimos no es el que se usa muy legítimamente para ayudar a sostenerse y dar pasitos a un cuerpo quebrantado por algún accidente o por la edad. El imbécil puede ser todo lo ágil que se quiera y dar brincos como una gacela olímpica, no se trata de eso. Si el imbécil cojea no es de los pies, sino del ánimo: es su espíritu el debilucho y cojitranco, aunque su cuerpo pegue unas volteretas de órdago. Hay imbéciles de varios modelos, a elegir: a) El que cree que no quiere nada, el que dice que todo le da igual, el que vive en un perpetuo bostezo o en siesta permanente, aunque tenga los ojos abiertos y no ronque. b) El que cree que lo quiere todo, lo primero que se le presenta y lo contrario de lo que se le presenta: marcharse y quedarse, bailar y estar sentado, masticar ajos y dar besos sublimes, todo a la vez. c) El que no sabe lo que quiere ni se molesta en averiguarlo. Imita los quereres de sus vecinos o les lleva la contraria porque sí, todo lo que hace está dictado por la opinión mayoritaria de los que le rodean: es conformista sin reflexión o rebelde sin causa. d) El que sabe qué quiere y sabe lo que quiere y, más o menos, sabe por qué lo quiere pero lo quiere flojito, con miedo o con poca fuerza. A fin de cuentas, termina siempre haciendo lo que no quiere y dejando lo que quiere para mañana, a ver si entonces se encuentra más entonado. e) El que quiere con fuerza y ferocidad, en plan bárbaro, pero se ha engañado a sí mismo sobre la realidad, se despista enormemente y termina confundiendo la buena vida con lo que va a hacerle polvo. Todos estos tipos de imbecilidad necesitan bastón, es decir, necesitan apoyarse en cosas de fuera, ajenas, que no tienen nada que ver con la libertad y la reflexión propias. Siento decirte que los imbéciles suelen acabar bastante mal, crea lo que crea la opinión vulgar. Cuando digo que “acaban mal” no me refiero a que terminen en la cárcel o fulminados por un rayo (eso sólo suele pasar en las películas), sino que te aviso de que suelen fastidiarse a sí mismos y nunca logran vivir la buena vida, esa que tanto nos apetece a ti y a mí. Y todavía siento más tener que informarte qué síntomas de imbecilidad solemos tener casi todos; vamos, por lo menos yo me los encuentro un día sí y otro también, ojalá a ti te vaya mejor en el invento... Conclusión: ¡alerta!, ¡en guardia!, ¡la imbecilidad acecha y no perdona! Por favor, no vayas a confundir la imbecilidad de la que te hablo con lo que a menudo se llama ser “imbécil”, es decir, ser tonto, saber pocas cosas, no entender la trigonometría o ser incapaz de aprenderse el subjuntivo del verbo francés aimer. Uno puede ser imbécil para las matemáticas (¡mea culpa!) y no serlo para la moral, es decir, para la buena vida. Y al revés: los hay que son linces para los negocios y unos perfectos cretinos para cuestiones de ética. Seguro que el mundo está lleno de premios Nóbel, listísimos en lo suyo, pero que van dando tropezones y bastonazos en la cuestión que aquí nos preocupa. Desde luego, para evitar la imbecilidad en cualquier campo es preciso prestar atención, como ya hemos dicho en el capítulo anterior, y esforzarse todo lo posible por aprender. En estos requisitos coinciden la física o la arqueología y la ética. Pero el negocio de vivir bien no es lo mismo que el de saber cuánto son dos y dos. Saber cuánto son dos y dos es cosa preciosa, sin duda, pero al imbécil moral no es esa sabiduría la que puede librarle del gran batacazo. Por cierto, ahora que lo pienso... ¿cuánto son dos y dos?11 Texto 6: Precisiones sobre el principio de doble efecto Las normas absolutas no eran muy numerosas en nuestra moral tradicional. Este carácter absoluto, además de los principios tautológicos, como no es lícito matar injustamente, sólo se daba en pocos casos. En la mayoría, habría que tener en cuenta las circunstancias en que se realiza la acción para descubrir su mora11 F. SAVATER, Ética para Amador, 93-95 27 lidad. Ya vimos antes cómo, aunque el matar no sea lícito en teoría, hay circunstancias en las que se convierte en una obligación. Si guardar el secreto es obligatorio, como valor de la ética normativa, en ciertas ocasiones se permite su revelación, incluso contra la voluntad del confidente, cuando sea el único recurso para evitar una grave injusticia contra una persona inocente […]. Muchos de nuestros principios tenían precisamente este carácter reductor de otras normas más universales. La distinción entre cooperación material y formal permitía colaborar en una acción pecaminosa, que no debería realizarse, cuando por serias razones no fuese posible una completa ruptura […] Es más, incluso en las mismas acciones consideradas como intrínsecamente pecaminosas se encontraba una salida elegante con la que mantener, por un lado, su prohibición absoluta en todos los casos, y permitirla, por otro, como una solución de emergencia para situaciones límites. Ya hemos insistido en la malicia intrínseca que para los deontólogos tiene la mentira. Mentir, por tanto, nunca estará permitido; pero si por decir la verdad se causara un grave daño, se acudía a la licitud de la restricción mental que, aunque se hacía con la intención de provocar el error y la equivocación del otro, no se consideraba como una mentira. […] La entidad del acto humano es, en efecto, tan compleja que, al buscar un bien, se producen muchas veces otros efectos negativos. La casuística recogía un florilegio impresionante de situaciones, unas imaginarias y otras muy comunes y reales, en las que no es posible realizar el bien evitando al mismo tiempo otras malas consecuencias. ¿Cómo valorar entonces estas acciones que producen un doble efecto? El planteamiento tradicional exigía la verificación de cuatro condiciones fundamentales: a) que la acción sea buena o indiferente en sí misma; b) que el fin pretendido se considere bueno y honesto; c) que el efecto bueno no se consiga a través del malo, y d) que exista una razón proporcionalmente grave que justifique la tolerancia del efecto malo. Su aplicación, a pesar de la aparente claridad de su enunciado, comportaba una serie de sutilezas y malabarismos intelectuales que difícilmente se hacen comprensibles en ocasiones para el sentido común. En el caso de un feto ectópico, era lícito cortar la trompa con el correspondiente embrión, pues aquélla se consideraba patológica y requería una terapia; pero no estaba permitido abrirla para extirpar exclusivamente el feto y conservar así la posibilidad de un nuevo embarazo. Una mujer podría tirarse por una ventana alta, aun con la certeza de su muerte, para escapar de una violación, pero no darse un tiro con un revólver por la misma motivación y finalidad, pues se trataría entonces de un suicidio directo. Si una balsa de salvamento se hundiera por exceso de peso en alta mar, cualquier voluntario podría tirase heroicamente al agua, aunque de inmediato se ahogara por no saber nadar, pero se consideraba ilícito que el prisionero de guerra se quitase la vida para no revelar secretos de Estado que pondrían en grave peligro la seguridad de su patria. La explicación de estas valoraciones éticas tan diferentes -y que muchos no hemos comprendido nuncareside, a mi manera de entender, en la primera y tercera de las cuatro condiciones enumeradas. Había que distinguir primero con toda exactitud cuándo la acción a realizar era buena o, al menos, indiferente, y cuándo resultaba mala e inaceptable. El criterio ético utilizado para semejante clarificación se deducía, una vez más, reflexionando sobre la naturaleza propia de tales acciones, sin examinar para nada las consecuencias y circunstancias de las mismas. Así, tirarse por la ventana o lanzarse al mar se consideraba un acto indiferente, pues el hecho de encontrarse en lo alto de un rascacielos o de que fuera imposible salvarse en el océano es algo accidental y secundario, que no cambia la naturaleza de la acción. La tercera condición ha sido objeto también de múltiples fórmulas y explicaciones para evitar la impresión de que el fin bueno se obtiene a través de un medio malo. Su aplicación en la práctica creaba también ciertas dificultades, pues la noción de directo o indirecto no se distinguía con claridad en algunas acciones. No se comprende bien por qué se permiten los torpedos "suicidas", que tienen como objetivo destruir el barco y la vida de sus tripulantes, cuando la muerte del que los conduce se hace al mismo tiempo irremediable, y, sin embargo, no es lícito provocarse la muerte para salvar muchas vidas inocentes. 12 12 E. LÓPEZ AZPITARTE, Fundamentación de la ética cristiana, Ediciones Paulinas, Madrid 1991, 197-198. 28 TEMA IV: LA VIDA BUENA Y LA FELICIDAD 1. La pregunta por la vida buena Los orígenes de la ética están en el siglo V antes de Cristo a impulsos de Sócrates. Nadie antes de él había planteado la pregunta sobre la existencia responsable con tanta radicalidad y consistencia. La paradoja que Sócrates presenta es el hecho de quien quiera vivir bien ha de estar dispuesto a perder la vida en el intento. La vida buena se caracteriza por una adhesión inquebrantable a la justicia. Cuando alguien comete una acción vergonzosa movido por la esperanza de obtener algún beneficio o de salvar la vida, la injusticia daña su alma y envilece su existencia de modo que el que comete dicha acción pierde más de lo que gana. La vida no es el valor supremo. No se trata de vivir a toda costa. Se trata de vivir bien, y para eso hay que estar dispuesto a morir antes que cometer una injusticia. Sócrates no se limitó a exponer esta doctrina verbalmente, sino que la encarnó en su propia vida. Murió antes que fugarse de la prisión, que hubiese sido en aquel contexto una acción ignominiosa. Excluida de la vida buena cualquier clase de injusticia, el problema es saber qué acciones son justas. Sócrates estaba persuadido de que para este discernimiento el hombre justo tiene una capacidad que recibe el nombre de virtud o excelencia (areté). El discernimiento moral es un saber técnico, como el de un músico que necesita tener un buen oído ejercitado, o como el de un médico que necesita un buen ojo clínico para poder diagnosticar. La solución en cada caso no es sin más la aplicación mecánica de una regla a un caso concreto. Para Sócrates el discernimiento moral entre acciones justas e injustas solo le es posible al hombre virtuoso, y la vida buena exige una conducta moralmente intachable. Para obrar la justicia hay que ser justo. 2. Querer fundamental y quereres particulares Todos tenemos la experiencia de dejar de querer algo por haber descubierto un inconveniente que antes ignorábamos. Me bajo del autobús cuando descubro que va en la dirección equivocada. Abandono mi propósito inicial porque descubro que los medios elegidos no son adecuados. Renuncio a frecuentar a un amigo cuando descubro que me traiciona, o dejo de beber cuando advierto que el alcohol me está destruyendo. Algunas veces es demasiado tarde para cambiar, y solo me queda decir: “Si lo hubiese sabido…” De estos casos y otros muchos sacamos una triple enseñanza: a) Detrás de todo querer particular hay un querer fundamental, que es lo que uno quiere antes que cualquier otra cosa. Lo que siempre queremos por encima de todo es que nos vaya bien. b) Todo querer particular no es sino una interpretación de ese querer fundamental. Quiero esa amistad pensando que me va a ir bien el trato con esa persona. c) Si esa interpretación resulta equivocada, entonces estaba queriendo lo que en el fondo no quería, es decir, algo que de estar mejor informado no hubiera querido. Descubro que de haber conocido mejor a esa persona nunca habría buscado su amistad.13 En el diálogo Gorgias de Platón, el joven Polo afirma que la vida más envidiable es la del tirano que tiene sometidos por temor a sus ciudadanos. El tirano está en condiciones de hacer lo que se le antoja. Sócrates, en cambio, afirma que el tirano no es en realidad poderoso, porque, aunque hace lo que se le antoja, no hace en realidad lo que quiere. El tirano escoge ese modo de vida, pensando que oprimiendo a todos le irá bien a él. Pero se equivoca, y aunque consiga todo lo que se ha propuesto en la vida, al final descubrirá que no es feliz. Savater pone el ejemplo del ciudadano Kane, protagonista de una película de Orson Welles. Kane quería tener mucho poder para manejar a todos y rodearse de cosas hermosas. Obsesionado por conseguir cosas y dinero trataba a la gente como si fueran cosas. Compraba y vendía personas como si fueran objetos que se utilizan y luego se botan. Así utilizaba Kane a las personas: amantes, amigos, empleados, rivales. Hizo mucho daño a los demás, pero se hizo aún mucho más daño a sí mismo. Cuando tratamos a los demás como cosas, solo recibimos de ellos cosas, pero no conseguimos de ellos 13 L. RODRÍGUEZ DUPLÁ, Ética, 224. 29 ni amistad, ni respeto, ni cariño. Al tratar a los demás como animales uno se va animalizando. La desesperación de Kane al final de su vida fue comprobar que él mismo había dañado todas las relaciones humanas bonitas que tuvo en su infancia. Consiguió todo lo que había oído decir que hace feliz a una persona: dinero, poder, mujeres, caprichos, pero descubrió que le faltaba lo fundamental, el auténtico afecto. Le temían, le envidiaban, le adulaban, le odiaban, pero nadie le quería. El tirano, dice Sócrates, ignora que cometer injusticia es la peor desgracia para un hombre. Para evitar este tipo de errores, la filosofía pretende precisamente ilustrarnos sobre cuál es el verdadero interés al que aspira el querer fundamental de todo hombre, de manera que queramos aquí y ahora, lo que en el fondo y desde siempre queremos. Este querer fundamental es una tensión permanente en nuestra voluntad hacia el mayor bien, pero una tensión inconsciente que es de suyo ciega y tiene que traducirse luego en voliciones conscientes mediante creencias relativas al valor de las cosas o a los medios que nos permitirán alcanzarlas. Nuestro yo está siempre tensado dinámicamente, perpetuamente insatisfecho. Es el eros platónico, el corazón inquieto de Agustín. La filosofía clásica se preguntaba por esta constitución de la voluntad como facultad humana. Desgraciadamente la filosofía contemporánea solo se interesa por la moralidad de las acciones puntuales y se desinteresa por el sentido global que cada uno da a su vida. Pero en esto se equivoca la filosofía contemporánea, porque las acciones puntuales no pueden estudiarse al margen del proyecto vital y la opción fundamental de cada uno. Todos somos conscientes de la estructura intencional o finalista de la conducta humana. Siempre queremos algo en función de alguna otra cosa. Las decisiones se toman en secuencias unitarias, por las que unas acciones se ordenan a otras. Un objetivo en la vida puede ser alcanzar un estatus social relevante, gozar de un buen nivel económico, ser aceptado en determinado círculos sociales, etc. Para conseguir ese fin, uno escoge estudiar una carrera larga y difícil. Para estudiar esa carrera escoge medios que exigen muchas renuncias, muchos sacrificios. Mientras otros jóvenes se divierten, él pasa los fines de semana estudiando. Pero, por muy larga que sea la secuencia, no puede ser infinita. Comprendemos que al final de la cadena tendrá que haber un bien querido no ya en función de otra cosa, sino por sí mismo. El alcanzar ese estatus social relevante no es el último fin de una vida humana. Se quiere alcanzar ese estatus para sentirse una persona lograda, para tener una vida digna de vivirse. Esa vida lograda es en realidad el fin último de toda existencia humana. Tal como define Ricoeur el objetivo de este querer fundamental, sería “el anhelo de una vida realizada con y para los otros”. ¿Hay realmente un único fin último? Tenemos campos diversos de interés en los que parece que perseguimos fines diversos, y alguno podría pensar que cada sector de la vida –trabajo, descanso, salud, atención a la familia, práctica religiosa- tiene un último fin, independiente del de los otros sectores. La vida en ese caso estaría repartida en diversos sectores autónomos e incomunicados entre sí. Pero, si nos fijamos bien, todos esos fines sectoriales tienen que ser conmensurables, porque solo estando articulados en el seno de un todo más amplio podremos tomar las decisiones oportunas cuando se produce un conflicto entre ellos. Y normalmente se produce este tipo de conflictos, lo cual nos obliga a asignar una importancia relativa a cada sector en función de una vida global lograda, una plenitud, o en definitiva la felicidad. De hecho establecemos una jerarquía entre las actividades de distintos campos, pero esta clasificación solo puede ser hecha razonablemente según la idea que tengamos en ese momento acerca de nuestro bien global. Solo puede haber un fin último como condición de posibilidad del orden global de prioridades que cada uno toma en la vida. Para hacer luz en esta confusión Aristóteles nos propone distinguir jerarquizadamente entre “medios que no son fines” (por ejemplo la medicina), “medios que son al mismo tiempo fines” (por ejemplo la salud), y “fin en sí mismo” que no puede ser medio para nada: la vida lograda. Los primeros se buscan en vistas al último, que se busca siempre por sí mismo. El que el fin último sea único no significa que sea exclusivo. El fin último es de hecho inclusivo porque abarca todos esos otros bienes para los que sirve de criterio ordenador en un plan de conjunto. Por eso al referirnos a ese fin último lo denominamos “vida lograda” y designa un tipo peculiar de vida que hace conmensurables las finalidades no-últimas. Articularlas y abarcarlas no significa disponer de ellas arbitrariamente. Los fines no-últimos no se ordenan al único fin último como puros medios instrumentales extrín- 30 secos. Su relación mutua se parece más bien a la que existe entre las partes y el todo. Esas diversas actividades forman parte de la vida buena, y por eso deben ocupar en ella el puesto que les corresponde. Tienen que ser articuladas convenientemente. Cuando no se articulan bien, la vida deja de ser buena y se convierte en una vida malograda, que no alcanza su verdadera plenitud. De nuevo observamos que solo el hombre puede malograr o realizar su vida. Los animales tienen una naturaleza cerrada, y por eso son siempre lo que deberían ser. Solo el hombre puede errar el tiro y acabar siendo algo distinto de lo que debería haber sido. Esto le sucede cuando se equivoca y quiere cosas que contribuyen a que su vida se malogre. En términos religiosos hablamos de la posibilidad que tiene el hombre de “perderse” o de “salvarse”. La “perdición” es la frustración radical de una persona que no ha conseguido realizarse a sí misma y ha hecho un desastre de su propia vida. Un hombre puede sentirse insatisfecho porque no ha conseguido las metas que se había propuesto, acabar la carrera, recuperar la salud, acertar en el matrimonio. En este caso decimos que ha fracasado, que no ha tenido éxito. Pero también cuando tenga éxito y consiga lo que buscaba, puede sentirse insatisfecho si se da cuenta que eso no le hace feliz, que no ha acertado en su proyecto. Pero puede suceder lo contrario, que alguien no logre la meta que se había propuesto y se sienta fracasado, pero no frustrado, porque en el intento se ha realizado como persona. Una mujer abandonada por su marido puede sentirse fracasada, pero no frustrada, si es capaz de integrar este fracaso en un proyecto de vida significativo. Es el fenómeno que a veces llamamos impropiamente sublimación. Ignacio de Loyola queda cojo en Pamplona y ve destruidos todos sus sueños de vanidad mundana. Pero remodela su vida y termina realizándose a sí mismo en su nuevo proyecto, de un modo muy superior al que habría logrado de tener éxito en su primer proyecto. La plenitud se va realizando en el camino, porque lo que nos moviliza directamente son los fines concretos, pero situados en el horizonte del fin último y nunca al margen de él. Esos proyectos de vida deben tener en cuenta las circunstancias puntuales de cada uno, sus posibilidades y limitaciones, la historia personal, la constitución genética, las dotes o cualidades personales, las circunstancias sociales en las que le toca vivir a cada uno, la situación de las personas con las que uno se ha comprometido. El error se da cuando uno hace proyectos de vida que no conducen a la vida lograda, sino que son causa de una última frustración. No debemos confundir fracaso con frustración, ni éxito con realización. Hay quien se realiza a sí mismo en medio de fracasos bien importantes en su vida, y hay quien se frustra a sí mismo aunque triunfe en los negocios, en los estudios o en la política. Decía San Pablo, que si no me realizo en el amor, no me sirve de nada el haber triunfado en todos los otros aspectos de la vida. Si no tengo amor, no soy nada, no soy nadie. Víctor Frankl hace un interesante cuadro para visualizar el resultado de la vida del hombre. La polaridad principal afecta al sentido global de nuestra existencia: realización o frustración. La colocamos en el eje vertical. Pero hay otra polaridad distinta que diferencia éxito de fracaso. La colocamos en el eje horizontal Hay quienes tienen éxito parcial en la economía, en la política, en los estudios, pero fracasan como personas. En cambio, hay quienes fracasan en determinados fines que se habían propuesto – estudios, salud, economía- pero se realizan como personas. Hay quienes ganan mal, y quienes pierden bien. realización fracaso éxito frustración 31 Chávez, el dirigente de los chicanos (trabajadores mejicanos ilegales en Estados Unidos), lideró reivindicaciones concretas mediante acciones de protesta largas y laboriosas. Una de sus principales reivindicaciones acabó fracasando debido a una sentencia en contra del Tribunal Supremo americano. Al recibir noticia del fracaso, Chávez convocó a todos sus colaboradores para dar una gran fiesta. Quería celebrar que, a pesar del fracaso, aquella protesta había sido testigo de múltiples actos de solidaridad, de generosidad, de sacrificios, de fines nobles. Todo eso merecía ser celebrado por sí mismo, al margen de su resultado. Alguno comentó: “Si celebran así su fracaso, ¡cómo celebrarían su triunfo!” 3. ¿Puede hablarse de una naturaleza humana? El fin último, la vida lograda, vivir bien, es común a todos los hombres. La existencia de un fin último común a todos muestra que todos compartimos una misma naturaleza humana. Pero enseguida comprobamos que luego hay diversas concepciones sobre la vida lograda. Para unos está en tener mucho dinero, para otros en tener mucho éxito en su profesión, para otros en cultivar un cuerpo hermoso que sea la envidia de los demás, para otros consiste en amar y ser amado, para otros en conseguir su dosis de heroína. Al suponer una misma finalidad en todo hombre, el planteamiento finalista supone que este fin último está inscrito en la propia naturaleza humana. ¿Es la idea de la naturaleza humana un residuo de metafísica? ¿Cabe hablar de un tipo de vida objetivamente buena en contraste con otras claramente malas? El pensamiento antimetafísico de hoy rechaza la concepción finalista de la naturaleza y sustituye el recurso a las causas finales por una explicación de causas eficientes entendidas de un modo mecanicista. Se afirma que la ética no tiene nada que decir sobre qué tipo de vida humana es objetivamente buena. Al eliminar el elemento objetivo de la felicidad -los bienes reales en los que consiste-, se reduce la felicidad tan solo a una vivencia subjetiva placentera que no tiene por qué responder a un bien real. Pero la existencia del querer fundamental en todo hombre favorece la hipótesis de la naturaleza humana, porque ese querer es una constante antropológica que puede fundamentar una ética humana, del mismo modo que otras constantes de naturaleza física o psíquica fundamentan el desarrollo de saberes como la psicología, la pedagogía o la medicina.14 Otra experiencia que abona esta hipótesis es la desaprobación espontánea que suscitan en la mayoría determinados tipos de vida, tales como la del heroinómano, el sicario, el político corrupto. Solemos hablar de vidas arruinadas, frustradas. Si esa vida se ha malogrado se está dando por descontado que estaba destinada a algo distinto y mejor. Es verdad que las diferencias culturales son causa de que no todos los deberes éticos sean iguales en todas las culturas. Pero, pese a esa diversidad, comprobamos que los hombres de todas las culturas se enfrentan a problemas prácticos muy básicos: la necesidad de moderar su miedo al daño físico, el apetito de placeres, el deseo de poseer bienes que son escasos, las relaciones afectivas, la ira y deseo de venganza. Esta semejanza de los hombres de distintas culturas y épocas posibilita que las grandes obras de la literatura universal gusten a personas de otras culturas diversas a aquella en la que se gestó la obra. Pensemos en el Quijote, en los personajes de Shakespeare o de los trágicos griegos. En todas las culturas se aprecia el valor, la justicia, la amistad, la mansedumbre. Las interpretaciones pueden ser diversas pero todas ellas responden a un mismo problema planteado por un conjunto de deseos y emociones que son más o menos universales. Además el hombre es capaz de valoraciones diversas de las cosas o de las acciones. Distingue lo justo de lo injusto, lo hermoso de lo feo, lo cómico de lo aburrido. Es su dimensión axiológica, su capacidad de reconocer valores. No se trata de distinciones puramente subjetivas como las de los colores. Sobre gustos no hay nada escrito; a uno le gusta más el verde y al otro el rojo, y no pretende que todos tengan que coincidir con él. Pero cuando se trata de valores como lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto, esas estimaciones están cargadas de fuerza normativa. No enuncian una mera preferencia subjetiva, un gusto caprichoso, sino que pretenden descubrir un valor objetivo que todos deberían también reconocer. Mirando a esos valores descubrimos a qué estamos llamados. Al promoverlos damos sentido y orientación a nuestra vida. La hipótesis de una naturaleza dotada de un telos, un fin propio, es solidaria del reconocimiento de la objetividad de estos juicios de valor.15 4. Fin último y felicidad Nos hemos referido hasta ahora a un fin último al que se ordenan todos los demás quereres. En los comienzos, la filosofía griega designó a este fin último con el nombre de felicidad –eudaimonía-, de donde 14 15 L. RODRÍGUEZ DUPLÁ, Ética, 226. Ibid., 227-228. 32 proviene el nombre de eudemonismo. En un nivel de experiencia, es claro observar cómo todos aspiran en la vida a ser felices, tanto el glotón cuando come como el asceta cuando ayuna. Hasta el masoquista que busca el sufrimiento, lo busca en la medida que ese sufrimiento le causa placer. Nadie puede renunciar a la búsqueda de la felicidad. El avaro la busca en el dinero, el drogadicto en la heroína, el borracho en el alcohol, el político en el poder, el lujurioso en el sexo promiscuo. Pero hay momentos en que el hombre descubre que eso que tanto ansiaba no le hace feliz en realidad, y se siente globalmente descontento del tipo de vida que ha estado llevando. Si quiere poner remedio a esta situación, tendrá que pensar, razonar, preguntarse. Todas esas acciones son modos de búsqueda racional. Siente que ha podido tener éxito en lograr las cosas que quería, pero se siente frustrado, infeliz. Sus quereres particulares se han realizado, pero su querer fundamental ha quedado frustrado. Desde Aristóteles es corriente llamar “felicidad” al fin último del hombre. La felicidad no cabe quererla como medio para nada. Es el único fin en el que eso ocurre. No es un eslabón más en la cadena de los medios para el logro de un fin, sino el eslabón que concluye la cadena. Cualquier conducta humana puede ser explicada a la luz de sus motivos. Pero el deseo de felicidad no necesita ser explicado. Como dice Diotima en el Banquete de Platón, no tiene sentido preguntar para qué quiere ser feliz el que quiere serlo. Con todo, el ejemplo del último eslabón es un ejemplo inexacto, porque parece que la felicidad fuera un fin externo a los medios que consiguen alcanzarla, cuando en realidad la vida feliz no puede definirse sin aludir a los medios que, como ya señalamos, son parte de ese mismo fin último. La idea de felicidad no tiene un contenido concreto, sino que es el molde en el que vaciamos nuestro anhelo. Es lo queremos cuando queremos cualquier otra cosa. Nunca nos proponemos conscientemente la felicidad a secas, sino que la ciframos en los bienes concretos a los que aspiramos. La felicidad no es una estación a la que se llega, sino un modo de viajar (Rinbeck). El que busca la felicidad por ella misma nunca la encontrará. La felicidad es siempre un subproducto que se obtiene al conseguir los fines buenos que nos proponemos. Quien hace de la felicidad el objeto inmediato de su voluntad se incapacita para alcanzarla (Stuart Mill). Quien al perseguir un bien concreto está más pendiente de la satisfacción buscada que del bien concreto que persigue, se quedará con las manos vacías. La madre que ama a sus hijos por la gratificación afectiva que este amor le produce, no ama de verdad a sus hijos, sino que se está amando a sí misma. Es cierto que el amor produce la máxima gratificación que una persona puede alcanzar, pero si al amar no estoy buscando el bien de la persona amada, sino la gratificación subjetiva que el hecho de amar me produce, no estoy amando de verdad, y por tanto tampoco encuentro la gratificación subjetiva que el verdadero amor produce. La felicidad es como la sombra. El que la persigue nunca llega a alcanzarla, porque la sombra se le adelanta huyendo siempre de él. En cambio el que se despreocupa de ella y corre tras objetivos nobles, se encontrará con que la sombra le sigue siempre dócilmente. Por tanto, debemos poner como finalidad de nuestros actos objetivos nobles distintos de la felicidad y esforzarnos por alcanzarlos. Los fines concretos dan contenido y rumbo a la vida feliz y al mismo tiempo le dan sentido. Hacen que la vida valga la pena. La virtud se caracteriza por su desinterés. Quien es bueno por cálculo ya no es tan virtuoso. Por eso la felicidad es esencialmente desinteresada. Además, la felicidad no se limita a la perspectiva personal, es siempre felicidad compartida. Felicidad que no se puede compartir es siempre una felicidad pobre y mezquina. Busca a quién hacer feliz y encontrarás la felicidad. Por supuesto esos fines concretos cuajan culturalmente. Nuestros proyectos de felicidad están mediados por las propuestas culturales de la sociedad en la que vivimos, pero el hecho de que en ocasiones el proyecto de vida feliz haya que vivirlo contraculturalmente muestra que esas mediaciones no nos predeterminan a ningún proyecto concreto. Lo deseable es que nuestros proyectos concretos se alcancen, pero la acción misma de intentar realizarlos posee un valor propio del que no se ve desposeída por el hecho de no verse coronada con el éxito. Ya dijimos que uno puede realizarse a sí mismo en el fracaso. Víctor Frankl cuenta una anécdota de los campos de concentración. Todos se esforzaban por sobrevivir, pasando múltiples penalidades. Y comentaban: “¿De qué nos servirá pasar tantas penalidades si no sobrevivimos?” Frankl contestaba: “Si lo que estamos haciendo no tiene valor en sí mismo, no vale la pena sobrevivir”. La filosofía moderna se ha desinteresado de la búsqueda de la vida buena para convertir la ética en una teoría de la justicia. Pero no debemos olvidar que la ética clásica no desconocía los deberes de la justicia, sino que veía en su cumplimiento una condición necesaria para la vida buena.16 El interés por los demás 16 L. RODRÍGUEZ DUPLÁ, Ética de la vida buena, 43. 33 que se manifiesta en la práctica de la justicia es condición ineludible de mi propio bien. 17 La puerta de la felicidad se abre hacia fuera (S. Kierkegaard). Para Sócrates solo el hombre justo puede aspirar a ser feliz, mientras que el injusto es por fuerza desdichado. Por eso ya vimos al principio de este tema que para Sócrates el tirano era el más desdichado de los hombres. Felicidad es en cierto sentido un nombre adecuado para el objetivo del querer fundamental, con tal de que por felicidad no entendamos un estado subjetivo de satisfacción gratificante, sino el logro del bien objetivo que constituye el fin de nuestra búsqueda. El estado subjetivo placentero es la consecuencia de una vida lograda, nunca su último fin. Textos Texto 7. Peligros del concepto de felicidad Este concepto de felicidad como meta siempre provisional, pero no indiferente, de la acción moral debe superar varios peligros: 1) Debe superar, en primer lugar, el subjetivismo, es decir, la tentación de convertir la felicidad y la meta de la acción moral en algo subjetivo. El peligro no es muy grande ya que, como diremos, el deseo se siente llamado por el bien, y el bien, aunque no sepamos exactamente cómo, está en estrecha unión con la realidad. El deseo sólo es satisfecho por la adquisición de bienes reales. 2) Otro peligro a evitar es el objetivismo, que nos llevaría a poner la felicidad en el objeto prescindiendo totalmente del sujeto. El mismo concepto de felicidad en su sentido verdadero rechaza este peligro. La felicidad, aun cuando requiera siempre la presencia de un bien real como objeto, pertenece al sujeto, es un sentimiento que le atañe a él. Consideramos felicidad ese gozar y disfrutar de los bienes. Sólo cuando hay sentimiento de felicidad podemos hablar con propiedad de felicidad. 3) Un tercer peligro, menos frecuente quizás en la actualidad, consiste en reducir la felicidad a un azar exterior al sujeto. Es claro por la experiencia que la obtención de la felicidad y de cualquiera de los bienes que la definen no depende sólo de la existencia misma de esos bienes, sino de la voluntad firme e imperiosa del sujeto. Hay como un destino o suerte que provoca o favorece ese conjunto de circunstancias que concurren en la adquisición de la felicidad. Lo vemos en la amistad, surgida con frecuencia cuando no se espera y lejana cuando se ansía. Lo vemos en el éxito de una empresa determinada, en la invención de un principio, en la realización de una buena obra, etc. El peligro consiste en abandonarse a ese destino sin nombre, esperando que él nos traiga la felicidad. Ya sabemos que sin nuestro concurso ningún destino acertará a damos felicidad. 4) El último peligro a eludir es transformar la felicidad en una propuesta de senilidad. Es la fuerte expresión que se emplea para criticar la ética del “placer buscado” o la ética de la “autorrealización como vida ordenada y tranquila”, donde el goce del placer es siempre postergado a un momento posterior. El placer se encuentra en el decurso de una vida activa; si se busca excesivamente, se convierte en imaginación retórica y senil. La vida feliz no puede consistir sólo en esa “condición ideal del espíritu” que a nadie atrae, a no ser al hombre de la edad madura. La felicidad sirve como prototipo de vida moral cuando corresponde a una actividad de signo creador. Hemos de conceder a Nietzsche el acierto de haber denunciado los males de la idealización de esa “felicidad tranquila”. La felicidad es actividad, es vida, es operación, es creación, pero no sólo actividad y operación imaginaria. La felicidad es desbordamiento y expansión del deseo de toda la persona. Volver a las fuentes del deseo humano infinito, inefable, es el modo quizás más certero de evitar este último peligro. Para una ética de futuro queda bien patente la necesidad de no abandonarse a los hados ni tampoco renunciar al bien real ni a la felicidad de la persona. La felicidad, incluso esta felicidad parcial, temporal y limitada, de que puede gozar el hombre, ha de seguir siendo una meta válida para la moral. De hecho las críticas que se dirigen a la moral eudemonista no dejan de proponer como tarea del hombre futuro unos objetivos que tienen gran parecido con un esquema reelaborado de felicidad.18 Texto 8. Difícil felicidad a) A poco que intentemos dar contenido mínimamente concreto a la idea de una vida feliz, caeremos en 17 18 L. RODRÍGUEZ DUPLÁ, Ética, 224. R. LARRAÑETA, Una moral de felicidad, Salamanca 1979, 208-209. 34 la cuenta de que esa vida habrá de incluir no pocas renuncias. Recordemos que la aspiración a la felicidad es una sed de plenitud, es decir, de satisfacción global de nuestros deseos y necesidades. Tal satisfacción sólo sería posible si los deseos formaran un todo armónico, de suerte que la satisfacción de uno de ellos no supusiera merma para ningún otro. Pero la realidad es muy otra. Como se ha observado a menudo, toda opción humana, desde la más banal a la más trascendente, comporta múltiples renuncias, y a menudo renuncias a posibilidades también valiosas. Abrazar un estado, una profesión, una causa, implica renunciar a otros estados, otras profesiones y otras causas. Es muy humano que al poner la mano en el arado volvamos la vista atrás, llenos de añoranza de lo imposible: poder andar todos los caminos, gustar todas las posibilidades vitales. b) A esto se añade la dialéctica del riesgo y la seguridad. No parece disparatado pensar que una vida de riesgo, de tensión e incluso de aventura ---en cualquier orden- sea la única capaz de colmar el anhelo que nos consume y que es el verdadero motor de nuestro vivir. Pero lo cierto es que una vida así es la más expuesta al fracaso. Esto ha llevado a algunos pensadores -tendremos ocasión de comprobarlo en un capítulo posterior- a hacer del principio de la propia seguridad el criterio práctico por excelencia. Esta opción conservadora tiene un precio elevado, una de cuyas manifestaciones más temibles es el aburrimiento. Así las cosas, parece que lo más sensato es buscar una solución de compromiso entre nuestra voluntad de aventura y nuestro instinto de conservación (Freud diría: entre el principio de placer y el principio de realidad). Mas semejantes componendas tienen todo el aire de una claudicación. c) Otra gran dificultad estriba en el hecho de que la vida feliz dependa siempre de condiciones externas que nunca somos capaces de garantizar. Es el viejo tema de la rueda de la fortuna: quien hoy posee salud, amigos y hacienda, mañana puede verse enfermo, pobre y abandonado. No es, pues, casualidad que la palabra latina fortuna (como la alemana Glück) signifique a la vez suerte y dicha: pues sin ayuda de la suerte nadie es dichoso. Ni es casual tampoco que buena parte de la reflexión filosófica sobre la felicidad, así como de la práctica común de los hombres, haya consistido en el intento de encontrar medios para limitar en lo posible el poder arbitrario de la suerte. Este es el sentido de medidas de precaución como acudir anualmente a la revisión médica o comprobar el estado de nuestros frenos antes de salir de viaje; pero también es el sentido de la ascesis que persigue reducir al máximo nuestros deseos o de la sabiduría que ordena poner el corazón en lo que no está sujeto a cambio, en uno y otro caso con la intención de evitar frustraciones. Más adelante tendremos ocasión de comprobar que ninguna de estas estrategias resuelve satisfactoriamente la dificultad. Nuestra felicidad -lo acabamos de ver- es siempre una felicidad amenazada o precaria. Y la simple conciencia de este hecho hace que ya no seamos tan felices. d) Para sentimos plenamente felices sería necesaria no sólo la plena satisfacción de nuestros mejores deseos (los que coinciden con los “genuinos intereses” del hombre), sino también que fuéramos plenamente conscientes de esa dicha: que vueltos lúcidamente hacia nuestro propio ser gozáramos la satisfacción de todas sus fibras. Mas en esta convergencia de máxima autoconciencia y máximo bienestar estriba una nueva dificultad o traba en el camino de la felicidad. ¿No hemos aprendido de J. S. Mill que el goce de los bienes verdaderos presupone más bien una actitud que antes hemos caracterizado de “olvido de uno mismo” y también de “interés desinteresado”? El mismo resultado se alcanza cuando se admite como hipótesis la idea de que a) la virtud es una condición inexcusable de la felicidad. El hombre bueno, leemos desde Platón hasta Scheler, pasando por los estoicos o Spinoza, es el hombre feliz. No menos extendida se halla la convicción de que b) la virtud se caracteriza por su desinterés: quien es bueno por cálculo ya no es tan bueno. Y salta a la vista que de a y b se sigue que c) la felicidad es esencialmente desinteresada. Con ello llegamos de nuevo a la misma aporía: la felicidad parece reclamar y al mismo tiempo excluir que la mirada del espíritu se vuelque sobre él mismo. Sabernos felices es dejar de serlo. A lo sumo puedo recordar que fui feliz. Como observa Borges con agudeza, el título de la obra mayor de John Milton -Paradise Lost = Paraíso perdido19- es en realidad una tautología.20 Texto 9. La vida plena “No hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente; porque vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente, de tu alma. La vida es larga si es plena; y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio o ha transferido a sí su dominio. Todos, cuando favorecen a otros, se favorecen a sí mismos. De hecho puede ser que el socorrido socorra al que lo socorrió y 19 Todo paraíso es necesariamente un paraíso perdido, porque solo lo consideramos paraíso cuando ya lo hemos perdido. La felicidad está solo en la memoria. Cualquier tiempo pasado fue mejor. 20 L. RODRÍGUEZ DUPLÁ, Ética, 234-236. 35 el defendido proteja a quien lo defendió, porque el buen ejemplo retorna, describiendo un círculo, hacia el que lo da. También los malos ejemplos recaen sobre sus autores, y ninguna piedad alcanza a aquellos que padecen injurias después de haberlas legitimado con su modo de actuar. Pero ahora no me estoy refiriendo a esto, sino a que el valor de toda virtud radica en ella misma, ya que no se practica en orden al premio: la recompensa de la acción virtuosa es haberla realizado”.21 Frecuentemente hay una queja por parte de los creyentes que no entienden por qué Dios permita que los buenos sufran en esta vida y en cambio a los malvados les vaya bien. Los salmos se hacen repetidamente esta pregunta angustiosa. Leamos la respuesta que Séneca, desde una perspectiva estoica. Dios responde a los justos y les dice: “¿Qué queja podéis tener de mí, vosotros los que amáis la rectitud? A los otros les rodeé de bienes falsos, engañando así las almas frívolas con la ilusión de un sueño largo, los atavié con oro, con plata, con marfil, pero en su interior son pura miseria. […] A vosotros os di bienes ciertos, permanentes, mejores y mayores cuanto más se los estudia y se los examina por menudo. Os concedí el desdén de todo miedo, el hastío de toda codicia; no brilláis exteriormente; vuestros bienes están vueltos hacia dentro. […] Interiormente puse todo bien. Vuestra felicidad consiste en no necesitar la felicidad”.22 21 22 SÉNECA, Cartas a Lucilio SÉNECA, De la providencia, en la edición de Lorenzo Ribes, Madrid 1966, 191, 36 TEMA V: EL DEBER MORAL L. Rodríguez Duplá, Ética, cap. 2, pp. 21-34 1. Las diversas razones para nuestros actos Las razones que nos mueven a la hora de tomar decisiones pueden ser de muy distinta índole. Pueden ser, por ejemplo, de naturaleza económica, como ocurre con quien compra acciones de una compañía en la esperanza de hacer un buen negocio. Puede tratarse de razones higiénicas, como las del hipertenso que decide comer sin sal. También se puede obrar por razones estéticas, como las que mueven a alguien a adquirir un cuadro bonito para decorar su habitación. O hedónicas, como las que nos llevan a echar azúcar en nuestra taza de café o buscar la sombra en un día caluroso o sentarnos en determinado sillón. O tácticas, como las de quien cultiva una amistad por el provecho que en el futuro le pueda deparar o las de quien decide no correr el riesgo de hacer un viaje por carretera en un día de lluvia. Sin duda, cabría añadir otras clases de razones a las ya mencionadas, y de hecho no tardaremos en hacerlo. Pero importa ahora advertir que a favor de una misma acción pueden hablar razones de diversa índole. Puede ser que la adquisición del cuadro con que pretendo decorar mi gabinete sea, además de un acierto estético, una magnífica inversión por tratarse de la obra de un artista cuya cotización va en alza. Del mismo modo, no sólo buscamos la sombra en el verano porque sea más agradable de momento, sino también porque así evitamos el riesgo de una insolación. En casos tales, cuando todos los motivos concurren a favor de una decisión, la deliberación no encuentra especiales dificultades. Pero también puede ocurrir que no todo hable a favor del proyecto acariciado, sino que unas consideraciones aconsejen la misma acción y otras nos disuadan. En tales casos habremos de sopesar los pros y los contras antes de decidirnos. Si el cuadro que tanto me gusta tiene un precio demasiado alto, me lo pensaré dos veces antes de adquirirlo, pues tal vez no me compense. Sea cual sea mi decisión final, ésta implicará un sacrificio, pues terminaré o pagando caro mi deseo o renunciando a él. La cuestión es calcular cuál de los dos sacrificios trae más cuenta. El mismo lenguaje que venimos utilizando (“sopesar”, “compensar”, “calcular”) nos invita a representarnos este tipo de deliberaciones valiéndonos de la imagen de la balanza. En uno de los platillos están las razones a favor, en el otro las razones en contra. Esta imagen arroja luz sobre una de las características más notables de la deliberación práctica: del mismo modo que no cabe imaginar un cuerpo tan pesado que no pueda verse contrapesado por otros cuerpos colocados al otro lado de la balanza, tampoco cabe pensar en una razón a favor o en contra de un proyecto que no pueda ser anulada por otra razón de mayor peso. La misma persona que renuncia al placer de fumar porque “la salud es lo primero” puede sin embargo hacerse a la carretera en plena tormenta, arriesgando su integridad física para visitar a una persona querida que necesita su presencia urgentemente. La salud es más importante para él que el placer de fumar, pero el amor a su amigo es más importante para él que la salud. Hay una jerarquía de valores. Hay personas que tienen un objetivo en su vida que anteponen a cualquier otro tipo de consideración. El apego a la vida, pongamos por caso, puede ser tan fuerte para alguien como para hacerle capaz literalmente de todo, con tal de salvar el pellejo. Dada su peculiar “escala de valores”, él hará cualquier cosa para salvar la vida. Cuando existe en la cima de los valores una razón que anula o relativiza todas las demás, hablamos de la “necesidad práctica”. Esta motivación que se impone a todas las otras y nos fuerza a tomar una decisión a su favor no es todavía un hecho moral. Tal apego a la vida, con ser insuperable, nada tiene que ver con la experiencia del deber moral. La imagen de la balanza resulta adecuada, por tanto, para describir la deliberación práctica que sopesa razones como las hasta ahora mencionadas (económicas, hedónicas, estéticas, etc.), y también para entender cómo en ocasiones hay una de ellas que pesa más que todas las otras razones que hay en contra. 2. El deber moral Analicemos ahora esa experiencia humana fundamental, que llamamos el deber moral. Dicha experiencia siempre, absolutamente siempre, implica la de necesidad práctica, es decir se sobrepone a todas las otras razones en contra, pero contiene nuevas connotaciones. Para el caso de las razones en la experiencia del deber moral, la metáfora de la balanza se revela insuficiente. Veámoslo partiendo de otro ejemplo. A un juez le ofrecen una importante suma de dinero a cambio de dictar una sentencia injusta. Si el juez acepta el soborno, esto quiere decir que su compromiso con la justicia tiene un precio. Venderá sus favores a quien esté dispuesto a pagarlos. Para fijar su precio, el juez tendrá que tener en cuenta los riesgos que su prevaricación entraña. Rechazará quizá una primera oferta porque no le sale a cuenta arriesgar su carrera por una suma tan pequeña; pero conforme la oferta vaya subiendo, él 37 se sentirá cada vez más tentado y, finalmente, aceptará el trato. Es notorio que el símil de la balanza sigue siendo adecuado para este caso. Mas también cabe que el juez se niegue en redondo a aceptar el dinero y no quiera ni oír hablar de nuevas ofertas. Si le preguntan cuáles son sus razones, dirá simplemente que “eso no se hace”. ¿Qué quieren decir estas palabras? ¿Significan simplemente que los jueces nunca se hayan vendido hasta el presente o que al menos no es costumbre que lo hagan? No, pues si esa costumbre fuera la única razón para no aceptar el soborno, no se ve por qué nuestro juez no habría de contravenir tal costumbre tomando previamente, eso sí, medidas que impidieran que su delito fuera detectado. En realidad, al afirmar que “eso no se hace” el juez íntegro está exteriorizando algo que su conciencia le da a conocer con toda claridad: que una cosa así NO DEBE hacerse bajo ningún concepto. Para él, la justicia es un bien inestimable, un principio al que no debe renunciar el juez ni por todo el oro del mundo. Hacerlo sería una vergüenza que haría de él un hombre corrupto y despreciable. Si ni las mayores promesas ni las peores amenazas han de disuadir al juez de dictar la sentencia que en conciencia estime justa, ello significa que este caso es esencialmente distinto de los ejemplos considerados anteriormente. La novedad consiste en que ahora hemos identificado una razón que no puede ser contrapesada o anulada por ninguna suma de razones que pudiéramos acumular en su contra. Esa razón no es otra que el carácter debido u obligatorio de una acción o de una omisión. Salta a la vista que aquí ya no vale el símil de la balanza, en el que siempre es posible pensar en un contrapeso mayor. Saberse sujeto a una obligación moral como la del ejemplo último es reconocer un límite irrebasable para nuestra libertad. Desde el punto de vista de la deliberación práctica, una acción indebida queda descalificada definitivamente. Para el hombre íntegro todo cálculo ulterior de las ventajas o perjuicios aparejados a la observancia del deber está sencillamente de más. Que todo esto está entrañado en la experiencia espontánea del deber, lo ha proclamado la filosofía moral desde sus orígenes. Ante el tribunal que terminará condenándole a muerte, Sócrates pronuncia estas palabras: “No tienes razón, amigo, si crees que un hombre que sea de algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo de vivir o morir, sino el examinar solamente, al obrar, si hace cosas justas o injustas y actos propios de un hombre bueno o de un hombre malo. [...] Pues la verdad es lo que voy a decir, atenienses. En el puesto en el que uno se coloca porque considera que es el mejor, o en el que es colocado por un superior, allí debe, según creo, permanecer y arriesgarse sin tener en cuenta ni la muerte ni cosa alguna, más que la deshonra”. Y a su fiel amigo Critón, que le da mil razones para evadirse de la cárcel y evitar así ser ejecutado, le dice: “... no hemos de hacer otra cosa sino examinar [...] si nosotros, unos sacando de la cárcel y otro saliendo, vamos a actuar justamente pagando dinero y favores a los que me saquen, o bien vamos a obrar injustamente haciendo todas estas cosas. Y si resulta que vamos a realizar actos injustos, no es necesario considerar si, al quedarnos aquí sin emprender acción alguna, tenemos que morir o sufrir cualquier otro daño, antes que obrar injustamente”. La obligación implicada en nuestra experiencia del deber moral no quita la libertad al sujeto. Uno puede actuar contra su conciencia, y de hecho muchas veces lo hacemos. La obligación moral no es un presunto empuje irresistible que forzaría a nuestra voluntad a realizar la acción debida. En el ejemplo del juez, puede muy bien suceder que se resista a cumplir su deber, acepte la coima y dé una sentencia injusta. El hombre es capaz de hacer lo que su conciencia desaprueba y actuar contra el dictamen de su razón. Para entender bien a qué nos referimos al hablar del deber es preciso situarse, no en el plano de la acción, sino en el del razonamiento que la precede (deliberación) o del que intenta explicarla retrospectivamente. Hemos visto que saberse obligado a un deber moral comporta tener una razón para actuar que no puede ser desautorizada por ninguna otra razón heterogénea. Por ello, quien tras pensarlo ha alcanzado la conclusión de que es deber suyo realizar cierta acción, podrá acaso incumplir ese deber; lo que no puede es pretender que tiene razones que justifican tal incumplimiento, pues esto queda excluido por el sentido mismo de la experiencia del deber. Incumplir un deber reconocido es hacer algo para lo que no tenemos razones; es obrar irracionalmente. Es, por tanto, forzoso cumplir el deber, so pena de irracionalidad. Se dirá que cabe optar por la irracionalidad. Cierto, pero esta opción no sería racional, no sería justificable. Quien crea que es racional incumplir un deber que suponga un quebranto de los intereses propios, se está contradiciendo, lo sepa o no. Esto se echa de ver con toda claridad si, siguiendo una sugerencia de Kant, retomamos nuestro ejemplo anterior del juez que acepta condenar a un inocente. Supongamos además que el juez tiene ocasión de entrevistarse con el condenado después de dictada la sentencia y se dirige a él en los siguientes términos: “Soy perfectamente consciente de su inocencia y también de que es deber sagrado de un juez no aceptar cohecho; pero en vista de lo elevado de la suma que me ofrecían sus enemigos, Vd. comprenderá que no podía dejar pasar una oportunidad semejante; espero que no me lo tome a mal”. Una de dos: o este juez es un cínico total, y en ese caso no hemos de prestar ninguna atención a sus palabras, o ha- 38 bla completamente en serio, y entonces no sabe lo que dice. Pensar que la expectativa del lucro, por grande que ésta sea, puede dispensarle de cumplir un “deber sagrado” es pensar algo inaceptable. Nada habría de extraño si el juez, arrepentido, explicara a su víctima las circunstancias de su prevaricación e incluso, deseoso de ser perdonado, llamara su atención sobre la magnitud de la tentación a la que terminó cediendo, por una parte, y por otra sobre la flaqueza de la condición humana. Lo disparatado de nuestro ejemplo es que el juez pretenda que la explicación de sus motivos equivale a una justificación de su conducta; que no sólo no pida perdón a su víctima, sino que espere contar con su aprobación. 3. La inconmensurabilidad de las razones morales Hemos afirmado que las razones morales son inconmensurables con respecto a otras razones utilitarias. La suma de mil razones de otra índole no podrá contrapesar una razón moral que nos exige cumplir con nuestro deber. Contra este principio de la inconmensurabilidad de las razones morales se levanta una objeción que debemos considerar detenidamente. Dice así: “Un poco de experiencia, o en su defecto un poco de imaginación, basta para advertir que hay numerosos casos en los que sí hay razones suficientes para incumplir un deber. Quien procura consuelo a un enfermo desahuciado diciéndole que se va a curar, lo hace con todas las de la ley, por más que reconozcamos un deber de veracidad; quien puede evitar una catástrofe al precio de revelar un secreto, hará bien en hacerlo; quien presencia un aparatoso accidente tiene razones sobradas para auxiliar a los heridos, aunque por hacerlo incumpla la promesa de acudir a una cita. Estos ejemplos enseñan 1) que no es cierto que las razones morales posean una fuerza incontrastable, una fuerza que haga ocioso el empeño de tomar en consideración nuevas razones en la vana esperanza de que pudieran anular o contrarrestar a aquéllas; y enseñan asimismo 2) que la infracción de un deber no tiene siempre como precio la irracionalidad”. Aparentemente, esta objeción tiene mucha fuerza Pero para superarla bastará con hacer una precisión. El principio de la inconmensurabilidad afirma que las razones morales no pueden ser contrarrestadas por razones de otro orden (higiénicas, estéticas, económicas, etc.). Ahora bien, volvamos a los tres ejemplos que acabamos de exponer: enfermo desahuciado, revelación de un secreto e incumplimiento de una promesa. Las razones que se ofrecen como contrapeso al deber moral son, a su vez, razones morales, por lo que no suponen una excepción al principio de inconmensurabilidad (al deber de veracidad se contrapone otro deber, el de confortar al desesperado; al de discreción, al de ahorrar sufrimientos a los demás; al de cumplir lo prometido, el de prestar auxilio). Más aún: no resulta exagerado afirmar que los ejemplos aducidos, lejos de refutar el principio de inconmensurabilidad, lo confirman. Para refutar ese principio sería menester encontrar al menos un caso en el que razones de otro orden (económicas, higiénicas) anularan una obligación debida. Pero en los tres ejemplos propuestos se dan razones para pensar que los supuestos deberes de veracidad, de discreción o de fidelidad son sólo aparentes. No es que las razones dadas sean más fuertes que la obligación moral, sino que en esos casos no había estrictamente un deber moral absoluto al que oponerse. La veracidad, el cumplimiento de una promesa, o la guarda de un secreto no son deberes morales absolutos que no admitan excepciones. No se refuta la tesis “es imposible vencer a Aquiles” derrotando a quien parece Aquiles pero no lo es en realidad. No se refuta la tesis de que otro tipo de razones no puede nunca contrapesar un deber moral, cuando no se trata estrictamente de una obligación moral absoluta. 4. Los imperativos categóricos Pocos autores han sido tan sensibles como Kant al carácter innegociable del deber. Esto se refleja claramente en su célebre doctrina del imperativo categórico, cuyos rasgos esenciales exponemos a continuación. Kant diferencia entre imperativos hipotéticos y categóricos que son los propiamente morales. Denomina “imperativos” (del latín imperare, ordenar, mandar) a todos los enunciados normativos, es decir, a los que nos informan sobre lo que debemos hacer. Ahora bien, salta a la vista que no todos los imperativos son imperativos morales. Hay imperativos condicionados que no pueden considerarse propiamente morales. No lo es, por ejemplo, el siguiente enunciado: “Debes comer menos grasas si quieres adelgazar”. Se trata de un enunciado claramente normativo –debes-, por lo que cabría confundirlo con un imperativo moral, pero no implica una obligación moral. El riesgo de confusión obedece a que el lenguaje corriente utiliza expresiones como “debes”, “tienes que”, “has de”, se trate o no de imperativos morales. ¿Como distinguir los imperativos morales de los que no lo son? Kant ha dado una respuesta precisa a este problema al distinguir entre imperativos hipotéticos e 39 imperativos categóricos y sostener que sólo los categóricos son propiamente morales. “Debes comer menos grasas si quieres adelgazar” es claramente un imperativo hipotético o “condicional”. Son hipotéticos aquellos imperativos que ordenan una acción porque es buena para un determinado objetivo. Cuando el médico nos manda hacer más ejercicio, está enunciando un imperativo hipotético. La acción que nos aconsejan no es necesariamente buena en sí misma; de hecho hacer ejercicio es algo fatigoso y consume tiempo. Nos recomiendan esa acción como medio útil o eficaz para alcanzar otros fines que juzgamos deseables, como es este caso bajar de peso. Sólo es válido el imperativo en el caso de que uno esté interesado en bajar de peso por razones estéticas. Date prisa, si quieres llegar pronto al fútbol, es un imperativo hipotético. Solo vale para los que quieran ver el partido desde el principio, pero no para aquellos que a quienes no les interesa mucho el fútbol. Precisamente porque este género de imperativos presuponen un cierto deseo en la persona a la que se dirigen, su validez no es universal habida cuenta de que no todas las personas desean lo mismo. No tiene sentido que el médico dé el consejo antes citado a una persona que se desinteresa por su apariencia física. Pero hay más: incluso si me preocupa mi figura, todavía puede ser que encuentre razones que me lleven a desestimar la orden del médico que me manda hacer ejercicio. Y no porque dude de su saber, sino porque quizás ande muy mal de tiempo, o tenga una artrosis en la rodilla que me impide caminar. Con toda intención ha denominado Kant “hipotéticos” a este tipo de imperativos, pues lejos de ser universales, sólo valen en la doble hipótesis de que la persona a la que se dirigen desee el fin en cuestión y lo desee tanto como para que el cumplimiento del imperativo le traiga cuenta. El hecho recién comprobado de que los imperativos hipotéticos no sean universales excluye que sean imperativos morales, toda vez que la universalidad -sobre ello ha insistido Kant incansablemente- es una nota característica de las leyes morales. Así lo reconoce el sentido común cuando ve en la acepción de personas la mayor de las injusticias. Y es que, si bien puede ser difícil en ocasiones determinar si una persona está sujeta a un deber, está más allá de toda duda que, si efectivamente lo está, también está sujeta a ese mismo deber cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación. Pasemos ahora a los imperativos categóricos, que son los que ordenan acciones como buenas en sí mismas. Consideremos nuevamente el caso del juez a quien intentan corromper con dádivas. Pensando consigo mismo se dice: “No debería aceptar ese soborno”. Si lo dice por el miedo a ser sorprendido y castigado, la expresión entrecomillada ha de entenderse como un imperativo hipotético, que cabría reformular en los siguientes términos: “No debes aceptar la coima si no quieres correr el riesgo de ser severamente castigado”. Rehusar el soborno no se recomienda aquí porque se considere que el soborno es malo en sí mismo, sino por las malas consecuencias que se espera evitar. En caso de que el juez se asegure de que no le van a pillar, en ese caso el imperativo dejaría de tener validez En cambio, si el juez entiende que el soborno es malo en sí mismo (es decir, malo con independencia de las consecuencias), entonces sus palabras han de entenderse como un imperativo categórico. No debe aceptar el soborno por más cuantioso que sea o por menos probable que sea la posibilidad de que lo pillen. Obsérvese que los imperativos categóricos no presuponen ningún deseo especial por parte de la persona que los experimenta. De ahí se sigue, en primer lugar, que no quepa alegar contra ellos los peculiares gustos o apetencias de cada cual. El imperativo hipotético “no debes comer tantas grasas” sólo tiene sentido frente a quien esté particularmente interesado en su figura, y ni todo el mundo está interesado ni todos los que están interesados lo están en la misma medida. En cambio, ante el imperativo categórico “no debes aceptar un soborno” sería absurdo que el juez objetara: “Pero es que el dinero me viene muy bien” o “Es que el encausado me es profundamente antipático”. Tales alegaciones están sencillamente fuera de lugar. El imperativo categórico las ignora soberanamente, cosa que presta un tono peculiarmente tajante a su mandato. Éste imperativo es soberano e innegociable; no se presta a regateos. En segundo lugar, precisamente porque el imperativo categórico ignora las particulares preferencias de la persona, su validez es estrictamente universal. De ahí que Kant sostenga que sólo los imperativos categóricos son propiamente morales. Pues la universalidad es, como queda dicho, rasgo esencial de la ley moral. 5. La obligatoriedad de los deberes Nuestra siguiente tarea consistirá en intentar aclarar qué queremos decir cuando calificamos de debida u obligatoria una conducta. A las acciones u omisiones consideradas obligatorias se les atribuye una cierta propiedad. Plegándonos a un uso muy extendido en la literatura filosófica contemporánea, denominaremos “corrección” (rightness) a esa propiedad y “correcta” (right) a la conducta debida u obligatoria. Correlativamente, hablaremos de “incorrección” (wrongness) para referirnos a la propiedad exhibida por las acciones que es nuestro deber omitir y llamaremos “incorrectas” (wrong) a esas mismas acciones. ¿Qué quiere decir “correcto” en expresiones como “no me pareció correcto que mintieras a tu hermano”? 40 Antes de aventurar una respuesta a esta difícil cuestión debemos precavernos contra dos confusiones posibles. No confundamos la corrección con otra propiedad moral de las acciones: su bondad. Para evitar esta confusión, debemos comenzar por distinguir cuidadosamente -como ya hace el saber moral espontáneo- dos aspectos de la acción: lo que se hace y por qué se hace. Según que atendamos a uno u otro aspecto se seguirán calificaciones morales distintas. Esto se aprecia con especial claridad en los casos en que esas calificaciones son de signo opuesto. Considérese el caso del fariseo que cumple escrupulosamente todos los preceptos de la ley, pero lo hace hinchado de vanidad. Cuando ayuda al necesitado, sin duda hace lo que debe, razón por la cual calificamos su conducta de correcta. Pero dado que el motivo que le anima no es otro que la vanidad, su acción no es moralmente buena. En cambio, si obrara movido por amor a su prójimo, su acción sería, además de correcta, moralmente buena. Como se ve, corrección y bondad son propiedades distintas de las acciones. Sin embargo, muy a menudo se confunden. Esto se debe, por una parte, a que muchas acciones son a la vez correctas y buenas (pensemos en el juez que rechaza un soborno y lo hace por sentido del deber), y muchas otras incorrectas y malas (imaginemos a un juez que, movido por el odio racista, condena a un inocente); en tales casos aprobamos o condenamos sumariamente esas acciones, sin distinguir los dos aspectos enjuiciados. Pero hay casos en que los dos aspectos no se dan simultáneamente y las acciones son correctas y malas o alternativamente incorrectas y buenas. Recordemos el caso del fariseo que da limosna y ora, pero para ser visto. Su acción es correcta, pero no es buena. Puede también suceder lo contrario. Alguien decide por amor a un enfermo terminal aliviar sus dolores con una inyección mortal. Su conducta es moralmente buena, pues el motivo que la anima es el amor que siente por ese enfermo y está cumpliendo con algo que considera un deber de amor. Pero su acción es incorrecta, porque a pesar de toda su buena voluntad se equivoca acerca de cuál es su deber. Hará entonces lo que él cree que debe hacer, pero no lo que realmente tendría que haber hecho. De su acción diremos que su acción es buena, pero incorrecta. La corrección es una de las ideas primitivas indefinibles, ideas que, por ser irreductibles a otras más simples, no permitan proseguir un proceso de análisis. ¿Existen realmente nociones primitivas indefinibles? Sin duda alguna, y no tienen nada de misterioso. La idea misma de definición presupone la realidad de nociones indefinibles. Además, no resulta difícil encontrar ejemplos: nociones como “amarillo”, “tiempo” o “tristeza” son estrictamente primitivas, irreductibles a otras ideas más simples. A quien nunca haya estado triste no podremos explicarle en qué consiste este estado de ánimo, como no cabe explicarle al ciego de nacimiento qué quiere decir “amarillo”. La única manera de entender una noción primitiva es pasar por la experiencia que está en su origen. Esto se ve bien claro cuando estas ideas proceden de la experiencia sensible, como es el caso de los colores o de los sentimientos, pero es también aplicable a otras ideas como pueden ser los valores. ¿Cómo definir “lo bello”? Lo mismo podemos decir de “lo correcto”. A simple vista captamos que se trata de una noción primitiva y no de una noción derivada a partir de otras nociones primitivas. “Dentro” de la idea de corrección no distinguimos ya otras ideas obtenidas por vía independiente mediante las cuales quepa definirla. No queda más remedio que recurrir a la experiencia humana de “lo correcto”. Esta impresión inicial se ve corroborada por el examen de algunas propuestas de definición de la corrección y comprobando que ninguna de ellas consigue definirla. Como ejemplo de definición naturalista tomemos la postura sociologista según la cual decir que “la acción X es correcta” significa decir que “la acción X es aprobada por la mayoría”. Se trata, sin duda, de una definición naturalista, pues para comprobarla hay que apelar a la experiencia sensible haciendo encuestas de opinión. Pero no es menos claro que se trata de una mala definición de la corrección, dado que es posible que la mayoría se equivoque y apruebe un proceder moralmente incorrecto, cosa imposible si “correcto” quisiera decir “aprobado por la mayoría”. Por lo demás, por poco que nos paremos a pensar en lo que queremos decir cuando calificamos una acción de correcta, caeremos en la cuenta de que al expresarnos así reconocemos en esa acción una cualidad que ella posee de suyo, y no porque le haya sido otorgada por el juicio colectivo de la mayoría, como postula fantásticamente la definición criticada. No es que sea correcta porque la apruebe la mayoría, sino que la aprueba la mayoría porque es correcta. Como ejemplo de definición no-naturalista podemos considerar la postura defendida por Moore en su obra Principia Ethica. Según Moore “correcto” es aquello que tiene las mejores consecuencias. Tampoco ésta es una buena definición de lo correcto, pues quien piensa que debe cumplir una promesa, lo hace normalmente sin plantearse las consecuencias de este proceder, e incluso sin pensar predominantemente en el futuro. No es que una acción sea correcta porque tenga las mejores consecuencias, sino que tiene las mejores consecuencias porque es correcta. Supuesto que es imposible obtener una definición de la corrección, tenemos que cambiar de estrategia y, aceptando que ya sabemos intuitivamente qué quiere decir “correcto” - preguntaremos a partir de ahora 41 qué hace correctas a las acciones correctas. Las distintas teorías de la obligación moral no son sino intentos de dar respuesta a esta cuestión decisiva. Textos Texto 10. La experiencia de la obligación Se trata de una vivencia muy especial, con un carácter ineludible y absoluto, que viene de un impulso que se impone al sujeto desde dentro, pero sin forzar, sin ningún tipo de presión física. Su mensaje penetra hasta el corazón, insistiéndole de manera continua, sin que podamos reducir al silencio su llamada, para realizarnos como personas, para humanizar cada vez más nuestra propia existencia pero al mismo tiempo nos hace sentir la grandeza majestuosa y desconcertante de la libertad, que permite orientar nuestro rumbo por caminos diferentes o hacemos sordos a la voz de su invitación. No sólo se capta el conocimiento teórico y contemplativo del valor -lo que es bueno y lo que es malo-, sino que encierra una dinámica activa, enfocada a la acción, por la que el individuo se siente inclinado a ejecutarlo cuando, entre las diversas posibilidades que se le ofrecen, su inteligencia sabe y su voluntad queda seducida para actuar de esta forma concreta. Con ello, la moral se manifiesta desnuda de toda coacción externa, sin ningún sentido mutilante de la propia libertad. No es posible una lucha antagónica, como si se tratara de fuerzas contradictorias e irreconciliables entre los imperativos auténticos de la ética y las exigencias personales más profundas. La moral no es la frontera que encierra y esclaviza la libertad, algo ajeno y opuesto a ella, como un adversario que quisiera destruirla. Es el cauce que orienta su ejercicio, la luz que ilumina el sendero para que lleguemos a conseguir precisamente lo que se quiere: modelar lo que somos instintivamente, como ofrecimiento primario de la naturaleza para construir la imagen de persona que se ha proyectado. Habría más bien que definirla entonces como la ciencia de los valores, que dirige y encauza nuestra realización humana, libre y responsable, hacia su destino. Frente a la llamada de otros bienes apetecibles y gustosos, pero que ponen en peligro la dignificación de la persona, el valor ético es una defensa y un grito de alerta contra esos posibles engaños, y un punto de referencia básico para no desviamos de nuestra orientación fundamental. Entre los diferentes dinamismos que nos inducen a amar todo aquello que se nos presenta como un bien, la obligación me expone como primario aquel que aparece como irrenunciable. La moral: un eco de tendencias más profundas La obligación ética supone una cierta "complicidad' por parte del hombre. No nace mientras no encuentra una respuesta espontánea en lo más hondo de nuestra naturaleza. Si el imperativo moral no "interesara" de veras a lo más íntimo de la persona, si no brotase de las entrañas mismas de su ser, tendríamos una forma de coacción psicológica, un tipo determinado de alienación, que se enfrenta con nuestro querer más profundo. Es decir, nos hallaríamos en los antípodas de una ética libre y responsable, pues seríamos arrastrados por una fuerza extraña y ajena que no guarda ninguna relación con nuestros verdaderos intereses. Ahora podemos comprender que la autonomía personal no se degrada o aniquila por la obediencia dócil a sus insinuaciones, como si renunciáramos a nuestra dignidad para entregamos a una voluntad anónima e impositiva dictada por la obligación. Todo lo contrario; ella es la que nos marca la senda que conduce hacia la meta deseada, hacia el bien que se anhela con una exigencia incontenible. Cobarde sumisión sería, como Sartre ha caricaturizado tantas veces en sus novelas, si la llamada del valor ético no descubriera su propia justificación y legitimidad por su estrecha vinculación con nosotros. Lo "mandado" por la moral es lo que en último término, el individuo añora desde lo más íntimo de su ser. A la trascendencia de la orden, que aparenta venir desde fuera, se añade de inmediato, como una fuerza impetuosa, la tendencia oculta e inmanente de lo que la obligación ordena. Ésta, con su llamada repetida en el silencio interior, sólo intenta movilizar las aspiraciones más auténticas, que a veces se quedan demasiado soterradas. Lo que nosotros debemos es fundamentalmente lo que nosotros amamos, lo que nosotros desearíamos conseguir. Su mandato no es más que el eco de la palabra que brota en nuestro interior y nos impulsa a vivir de tal forma que respondamos a las exigencias de nuestra vocación humana. Lo dicho parece demasiado ingenuo e irreal, ya que si el rostro de la moral fuera tan atractivo y seductor como se ha dibujado, la gente no sentiría entonces su matiz coactivo y doloroso. Sus exigencias se hacen muchas veces insoportables, como una carga pesada y molesta, pero de la que no podemos prescindir, 42 aun al margen de la propia culpabilidad, por las presiones sociales a las que estamos sometidos. Si obedecemos a la obligación es a la fuerza, y para evitar males mayores. En el fondo, si fuera posible, nada sería mejor, como se ha repetido, que prohibir cualquier prohibición. Explicación de su carácter coactivo: significado de la culpabilidad Semejante experiencia, sin embargo, no es fruto de la misma obligación, sino del estado militante y peregrino de la condición humana: Son muchos los valores, como veíamos antes, que satisfacen nuestras múltiples carencias y necesidades y hacia los que nos sentimos atraídos. Muchos de ellos despiertan una atracción especial por tratarse de bienes más inmediatos y agradables, pero que obstaculizan, por otra parte, un bien superior, como el vivir de acuerdo con lo que significa ser persona. Cuando la renuncia a un valor inferior se presenta como necesaria, no deja de ser molesta y dolorosa, pues incluye el rechazo a una realidad gustosa y placentera, la negativa a llenar una necesidad que satisface otros niveles, pero que no se adecua a otras tendencias, las más auténticas y verdaderas. Y es que, a pesar de la orientación irresistible hacia el bien mayor, los otros bienes relativos y contingentes se presentan como un engaño cuando la compensación pequeña que ofrecen -de ordinario mucho más atrayente para nuestra sensibilidad- logra provocar un cambio de rumbo. Como el enfermo que, sabiendo el riesgo que corre su salud, no quiere privarse de un capricho pequeño. Frente a esa pluralidad de valores, que a veces se hacen incompatibles, se requiere la lucidez indispensable en cada momento para optar por el mejor y el más preferente en función de una determinada jerarquía. Si el valor ético, como queda indicado, afecta a la totalidad de la persona y se encuentra en la cúspide, junto al valor religioso, como el de mayor trascendencia e importancia, no debería sacrificarse en aras de aquellos otros que sólo valen para una dimensión más particular y secundaria. Si un cierto nivel económico es bueno y deseable, nadie aprobaría que se consiguiese con la injusticia y el engaño de los más necesitados. Cuanta mayor sensibilidad exista para conocer dónde se encarnan los bienes más verdaderos, el sacrificio se hará más pequeño y la obligación irá perdiendo también su carácter coactivo. La misma experiencia, aunque en sentido inverso, se llega a descubrir a través del sentimiento de culpabilidad. Sin negar sus posibles deformaciones psicológicas o religiosas, de las que hablaremos en el capítulo sobre el pecado, su explicación se hace incompleta, acudiendo a mecanismos inconscientes, a residuos narcisistas o a patologías neuróticas. Más allá de estos factores condicionantes, puede darse una vivencia muy seria y profunda, al margen incluso de cualquier dimensión religiosa. El hombre que ha rechazado un valor moral, aunque nadie lo haya visto nI espere ninguna consecuencia negativa, toma conciencia de su mal comportamiento y comprende, por debajo de sus intereses más inmediatos, que de esa manera no ha sido fiel a otras exigencias mayores. La culpabilidad verdadera es, en el fondo, el reconocimiento sincero y humilde de una equivocación voluntaria, la aceptación de un error lamentable que recae sobre la propia responsabilidad: en lugar de actuar como persona. Me he dejado conducir por otras voces engañosas. El dolor que brota no es por miedo a ningún castigo, por la herida abierta en nuestro narcisismo, ni siquiera por haber hecho lo que es irremediable. Es simplemente la pena asumida por no haber respondido a otro ideal más alto.23 Texto 11: El deber y las normas La autonomía remite espontáneamente a la acción libre respecto a sí mismo y al deber respecto al otro. Esta es una afirmación que se matiza de modo diferente según asumamos que solo hay deberes hacia los otros y no hacia uno mismo, o asumamos, como hacemos nosotros, que también hay deberes para con uno mismo –no debo sucumbir a ciertos deseos, aunque no esté en juego la libertad de los demás, porque sí está en juego mi propia libertad. Globalmente hablando, de todos modos, es cierto que desde la afirmación de la autonomía como el valor prioritario, lo que se desprende es un amplio espacio para la espontaneidad de la libertad y un espacio reducido, pero firme y universalmente obligatorio y constrictivo, de respeto a la libertad de los otros -y en las versiones más estrictas a la mía propia. Si se toma la ética desde esta perspectiva, se nos muestra como ética que se reduce a la dimensión del deber y la obligación. Así, si las virtudes eran la categoría fundamental para la realización de la felicidad, los derechos y deberes son las categorías fundamentales y correlativas para la realización de la autonomía. Aquello que tenemos el deber de cumplir es llamado de modo general norma moral. Conviene, de todos modos, analizar un poco estos conceptos. "Deber" remite a la situación de obligación en que uno se encuentra respecto a algo, normalmente un 23 E. LÓPEZ AZPITARTE, Fundamentación de la ética cristiana, Ediciones Paulinas, Madrid 1991, 128-129. 43 acto que tiene que hacerse o evitarse -deber hacer-, aunque también cabe hablar de "deber ser" de una cierta manera. El deber, -lo prescriptivo-, se distancia así del ser, -lo descriptivo e indicativo-. No indica ningún modo de realidad, sino que señala lo que hay que hacer, ya sea en vistas a lograr un fin (éticas teleológicas), ya sea para estar de acuerdo con lo que pide la ley moral (éticas deontológicas en las que la categoría adquiere toda su relevancia). Con el deber aparecen en escena, de este modo, aquello a lo que estoy obligado y aquel que me obliga. El que me obliga puede ser alguien externo a mí, pero puedo también ser yo mismo. Desde el sentido ético del deber se dirá que en última instancia es siempre uno mismo el que se obliga, pues incluso lo que se me presenta desde una autoridad externa debe ser sentido como deber en conciencia para que sea moral […] No es que la referencia al deber, en sentido amplio, no esté presente en los clásicos griegos, pero quienes van configurando esta noción y haciéndola importante en el campo moral son los estoicos. La ética estoica nos habla de una voz superior al ser humano, que prescribe la misión que tenemos que realizar: conformamos en nuestras acciones con el orden racional y divino inmanente al mundo -ley natural-; ello se expresa, por cierto, entre otras cosas, en la llamada al altruismo, al sacrificio, a la fraternidad y al cosmopolitismo. Los estoicos, que tendrán una clara influencia en el cristianismo naciente, retoman además las virtudes en el marco de los deberes; así, Cicerón reinterpreta las cuatro virtudes cardinales como un tratado de deberes. Quien, con todo, hará del deber la referencia clave de la ética va a ser Kant, como se indicará enseguida. Lo que obliga como deber adquiere la forma de norma (o ley, o regla, o imperativo). Nuestra conducta se debe configurar de acuerdo con la norma. Ésta está determinada por el que obliga. Si el que obliga es externo al sujeto, hablaremos fundamentalmente de norma jurídica, al menos en contextos de poder institucionalmente reconocido; la obligación, en este caso, deriva de la presión que ejerce en el sujeto la amenaza del castigo penal. La presión obligante de la norma moral, en cambio, debe ser sólo interna y desde la referencia a la conciencia. La norma es así la categoría que conexiona y distancia a derecho y ética, como se verá en su momento. Dentro del mundo de las normas pueden hacerse diversas clasificaciones. Aquí sólo vamos a resaltar otra distinción referida a la norma moral, que distingue entre normas absolutamente válidas (categóricas) y normas válidas sólo cuando se dan ciertas condiciones (hipotéticas).24 24 X. ETXEBERRIA, Temas básicos de Ética, 3ª ed., Desclée, Bilbao 2005, 93-95. 44 TEMA VI: EL FIN Y LOS MEDIOS 25 Este capítulo sigue de cerca de a L. Rodríguez Duplá, de quien se toman muchos párrafos enteros, tantos que hubiera sido enojoso entrecomillarlos todos. También utilizamos algunas consideraciones de la obra 26 de Franz Von Kutschera. En los dos temas anteriores hemos estudiado dos maneras diversas de acercarnos al hecho moral. Primeramente en el tema IV, nos fijábamos en el aspecto teleológico de las acciones morales, en su finalidad última. En cambio en el tema V, al hablar del deber, nos fijábamos en el aspecto deontológico de las acciones morales. La diferencia principal de estas dos fundamentaciones de la moralidad está en que para el teleologismo el criterio de la moralidad es el resultado global de la acción, mientras que para el deontologismo, el criterio es el modo de la acción. Lo que está en juego es ambas fundamentaciones es si el fin justifica o no justifica los medios. Para el teleologismo el fin justifica los medios, porque lo que importa últimamente son los resultados de la acción. Sería lícito matar a un inocente, si con ello se puede salvar la vida de muchos otros inocentes. En cambio para el deontologismo el fin no justifica los medios y no se puede cometer una acción intrínsecamente mala por muy buenos que sean sus resultados. Pero ¿hay acciones intrínsecamente malas? Casi todas las distintas éticas de raíz platónica sostienen que no existe ningún fin cuya bondad justifique todos los medios. El arte de vivir no puede ser entendido como una estrategia utilitarista de optimización de resultados. Nosotros compartimos esta convicción antiquísima de que existen "vetos absolutos", deberes de humanidad que no admiten excepción alguna. El respeto de esas prohibiciones categóricas no ha de ser visto como una restricción impuesta desde fuera a nuestra aspiración a la vida buena y feliz, sino como un ingrediente de esa misma vida. El debate entre teleologismo y deontologismo no es una cuestión abstracta académica, sino un debate con inmediatas consecuencias para nuestra vida individual y colectiva. 1. Teleologismo y deontologismo Hemos de empezar por familiarizamos con el sentido exacto de la discusión. Acudamos para ello a la pieza teatral Los justos, de A. Camus, donde se formulan con gran plasticidad nuestro problema y sus posibles respuestas. Un grupo de terroristas rusos atenta contra la vida del gran duque Sergio, tío del zar. Pretenden desestabilizar el régimen zarista y así contribuir a liberar al pueblo ruso de la opresión: "Estamos decididos a ejercer el terror hasta que la tierra sea devuelta al pueblo”. Pero esta unanimidad acerca del fin perseguido no impide que se den muy graves discrepancias sobre los medios que es lícito utilizar para alcanzarlo. Kaliayev, el protagonista de la obra, abandona su propósito de arrojar una bomba contra la carroza del gran duque al comprobar que con él viajan dos niños. Stepan, otro terrorista, recrimina la conducta de su compañero porque sus escrúpulos han echado a perder una operación preparada a costa de graves pérdidas y, lo que es peor, ha retrasado el logro del objetivo revolucionario: "Por no matar a esos dos niños, millares de niños rusos seguirán muriendo de hambre durante años". Frente a las protestas de Kaliayev -"matar niños es contrario al honor"-, Stepan sostiene que "Nada está prohibido de lo que pueda servir a nuestra causa. No hay límites". Stepan piensa que el fin justifica los medios. Dicho técnicamente, es un representante típico del teleologismo (de telos, que en griego significa "fin"). En efecto, Stepan comienza por identificar un fin último de la conducta (la revolución) y sostiene luego que cualquier acción es buena si es un medio conducente a ese fin. Lo que decide la calidad moral de las acciones no es, por tanto, su naturaleza intrínseca, sino su eficacia respecto al logro del fin último, en este caso la revolución. No hay que irse a la Rusia revolucionaria para buscar ejemplos. En el Perú de las últimas décadas hemos vivido la revolución de Sendero luminoso que causó 60.000 víctimas inocentes a manos de terroristas que alegaban que el fin de la revolución justificaba todos esos medios. Este teleologismo implica el rechazo de todas las normas morales tradicionales, como las que prohíben mentir o las que mandan respetar la vida inocente. El teleologista sostiene que en cada caso se ha de comprobar cuál es la acción que tiene las mejores consecuencias, esto es, la que nos acerca más al fin último. Una vez identificada esta acción, podemos estar seguros de que es nuestro deber realizarla, siendo irrelevante que se acomode o no a las normas tradicionales. En esto Stepan es consecuente: "Cuando nos decidamos a olvidarnos de los niños, ese día seremos los amos del mundo y la revolución triunfará". En resumen: hay un único principio moral, que ordena fomentar el máximo bienestar de la humanidad. Toda otra norma o 25 26 “¿El fin justifica los medios?”, Ética de la vida buena, Bilbao 2006, 143-162. Fundamentos de Ética, Madrid 1989,71-86. 45 consideración queda anulada en aras de ese fin. La posición contraria al teleologismo de Stepan la encarna Kaliayev. Su adhesión a la causa revolucionaria es sincera, pero se ve limitada por otras convicciones morales. Su diferencia principal con el teleologismo consiste en que no admite un único principio moral, sino varios. Para Kaliayev hay tener en cuenta no sólo las consecuencias de la conducta, sino también la índole de la conducta misma, pues estima que hay ciertos deberes de los que no nos dispensa la bondad del fin perseguido. Por muy importante que sea la revolución, ésta no justifica la muerte de niños. Dicho de otro modo: el principio revolucionario no es el único criterio de la reflexión moral; existen asimismo otros deberes, como el respeto a la vida inocente o la veracidad, que limitan las pretensiones del principio revolucionario. Justamente por defender la validez de esos deberes frente al teleologismo de Stepan, la posición defendida por Kaliayev se conoce técnicamente como deontologismo (de deon: lo debido). Kaliayev y Stepan son dos modelos del razonamiento moral que la ética filosófica conoce como deontologismo y teleologismo. Podríamos dar miles de ejemplos. Teleologista es el argumento de Caifás al entregar a Jesús: mejor que muera un inocente a que perezca todo un pueblo. Deontologista Alexis Karamázov cuando afirma que no torturaría a una niña pequeña ni siquiera si con ello se garantizara la felicidad del resto de los hombres. Teleologista, de nuevo, quien invoca la razón de Estado para legitimar actos o políticas que, abstractamente considerados, pueden parecer abominables. No merece la pena discutir la moralidad de algunos casos abominables en los que un interés egoísta no admite límites a la satisfacción de los deseos. Sólo un cínico sostendría que se trata de una postura moral, siendo así que el objetivo que buscan es francamente egoísta. Pero no todos los que argumentan así tienen fines egoístas. El famoso periodista alemán G. Wallraff toma una postura teleologista, al adoptar los métodos necesarios para conseguir su información, pero sus móviles no son egoístas como los del prensa amarilla. Justifica el empleo de medios que, según la opinión general, están vedados al periodista. Se vale del fingimiento, la suplantación, la falsa identidad, en una palabra: de todo tipo de engaño, para acceder a información reservada. No pretende vender más ni hacerse más famoso, sino que se vale del periodismo para denunciar implacablemente la injusticia política y económica propiciada por el capitalismo en Alemania. Es un periodista atípico, que se vale de la mentira para llegar hasta la verdad y darla a conocer. Simpatizamos con sus denuncias y nos alegramos de que haya descubierto tanta explotación de los débiles, manipulación de los ignorantes, parcialidad política de las instituciones, y connivencia del Estado con los más poderosos. Pero la admiración que suscita su arrojo no impide que nos preguntemos si sus métodos periodísticos son éticamente correctos. Una vez más: ¿El fin justifica los medios? ¿Vale todo, si la finalidad es eliminar las lacras de la sociedad? Algunos alegan que en la confrontación entre dos bandos se produce una desigualdad de fuerzas si uno de los bandos se niega a usar medios inmorales y el otro bando los utiliza sin escrúpulo. Esta desigualdad estaría favoreciendo la victoria de quienes no tienen escrúpulos. Y sin embargo estamos convencidos que ni siquiera este argumento es válido para justificar el uso de medios inmorales. Si el bien necesita hacer trampa para ganar, su victoria no es ya la victoria del bien, sino otra forma de victoria del mal. 2. Fundamentación del deontologismo Se trata, en definitiva, de si la conducta ha de regirse por un único principio moral (que ordena destruir toda forma de corrupción), o por varios principios (entre los que se cuenta la denuncia de la corrupción, sí, pero también la prohibición de matar inocentes, engañar, adoptar falsas identidades). Si reconocemos como Stepan y Wallraff un único principio, entonces la deliberación moral solo indagará si la acción cuya aptitud moral se está considerando es un buen medio para ese único fin. En su caso, falsificar la propia identidad sería una acción perfectamente legítima, si con eso se consigue revelar a la opinión pública la tendenciosidad ideológica de la policía política alemana. En cambio, si aceptamos el modelo deontológico, que reconoce la validez de varios principios, la deliberación moral ofrecerá mayores dificultades, porque se plantearán inevitables conflictos entre esos distintos principios. Ante tales dilemas, no queda otra salida que estimar el peso de cada una de las exigencias enfrentadas y atender a la de mayor importancia. ¿Un principio o varios?; ésta es la cuestión. ¿Cómo abordarla? Veamos primero la fundamentación del deontologismo. Primariamente trata de explicar ese conciencia prefilosófica de que determinadas acciones no se deben cometer en ningún supuesto porque son contrarias a la dignidad de la persona humana. El deontologismo se basa en una antropología que atribuye a la persona un valor absoluto inconmensurable. Con el hombre no se pueden hacer cálculos estadísticos. La dignidad de una sola persona humana no puede ser pisoteada aunque con ellos resultara un gran beneficio para toda la humanidad. Y la razón más profunda es que el mayor beneficio para toda la humanidad es que se respeta la dignidad de todas y cada una de las per- 46 sonas. Curiosamente el deontologismo puede así apoyarse suplementariamente en una razón netamente teleológica. La vida en comunidad exige el reconocimiento de algunas reglas fijas e inmutables. Efectivamente, la vida social se basa en la cooperación y esta solo es posible si existe un conjunto de reglas fijas y generales que determinen lo que hay que hacer en situaciones definidas. Establecer reglas para cada caso individual es imposible. El que toma una decisión necesita saber lo que harán los otros y confiar en que actuarán de una manera determinada según las reglas. Si se admite que cada uno puede saltarse esas reglas cuando lo considere oportuno, ya no es posible prever la conducta de nadie, porque los otros podrían tomar sus decisiones sin suficiente información, o sin la debida reflexión. Por lo tanto es necesario calificar absolutamente como buenos o malos determinados modos de acción, y es necesario saber que todos los interesados deberán seguir esas reglas. Además, el comportamiento moral debe ser aprendido y enseñado, y solo se puede enseñar y aprender modos generales de comportamiento con reglas concretas, practicables y suficientes que estabilicen el comportamiento. Es sabido que cuando no hay reglas claras, o cuando la única regla es atender a la bondad de los resultados (teleologismo), los intereses personales nublan la capacidad de juicio de las personas y muchos con frecuencia hacen un apaño con su conciencia y eligen lo que es más ventajoso para ellos. Curiosamente el deontologista refuerza su tesis con un argumento teleologista justificando la necesidad de que algunas normas absolutas no permitan excepciones. La posibilidad de que haya excepciones desestabilizaría de tal modo la toma global de decisiones que el resultado final sería un caos generalizado con mayores perjuicios globales para toda la sociedad. Se ha discutido mucho en Estados Unidos el caso de un policía que durante un disturbio contra los negros, decide linchar a un negro inocente para aplacar a los blancos airados y evitar así una masacre de negros a manos del Ku Klux Klan. El planteamiento utilitarista teleológico justificaría este acto. Porque, si nos atenemos a los beneficios inmediatos, sería preferible la muerte de un inocente a la muerte de muchos inocentes. Pero, si cuestionamos la prohibición absoluta de matar a un inocente, las consecuencias futuras a largo plazo pueden ser mucho peores. El medio empleado acaba destruyendo el mismo bien que se pretendía alcanzar y la dignidad humana es puesta en entredicho. La persona se convierte en mercancía de cambio. Pongamos otro caso, el de la eutanasia activa. Una vez que admitamos la licitud de practicarla en casos-límite se generaría una situación social nada deseable. Los propios enfermos se podrían sentir culpables ante sus familiares por no quitarse de en medio aliviando así a su familia de la carga económica y social que supone seguir apoyándole. Los propios familiares podrían manipular al enfermo culpabilizándole para que acabe optando por la eutanasia. La posibilidad abierta de un final fácil, multiplicaría el caso de personas que toman esa opción en un momento pasajero de depresión. Daría múltiples excusas a miles de suicidas potenciales. Pongamos un tercer ejemplo. Si en algunos casos se puede dejar de cumplir las promesas cuyo cumplimiento resulta muy incómodo, perdería valor la palabra dada, y se introduciría en la sociedad un clima general de desconfianza en cualquier promesa, sabiendo que siempre es posible encontrar excusas para no cumplirla. Si aun con la existencia de normas y vetos absolutos hay tanta picaresca, podemos imaginar lo que sucedería si se admite como principio que en determinados casos es lícito no cumplir la palabra dada pudiéndola cumplir. Ahora bien no hay nada tan malo a la larga como el que se quiebre la confianza básica en la palabra de los demás. Sería el “peor de los resultados”. De este modo el deontologismo acaba encontrando en el teleologismo su mejor prueba. Si no se admiten en algunos casos normas absolutas, al final todo el mundo acaba perdiendo. Ningún daño es tan grande como la desmoralización de la sociedad y la quiebra de la confianza mutua. Para eso el deontologismo no puede prescindir del todo de la valoración de los resultados. Ya dijimos que lo característico del deontologismo es el hecho de admitir varios principios que están simultáneamente en juego, y la negativa a subordinar todos a un único principio absoluto. Eso supone que en cada caso habrá que establecer una jerarquía entre los diversos principios que están en juego y difícilmente podrá hacerse esta jerarquización sin tener en cuenta los posibles resultados de una u otra elección. Habrá casos en que será obligatorio decir una mentira para salvar una vida, lo cual debilita el argumento de que hay que decir siempre la verdad. El deontologismo puro es simple cabezonería, como expone el texto 12 de López Azpitarte. Tampoco el teleologismo que pondera los resultados tiene por qué necesariamente relativizar todas las normas. La pérdida de un bien mayor para un individuo (la vida de un inocente) puede valorarse tanto que no pueda ser compensada por otros bienes menores para la sociedad. El teleologista puede valorar más el derecho de un acusado a un juicio justo que todas las ventajas que se seguirían de su condenación. Vemos cómo en este caso el teleologista y el deontologista llegarían al final a la misma conclusión “nunca hay que condenar a un inocente”, pero con distintos razonamientos. 47 A la hora de escoger entre una y otra explicación, hay que confrontar las teorías con los hechos. Cuando un razonamiento no es aplicable a los hechos, no se pueden negar los hechos, sino que habrá que poner en cuestión el razonamiento. Son los hechos los que juzgan a las teorías, no a la inversa; y en este terreno los hechos en cuestión son las percepciones del propio sujeto. Es lo que ocurre en la ética: los hechos, los datos últimos de la ética normativa son, justamente, percepciones que tenemos por irrenunciables. A la hora de escoger la explicación teleológica o deontológica habrá que apreciar cuál de las dos explicaciones se acomoda mejor a nuestras percepciones morales. Este examen, anticipémoslo, nos llevará a recusar el teleologismo como teoría moral insuficiente. Para el teleologismo, el fin que ha de guiar la conducta es el máximo bienestar de la humanidad. Por ello, un juez teleologista obrará consecuentemente si condena a un inocente, en el supuesto de que la ejemplaridad del castigo disuada a otros de cometer el delito que falsamente se imputa al condenado. Cierto que se ha condenado a quien no lo merecía, pero el resultado global es favorable y por tanto la sentencia sería, desde un punto de vista teleologista, justa. El general lanzará una bomba atómica sobre una ciudad enemiga si piensa que ése es el camino para terminar la guerra cuanto antes y, de ese modo, ahorrar un mayor número de vidas humanas en ambos bandos. Más aún: bombardeará a la población civil propia si está convencido de poder atribuir este crimen al enemigo y aprovechar el deseo de venganza así inducido para acelerar la victoria, y ahorrar vidas y dolor. El investigador teleologista torturará sistemáticamente a sujetos en experimentos humanos si está persuadido de que estos experimentos se traducirán en espectaculares avances científicos de los que se beneficiarán millones de hombres. Por más que estos ejemplos sean extremos, no dejan de ser instructivos. El teleologismo doctrinario entraña consecuencias irreconciliables con nuestras convicciones morales más firmes. Es innegable que no se debe castigar al inocente, ni combatir al desarmado, ni torturar en ningún caso. Cualquier explicación deberá siempre dar razón de esos hechos. Al aceptar que hay convicciones inconmovibles estamos defendiendo la validez de distintos principios morales que restringen el alcance del principio teleologista de la mayor felicidad de todos. Dicho con otras palabras, estamos abrazando la causa deontológica. 3. Nuevas razones contra el teleologismo La necesidad de rechazar el teleologismo, documentada por los ejemplos anteriores, se impone con mayor claridad al descubrir nuevas implicaciones de esta teoría. Hoy la tesis constitutiva del teleologismo ("el fin justifica los medios") tiene mala prensa. En la mente de muchos va asociada a la imagen del desaprensivo, y acaso nuestros ejemplos anteriores hayan abonado esta idea. Pero para mejor refutara los teleologistas no hay por qué caricaturizarlos. El que el teleologismo sea erróneo, no quiere decir que quienes lo defienden sean necesariamente personas malvadas, de mala intención. No es lo mismo propugnar una teoría falsa que ser una mala persona. Más aún, el teleologismo posee un marcado carácter humanitario, por más que se trate de un humanitarismo muy mal entendido. El interés que persiguen muchos teleologistas es hacer un mundo más justo y mejor, en el que los hombres sean por fin dichosos. Con tal de alcanzar ese fin, están dispuestos literalmente a todo. Lo que pasa por alto el teleologismo es que el verdadero servicio a la humanidad consiste no sólo en el intento de alcanzar el mayor saldo de felicidad colectiva, sino también y decisivamente en el respeto a la dignidad de cada hombre individualmente considerado. Un hombre no es una magnitud más de una estadística cuyo único objetivo moral fuera un saldo positivo. Atenta contra la humanidad quien da muerte al inocente, por muy buenas consecuencias que esa acción pueda tener en una situación particular. Éste es el sentido de la renuncia de Kaliayev a arrojar la bomba contra los niños. Si es justo reconocer que el teleologismo puede estar inspirado en una adhesión sincera aunque extraviada a la causa de la humanidad, también es preciso advertir las siniestras consecuencias que llega a tener esa doctrina cuando se vive con toda coherencia. Por más que la revolución se proponga liberar al pueblo, la consecuencia inevitable de entenderla teleológicamente es la tiranía. "Detrás de lo que dices -advierte Kaliayev a Stepan- veo anunciarse un despotismo que, si llega a instalarse, hará de mí un asesino aunque trate de ser un justiciero". ¿Exagera Kaliayev? En modo alguno. La lectura de la obra y, más decisivamente aún, la historia de Sendero luminoso en las últimas décadas nos obligan a darle la razón. Recordemos a los terroristas suicidas de Irak o de Palestina, y veremos con qué facilidad se da el paso del idealismo al fanatismo. Siniestro es el amor que Stepan tiene al pueblo y a la revolución. Unos pocos -la Organización- se erigen en jueces de todos, asumen heroicamente la responsabilidad de todos y, precisamente por ello, desahucian moralmente al resto, lo declaran insolvente, menor de edad. Es una consecuencia necesaria de las premisas teleologistas. El teleologismo mal entendido es la antesala del totalitarismo. A ningún ser humano, periodista o no, pueden serle indiferentes las consecuencias lógicas de sus convicciones. Decisiones aparentemente intrascendentes secundan ideologías que ofenden la dignidad humana, 48 o bien promueven el respeto incondicionado de dicha dignidad. Hay que saber en cuál de las dos trincheras nos situamos. 4. ¿Vetos absolutos? Hemos visto que la polémica entre deontologismo y teleologismo puede formularse como la alternativa entre admitir varios principios morales o solo uno, respectivamente. Hemos visto también que el teleologismo no resiste la confrontación con los hechos. En el caso del periodismo hay, por ejemplo, una tensión entre el derecho del público a la información y el derecho a la intimidad que tienen los dignatarios públicos. Un respeto escrupuloso al derecho a la intimidad puede terminar lesionando el derecho a la información que asiste a la ciudadanía, que en ocasiones necesita conocer los rasgos del carácter de las personas públicas. La vida privada no es del todo ajena a la actividad pública. Los asuntos de “faldas” de los políticos no son un tema absolutamente privado del que la prensa deba mantenerse al margen. Yo desconfiaría de un personaje público que es capaz de engañar a su mujer. Si es capaz de engañar a su mujer, ¿por qué no habría de engañarme también a mí? Antes de votarle o no votarle necesito estar informado de cómo conduce sus asuntos familiares y cuál es su honestidad para con su mujer y sus hijos. Si no desea que los demás se metan en su vida, debería renunciar a la vida pública. Por el contrario, el excesivo énfasis en el derecho a la información puede llegar a ser contraproducente. Por ejemplo, la información sobre atentados puede hacer el juego al terrorismo, y a veces el periodismo hace un linchamiento moral de un personaje al que se le despoja de toda dignidad humana. A la luz que arrojan los ejemplos anteriores, la deliberación moral incluye una difícil valoración de exigencias enfrentadas. En muchos casos, no se tratará de optar exclusivamente por uno de los polos de la alternativa -respeto de la intimidad o derecho a la información, por ejemplo-, sino de averiguar hasta qué punto cada principio debe ceder en favor del otro. Habrá que alcanzar, pues, un difícil equilibrio que haga justicia a ambas exigencias. En el proceso de identificación del justo medio ayudan poco los principios generales (los de los códigos deontológicos), pues éstos, precisamente por ser generales, no pueden anticipar la multitud de casos diferentes que se presentan en la actividad profesional concreta. Además, los principios se enuncian haciendo caso omiso de su conflicto con otros principios. De este modo, los principios deontológicos no pueden dar una respuesta automática y solo pueden delimitar el campo dentro del cual ha de situarse nuestra decisión. La deliberación moral está lejos de ser un sistema exacto, provisto de un método mecánico de decisión. Pero esta inexactitud no puede esgrimirse como una prueba de que el deontologismo no funcione. No es que el deontologismo como teoría ética sea impreciso o vago, sino que la realidad moral es ella misma variable. Más aún: en ocasiones se registran en el panorama moral situaciones trágicas, en las que cualquier decisión es mala. Ni siquiera estos casos refutan la validez del deontologismo. La función o misión de una teoría ética no es fingir una realidad cuadriculada y complaciente, sino reflejarla tal cual es. Nadie desdeña la economía porque esta ciencia no sea capaz de hacer predicciones tan fiables como las de la astronomía. Esta incapacidad es más bien indicio de una mayor movilidad del objeto de la economía. Una teoría moral que pudiera considerarse ciencia exacta sería una ficción absurda. Nos hemos adherido al modelo deontologista, que exige que se tengan en cuenta no sólo las consecuencias de las acciones, sino también su naturaleza intrínseca. Pero queda por dilucidar un punto que divide a los deontologistas entre sí: ¿Existen acciones que no sea lícito realizar en ninguna circunstancia? O lo que es lo mismo: ¿Hay normas que no admitan ninguna excepción? ¿Hay vetos absolutos? Quienes sostienen que realmente existen vetos absolutos, no afirman que lo sean todas las normas morales que prohíben algún tipo de conducta. Uno puede juzgar que nunca se puede permitir el aborto provocado y reconocer simultáneamente que otras normas, como la que ordena no mentir, admiten excepciones (por ejemplo, en el caso de un enfermo terminal a quien consolamos con la falsa expectativa de una pronta recuperación). Parece que en determinadas circunstancias es preferible que un médico oculte la gravedad de un enfermo mintiendo. Durante las guerras los gobiernos tienen que retocar y ocultar las derrotas propias para que la población no se desmoralice. Por eso dicen que la prímera víctima de la guerra es la verdad. Un recurso de los deontologistas para explicar estos casos es explicitar las excepciones ya dentro de la propia norma haciéndola más flexible. Permiten en algunos casos la “restricción mental” alegando que propiamente no es una mentira De ese modo pueden seguir poniendo un veto absoluto a las “verdaderas” mentiras. A muchos esta estrategia les resulta un truco un poco pueril, y prefieren decir que hay casos en los que es lícito mentir con lo que el veto no es ya tan absoluto. El caso más simpático de restricción mental es el de un monje a quién preguntaban si había pasado por allí un obispo a quien los herejes buscaban para matarlo. El monje no quería dar pistas a los perseguidores, pero tampoco quería mentir. Lo que hizo fue mover sus 49 brazos dentro de las amplias mangas de su hábito, y decir: “Por aquí no ha pasado”, refiriéndose a sus mangas, y despistando así a los perseguidores, sin necesidad de mentir. Nos parece un truco un poco rebuscado.¿No sería más honesto reconocer que en algunos casos es lícito ocultar la verdad? Pero en cualquier caso cabe imaginar situaciones en las que los vetos sean absolutos, sobre todo cuando está en juego la dignidad humana. Los ejemplos de vetos absolutos mencionados anteriormente pueden servimos de guía. Afirmábamos que la vida humana es un valor absoluto: no es lícito matar al inocente, ni torturarle, ni siquiera si de ello se derivaran resultados ventajosísimos para el resto. También el respeto a la verdad tiene una dimensión absoluta y por eso el ejercicio periodístico está sujeto a restricciones incondicionadas. Cada individuo posee una dignidad intocable, que le sustrae a todo cálculo meramente cuantitativo. Por eso también en el ámbito periodístico la dignidad humana exige vetos innegociables, ya se trate de la dignidad de las personas que son objeto de la información, ya de la de sus destinatarios. Es ilícito siempre y sin excepción hacer de los medios de comunicación vehículo para la vejación de un hombre, sean cuales fueren sus culpas. Por ejemplo, incurrieron en una grave irresponsabilidad hace unos años los medios de comunicación de todo el mundo al difundir las conocidas imágenes de Abimael Guzmán vestido con un ridículo atuendo de presidiario de opereta, enjaulado como una fiera e increpado por docenas de personas. Lo humillante, lo que lesiona el honor de las personas, ha de ser desterrado sin contemplaciones de la práctica periodística. Tampoco es de recibo ningún contenido mediático que degrade al receptor, por ejemplo, la incitación al odio, como ocurre en muchos programas que fomentan la crispación, aun en emisoras católicas. Esta norma no conoce excepciones. Ni siquiera un Estado embarcado en una guerra puede fomentar el odio a la nación enemiga, pues justamente el odio nos hace ciegos a la dignidad humana. Aunque haya situaciones en las que resulte legítimo combatir, ni siquiera entonces podemos olvidar que los enemigos son también personas humanas. Textos Texto 12. El fin y los medios: una doble valoración De acuerdo con la tradición, hay que defender que el fin no justifica los medios cuando éstos conservan, a pesar de todo, su sentido negativo y pecaminoso. Robar a una persona con la buena finalidad de prestar ayuda a un necesitado, a quien no se quiere socorrer con los propios recursos, nunca estará permitido, pues el robo -también en esa concreta ocasión- sigue siendo inadmisible. Cuando se trata, por tanto, de una acción que se considera intrínsecamente pecaminosa, ningún otro fin, por muy bueno que sea, cambiará su malicia interna. Tampoco en esto existe mayor divergencia. La manera de llegar a esa valoración es la que separa de nuevo a estas posturas. El deontólogo no necesita examinar las consecuencias, sino que le basta comprender la naturaleza de la acción y, una vez analizada ésta, como explicábamos antes, deduce la malicia intrínseca de algunas. Su aplicación práctica no creará ningún problema, pues la obligación de cumplir con lo que exige tendrá que mantenerse en cualquier hipótesis. Un medio malo no pierde su maldad aunque se utilice para conseguir un bien. Para el descubrimiento de su moralidad, el teleólogo tiene en cuenta los posibles efectos de su acción. Por eso adjetiva como premorales los valores o desvalores de la ética normativa hasta no ponderar los posibles conflictos de una situación. Cuando el valor negativo de algunos medios utilizados es sólo premoral, la búsqueda de un fin más importante o el cumplimiento de otro valor más preferente harían lícito lo que en otra situación diversa no se podría admitir. Este bien, en tal caso, justificaría un medio malo, pero que sólo se considera así en un nivel premoral. El considerarlos premorales no significa, por tanto, que no deban ser realizados pues en principio nadie debería atentar contra ellos. Ahora bien, como la moralidad sólo se encarna en el juicio que nace de una visión totalizante e integradora de la realidad situacional, no puede excluirse, por hipótesis, que el cumplimiento de un valor comprometa gravemente la realización de algún otro que objetivamente es más importante. Bajo este aspecto, si se quiere, la ética normativa mantiene cierto grado de provisionalidad. Su validez permanece intacta, con la majestad y urgencia de toda llamada moral, mientras no se den otros factores que obliguen a una decisión diferente. Así pues, cuando entran en juego diferentes valores opuestos y contradictorios, cuyo cumplimiento, en conjunto, resulta imposible con una determinada acción, la moral invita y obliga a sacrificar precisamente aquel que, después de una objetiva reflexión, se considere de menor trascendencia. Y en este caso la búsqueda del bien más importante eliminaría la malicia pre- 50 moral de un medio que, en circunstancias normales, no se debería utilizar. La conflictividad ética: una doble interpretación La fundamentación deontológica goza de una arquitectura mucho más armónica, donde todos sus elementos quedan perfectamente encajados. No queda espacio para la perplejidad y la duda, que se consideran productos de la ignorancia o del error. Esta experiencia de incertidumbre, que impide tomar una decisión determinada entre "obligaciones" aparentemente contradictorias, es una consecuencia del hombre ignorante y enfermizo. Por ello, la actitud pastoral debe ser análoga a la que se adopta con la conciencia turbada por los escrúpulos. A pesar de los conflictos aparentes, la moral tenía bien estudiadas semejantes situaciones para atinar con la solución única y definitiva a esas primeras incertidumbres superficiales. El que se deja llevar por la claridad de los principios éticos gozará siempre de un juicio radiante y luminoso, sin sombras ni opacidades que dificulten su decisión práctica. A un nivel teológico, tampoco parece aceptable a esta orientación que Dios, como legislador supremo y sabio, coloque a sus criaturas en tales situaciones conflictivas en las que el cumplimiento de una obligación suponga el abandono de otra, aunque fuera menos importante. Aceptar un conflicto como éste supondría una limitación inconcebible en su providencia sobre las personas. La fundamentación teleológica se presenta, por el contrario, con un carácter más conflictivo y agónico. Vivimos en un mundo en el que, por desgracia, no siempre es posible mantener en alto todos los valores humanos y evangélicos. Esto significa, aunque nos cueste trabajo admitirlo, que tenemos que regatear a veces con el amor, que su rostro no manifiesta continuamente la satisfacción y alegría de que todo ha quedado cumplido. Y esto no por pura cobardía o pereza egoísta -lo cual siempre será pecaminoso-, sino por una exigencia de nuestra condición humana, transida por el pecado y la limitación. Pactar con lo que en teoría no está bien es la única salida que muchas veces queda abierta para evitar mayores males y tragedias. El compromiso aparece así como una urgencia del ser humano, que peregrina y se esfuerza en la búsqueda de la verdad, la única que puede llevarlo a la mejor realización, en este momento, de su propio destino . Sería más elegante y hasta gratificadora para nuestro narcisismo una conducta ajena por completo a todo tipo de compromiso; pero la vida se impone muchas veces con un realismo donde lo mejor se convierte con frecuencia en enemigo de lo bueno. El radicalismo extremo y quijotesco, cuando aumenta la fuerza del mal, no tiene nada que ver con una actitud heroica. Héroe es aquel que está dispuesto a dar su vida por lo que juzga más conveniente y digno, dentro de las posibilidades con que cuenta. La tolerancia del mal: motivos justificantes La aceptación del compromiso no nace, pues, por la ley del menor esfuerzo o por un deseo de satisfacer los gustos personales, ni siquiera constituye una defensa del minimalismo ético. La posibilidad de conseguir el mayor bien es el único motivo que justifica la existencia de otros males. Por ello debería mantenerse con un sentido de provisionalidad, dispuestos a cualquier cambio, cuando se constatara que, mediante otra opción diferente, la pérdida del bien resultara mucho menor. Con esta actitud ninguno puede sentirse satisfecho de la elección efectuada, pues supone vivir en un estado de constante vigilancia para no perder el rumbo y la orientación más conveniente. Aún más, incluso la tolerancia de ese mal debería provocar una cierta molestia interior, como una nostalgia serena por esa herida que en el mundo del bien se ha producido. Aunque moralmente no sea condenable ni despierte ningún sentimiento de culpabilidad, el mal será siempre una lástima y un desorden. Lo ideal hubiese sido, sin duda, haberse encontrado en otra situación donde no hubiese sido necesaria su presencia ni se hubiera creado ese conflicto. Es evidente que, al hablar de conflicto, no se entiende como una contraposición entre los valores éticos y religiosos -los más altos y sublimes de la escala jerárquica- con otros pertenecientes a un mundo inferior. No se puede negar una graduación entre todos ellos, y nunca se aceptará como lícita la opción por alguno de estos últimos que lleve consigo la eliminación de los primeros. Para mantener la fama social no estará permitido el sacrificio de una vida inocente, pues todo comportamiento debe tener en cuenta, para no caer en un situacionismo inaceptable, la jerarquía y objetividad de los valores.27 27 E. LÓPEZ AZPITARTE, Fundamentación de la ética cristiana, Ediciones Paulinas, Madrid 1991, 209-211. 51 TEMA VII: RELATIVISMO Y SUBJETIVISMO MORAL 1. Relativismo moral a) Origen del planteamiento relativista Dado que el ser humano, salvo raras excepciones, se socializa en las normas y valores de una única cultura, el relativismo moral no suele darse en la niñez, sino más bien como fruto de una reflexión que arranca con el descubrimiento de la diversidad de las convicciones morales vigentes en las distintas épocas y latitudes. Esta diversidad siempre ha dado que pensar a los hombres. A los sofistas griegos les llevó a preguntarse si no sería toda norma moral pura convención (nómos) y a buscar un criterio moral objetivo (physis) con el que enjuiciar las distintas morales vigentes. La historia del pensamiento moral antiguo puede ser descrita como la búsqueda de ese criterio natural que permita superar la diversidad de pareceres morales. En la época moderna y más aún en la contemporánea, el progreso de los saberes históricos y etnográficos ha subrayado la asombrosa diversidad de las culturas humanas y de sus respectivos códigos normativos, favoreciendo una interpretación relativista del fenómeno moral. El poder creciente de los medios de comunicación nos ha puesto en contacto con realidades culturales muy distintas de la nuestra. ¿Qué decir sobre este planteamiento relativista? Por una parte es verdad que la diversidad de los códigos de conducta de los distintos pueblos resulta, al menos de entrada, desconcertante. Por ejemplo, nos extraña el hecho de que las leyes romanas reconocieran al pater familias el derecho a matar a su hijo recién nacido. Y si un deber tan patente como el de cuidar de los niños pequeños no ha alcanzado reconocimiento universal, menos aún lo alcanzarán otras normas menos imperiosas y para las que habitualmente se reconocen excepciones, como las normas que ordenan no mentir o cumplir lo prometido. Por eso vemos que ante estos planteamientos suscitados por la diversidad de los códigos morales en distintas épocas y en distintas culturas caben tres posturas distintas: 1) El objetivismo moral, que es en principio la nuestra. Sostiene que cuando dos culturas discrepantes no coinciden en su valoración moral de una acción, una de las culturas discrepantes tiene razón en este punto y la otra se equivoca. Al observar el distinto juicio moral sobre el asesinato del recién nacido, el objetivismo afirma que los romanos se equivocaban en este punto, y se desviaban de las exigencias de una moral objetiva. 2) La segunda reacción, diametralmente opuesta, nos lleva hasta el amoralismo. Sostiene que la discrepancia de los juicios morales es prueba concluyente del carácter vano o ilusorio de la bondad o maldad que los juicios morales atribuyen a las acciones y actitudes de los hombres. 3) Pero cabe todavía una tercera posibilidad, que es la propiamente relativista y representa una especie de término medio entre las dos anteriores. Vamos a exponer primeramente la tesis relativista, y los argumentos que aduce a su favor, para luego pasar a refutar estos argumentos mostrando que el relativismo no es una buena explicación de la naturaleza absoluta de muchas valoraciones morales de los hombres. b) La tesis relativista Según el relativismo, cuando dos personas pertenecientes a culturas diferentes valoran de distinto modo un mismo hecho de naturaleza moral, no se sigue que al menos una de las dos se equivoque; antes bien, el relativismo supone que ambas pueden tener razón, si bien una razón limitada en cada caso al ámbito de la propia cultura. Según los relativistas, los predicados morales tales como bueno y malo, justo e injusto, no poseen un sentido absoluto que haga abstracción de todo contexto, sino que tienen en todos los casos un sentido relativo a las condiciones de vida de una determinada comunidad cultural. Las normas morales, por tanto, no son verdaderas ni falsas cuando se las considera abstractamente, sino sólo cuando se las sitúa en un determinado contexto histórico. Lo que en una cultura es justo puede ser injusto en otra, y viceversa. De modo que cuando un romano antiguo declara justa la institución de la esclavitud y un hombre moderno la declara injusta, no están haciendo afirmaciones contradictorias, sino perfectamente compatibles. Para entender al relativista, nos ayudará comparar las normas morales con las reglas de deporte Consideremos la regla que prohíbe tocar el balón con la mano. ¿Se trata de una regla válida? Depende. Si estamos jugando al fútbol, sí; pero si estamos jugando al baloncesto esa regla no es válida. Y es que tocar el balón con la mano no es una acción que en sí misma esté bien o mal, sino sólo en el contexto de un determinado deporte. La pregunta por la validez de esa acción es incompleta hasta que no se precise el juego o deporte al que la pregunta se refiere. 52 Y es precisamente en esta característica de las reglas de los juegos donde se apoya su analogía con las normas morales. Según el relativismo, la pregunta por la validez de una norma moral, por ejemplo la que sanciona la esclavitud como justa, es una pregunta incompleta en tanto no se precise su contexto cultural. Si el contexto resulta ser la antigua Roma, la respuesta será afirmativa; si se trata de la cultura occidental moderna, la respuesta será negativa. Intentar contestar de manera abstracta o descontextualizada sería tan absurdo como intentar averiguar si se puede tocar el balón con la mano sin remitir a ningún deporte determinado. Ahora se entenderá mejor por qué decíamos que el relativismo ocupa una posición intermedia entre objetivismo y amoralismo. Como el objetivismo, salva el fenómeno de la obligación moral, recusado por el amoralismo; como el amoralismo, intenta hacer justicia al dato de la diversidad cultural, despreciado por el objetivismo. El precio que ha de pagar para alcanzar este difícil equilibrio es, según hemos visto, la renuncia a la universalidad de las normas morales y a su carácter absoluto. La causa relativista se ha visto muy beneficiada también por el prestigio del ideal de la tolerancia. Los relativistas denuncian que la pretensión de universalidad de los principios morales es una muestra de dogmatismo y, potencialmente, de violencia y defienden que el relativismo moral es la única posición coherente con una actitud tolerante y como garantía o requisito de la convivencia pacífica. c) Razones para rechazar el relativismo A primera vista el relativismo puede resultar convincente, pero si razonamos cuidadosamente no tardaremos en descubrir fallos muy graves en su planteamiento. 1.- Para empezar, la discrepancia alegada por los relativistas no afecta a los principios morales más generales, cuya validez raramente se disputa. La discrepancia afecta mayormente a las normas subordinadas en que esos principios se concretan según las circunstancias históricas cambiantes. Todas las culturas reconocen la importancia específicamente moral de la veracidad, la hospitalidad o la justicia. Pero este tesoro común de convicciones morales básicas da lugar en cada época y en cada pueblo a reglas de conducta que, por acomodarse a circunstancias peculiares, presentan una cierta diversidad. Las discrepancias interculturales se registran normalmente en el ámbito de las normas subordinadas, dejando intactos, en cambio, a los principios. Esas discrepancias ni siquiera son de naturaleza moral, y no pueden por tanto ser aducidas por el relativismo como prueba contra la universalidad de las normas morales. Efectivamente, toda norma subordinada es en realidad la conclusión de un argumento implícito del tipo que suele denominarse “silogismo práctico”. Veamos un ejemplo. En el mundo del Antiguo Testamento el extranjero, el huérfano y la viuda son las figuras representativas del desamparo y, como tales, los principales beneficiarios de la solidaridad de todos. La norma del AT “te apiadarás del extranjero, el huérfano y la viuda” es la conclusión de un argumento cuya premisa mayor es el principio moral “te apiadarás de los más necesitados” y cuya premisa menor es el juicio fáctico “los más necesitados son el extranjero, el huérfano y la viuda”. Hoy en día, en cambio, esas figuras no son las que más vivamente necesitan de nuestra solidaridad. Si hoy hubiéramos de elegir sus equivalentes, posiblemente escogeríamos al inmigrante ilegal -un tipo peculiar de extranjero-, al drogadicto o al enfermo de sida. La norma actual “te apiadarás del enfermo de sida, el inmigrante ilegal y el drogodependiente” es la conclusión lógica de un silogismo cuya premisa mayor coincide con la del silogismo anterior, pero cuya premisa menor es el juicio fáctico “los más necesitados hoy son el enfermo de sida, el inmigrante ilegal y el drogodependiente”. Sin duda, las conclusiones de estos dos argumentos son discrepantes, pues califican a grupos distintos de personas como beneficiarios preferentes de nuestra responsabilidad moral, pero salta a la vista que esta discrepancia no es de orden moral ni puede, por tanto, aducirse en favor del relativismo. Ambas partes (la moral del AT y la contemporánea) están de acuerdo en la premisa mayor, que es precisamente de naturaleza moral. Si pese a ello llegan a conclusiones diferentes, se debe a que cada parte cuenta además con una segunda premisa fáctica, en la que se produce la discrepancia. Ahora bien, esta premisa no es de naturaleza moral sino fáctica y por eso tampoco es de naturaleza moral la discrepancia alegada por el relativismo. Por eso seríamos miopes si interpretáramos este cambio de acentos o prioridades como una prueba a favor del relativismo, cuando se trata más bien de dos concreciones distintas del mismo principio de beneficencia. Solo ha cambiado la identidad de las personas más necesitadas. 2.- Aunque, como hemos visto, las discrepancias se dan sobre todo en normas subordinadas fácticas, hay que admitir que a veces se dan genuinas discrepancias morales también en el nivel de los principios básicos de la moralidad. A esto se agarran los relativistas. 53 La milenaria ley del talión, que hoy rechazamos por primitiva, ha sido considerada por numerosos grupos humanos como expresión máxima de la justicia. El ensañamiento con los vencidos, que hoy juzgamos brutal e inhumano, es exaltado por Homero al describir el modo como Ulises toma venganza de sus enemigos. ¿Constituyen estos casos de discrepancia moral una prueba concluyente en favor del relativismo moral? ¿Qué responder a los relativistas? En primer lugar, la comparación de los códigos morales vigentes en las distintas sociedades humanas arroja como resultado un marcado predominio del acuerdo sobre el desacuerdo. En todas las culturas se tiene en alta estima la ayuda al necesitado, el coraje, la veracidad, el respeto a la palabra dada, la gratitud o la generosidad, y se condena la traición, el incesto, la arbitrariedad en el ejercicio del poder o la avaricia. Las discrepancias son la excepción y no la regla. Muchos no caen en la cuenta del predominio básico del acuerdo porque hay un efecto óptico que nos lleva a fijarnos más en lo exótico o excepcional mientras que lo cotidiano desaparece del campo visual. Por tanto los relativistas que refutaban la universalidad de las normas morales apoyados en un estudio comparativo de los códigos de todas las culturas para, se encuentran con dicho estudio comparado no les favorece sino que refuta su tesis. Son muchas más las semejanzas que las discrepancias. El dardo lanzado por el relativismo ha terminado volviéndose contra quien lo arrojó. 3.- Los relativistas afirman que para poder establecer la verdad de una norma moral es preciso repasar las opiniones diversas de los distintos pueblos. Si se comprueba que no han sido aceptadas en todo lugar y tiempo, entonces carecen de validez universal. Este supuesto relativista es, cuando menos, sorprendente. El astrónomo no comienza por indagar qué han pensado al respecto los miembros de las distintas culturas. Tal información le parece del todo irrelevante para su propia investigación. Él quiere conocer la forma de la Tierra, no lo que los hombres hayan opinado al respecto. ¿Y no debería adoptar la misma actitud el filósofo moral cuando intenta averiguar si la institución de la esclavitud, por ejemplo, es justa o injusta? El problema de fondo del relativismo es su extrinsecismo. Piensan que en materia moral la opinión socialmente dominante es la que hace la norma, y al ver que unas mismas normas e instituciones han sido aprobadas por unos pueblos y condenadas por otros, concluyen que en materia moral no hay una única verdad universalmente válida, sino múltiples “verdades” con validez local. Pero este supuesto extrinsecista, verdadero nervio vital del relativismo, desconoce la naturaleza evidente del juicio moral. Al juzgar justa o buena una acción no le atribuimos una cualidad que no poseía anteriormente, sino que reconocemos que la acción posee esa cualidad y que la posee con independencia de que nosotros así lo juzguemos. Y esto vale tanto para el juicio individual como para el colectivo. El hacer depender una verdad de su aceptación universal equivale a decir que la Tierra se volvería plana si todos nos pusiéramos de acuerdo en pensar que lo es. 4.- La discrepancia en las opiniones sobre física, química o medicina no es una prueba de que todos tienen razón o de que no existan verdades universales en esos campos. ¿Por qué habría de serlo en el terreno moral? En muchos casos las discrepancias se deben al hecho de que unos aciertan y otros se equivocan. Y si es posible el error en estos campos de la ciencia, mucho más verosímil es el error en el campo de la moral. Por lo tanto la discrepancia en los juicios morales no se debe tanto a que no existan verdades universales, sino al hecho de que estas verdades no siempre son captadas correctamente en todas las culturas. Todas las formas del conocimiento humano, desde la más elemental percepción sensible hasta la más compleja teoría científica, están expuestas al error. La historia del pensamiento científico, con su continua sustitución de unas hipótesis por otras, confirma este modo de ver las cosas. Lo mismo enseña la experiencia común de los hombres. Y sin embargo no somos relativistas en lo que respecta a nuestros conocimientos de física o de química. Pero si todas las formas del conocimiento humano son falibles, ¿Por qué extrañarse de que también el conocimiento moral esté expuesto al error? Más aún, el conocimiento moral es el que se enfrenta a mayores dificultades, pues el reconocimiento de una verdad moral ha de abrirse paso a través del complicado entramado de nuestros intereses y debilidades. Es mucho más fácil ser imparcial ante un problema perteneciente a la geometría o a la química que ante un dilema ético, pues la verdad moral a menudo nos exige renunciar a muchas conveniencias. ¡Qué difícil ser objetivo sobre un penal en fútbol, cuando favorece o desfavorece a mi equipo! A la luz de estas reflexiones, las genuinas discrepancias que se aprecian al comparar los códigos morales de los distintos pueblos resultan explicables como consecuencia del distinto grado de madurez alcanzado por esos pueblos en lo relativo al conocimiento moral. Al igual que ha ocurrido en los demás campos del conocimiento, también en éste se han producido progresos muy notables. 54 5. El progreso moral. En el desarrollo de la humanidad vemos que no solo hay un cambio de culturas o de normas éticas, sino que se da también un auténtico progreso o degradación. Observamos que determinadas costumbres del pasado nos resultan primitivas, y nos sentimos alegres de haber superado aquella visión. La ley del talión, que hoy nos parece cruel y vengativa, fue en su momento un gran paso adelante en las relaciones interpersonales. Ojalá que hoy todos, incluidos los israelíes, nos rigiéramos al menos por esa norma y no saquemos los dos ojos al que nos ha sacado uno. En su momento esta norma bíblica supuso un gran progreso moral. Pero después la moral ha seguido progresando y por eso esa ley nos parece todavía demasiado primitiva. Mucho más aún consideramos profundamente injustas otras prácticas tales como los sacrificios humanos de aztecas o mayas, las torturas de la inquisición, la costumbre india de que las viudas se suiciden en la pira funeraria de sus maridos, la circuncisión femenina en África. Afirmamos que los pueblos que mantuvieron o mantienen esas prácticas aberrantes se equivocan. Podremos entender cómo se ha podido llegar a esos errores debido a circunstancias sociológicas de la época o de la cultura, pero eso no nos impide pasar un juicio universal condenatorio. Cabe hablar de un progreso moral en la humanidad, y hablar de un antes y un después, y de un peor y un mejor. Las discrepancias que se producen en este proceso no son igualmente válidas, sino que hay unas que poseen un mayor grado de lucidez moral. Hay que reconocer que objetivamente unas normas son mejores que otras. 2. Subjetivismo moral a) La tesis subjetivista y los razonamientos en que se apoya El subjetivismo es una filosofía que niega objetividad a las valoraciones morales que hacemos de las acciones cuando decimos que unas son buenas y otras son malas. Las valoraciones morales expresan solamente nuestros gustos y disgustos, y ya se sabe que sobre gustos no hay nada escrito Explicaremos la tesis subjetivista, aludiendo a la certera filosofía del lenguaje de Bühler, que distinguió en el lenguaje un triple sentido: descriptivo, expresivo y evocativo. El sentido descriptivo informa sobre una realidad objetiva; el sentido expresivo manifiesta un sentimiento del que habla; el sentido evocativo pretende suscitar una determinada reacción en el oyente. Pues bien, para los subjetivistas, el lenguaje moral normativo no tiene ningún sentido descriptivo. No afirma nada, no emite ningún juicio sobre la realidad. Solo tiene sentido expresivo (expreso mi aprobación o mi condena), o evocativo (pretendo que los otros también aprueben y condenen lo mismo que yo apruebo y condeno). “Bueno” o “malo” serían “pseudoconceptos” que nada dicen de la acción de la que se está hablando, sino que se limitan a expresar la aprobación que esa acción le merece al sujeto. Por eso para los subjetivistas los juicios morales no son ni verdaderos ni falsos, porque no afirman nada sobre la realidad. “Bueno” y los demás términos morales desempeñan, por tanto, una función similar a la de las interjecciones, las exclamaciones o incluso los suspiros: en ellos se expresa el estado de ánimo o la actitud de quien los utiliza. “Esto es malo” equivale a “Yo lo desapruebo, y te invito a que lo desapruebes tú también”. Precisamente por carecer de sentido descriptivo, el lenguaje moral sería en el fondo una forma de manipulación que persigue suscitar en el interlocutor un cambio de actitud, contagiándole nuestras vivencias y decisiones personales. La manipulación pasa desapercibida porque el lenguaje moral utiliza un lenguaje aparentemente descriptivo, y finge ser racional, pero en realidad está expresando simplemente mi preferencia subjetiva y trata de influir en los otros para que adopten también mi misma preferencia. So pretexto de objetividad no pretendo otra cosa que todos piensen como yo. Las percepciones morales son solo un espejismo semejante al de las ilusiones ópticas. La persona ilustrada debe librarse de este espejismo y declarar ilusorios nuestros juicios morales. El subjetivismo consecuente está siempre próximo al amoralismo. Es incapaz de fundar ningún tipo de moral normativa de carácter absoluto. ¿Cuáles son los orígenes del subjetivismo? El pensamiento moderno nos ha enseñado a sospechar que muchas cosas no son lo que parecen. Ni los colores ni los sonidos existen de veras ahí fuera, con independencia de la mente que los percibe. Esto no quiere decir que a los colores, sonidos u olores no les corresponda nada objetivo, sino que aquello que les corresponde se les parece bien poco. Una onda de determinada longitud es algo muy distinto de la sensación auditiva que yo experimento, aunque sea verdad que, 55 misteriosamente, una es causa de la otra. El descubrimiento moderno de la subjetividad de las “cualidades secundarias” no tuvo demasiada trascendencia para el hombre corriente. Por más que nos digan que nuestras sensaciones cromáticas o auditivas son infieles a la realidad (pues nos pintan un mundo muy distinto del que está ahí fuera), no podemos escapar a este espejismo aunque queramos. Además, como se trata de una ilusión muy ampliamente compartida -los daltónicos y los duros de oído son solo la minoría disidente--, la convivencia social no se ve amenazada por el descubrimiento. Otra cosa distinta es cuando algunos autores extienden también este carácter ilusorio a las cualidades morales que atribuimos a acciones, personas o instituciones. Esta nueva aplicación del subjetivismo ya no es tan inocua. Afirmar el carácter ilusorio de la rectitud, la bondad o la justicia tiene consecuencias de mayor alcance que reconocer el carácter subjetivo de las cualidades sensoriales secundarias, de los sonidos y los colores. Además a las sensaciones cromáticas o auditivas les corresponden siempre algo objetivo en la realidad. Ahí fuera hay ondas longitudinales, procesos físicos objetivos que estimulan los órganos sensibles del ser humano. Pero en el caso de las percepciones de la justicia o injusticia de las acciones no cabe hablar de ningún proceso físico por parte de la realidad. O son percepciones objetivas o son totalmente ilusorias. b) Historia del subjetivismo moderno El subjetivismo moderno arranca de Hobbes. En su Leviatán se lee: “Cualquier cosa que sea objeto del apetito o deseo de un hombre, a eso lo llama él bueno; y al objeto de su odio y aversión, malo; y al de su desprecio, vil y de poca monta. Pues estas palabras (bueno, malo y despreciable) se usan siempre con relación a la persona que las usa: no hay nada que sea simple y absolutamente tal, ni regla común del bien y del mal que extraer de la naturaleza de los objetos mismos”. Si de veras no hay una regla objetiva del bien y del mal, cada vez que obramos en atención a una bondad o maldad de nuestras acciones nuestra conducta es irracional. Si además ese juicio moral nos lleva a renuncias y sacrificios, podemos estar haciendo sacrificios inútiles y absurdos. El propio Hobbes nunca superó el amoralismo. Es cierto que no se cansa de alabar las normas morales, a las que considera “leyes inmutables y eternas de la naturaleza”. Pero el lector atento del Leviatán advertirá sin dificultad que las normas comprendidas en la ley natural de Hobbes no son verdaderas normas morales, sino meros imperativos hipotéticos, es decir, reglas de conveniencia. Deben ser observadas solo porque nos conviene observarlas, y mientras nos convenga observarlas. A juicio de Hobbes el ser humano desea únicamente conservar su propia vida y que ésta sea lo más placentera posible. El hombre es un ser fundamentalmente egoísta. El comportamiento desinteresado le está vetado al hombre por su propia naturaleza, del mismo modo que a la piedra le esta vetado levitar en el aire. Partiendo de estos supuestos antropológicos, Hobbes afirma que es posible y razonable respetar las normas morales propias de la convivencia política. El hombre está inclinado por su naturaleza a cumplir esas normas porque con ello su vida gana en seguridad y placer. Últimamente le interesa guardarlas. Las normas tienen, por tanto, un valor puramente funcional. La posibilidad de una genuina norma moral (es decir, de un imperativo que ordene acciones como buenas en sí mismas) queda excluida por principio. De ahí que Hobbes, a pesar de toda su valoración de la ley natural, sigue siendo amoral. La influencia de la obra de Hobbes en el pensamiento británico subsiguiente fue inmensa. Su influencia alcanza también, ya en el siglo siguiente, a Hume, acaso el más grande filósofo moral británico de todos los tiempos. Al igual que Hobbes, Hume niega que el bien y el mal sean características propias de las acciones a las que se refiere el juicio moral. Hay un conocido pasaje del Treatise en el que se niega que podamos atribuir a un asesinato voluntario el rasgo objetivo de acción malvada. “El vicio y la virtud -dirá Hume a renglón seguido - pueden compararse por tanto con los sonidos, los colores, el calor o el frío, que según la filosofía moderna no son cualidades en los objetos, sino percepciones en la mente”. De ahí que Hume exhorte al lector a buscar el fundamento del juicio moral, no en los hechos juzgados, sino en su propio pecho: en el sentimiento de desaprobación que suscita el espectáculo del crimen. La cuestión decisiva desde la perspectiva de Hume es identificar la raíz del sentimiento de aprobación o desaprobación que está a la base de nuestros juicios morales. Hobbes lo reducía todo a impulsos egoístas. Apruebo lo que me conviene y desapruebo lo que no me conviene. Hume, en cambio, está convencido de que el hombre es también capaz de sentimientos benevolentes y desinteresados hacia nuestros semejantes a los que denomina simpatía. Efectivamente, hay casos en que alabamos acciones virtuosas realizadas en épocas remotas o países lejanos y que en nada nos afectan. Hay casos también en que valoramos la hazaña de un adversario nuestro, a pesar de que esa acción nos perjudica. Somos capaces de congratularnos espontáneamente del bien ajeno y de solidarizamos con su desgracia. 56 Para Hume, este sentimiento desinteresado de simpatía hacia nuestros semejantes es la raíz última de la aprobación que sentimos hacia las distintas virtudes y, en general, a cuanto es directa o indirectamente positivo para los hombres. Pero el análisis de Hume deja intacto el problema normativo. Se limita a explicar cómo se genera en nosotros el juicio moral y la conducta virtuosa a partir del sentimiento primitivo de simpatía, pero no prueba la validez -la fuerza vinculante- de esa conducta. Hume está en condiciones de explicar la génesis de conductas respetuosas hacia nuestros semejantes. Las atribuye al hecho de que la simpatía forma parte del repertorio de los sentimientos humanos. Pero como nos lo ha enseñado el propio Hume, un hecho no funda un derecho. Hume explica por qué los hombres son a veces virtuosos, pero no justifica por qué deben serlo. Todo lo más, Hume puede afirmar que la conducta moral es racional porque contribuye a la propia satisfacción del sentimiento de simpatía; lo cual es cierto, pues satisface los deseos altruistas propios de nuestra naturaleza. Pero para Hume los imperativos morales son solo imperativos hipotéticos, lo mismo que ocurría en Hobbes. Tampoco Hume ha escapado al amoralismo. El más conocido representante contemporáneo del subjetivismo, es John Mackie en su libro Ética. La invención de lo bueno y lo malo. Mackie propone dos argumentos para demostrar la falta de objetividad de nuestra valoración de la bondad o maldad de una acción: el argumento de la relatividad y argumento de la extrañeza. El argumento de la relatividad basado en la llamativa diversidad de los códigos morales vigentes en las distintas épocas y latitudes, ya lo expusimos en nuestra sección sobre el relativismo. El argumento de la extrañeza (queerness) se apoya en dos razonamientos correlativos: (a) Las cualidades morales -bondad, corrección, justicia- son demasiado raras, demasiado peculiares como para que podamos creer seriamente en su existencia. “Si los valores objetivos existieran -escribe Mackie- serían entidades o cualidades o relaciones de una clase muy extraña, completamente diferentes de cualquier otra cosa del universo”. (b) Además la aceptación de deberes morales objetivos supondría admitir una facultad cognoscitiva capaz de captar estos valores. Se trataría de una facultad también extraña, distinta de cualquier otro tipo de conocimiento que tenemos. Esa facultad especial de percepción o intuición moral, según Mackie, sería de todo diferente de nuestros modos corrientes de conocer todas las demás cosas. La suspicacia de Mackie hacia estas realidades tan distintas y hacia esa facultad cognoscitiva tan distinta le lleva a proponer una alternativa teórica que prescinde de esos elementos dudosos. Aboga por una concepción subjetivista de los valores que hace de ellos meras ilusiones producidas por un mecanismo de proyección de nuestros deseos y sentimientos sobre la realidad. Y es que, a juicio de este autor, no deseamos las cosas porque sean valiosas en sí mismas, sino que las consideramos valiosas porque las deseamos. c) Las prolongaciones teóricas del subjetivismo En los apartados precedentes hemos visto cómo el subjetivismo moderno y contemporáneo explica el juicio moral apelando a factores subjetivos. En el caso de Hobbes se trataba de deseos egoístas, en el de Hume del sentimiento de simpatía, en el caso de los emotivistas, en fin, de estados de ánimo o simples preferencias del sujeto que juzga. En todos estos autores, la presencia de tales sentimientos en un sujeto es un hecho carente, como tal, de fuerza normativa. Pero el subjetivismo no se conforma con la sola identificación del hecho psíquico responsable del pseudojuicio moral, sino que indaga a su vez las causas de que se produzca. Y ahora ya sí se busca esta causa en factores objetivos. Numerosas teorías recientes, algunas muy conocidas, han acometido esta tarea. Autores marxistas han situado las causas del fenómeno moral en la infraestructura económica de la sociedad, explicándola con ayuda del instrumental teórico que les proporciona el materialismo histórico. La doctrina freudiana del superego pone el origen de la conciencia moral en la peculiar estructura del psiquismo humano, que se va configurando a lo largo de la infancia; dicha estructura psíquica no es sino el fruto azaroso de la evolución natural, que muy bien nos podía haber constituido de otra manera. Una vez que se ha reducido el juicio moral a un factor psíquico irracional, se multiplican las teorías que tratan de identificar las causas de la aparición de estos juicios morales. Todas ellas coinciden en situar esas causas en regiones del ser ajenas al psiquismo humano: en la economía, la naturaleza, la sociedad, etc. Añadamos otros dos rasgos comunes a estas teorías. En primer lugar, todas comparten -lo sepan o noel amoralismo ya presente en el planteamiento subjetivista. Los hechos económicos o psicológicos invocados en cada caso como causa del fenómeno de nuestros juicios morales son incapaces de fundar una norma. En segundo lugar, todas estas teorías coinciden en negar de hecho la autonomía de la ética filosófica, 57 que queda reducida a la condición de mero apartado de otros saberes (economía, psicología, genética) que se ocuparían de los factores últimamente responsables del juicio moral. d) Respuesta a los argumentos del subjetivismo Digamos primero que el peso de la prueba lo tiene que aportar el subjetivismo, precisamente porque contradice la creencia espontánea que todos los hombres tenemos sobre la objetividad de nuestros juicios morales. Tendremos que seguir creyendo en ellos mientras los subjetivistas no nos demuestren de un modo convincente que son ilusorios. No nos parecen convincentes las razones que dan para declarar ilusorias todas nuestras percepciones morales. La tesis emotivista está reñida con el sentido evidente del juicio moral humano espontáneo, que al calificar de buena o de mala una conducta no pretende realizar un enunciado sobre mis sentimientos (“yo siento aprobación por esto”), sino que se refiere a la conducta enjuiciada y a los rasgos morales que en ella se aprecian. Tampoco es una prueba decisiva contra la objetividad de las valoraciones morales el hecho de que el juicio moral esté condicionado por factores económicos, sociológicos o psicológicos, es decir, por el tipo de factores alegados por el subjetivismo como causas del espejismo moral. Pues una cosa es admitir condicionamientos en el juicio moral y otra muy distinta declarar ilusorio todo juicio de ese orden. Nadie niega que los códigos normativos vigentes en sociedades distintas estén más o menos condicionados por los factores mencionados. Pero estos condicionamientos no explican exhaustivamente el fenómeno moral, ni impugnan su pretensión normativa. En cuanto al argumento de la extrañeza aducido por Mackie no resulta nada convincente. Un argumento que niega la existencia de algo alegando que ese algo es sumamente extraño es, en verdad, un extraño argumento, toda vez que el mundo está lleno de cosas raras o peculiares, es decir, de unas cosas que no se parecen a las otras. Y no por eso nos sentimos inclinados a dudar de su objetividad. ¿En qué se parecen un color a un número, un cuerpo a un sentimiento? ¿Qué hay de común entre los signos de la escritura y el sentido que expresan? Sin duda todas estas cosas difieren enormemente entre sí, pero esto no las vuelve sospechosas a nuestros ojos, y menos aún nos lleva a verlas como variaciones de lo mismo. Antes bien, cuanto más reflexionamos sobre la esencial diversidad de las cosas, tanto más nos parece absurdo, no simplemente difícil o complicado, el intento de nivelar sus diferencias. Para Mackie, en cambio, de entre todas las cosas que nos salen al paso en nuestra experiencia cotidiana del mundo, hay una que puede y debe considerarse patrón o modelo de normalidad, mientras que las demás han de ser declaradas anormales o extrañas. A su juicio, lo mejor que podemos hacer con estas últimas es ponerlas en cuarentena. El lector avisado habrá comprendido dónde está el presupuesto falso de Mackie. Como fiel discípulo de Hume profesa un empirismo a ultranza que no reconoce legitimidad sino al conocimiento que nos llega por vía de la experiencia sensible y a los datos que ella nos presenta. Dado que a los valores morales no se accede por intuición sensible, declara espurios o ilusorios tanto esos valores como la facultad que nos permite captarlos. Al proceder de este modo, Mackie se muestra coherente con sus convicciones empiristas, pero en modo alguno confirma unos resultados basados en premisas tan dudosas. Textos Texto 13. Un relativo relativismo Hay que recordar, en segundo lugar, que las mutaciones éticas efectuadas a lo largo del tiempo no son tan profundas como parecen a primera vista. En la historia de las costumbres, más interesante que detenerse en la normativa concreta es el intento por discernir los valores que con ella se defienden. Estos últimos pueden tener validez universal y ser aceptados por los diversos grupos humanos, aunque la traducción realizada a través de las normas haya sido diferente. Las normas, en efecto, constituyen los instrumentos concretos para el logro de cualquier objetivo ético y, por estar vinculada con los factores complejos de la misma realidad, la posibilidad de cambio se hace mayor. Las condiciones históricas y culturales de cada época o pueblo producen esa variedad de expresiones que buscan la defensa de un mismo valor y eran la mejor manera de protegerlo, de acuerdo con las circunstancias, conocimientos y sensibilidad de aquel momento. Si esta expresión nos parece ya inaceptable, tal vez siga teniendo vigencia lo que con ella se quería defen- 58 der. El análisis de estas "constantes históricas" en las diversas épocas y culturas elimina mucho esta impresión desconcertante de un absoluto relativismo. Lo que es bueno para el hombre sólo puede deducirse de los datos que en cada momento la humanidad posea y de la óptica con la que los examina. Por eso muchas soluciones éticas eran perfectamente lógicas y explicables para un determinado contexto, aunque después hayan quedado superadas en otro diferente. Si conociéramos todas las circunstancias que motivaron la explicitación de una normativa concreta, no deberíamos extrañarnos de que se adoptara semejante solución. Ésta constituía, sin duda, la mejor respuesta en aquella situación histórica; pero si la ética ha de conducir la vida humana, tendríamos que preguntamos de nuevo si sigue siendo la más adecuada para las circunstancias actuales. Al fin y al cabo, lo que antes, como ahora, se pretendía era actuar de la forma más recta y justa posible. De ahí la imposibilidad de juzgar otras conductas desde nuestra propia perspectiva cultural, pues nos hacemos incapaces entonces de comprender su existencia y justificación. Una valoración ética en estas condiciones será siempre injusta. De la misma manera que, dentro de unos años, cometerían el mismo error si analizaran nuestra praxis actual con otros esquemas diversos. Hasta las mismas virtudes, que no pierden su vigencia, se valoran con matices diferentes en cada tiempo. La explicación de esta realidad evolutiva en el descubrimiento de los valores tiene sus raíces humanas y sobrenaturales. Estas reflexiones finales ayudarán a comprender el porqué último de todo este progreso, que se gesta a través del tiempo y de la historia.28 Texto 14. La ley de Hume (La ley de Hume enuncia que no es legítimo pasar de enunciados descriptivos (que tengan el verbo “es”) a enunciados que contengan el verbo “debe”. Los valores no pueden ser una realidad objetiva, porque entonces dejarían de ser valores para ser simplemente hechos. Las afirmaciones valorativas son subjetivas porque no encuentran correspondencia objetiva en los hechos. Aducimos el siguiente texto que refuta esta ley). “La ley de Hume tiene una parte de verdad. Entre el “hecho” y el valor hay una distancia evidente, así como no es menos evidente la heterogeneidad entre las ciencias positivas y la Ética. Pero esta verdad sufre una notable distorsión cuando no se admite otra experiencia del ser (ni otra dimensión del lenguaje) que la constatación de “hechos brutos” (el agua hierve al alcanzar los cien grados), ni otro conocimiento del ser que el proporcionado por las ciencias experimentales […] el postulado de Hume está ligado a una concepción mecanicista y determinista de la realidad, propia de la ciencia natural (la mecánica clásica de Newton) del tiempo de Hume y Kant, ligada a una filosofía y a una fase del desarrollo hoy ya superada. En ese contexto, la explicación científica seguía exclusivamente el modelo de la causalidad material y eficiente y omitía toda referencia a la causalidad final. En el ámbito de una visión metafísica finalista, más acorde también a la ciencia actual (Jacob, Mayr, et.), el postulado de Hume pierde toda credibilidad. ‘En efecto cuando se asuman como premisas descripciones de realidades teleológicamente orientadas, en las cuales, por así decir, el deber ser –o sea, el fin- está ya en algún modo inscrito en el ser –o sea en la estructura del objeto considerado- es perfectamente legítimo deducir de allí conclusiones de tipo descriptivo en orden a la acción, es decir, conclusiones que contengan la indicación de las acciones que se debe cumplir o evitar para conseguir el fin”.29 De las premisas factuales “este reloj es impreciso e irregular marcando el tiempo” y “este reloj es demasiado pesado para llevarlo encima con comodidad” se sigue la conclusión valorativa válida: “es un mal reloj”. Reloj es un concepto en cierto sentido funcional, es decir, designa un objeto que tiene una función propia. Si el hombre tiene un destino propio, o el ser humano contiene exigencias específicas, existe un fundamento para aplicar los calificativos “bueno” y “malo” a su comportamiento. Si el mundo humano es un conjunto de individuos aislados que no se relacionan entre sí ni con instancias de orden superior y cada individuo es un flujo de sensaciones, entonces lo bueno y lo malo no es ni puede ser más que la sensación de placer y dolor.30 28 E. LÓPEZ AZPITARTE, Fundamentación de la ética cristiana, Ediciones Paulinas, Madrid 1991, 181-183. 29 E. BERTI, “La racionalidad práctica entre la ciencia y la filosofía”, Ethos 12/13 (1984-1985), 68. 30 A. RODRÍGUEZ LUÑO, Ética general, 4º ed., Eunsa, Pamplona 2001, 66-68. 59 Texto 15. Crítica del relativismo cultural Conviene hacer una crítica firme del relativismo cultural radical desde las limitaciones en su concepción de la cultura y desde las contradicciones que encierra. En primer lugar, tiende a sacralizar las culturas. Si se impone un relativismo que es normativo a nivel interno, la cultura de cada uno pasa a ser el nuevo absoluto de cada uno. Esta sacralización tiende a acompañarse además con el conservadurismo; al definirse la cultura por lo que es y lo que es (lo que propone) como lo que debe ser, toda propuesta de cambio debe verse necesariamente como infidelidad. Es incluso “ilógica” desde el propio sistema; si lo bueno es lo que se define como bueno culturalmente, sin posibilidad de discusión, ¿cómo puede verse como buena una propuesta novedosa que contradiga eso bueno? Se entra además en una curiosa paradoja para juzgar los cambios que en toda cultura se producen; si la norma que hoy tenemos en nuestra cultura contradice la de ayer, no podría interpretarse como un progreso –o retroceso- moral, sino como un nuevo “absoluto” frente al pasado “absoluto”. Frente a esta tendencia sacralizante hay que tener muy presente que las configuraciones culturales están en constante cambio, que la movilidad cultural está estructuralmente ligada a las culturas. En la cultura no está solo la fidelidad y la memoria, está también el cambio, la elección, y aunque esto en sí no rompe con el relativismo culturalista, sí rompe con un cierto modo de entenderlo. […] en general el relativismo cultural extremo tiende a concebir las culturas como fijas y monolíticas, pero no son ni una cosa ni otra; el serlo supone la muerte de las mismas. Un segundo aspecto que hace muy difícilmente comprensible el relativismo extremo es el contacto intercultural, concretamente el enriquecedor y creativo. Los antropólogos tienden a defender la inconmensurabilidad de las culturas, esto es, el que no se puede hacer una jerarquía valorativa de las mismas tomadas en su conjunto, porque no existe el observador imparcial externo a las culturas que además esté en posesión de criterios valorativos claros y absolutos. Casi ninguno de ellos defiende en cambio la incomunicabilidad entre las culturas, entre otras cosas porque la convivencia intercultural es un hecho (muchas veces, desgraciadamente, con intención de dominio, pero otras no). Las culturas, por tanto, no pueden verse como modelos estructurados con su propia cohesión sin ventanas hacia las otras. Frente a este modo de relativismo hay que afirmar que el contacto es en general inevitable, y que además puede ser enriquecedor, para lo cual habrá que someterse a ciertas pautas morales -las que prohíben la opresión, las que remiten al derecho a ser uno mismo- que por definición tienden a ser interculturales. Con lo que, de nuevo, estamos desbordando el mero marco intracultural para la moral. Desde el relativismo culturalista radical, dado que los juicios de valor solo pueden ser intraculturales, resulta imposible toda crítica a otras culturas, lo que significa que debería admitirse como bueno para cada cultura todo lo que cada cultura propone, sin que quepan interferencias extrañas. Pue bien, aunque la inconmensurabilidad en sentido flexible puede defenderse, viendo cada cultura como un modelo de existencia, eso no supone que sea imposible la crítica de determinados aspectos culturales, porque se entiende que van en contra de lo que todo ser humano, por el mero hecho de serlo, tiene el deber de hacer o evitar. Ahora bien, para que esta crítica tenga fundamento, hay que reconocer la validez de ciertos principios transculturales universales, precisamente los implicados en los derechos humanos expresados a su vez en el marco de un auténtico diálogo intercultural, para huir de sus versiones etnocéntricas. Está por último el problema de la postergación del individuo. Desde el relativismo culturalista es anormal –psíquica y moralmente- el individuo que no se adecua a las instituciones de su cultura, se le trate luego con mayor o menor tolerancia. Ahora bien, eso implica consecuencias claramente problemáticas. 1) Implica la total subordinación del individuo a la comunidad; el contradecir los valores dominantes no solo supone contar con la oposición social correspondiente, viene a ser algo ilegítimo éticamente “por principio”. 2) Ignora el hecho de que las instituciones no son solo lugares de sentido, son también lugares de poder que puede ser opresor, que puede sojuzgar a determinados miembros de la comunidad […] 3) Imposibilita distinguir entre “anormalidades” destructivas y creativas, más allá de los criterios que al respecto contemple la versión dominante de la propia comunidad, conservadora por definición. 4) Si se pide la tolerancia intercultural, ¿no debe pedirse por coherencia moral la tolerancia intracultural, con los miembros de la propia cultura, generalizando la aplicación de este principio intercultural?31 31 X. ETXEBERRÍA, o. c., 163-165. 60 TEMA VIII: MORAL E INTERÉS F. von Kutschera, Fundamentos de ética, 5.6. 1. El conflicto entre el querer y el deber La relación entre preferencias subjetivas y normativas, entre intereses personales y exigencias morales, es pregunta fundamental para la ética. Dos criterios dirigen nuestras acciones: lo que deseamos hacer, es decir, nuestras preferencias subjetivas, y lo que debemos hacer, es decir, las exigencias que se siguen del orden moral de los valores. Ambos criterios aspiran a una validez incondicionada. Por un lado, la racionalidad de la acción tiene como único punto de referencia las valoraciones subjetivas. Esa racionalidad lleva consigo una exigencia de validez absoluta. No cabe preguntarse si hay que actuar racionalmente, o por qué hay que actuar racionalmente. Una vez aceptado que algo es racional lo tenemos por último y definitivo. Pero a su vez existen criterios morales normativos que aspiran también a este carácter incondicionado. Si reconocemos que, en una situación, una acción nos está mandada moralmente, reconocemos que estamos obligados a actuar de esa manera cueste lo que cueste. Esta obligación no puede ser relativizada por ningún tipo de reflexiones. La palabra “obligación” supone una validez incondicionada. No tiene sentido preguntarse si debemos hacer lo que está mandado. La palabra “mandado” connota ya una obligación absoluta. Podemos discutir si algo está mandado o no. Pero una vez que reconocemos que está mandado, no se puede relativizar esta conciencia de obligación. También lo moralmente correcto es un criterio último para nuestras acciones. Este es el problema, que existen dos criterios últimos para nuestras acciones. Por una parte no podemos renunciar a realizar nuestros deseos, y por otra no podemos renunciar a hacer aquello a lo que estamos obligados. Como actores nos encontramos en tensión entre el querer y el deber, entre el deseo y la obligación, entre las exigencias de nuestros intereses y las de la moralidad, y, a menudo, ambos extremos entran en conflicto. La ética se pregunta cómo es posible reconciliar estos dos criterios de comportamiento. Si no queremos caer en una vida “esquizofrénica”, debemos decidimos a favor de un criterio unitario para nuestras acciones, pues no podemos vivir en constante contradicción entre el deber y el querer. Ha habido muchos intentos de reconciliación del deber con el querer: el del racionalismo (hacer lo que uno quiere) y el de la ética (hacer lo que uno debe). Recordemos algunos. 2. La tesis racionalista El racionalismo pretende mostrar que las exigencias de la moral coinciden con los criterios racionales de un egoísmo ilustrado, es decir, que las obligaciones morales coinciden con aquello que en el fondo es racionalmente bueno para nosotros. La discreción es la virtud moral más importante. Nos ayuda a descubrir lo que a la larga va a favorecer mejor nuestros intereses. El autor más emblemático de esta postura es sin duda Hobbes. No hay verdadero conflicto entre el deber que nace de las normas y nuestro interés a largo plazo. Lo que nos interesa es cumplir las normas. No sale a cuenta desatender las normas de convivencia que constituyen un deber social. Por eso el cumplimiento de las normas es una actitud racional. Para el racionalismo resulta absurda la afirmación evangélica de que el que pierde su vida es el que la encuentra. En ningún caso podemos plantearnos perder nuestra vida en aras de un deber moral. Para justificar que debemos cumplir las normas porque nos sale a cuenta, aportan los siguientes argumentos 1.- Ventajas del bien común Lo que favorece el interés general favorece los intereses individuales. El buen funcionamiento de un estado trae inmensos beneficios a todos los súbditos, sobre todo si pensamos en las enormes desventajas que traen la anarquía y el caos social. Por eso a la larga nos sale a cuenta cumplir las normas para evitar las molestias que nos ocasionaría el vivir en una ciudad sin ley, en el caos de una selva donde cada uno busca su propio interés. 2.- Necesidad de reconocimiento social Para alcanzar nuestra propias metas necesitamos la cooperación de los otros y esto nos fuerza a tomar en consideración los intereses de los demás. El bienestar personal depende, en gran medida, del reconocimiento social. Solo lo obtendremos si servimos a los intereses comunes. Si me muestro egoísta la gente me 61 despreciará, me dará de lado y eso puede perjudicar mi autoestima. Por eso me sale a cuenta ser generoso, ser civilizado, para poder ser aceptado y valorado así por los demás. En el fondo esta generosidad no es otra cosa que un egoísmo ilustrado. 3.- Miedo a las sanciones Además, siguen diciendo los racionalistas, los mandatos morales se derivan de leyes obligatorias que conllevan la amenaza de sanciones. Para evitar esas sanciones me conviene cumplir las normas éticas aunque me contraríen. Una vez más es este caso mis verdaderos intereses y mis obligaciones coinciden. Respetar la norma favorece mis intereses egoístas que no quieren sanciones ni represalias. Pongamos un ejemplo. La exigencia legal de pagar mis impuestos puede contrariar ciertamente mis deseos de utilizar ese dinero en provecho propio, pero en previsión de las sanciones a las que sería sometido si no los pago, me sale a cuenta pagar los impuestos. Por eso en este caso, el cumplimiento del deber coincide con mi mayor felicidad, bien entendida, aunque a la corta me frustre el pagar los impuestos. Como el lector podrá fácilmente apreciar, la fundamentación racionalista de la ética es muy endeble, y la reconciliación de intereses y normas es muy superficial. Las normas quedan reducidas a imperativos hipotéticos. Debo cumplirlas solo cuando me salga a cuenta y porque me sale a cuenta. No es difícil imaginar situaciones en que a uno no le salga a cuenta cumplir las normas, en cuyo caso quedarían sin vigencia. Iremos respondiendo a cada uno de los tres argumentos aducidos: 1.- Bien común El racionalismo se basa en una falacia. No es verdad que aquello que es provechoso a la comunidad en su conjunto favorezca el interés individual de todos y cada uno de los participantes. A veces situaciones de anarquía favorecen intereses particulares y egoístas de los individuos más vivos y aprovechados. “A río revuelto, ganancia de pescadores”. Para estos individuos, las molestias reales derivadas de vivir en una sociedad anárquica quedan más que compensadas por las ventajas de poderse aprovechar impunemente de la anarquía social reinante. Egoístamente hablando, esas personas no ganarían nada sacrificándose por el bien común. El cumplimiento de las obligaciones morales no les reportaría ventajas personales claras. Medran precisamente cuando el bien común es desatendido. Prefieren la ley del más fuerte porque ellos son los fuertes. Por eso, el egoísmo ilustrado de los racionalistas no explica que el cumplimiento de las normas éticas traiga ventajas a los egoístas que son poderosos. 2- Reconocimiento social No es cierto que cumplamos las normas para obtener reconocimiento social. El reconocimiento social se otorga no tanto por los servicios reales prestados, sino por los servicios aparentes. Personas corruptas e inmorales pero exitosas han despertado mucho reconocimiento y se han hecho muy famosas. Pensemos en los grandes dictadores de la historia, los Idi Amín, los “padres de la patria”. Para conseguir reconocimiento público no siempre sale a cuenta obrar moralmente. Otros muchos fieles servidores de su deber pasan desapercibidos y muchas veces solo despiertan rechazo y desprecio. En muchos casos la fidelidad a las normas no es causa de reconocimiento sino de rechazo y menosprecio. En muchos casos son más reconocidos los que vulneran las normas. 3.- Miedo a las sanciones No es tampoco claro que la obligación que comportan las normas morales provenga del miedo a las sanciones impuestas por los legisladores. Hay muchas situaciones en que es muy probable que la violación de las normas quede impune. Entonces vale la pena arriesgarse, sabiendo que la probabilidad de que le pillen a uno es bajísima. Los intereses egoístas en este caso no refuerzan el sentido de obligación moral. Por tanto, no se produce la reconciliación entre intereses subjetivos y deberes tal como pretendían lograr los racionalistas. Incluso habrá casos especiales en que la verdadera obligación moral sea violar determinadas normas que prescriben acciones incorrectas, aunque esa violación lleve consigo incurrir en las sanciones de una autoridad injusta y corrompida. No solo me está moralmente permitido el violarlas, sino que incluso me puedo sentir obligado a quebrantarlas sin importar las posibles sanciones ya sean estatales o sociales (la censura, la desconfianza, la falta de prestigio). En estos casos la amenaza de sanciones que conlleva una norma legal no favorece mi cumplimiento del deber, sino que me lo dificulta. Hay una forma más refinada de racionalismo que pretende evitar las dificultades que acabamos de reseñar. Aparece primeramente en la ética estoica y ha sido posteriormente desarrollada en filósofos como Stuart Mill. Según esta idea, el hombre está naturalmente dotado de una actitud de simpatía hacia los demás. Al menos aquí se reconoce una naturaleza universal que influye en nuestra conducta. Debido a ello, el 62 bienestar de los otros nos resulta a menudo más importante que el nuestro propio, y cuando nos preocupamos de la felicidad de los demás, experimentamos una mayor satisfacción que cuando nos preocupamos de nuestro propio bienestar. Según esto, el comportamiento altruista nos hace más felices que el comportamiento egoísta, y así se hace compatible el deber moral con los intereses personales, aunque ese deber implique grandes sacrificios. Se comprende que en ocasiones debamos sacrificarnos por los otros, sabiendo que este sacrificio nos hará mejores personas, nos traerá mayores gratificaciones, y nos sentiremos mejor con nosotros mismos, y gozaremos haciendo felices a los demás. Algunos autores valoran también la satisfacción que experimentamos no solo por ese sentimiento de simpatía hacia el prójimo, sino también la libertad que obtenemos al trascender nuestras propias inclinaciones. Así, la virtud es la recompensa de sí misma, y sólo una vida virtuosa puede proporcionar la verdadera felicidad. Las exigencias de la moral coinciden con nuestros intereses, ya que los intereses altruistas sobrepasan a los egoístas. Pero eso no es tan evidente. Ya Aristóteles no aceptaba que la virtud proporcione por sí misma una vida feliz, en el sentido normal de la palabra “felicidad”. La felicidad comprende también otros bienes, como la salud, la libertad, y una cierta seguridad externa y material y, a menudo, los egoístas necesitan más estos últimos bienes que la virtud misma. No es verdad que el sentimiento de “simpatía” sea siempre el predominante en todo hombre y en cualquier situación. Es más, el sentimiento de simpatía no siempre produce alegría, sino, a menudo, también sufrimiento, porque nos lleva a participar del sufrimiento de los otros. Por otro lado, a un hombre que sólo actuara altruistamente por la gran satisfacción que obtiene al hacerlo, no le sería reconocido mérito moral alguno, sino que se le consideraría un refinado egoísta. Concluyendo, hemos visto cómo los intentos racionalistas por conciliar querer y deber no resultan convincentes. No consiguen simplificar la existencia de dos criterios de acción absolutos que en ocasiones tienden a contradecirse. La falacia de base del sistema racionalista es su tendencia a confundir la felicidad con el placer. Si definimos que el único interés del hombre es la búsqueda del placer y la fuga del dolor, es imposible conciliar este interés con el sentido del deber que atiende a otro tipo de consideraciones. 3. La respuesta de Aristóteles Otro intento de conciliar moral e interés se encuentra en la filosofía moral de Aristóteles, que se niega a identificar la felicidad con el placer. Según Aristóteles, hay que distinguir entre intereses verdaderos y presuntos. Los intereses verdaderos de los hombres se deducen de su naturaleza. El hombre es un ser racional. La razón es una capacidad típicamente humana, y, puesto que cada ser vivo aspira a la autorrealización y al desarrollo de sus capacidades específicas, el bien más fundamental para el hombre es el desarrollo de su capacidad fundamental, la razón, es decir, el conocimiento. Este bien fundamental es, al mismo tiempo, el valor subjetivo y moral fundamental. Aspirar a él, es el destino moral del hombre, y, al mismo tiempo, su interés verdadero. Ahora bien, los hombres pueden equivocarse al seleccionar sus metas verdaderas en el camino hacia su felicidad fundamental y en consecuencia pueden tener, de hecho, intereses equivocados. Sólo los intereses verdaderos están encaminados hacia lo moralmente valioso. Así pues, mientras el intento racionalista de reconciliación intentaba lograr un acuerdo de los intereses fácticos con las exigencias de la moral, para Aristóteles este acuerdo se da sólo al nivel más elevado de intereses verdaderos que no derivan necesariamente de la búsqueda del placer. Muchos no aceptan este planteamiento aristotélico y niegan que se pueda hablar de intereses verdaderos objetivos. Según ellos, lo problemático de la postura de Aristóteles es que postula una “naturaleza del hombre” en el mismo sentido en que se habla de la naturaleza de un animal y de sus necesidades. Niegan que se pueda determinar cuáles son objetivamente los “intereses verdaderos” de todo hombre en virtud de una naturaleza que sea común a todos ellos. Es cierto que existen muchas características biológicas y psicológicas comunes a todos los hombres, y que todos están dotados de razón. Pero en un porcentaje muy considerable, es el hombre mismo quien determina lo que es, tanto en sus opciones personales como en las opciones previamente asumidas por la cultura a la que pertenece. El hombre es por naturaleza un ser cultural. Las propiedades biológicas características de la especie determinan sólo una pequeña parte de nuestros intereses, pero la mayor parte de nuestros intereses proceden de condiciones de vida que son un producto cultural. Así, el ideal decimonónico del honor, que llevaba a absurdos duelos a pistola, era un producto cultural pasajero que hoy resulta ridículo. Igualmente el ideal aristotélico de la vida filosófica no pudo haber sido un ideal para los hombres de la edad de piedra. Además, el ser de cada hombre está determinado también por lo que él hace de sí mismo, en especial por las metas que se plantea. Sus intereses “verdaderos” no son solo producto de su naturaleza, ni de la cul- 63 tura, sino de sus fines vitales meditados conscientemente y elegidos con libertad. Esto no significa que estas metas no dependan, a su vez, de sus disposiciones y su entorno cultural, pero se convierten en sus metas sólo cuando el sujeto las hace suyas. Teniendo en cuenta esta autodeterminación cultural e individual del hombre, el supuesto de la existencia de unos intereses “verdaderos” basados en la naturaleza resulta muy problemático para muchos. Objetan también que Aristóteles no fundamenta por qué la realización de la verdadera naturaleza humana tiene un valor intrínseco y representa el valor más alto. Para Aristóteles, una exigencia básica de la moral es tomar en consideración los intereses legítimos de los otros respetando su derecho a la realización personal. Pero si los intereses verdaderos de los diversos individuos entran en conflicto, la teoría aristotélica no ofrece ninguna fundamentación que justifique por qué un individuo deba renunciar a su autorrealización por favorecer a la de los otros. Habrá que complementar de algún modo esta propuesta de Aristóteles mostrando cómo y por qué la autorrealización personal de un individuo se frustra cuando viola algunos intereses ajenos derivados de ciertos derechos inalienables de la dignidad personal de los demás. Y correlativamente mostrar que no hay autorrealización personal sin respeto al derecho de autorrealización de los demás. Para nosotros el punto de partida de Aristóteles es el acertado. Constituye una buena pista para comenzar a conciliar intereses y deberes morales, pero el principio aristotélico necesita ser elaborado para mostrar racionalmente cómo existen verdaderos intereses objetivos en la persona humana, y por qué uno de esos intereses más altos es el respeto de la dignidad humana de las otras personas. Con los detractores de Aristóteles reconocemos que la naturaleza humana no es cerrada como la de los animales, y que los intereses de los hombres están modelados en gran parte por la cultura a la que pertenecen. Reconocemos también que el hombre es libre para dictarse a sí mismo la escala de valores conforme a los cuales quiere vivir. Pero la naturaleza humana no está totalmente abierta a cualquier dictado de la cultura o a cualquier opción del propio individuo. Hay opciones concretas asumidas por culturas o por personas individuales que pueden ser juzgadas como incorrectas moralmente porque contradicen la naturaleza humana. No nos parece seria la postura de quienes afirman que debemos valorar como igualmente correctas la opción del drogadicto cuyo único norte en la vida es conseguir por cualquier medio su próxima dosis extorsionando y violentando a su madre, y la de la madre que se sacrifica a sí misma para costear la terapia que pueda librar a su hijo de la adicción a la droga. Afirmamos que la madre se autorrealiza como persona humana, mientras que el hijo drogadicto destruye su propia dignidad al vivir conforme a una opción moral objetivamente incorrecta. 4. La respuesta de Kant Otro modo de enfrentarse con la alternativa entre moral e interés es el de la filosofía práctica de Kant. Para entender a Kant hay que comprender su punto de partida. Le tocó vivir en un ambiente que identificaba felicidad con placer subjetivo y trató de reaccionar contra la ética utilitarista que se derivaba de esta concepción. Kant no acepta que las exigencias de la moral dependan de nuestros intereses subjetivos fácticos. Para él, no se puede subordinar el deber ético a la satisfacción de nuestro deseo de felicidad, ni tampoco hacer coincidir ambos como quería Aristóteles. Constata Kant que el comportamiento moral correcto, el cumplimiento del deber, no siempre nos hace felices en esta vida. Felicidad y cumplimiento del deber no se identifican a nivel de los intereses subjetivos empíricos, porque para Kant estos intereses son siempre egoístas. Por eso Kant busca la conciliación a un nivel más alto, a una altura mucho más abstracta que Aristóteles. Los “intereses verdaderos” de los que hablaba Aristóteles son para Kant los intereses de la razón. Sólo si nos decidimos a actuar siguiendo exclusivamente nuestros intereses racionales, coincidirán nuestros fines con las exigencias de la moral. Pero para ello habrá que renunciar a la búsqueda de una felicidad que contradiga dichas exigencias racionales. Por eso, Kant renuncia de hecho a la búsqueda de la felicidad en esta vida. El objetivo del hombre en esta vida no es ser feliz, sino hacerse digno de serlo. Pero, eso sí, el hombre no puede renunciar del todo a la felicidad que necesita como ser finito que es, será Dios quien en la otra vida conceda la felicidad a cuantos se han hecho dignos de ella en el cumplimiento de sus deberes morales y en la renuncia a satisfacer sus deseos empíricos. Curiosamente, ésta será para Kant la única prueba de que existe un Dios: la necesidad de compensar en la otra vida a quienes en ésta han renunciado a la felicidad en aras de las exigencias éticas. De este modo, después de haberlo abandonado, retoma Kant en su reflexión filosófica el tema de la felicidad, pero ya no como principio orientador de la conducta. Según Kant, la búsqueda de la felicidad-placer no puede orientar la praxis racional del hombre, porque la felicidad es un concepto indeterminado, cuyo contenido varía según los gustos y según la personalidad 64 de cada individuo y está sujeto a cambios constantes. Dado que cada uno busca el placer en metas diversas, no se puede utilizar esa búsqueda como criterio absoluto para medir la moralidad de las acciones. No se pueden extraer de allí principios de conducta fijos y universalmente válidos. Además, quien persigue su propia felicidad lo hace en atención al placer que espera obtener y obra por amor a sí mismo. En cambio, el que intenta hacerse bueno obra por el respeto que le inspira la ley moral. El primero obra por impulsos sensibles, el segundo por un motivo estrictamente racional. Las máximas de la prudencia que inspiran a quien busca su propia felicidad no son universales, sino que están sujetas a múltiples excepciones. Solo las leyes morales son universales. Ni siquiera el amor al prójimo es para Kant un motivo para nuestro obrar moral, porque el que obra por simpatía hacia otras personas se deja llevar de la inclinación de su sensibilidad. El cariño por un familiar me puede llevar a favorecerlo en su pleito con otra persona que lleva la razón. Mi simpatía hacia alguien no me puede llevar a favorecerle injustamente, y cuando lleve la razón le favoreceré al margen de que sienta o no sienta simpatía por él. En cualquier caso el determinante de mis opciones no es ni la simpatía ni el afecto. El sentimiento de simpatía no puede fundar la moralidad de mi actitud ante el prójimo. Así, para Kant, una ética que renuncie a lo empírico tiene que ser una ética formal que prescinda de los contenidos morales materiales, para fijarse solo en la forma como el deber exige ser cumplido. Solo así podrá tener la pretensión de una validez universal. Por eso Kant nunca nos da una lista de preceptos morales extraídos de una supuesta naturaleza humana. Su ética no es una ética de contenidos, porque la razón no atiende a la bondad de los efectos que se puedan seguir del cumplimiento del deber, ni a ningún otro motivo que no sea el sentido del deber mismo que exige de nosotros el respeto a la norma. Una buena voluntad no quiere otra cosa más que cumplir con su deber. El sentido del deber es, por tanto, para Kant el único motivo moral válido. Y por consiguiente las normas morales universales por las que se rige no prescriben recetas, sino que solo son “máximas” o imperativos categóricos. ¿De acuerdo con qué máximas obrará una voluntad buena? Máximas universalizables. Kant presenta distintas fórmulas de ese imperativo categórico. La principal dice: “Actúa de tal manera que quieras que la regla que sigues sea una ley universal del querer humano”.32 No dice “Actúa de tal manera que tu regla sea universal”, porque esto supondría un imperativo hipotético y no categórico. Quien dice: “Si quieres llegar lo antes posible, viaja en avión” establece un imperativo hipotético que podría ser una regla universal para cualquiera que quiera llegar lo antes posible, pero no implica que tú quieras que todos los demás quieran llegar lo antes posible. Es más, puede ser que quieras que otros lleguen más tarde que tú para que no se te adelanten con la noticia que llevas o con el producto que vendes. En cambio el imperativo categórico dice que actúes de tal manera que quieras que la regla usada por ti se convierta en regla universal del querer humano. Este criterio tiene un sentido más negativo que positivo. Por ejemplo, si en una negociación concreta sigo la consigna de mentir para sacar provecho, es obvio que no puedo querer que el mentir sea una máxima universal para todos, porque en ese caso a mí me tocaría también ser engañado, y no me interesa que los otros me mientan. No puedo por tanto querer que la máxima que me invita a mentir se convierta en norma universal. Por lo tanto no debo mentir. Cuando sigo una máxima que quiero que se convierta en máxima universal de todos, mi querer sigue siendo privativo mío, pero la ley que lo rige es universal, y así al quererla estoy queriendo lo mismo que toda otra voluntad. Es un querer que puedo compartir con todos y puedo desear que se expanda; es una especie de querer común, por mucho que sea mío. Las ideas de Kant sin embargo, no resisten un examen crítico. Puesto que la razón pura está despojada de toda preferencia, resulta difícil entender cómo podría convertirse en razón práctica. Incluso si, siguiendo a Kant, suponemos que sólo es posible decidirse racionalmente a favor de acciones que pueden practicarse con generalidad, no encontramos ningún criterio para saber cuál de dos acciones buenas debemos preferir cuando las dos se excluyen mutuamente. Además, Kant se contradice cuando por una parte nos dice que la búsqueda de felicidad no es un criterio moral a seguir y que en muchas ocasiones tendremos que optar por acciones que no conducen a nuestra felicidad. Por otra parte en cambio reconoce que no podemos renunciar a la felicidad y que el comportamiento moral otorga a cada uno derecho a la felicidad. Entonces, ¿cómo puede el comportamiento moral exigir, a menudo, la renuncia a la felicidad? Aquello que supondría la renuncia total a la felicidad no puede estar mandado. Como hemos visto, Kant justifica esta renuncia mediante su fe en la existencia de Dios y en otra vida 32 Damos la traducción de VICTORIA CAMPS, Historia de la ética, 2ª ed., vol. 2, Barcelona 2002, 336. En la interpretación de esa máxima seguimos de cerca la exposición de la autora, por parecernos muy didáctica y clara. 65 en la que se conseguirá la felicidad a la que se ha renunciado en esta. Dios recompensaría, en el más allá, nuestra virtud dándonos la felicidad. Pero ni siquiera la esperanza en la felicidad que la virtud reportará en la otra vida puede ser la motivación para nuestro actuar ético, con lo cual la felicidad desaparece completamente del horizonte de nuestro actuar moral. Contra lo que dice Kant, pensamos que una ética consistente sólo es posible si demostramos la posibilidad de reconciliar el derecho a la felicidad con las exigencias de la moralidad. En otras palabras, sólo puede exigírsele a alguien el cumplimiento de un mandato si no supone para él la renuncia total a la felicidad. 5. La respuesta de Scheler Solo se puede comprender la crítica de Kant a la ética de su tiempo comprendiendo los presupuestos del sensualismo ilustrado vigente entonces. Kant aceptaba en buena medida algunos de estos principios, tales como el subjetivismo de la bondad de las acciones y la equiparación de la felicidad con el placer. Precisamente por eso quiso distanciar la ética de cualquier fundamentación sensualista. Según este subjetivismo, cuando decimos que algo es bueno nos limitamos a afirmar que nos agrada. La modernidad había negado la objetividad de las categorías de bueno y malo. La felicidad es simplemente el estado subjetivo que se produce al obtener gratificaciones biológicas o psicológicas según el gusto de cada individuo, al margen de la bondad o maldad objetiva de lo que produce dicho dolor o placer. Según esto, bueno es aquello que produce mayor agrado al individuo o al mayor número de individuos. Lo que agrada a unos desagrada a otros, y por tanto lo que para uno es bueno, para otro puede ser malo. Las acciones no son buenas o malas en sí mismas. Las llamamos buenas o malas según el monto total de placer o dolor que producen. Como hemos dicho, Kant vio, con razón, que sobre este terreno endeble de los sentimientos subjetivos no se puede fundamentar unas normas éticas universalmente valederas y fue a buscar la universalidad por otra parte. Su error fue dar por buena la subjetividad del bien y el mal, sin cuestionarla. Ya no le quedaba otro remedio que fundamentar la universalidad de los deberes construyendo una ética puramente formal sin ningún contenido empírico. Pero el punto débil de Kant son estos presupuestos teóricos que constituyen su punto de partida. La mejor crítica de Kant arranca de la negación de estos presupuestos. Si negamos que la felicidad sea un estado puramente subjetivo, y afirmamos que es consecuencia de la realización de valores objetivos, se ha eliminado la necesidad de una ética puramente formal como la de Kant. En esta línea uno de los mejores críticos de Kant ha sido Scheler, cuya fundamentación ética vamos a estudiar a continuación. Scheler reivindica frente a Kant la relevancia ética del concepto de felicidad y para ello sigue dos pasos teóricos principales: (a) Afirma que lo bueno y lo malo son realidades plenamente objetivas y universalmente válidas. Determinadas cualidades que descubrimos en las acciones nos motivan al margen del “placer práctico” que produzcan. Esas propiedades reciben el nombre de “valores”. Scheler propone, así, una ética que siendo material, es a la vez apriórica. (b) Analizando las experiencias emocionales y tendenciales de la vida psíquica, que es donde se localiza la experiencia de la felicidad, Scheler muestra que la felicidad no es primariamente un sentimiento positivo de placer ni de agrado, sino la realización de valores objetivamente positivos. Así, frente al formalismo kantiano, puede reivindicar una ética apriórica que no sea puramente formal, sino que admita contenidos materiales objetivos. Nos limitaremos a recordar algunos elementos indispensables para entender la sugerente reacción de Scheler ante el tratamiento kantiano del tema de la felicidad. 1. Por lo que hace a la recuperación de la realidad objetiva del bien, la contribución decisiva de Scheler consiste en el desarrollo de una propuesta que gira en torno a su novedosa noción de "valor". Por valores entiende este autor ciertas cualidades sui generis -es decir, irreductibles a cualquier otra suerte de cualidades- de que están revestidas las cosas y las acciones. Las cualidades de valor no son definibles, pero, dada su extraordinaria abundancia, no resulta difícil ofrecer ejemplos que ayuden a dirigir la mirada en la dirección adecuada. Pensemos en la calidad de un vino, en la belleza de una composición musical o en la nobleza de una actitud. Scheler no sólo sostiene que son propiedades objetivas, sino que tienen fuerza normativa. Así llega a considerar las leyes aprióricas que gobiernan este ámbito como verdadero fundamento de la ética. 2. De la caracterización del reino de los valores llevada a cabo por este autor destacamos dos elemen- 66 tos principales.33 Primero, que el universo del valor, lejos de ser uniforme, está profusamente diversificado. Scheler menciona cuatro grandes clases de valores por los que se orienta la vida moral: los hedónicos, los vitales, los espirituales (que comprenden los estéticos, los intelectuales y los de lo justo) y los valores de lo santo. A ellos hay que añadir los valores morales propiamente dichos, más todas las especies subordinadas en que se desglosan esas cinco grandes familias de valor hasta llegar a sus matices últimos. Segundo, que las diversas clases de valor guardan entre sí relaciones jerárquicas. Los valores vitales y los espirituales, por ejemplo, no sólo son cualitativamente distintos, sino que poseen distinta "altura" (éste el término utilizado por Scheler), de suerte que los espirituales son considerados por él como más altos o superiores a los vitales. 2. Pasemos ahora a considerar, también brevemente, lo más característico del novedoso análisis psicológico de la vida emocional elaborado por Scheler. El paso de la ontología de los valores a la psicología de los sentimientos resulta aquí sumamente natural, dado que nuestro autor sostiene que la más originaria captación de los valores por el espíritu humano sucede en actos de naturaleza emocional.34 Y es justamente el haber establecido esta conexión entre valor y sentimiento lo que permite a Scheler explorar sistemáticamente la correspondencia entre el ámbito objetivo de los valores (en especial su variedad y jerarquización) y la diversidad de la vida emocional (y tendencial). Veremos que semejante planteamiento de la investigación termina arrojando como resultado una teoría de la felicidad bien distinta de la kantiana. Kant, de acuerdo con el sensualismo ilustrado, entiende el placer y el dolor como estados afectivos ciegos. Precisamente porque se trata de sentimientos no intencionales, no cabe "comprender" un placer, sino sólo explicarlo señalando su origen. Una vez que se ha excluido la existencia de una tendencia dirigida al polo de la realidad objetiva, ya no hay diferencias cualitativas en la forma de experimentar placeres y dolores. De hecho, Kant, según vimos, reduce toda diversidad entre placeres a diferencias de grado, haciendo de los estados placenteros ciegos la forma genérica elemental de todo otro placer. Pues bien, frente a este concepto homogéneo de los sentimientos de placer y dolor, Scheler distingue dos tipos de sentimientos bien distintos: aquellos mediante los cuales accedemos originariamente a las cualidades de valor, a los que Scheler denomina “sentimientos de valor" (Wertfühlen); y aquellos que consisten en “estados afectivos secundarios” como repercusión de los anteriores (Gefühlen).35 Como ejemplo de sentimiento de valor podemos considerar la experiencia estética por la que capto la serena belleza de un paraje natural. En cambio, el arrobamiento en que esa experiencia me sume sería un ejemplo de estado afectivo secundario. Obsérvese que mientras los sentimientos de valor son siempre intencionales, los estados afectivos pueden serlo o no serlo. El arrobamiento, por ejemplo, se dirige claramente al valor del objeto de que he quedado prendado; pero la euforia no es tendencial, sino que está producida químicamente por la ingestión de alcohol y no tiene un objeto propio. El borracho está alegre sin motivo. A la luz de esas distinciones, la caracterización kantiana del sentimiento de placer y de dolor resulta doblemente insuficiente. En primer lugar Kant ha pasado por alto la peculiaridad irreductible de los sentimientos de valor frente a los estados afectivos. En segundo lugar ha interpretado todo estado afectivo como no intencional, equiparando así el entusiasmo, la paz de espíritu o la tristeza a ciegos estados sensibles iguales a los que pueden producir las drogas. El resultado es una imagen empobrecida y monocroma de la vida emocional. Pero hay más: a la distinción "horizontal" entre sentimientos de valor y estados afectivos, se añade la diferenciación "vertical" de estos últimos. Se recordará que Scheler concibe el reino de los valores como un ámbito jerarquizado en el que a cada cualidad de valor le corresponde una altura determinada. Pues bien, esta diversa “altura” de los valores tiene su reflejo en la "profundidad" (Tiefe) de los estados afectivos suscitados por ellos. El sentimiento de paz que procura la experiencia religiosa, por ejemplo, no sólo es específicamente distinto del placer sensible de una buena digestión, sino que también es más profundo, más cercano al centro de la persona. En la terminología de Scheler, los estados afectivos derivados de las cuatro clases de valores y disvalores (hedónicos, vitales, espirituales y de lo santo) son, respectivamente, placer/dolor, alegría/pena, felicidad/ infelicidad, y por último bienaventuranza/desesperación.36 Tras este rápido resumen de la teoría scheleriana de los sentimientos, por fin estamos en condiciones de presentar los elementos básicos de la matizada posición de este autor ante el problema filosófico de la 33 Ética, Caparrós, Madrid 2001, 173-179 “El conocimiento de los valores en la ética fenoménica”, Pensamiento 36 (1980) 287-302 35 M. SCHELER, o.c., 356-369 36 Ibid., 444-463 34 M. SCHELER, J. M. PALACIOS, 67 felicidad. Y lo primero que debemos decir es que Scheler, al igual que Kant, rechaza el eudemonismo entendido aquí, nótese bien, como principio que hace de la búsqueda de la felicidad hedónica el fin último de la conducta-, pero lo rechaza por otras razones. La principal es que los únicos estados afectivos positivos que pueden ser buscados y provocados conscientemente por el sujeto son los placeres sensibles: puedo, en efecto, regalarme con una comida opípara o encender una pipa de mi tabaco favorito. Pero, de acuerdo con la jerarquización scheleriana de los sentimientos, el placer sensible es, de todos los estados afectivos, el más superficial, y no es capaz de procurar, por sí solo, verdadera felicidad.37 Más aún, la búsqueda consciente y sistemática del placer sensible es síntoma inequívoco de profunda insatisfacción en estratos más profundos de la vida del espíritu. El hedonismo práctico es siempre, en el fondo, una huida hacia delante.38 Como se ve, en el rechazo por parte de Scheler del eudemonismo hedonista hay una concepción de la felicidad muy distinta de la de Kant. La felicidad verdadera para Scheler no es la satisfacción de los gustos de la sensibilidad, sino el estado afectivo al que líneas más arriba hemos llamado bienaventuranza. Se trata de una tonalidad afectiva suscitada en el estrato más profundo de la vida emocional por la consecución de los valores más altos. La felicidad verdadera o bienaventuranza contagia su tono positivo a toda la persona, que ya no se ve afectada por los cambios que se originan en estratos más superficiales de la vida anímica. Es justamente esta manera de entender la felicidad la que permitirá a Scheler afirmar - contra Kant- que hay un nexo esencial entre virtud y felicidad: el hombre bueno siempre es feliz y el feliz siempre es bueno. Para terminar de entender esto hay que acompañar más lejos todavía a Scheler en su descripción de las conexiones entre la vida tendencial y la emocional. La clave está en concebir la felicidad no como meta de la virtud ni tampoco como consecuencia suya, sino como fuente de la que brota la conducta virtuosa. Tengamos presente que, según nuestro autor, nuestros deseos y voliciones (y en general todos los actos tendenciales) se fundan en la aprehensión emocional del valor hacia el que esos actos se orientan. Tal aprehensión se da, como sabemos, en un sentimiento de valor al que, a su vez, corresponde un estado afectivo cuya profundidad es proporcional a la altura del valor aprehendido. Pero este estado afectivo no es una consecuencia causada por el acto tendencial, sino que es más bien su fuente, lo que lo posibilita. En general, el acto tendencial referido a valores más altos nace de estados afectivos más profundos, mientras que el acto tendencial referido a valores más bajos brota de de estados más superficiales. Y como los estados afectivos más profundos son -según vimos-- la bienaventuranza y la desesperación, Scheler puede concluir que es de éstas de donde brota, respectivamente, la conducta moralmente buena y la mala (es decir, la conducta que respeta y promueve los valores superiores y la que atenta contra ellos). Felicidad y bondad moral resultan ser inseparables. 37 38 Ibid., 454 s. Ibid., 466-469. 68 Textos Texto 16. Amor y Ética La sociedad actual y sus esquemas mal llamados éticos está fundamentada sobre una contradicción descarada: por una parte, el egoísmo ha sido el convencimiento práctico que ha llevado a la construcción de la sociedad de competencia; por otra, el principio “no seas egoísta” se ha convertido en uno de los instrumentos ideológicos para reprimir la espontaneidad y el libre desarrollo de la personalidad. En el fondo tal contradicción no existe, ya que ambas tesis concluyen en el mismo imperativo práctico. La más importante cuestión de la existencia es el interés unívoco por el crecimiento. Quizás esto explica un poco por qué la sociedad actual sufre a todos los niveles, pero más a nivel ético, una crisis tan honda como la que hemos descrito. Si la experiencia de amor es la experiencia fundamental del hombre y, por supuesto, la experiencia fundamental a nivel ético, hemos de reconocer que la sociedad contemporánea está cimentada sobre cualquier cosa menos sobre una recta noción del amor. Y lo que es peor, hasta que no vuelva a las fuentes del verdadero amor, cosa bien difícil, la sociedad se verá impotente para salir del callejón sin salida en que está sumida y en el que cada vez se encierra más tercamente. Como ha mostrado suficientemente Fromm, en la base de este fenómeno social existe una falsa concepción del amor a sí mismo y, por consiguiente, del egoísmo, que proyecta su falsedad sobre el amor al otro. Se hace equivaler el amor a sí mismo con el egoísmo, cuando en realidad es justamente lo contrario. El egoísta se odia a sí mismo. El egoísta es incapaz de soportarse a sí mismo y por eso se odia y por eso no puede amarse profundamente a sí mismo. La condición imprescindible para amar a los demás es un auténtico amor a sí mismo. Lejos de condenar el amor a sí mismo, como tantas veces se ha hecho, debemos educar a los hombres para que sepan amarse de verdad. La vida, para que esté llena de capacidad amorosa, debe ser una vida querida, una vida dichosa, una vida feliz. Por eso se ha de cuidar con esmero y con mimo el propio amor. Una persona que aún no o que ya no se respeta a sí misma, ni se ama, ni es capaz de retomar hacia el cogollo de su alma para proyectar desde ella sobre el otro una mirada de amor. Si existiera un hombre solamente capaz de amar a los demás e incapaz de amarse a sí mismo, en realidad no podría amar a nadie. El amor a los demás y el amor a sí mismo no son excluyentes. “El amor en principio es indivisible y. por tanto, el amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas, es conjuntivo”. El hombre debe hacer crecer dentro de sí un verdadero amor que le capacite para el amor total. Sin embargo, parece como si el amor dijera fundamentalmente una actitud hacia los demás. Y es verdad. Aunque el amor a los demás no excluye ni presupone el amor a sí mismo, es cierto que el amor y la amistad consisten más en amar que en ser amados. En esto coincidían ya los antiguos y en ello se revela una de las características más importantes del amor: su incondicionalidad. El amor, para ser verdadero, ha de ser in-condicional. Esta incondicionalidad del amor corresponde sin duda a uno de los anhelos más profundos del hombre. Poner por delante del amor una condición, una necesidad, cualquier otra realidad, revela ya falta de amor, de madurez y de personalidad. Se comprueba de forma palpable en uno de los grandes enemigos del amor: el deseo de exclusividad, que tantos dramas ha provocado en toda la historia de las relaciones humanas. Cuando el amor no libera, cuando encierra al otro en un círculo irrespirable, cuando lo quiere como posesión suya y exclusiva, el amor desaparece y, a la larga, muere. Se ha puesto una condición al amor y éste ha muerto a manos de ella. La expresión “celos de muerte” revela cómo el amor frustrado es capaz de matar al amado, pero revela también que el amor está en trance de morir siempre que aparece la exclusividad. La incondicionalidad del amor descubre también una de las características más hermosas del querer humano: la fe en el otro. El amor es a la postre un acto de fe en el otro, en su presente y en su futuro. Como dice Garaudy con una bella expresión: “El amor es una apuesta por el porvenir del hombre”; en ese sentido, rompe la regla de juego de una sociedad demasiado ordenada y, en ese sentido también, los hombres llamados de orden no suelen en general gustar del amor. En todo caso queda claro que el amor es esencial para la vida humana en su sentido pleno. Una vida sin afectividad es una vida llamada al fracaso, al fracaso ético, al fracaso de felicidad y al fracaso total. El amor así entendido, como núcleo de la vida, no es sólo un arranque súbito, según lo imaginan a veces los enamorados, sino una orientación entera de la vida, que determina incluso el modo de relación con el mundo como totalidad. Nuestro principio para medir la bondad o maldad ética de un hombre, de sus acciones y de su vida entera también es válido en el orden del amor. Una vida pobre en amor, ya sea porque realmente hay poco amor positivo, porque existen tremendas inhibiciones que lo impiden, o porque nunca ha experimentado 69 hondamente el hábito amoroso, es una vida en peligro, una vida cuyo sentido debe necesariamente cambiar, una vida llamada a la conversión ética. El amor, siendo esencial a la vida, es la primera y más clara manifestación de la rectitud o fracaso de la existencia.39 Texto 17. Solidaridad y egoísmo Quisiera también entablar ahora un breve diálogo con mi buen amigo F. Savater, quien propuso en tiempos el egoísmo ilustrado, como base ética para una democracia y tal vez se vio en ciertas dificultades semánticas para defenderlo. En efecto, según el Diccionario de la Real Academia, “egoísmo” significa “inmoderado y excesivo amor, que uno tiene a sí mismo y que le hace atender desmedidamente a su propio interés, sin cuidarse de los demás”; mientras que el Diccionario de Maria Moliner entiende por “egoísta” aquella persona “que antepone en todos los casos su propia conveniencia a la de los demás, que sacrifica el bienestar de otros al suyo propio o reserva sólo para ella el disfrute de las cosas buenas que están a su alcance”. Atendiendo, pues, al significado y uso de los términos, mal lo tiene el egoísmo para fundar una moral solidaria, por mucho que se ilustre, hasta el punto de que algún diccionario de sinónimos y antónimos señala entre los antónimos del término “egoísmo” el de “solidaridad”. Así pues, o cambiamos de idioma, o del egoísmo surge, a lo sumo, un amor interesado por quienes directamente inciden en el propio bienestar, Tal vez por razones como éstas se ha decantado Savater más tarde por el amor propio, aunque apelando para ello al “amor a sí mismo”, por aquello de que “amor propio” significa “deseo de ser estimado y de merecer y obtener alabanzas”, A mi modo de ver, sin embargo, tales sustituciones tampoco resuelven mucho las cosas, porque la solidaridad exige una dialéctica de autocentramiento y descentramiento, que no surge de un quererse a sí mismo, por muy racional que sea. En efecto, la solidaridad significa una relación entre personas, que participan con el mismo interés en cierta cosa, y expresa la actitud de una persona con respecto a otras cuando pone interés y esfuerzo en una empresa o asunto de ellas. Ejemplo de tal actitud sería la firma de una carta o la adhesión a una huelga para defender intereses ajenos. Por tanto, mientras que el egoísmo y el amor propio suponen autocentramiento y la afirmación del individuo como axiológicamente anterior a la comunidad, de modo que cada individuo valore la vida comunitaria y a los demás hombres según el beneficio que le reporten, el hombre solidario se sabe inscrito ya en una comunidad humana, con la que ya comparte intereses, y además valora como en sí valioso a cada uno de sus componentes. Obviamente ha de valorarse a sí mismo, cosa que parecen haber olvidado algunas éticas que hicieron de la autonegación la actitud moral por excelencia. Pero eso no significa que desde su amor a sí mismo haya de calcular el beneficio que los demás le reportan. Contra tal cálculo, como base de la moral, se alzan el descubrimiento de la propia pertenencia a una comunidad y el de que hay seres -los hombres -en sí, y no sólo para mí, valiosos. Vivir según este descubrimiento exige una dialéctica de autocentramiento y descentramiento, que configura los perfiles de una moral solidaria, más allá del egoísmo y de la autonegación. Y con ello pasamos a la segunda precisión que anteriormente realizamos: la solidaridad no es únicamente cooperación. Parecería que convertir la solidaridad en cooperación resulta conveniente por dos razones: 1) porque la solidaridad supondría adherirse a una causa, aunque no resulte rentable a quien adopte tal actitud, y esto significa introducir una relación de asimetría entre el que ejerce la solidaridad y el que se beneficia de ella, relación que supone una cierta superioridad por parte del primero y de inferioridad por parte del segundo. Es más digno para el beneficiario -se dice--- saber que el beneficio puede ser mutuo, que sentirse unilateralmente beneficiado: la cooperación aumenta la autoestima en mayor medida que la solidaridad desinteresada. 2) A mayor abundamiento, parece que el egoísmo individual es la base más firme para construir cualquier edificio moral y que, por tanto, tendrán más fuerza persuasiva y arraigo más duradero las ofertas cooperativas, de las que se esperan beneficios mutuos, que las solidarias, de las que sólo una parte espera beneficios. Ciertamente son éstas razones de peso y no seré yo quien desdeñe -en lo que respecta a la primera de ellas- el valor de la autoestima, porque creo que es un gran mérito de cierto pensamiento liberal haberse percatado de que la autoestima es uno de los bienes primarios, a los que ningún hombre quería renunciar, ya que sin estima por la propia persona y por el propio proyecto vital ningún individuo se encuentra con “moral” -con ánimo- para llevarlo adelante. En este sentido creo que cuantas morales han exaltado una humildad entendida como autonegación han procedido en contra de los hombres. Esto admitido, pienso, sin 39 R. LARRAÑETA, Una moral de felicidad, Salamanca 1979, 316-319. 70 embargo, que las razones a favor de una actitud solidaria no se dejan reducir a las que abogan por una cooperativa […] A mi modo de ver, por tanto, una ética política que hace justicia a la realidad social es la que colabora en la formación de hombres autónomos y solidarios, tan alejados de un colectivismo homogeneizador como de un individualismo sin señas humanas de identidad. Abandonar el colectivismo por inhumano es opción bien saludable, pero para ello no es menester abogar por un individualismo que tampoco da cuenta de lo que los hombres son. Tal vez quien entienda el socialismo en la línea de Habermas, como “una forma de vida que posibilita la autonomía y la autorrealización en solidaridad”, debería optar más bien por atender al carácter personal –autónomo- de los hombres, y a la solidaridad que constituye su elemento vital.40 40 A. CORTINA, Ética sin moral, Tecnos, Madrid 2000, 287-290. 71 TEMA IX: LIBERALISMO Y COMUNITARISMO (Resumen del capítulo 14 de L. Rodríguez Duplá, Ética, Madrid 2006 y de la sección 2d del libro de X. Etxeberría, Temas básicos de Ética, 3ª ed., Bilbao 2005, 55-65) 1. Evolución histórica del liberalismo Para los grandes filósofos de la Antigüedad la acción política tenía como fin la vida buena de los ciudadanos. Para Platón, Aristóteles y Cicerón, la legitimidad de una medida o institución política se correspondía con la felicidad que aportaba a los miembros de la comunidad. Por descontado, ese modo de practicar la política presupone la adhesión previa a una concepción de la vida mejor para los hombres, concepción que se considere universalmente válida. A su vez, esta adhesión a una idea de la vida buena puede referirse a una minoría sabia que luego la impone al resto, como en La república platónica, o puede ser compartida por el conjunto de la sociedad, como ocurría en buena medida en la polis griega o en la Roma republicana. Por el contrario, es característico del Estado liberal moderno el no proponer un determinado estilo de vida, ni favorecerlo ni menos aún imponerlo a los ciudadanos, sino más bien crear las condiciones para que cada cual lleve adelante el modo de vida que estime oportuno, siempre que esto sea compatible con un grado igual de libertad para los demás. En las sociedades pluralistas, dada la diversidad de ideas sobre el bien del hombre, el Estado ha de mantenerse neutral o equidistante. De este modo, la libertad individual (y la tolerancia) se convierte en eje central de la política liberal, acérrima enemiga de toda suerte de despotismo o paternalismo. La idea de que todo individuo tiene derechos y libertades básicos que han de ser respetados por todos y tutelados por el Estado ha hecho enorme fortuna primero en Occidente y luego a escala universal. Tan grande es hoy el prestigio de los que elocuentemente se ha dado en llamar “derechos humanos”, que a menudo olvidamos que se trata de una conquista teórica relativamente reciente. Por lo demás, el proceso histórico de reconocimiento de tales derechos ha sido largo y complejo. Suelen distinguirse en el reconocimiento de los derechos humanos diversas etapas o generaciones. Locke es el gran inspirador de la primera generación de derechos tales como el derecho a la vida y a la seguridad jurídica, la libertad de conciencia y de expresión, la libertad de desplazamiento y residencia, el derecho a la propiedad privada, el sufragio censitario o el derecho a ciertos tipos de asociación. Fácilmente se echa de ver que la proclamación de estos derechos persigue la delimitación de un perímetro de libertad individual que no puede ser transgredido por el Estado. El principio liberal de la prioridad de la justicia tiene como objetivo la defensa de la libertad individual frente a injerencias sociales o estatales. Pero ¿por qué se ha de conceder a la libertad el lugar supremo en la escala de los valores políticos, tal como hace el liberalismo? En este punto el liberalismo ha ido fluctuando a lo largo de la historia, ofreciendo distintas fundamentaciones para la supremacía de la libertad. Veamos algunas de ellos: a) Locke Los derechos y libertades individuales son defendidos por Locke a título de “derechos naturales”, es decir, derechos que, por voluntad divina, asisten al hombre ya en estado de naturaleza, con independencia de todo pacto o convención humana. El Creador ha hecho a todos los hombres libres e iguales: libres para poder vivir como mejor les parezca, iguales en el sentido de tener todos igual derecho a hacer uso de sus capacidades para la conservación de su vida. Por lo demás, en el estado presocial no faltan las leyes. Rige allí la ley natural, inscrita por Dios en el corazón de los hombres. Quien atenta contra su prójimo se excluye voluntariamente de la comunidad de los seres racionales, por lo que, a falta de instituciones jurídicas, el ofendido puede legítimamente tomarse la justicia por su mano. Volviendo al uso de las propias facultades para la supervivencia, el liberalismo naciente primará el derecho a la propiedad privada. Locke advierte que el trabajo sólo es plenamente eficaz si quien lo realiza es poseedor de los instrumentos necesarios para realizarlo y de los frutos obtenidos mediante este trabajo. En esto estriba la legitimidad de la propiedad privada, que tanta importancia adquirirá en el sistema de este autor. El carácter explícitamente teónomo y religioso de la fundamentación de las libertades básicas en Locke (verdad, libertad y estado) se ve confirmado por su doctrina sobre la tolerancia, que con toda coherencia garantiza la libertad religiosa pero prohíbe de manera terminante el catolicismo y el ateísmo que socava los fundamentos del orden social previamente establecidos. Aunque el ascendiente ejercido por Locke en la tradición liberal ha sido y sigue siendo inmenso, su 72 doctrina de los derechos naturales apenas cuenta hoy con partidarios. Este hecho no es casual, sino que responde a la lógica interna del liberalismo. El liberalismo inicial de Locke ha ido avanzando hacia una acentuación creciente de la neutralidad estatal. b) Stuart Mill Otro hito capital en la serie de justificaciones liberales del valor supremo de la libertad lo constituye el ensayo Sobre la libertad de J. Stuart Mill. En los capítulos III-V se ofrece una variedad de argumentos a favor de lo que este filósofo denomina “individualidad”: la libre autodeterminación de todo individuo adulto. Mill sostiene que es absurdo que la sociedad imponga a uno de sus miembros un determinado modo de vida, siendo así que él tiene más elementos de juicio que nadie para saber qué es lo que le conviene. “Se condena cualquier intromisión externa ‘paternalista’ en la configuración de nuestra realización personal, aunque pretenda fundamentarse en que es bien”.41 Esta intromisión es claramente ilegítima tanto si es ejercida por otros individuos como si lo es por las instituciones de la vida civil o de los Estados, Mill considera que también el ejercicio de la libertad es un buen medio para la promoción de la felicidad individual y aun del progreso de la civilización. Inversamente, insiste en el carácter contraproducente de las medidas restrictivas de la individualidad. Pero el argumento más interesante de cuantos esgrime Mill señala que la autodeterminación es uno de los ingredientes de la felicidad. La idea no es nueva. La encontramos ya en Aristóteles e incluso antes. En la Ética a Nicómaco se insiste repetidamente en que el uso de la razón práctica individual es condición inexcusable de la plenitud humana. Por eso los esclavos no pueden alcanzar ese modo superior de existencia, porque no les está permitida la deliberación práctica que le convierte a uno en autor de su conducta. Según esta visión, “no nos construimos como humanos porque realicemos este o aquel proyecto de bien. Nos construimos como humanos porque ejercemos nuestra libertad; el bien solo es bien si es promovido desde nuestra propia capacidad de elección”.42 Esto significa que se realiza más el adulto que se equivoca al elegir algo malo libremente, que el que acierta al hacer algo bueno forzado. Las instituciones públicas no pueden favorecer ninguna concepción de la vida buena. Dado que estas concepciones reposan por lo general en cosmovisiones religiosas, metafísicas o ideológicas, el principio de neutralidad implica la no adhesión del Estado liberal a ninguna de tales cosmovisiones. Y así, desprovista de todo fundamento cosmovisivo, la doctrina de los derechos naturales se apoya solo sobre la frágil base del empirismo cientificista predominante en la cultura moderna. c) Isaiah Berlin Merece la pena considerar la actitud que adopta ante la misma cuestión Isaiah Berlin, una figura eminente del liberalismo contemporáneo. En sus Cuatro ensayos sobre la libertad, afirma este autor que la capacidad de elegir por uno mismo es “un ingrediente inalienable de lo que hace humanos a los seres humanos”. Privar arbitrariamente a un hombre de esa capacidad de autodeterminación es pecar contra su condición de hombre, como un ser con una vida propia. ¿En qué se funda Berlin para esta exaltación de la libertad? Ciertamente no basta decir que ser humano y libertad se implican mutuamente, pues el concepto de naturaleza humana es de suyo controvertido y requeriría prolijas explicaciones que Berlin no ofrece. La defensa que Berlin hace de la libertad individual no se limita a una fácil profesión de humanismo. Su posición se funda en la idea de que los fines que persigue la acción humana no forman un sistema armónico y coherente. Antes bien, esos fines plantean exigencias heterogéneas e incompatibles. Sólo cabe satisfacer unas al precio de sacrificar otras, y ni siquiera cabe ordenarlas todas de manera definitiva en una única escala de valores que pudiera orientar la deliberación. De aquí se sigue que si no hay un único modelo de conducta racional, tampoco tiene sentido el empeño de encontrar un modo de reconciliar los juicios de valor discrepantes. Un caso típico de este conflicto es cuando entran en colisión derechos enfrentados, como puede ser el derecho a la vida de la madre y del feto que lleva dentro. Para Berlin no hay modo de establecer una jerarquía de valores entre ambos derechos. Por eso nadie puede obligar despóticamente a otro a que adopte una determinada jerarquía de valores en esos conflictos. El pluralismo irreductible de los ideales de vida revela que todo despotismo, incluso el mejor intencionado, no tiene legitimidad ninguna. Solo los padres pueden imponer a sus niños pequeños lo que crean que es para su bien. Pero imponerlo a los adultos es un paternalismo insufrible. Por eso Berlin resalta el valor incomparable de la libertad individual. 41 X. Etxeberría, o. c, 86. 42 Ibid., 86. 73 d) Nocick Modernamente el intervencionismo estatal ha sido criticado por los pensadores libertarios como el estadounidense R. Nozick. Veamos cómo razona. Todo ser humano es propietario natural de su propia persona y tiene un derecho absoluto sobre “el trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos”. La relación del individuo con el Estado es puramente exterior e instrumental: los hombres se asocian para la defensa de su propiedad, sin la cual la libertad es impracticable y la misma vida corre peligro. La única actividad legítima por parte del Estado es la encaminada a la defensa de la libertad, la vida y la propiedad de los ciudadanos. El Estado me puede y debe obligar a respetar los derechos de los demás, o a cumplir los contratos libremente asumidos, pero no puede exigirme benevolencia o solidaridad hacia el prójimo. Las políticas fiscales redistributivas, el precepto de prestación de auxilio o el servicio militar obligatorio son, a juicio del pensamiento libertario, abusos de la maquinaria estatal que deberían ser abolidos. Y otro tanto cabe decir de las interferencias del Estado en materia de actividad económica, tales como el establecimiento de un salario mínimo, de condiciones de seguridad laboral o de seguridad social. Incluso la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad o del casco de motorista les parece una forma de paternalismo que atenta contra la libertad individual. Especial interés reviste la crítica de la justicia distributiva desarrollada por Nozick en su libro Anarquía, Estado y Utopía. A juicio de este autor, la idea misma de justicia distributiva es engañosa por cuanto presupone que entre las múltiples distribuciones posibles de la riqueza y los ingresos en una sociedad hay una que es preferible desde una perspectiva moral. Ahora bien son las distintas concepciones de la justicia las que determinan la distribución preferible, de acuerdo con diversos criterios o combinaciones de criterios (utilidad total, utilidad media, igualdad, méritos, necesidades, etc.). Para los libertarios la elección entre esos diversos criterios de redistribución es arbitraria, y por tanto el Estado no tiene derecho a imponer una redistribución basada en criterios discutibles. Antes bien, tal intervención comportaría una lesión injustificable del derecho de cada individuo a disponer libremente de lo que legítimamente le pertenece. Para los libertarios, lo único decisivo desde el punto de vista de la justicia es cómo se haya llegado a la posesión de los bienes que cada individuo tiene. Si uno ha adquirido de manera legítima lo que posee (al ganarlo con su trabajo o al heredarlo) la distribución de recursos es justa con independencia de su desigualdad. A un multimillonario que ha obtenido sus bienes legítimamente no hay quien le pueda obligar a redistribuirlos con los necesitados. Por eso en la sociedad norteamericana liberal no se ha desarrollado la seguridad social del Estado providencia en la misma medida que en una Europa mucho más afectada por el socialismo. En Europa la cobertura social igualitaria posibilita que cualquiera acuda a la sanidad pública gratuita con cargo al presupuesto estatal, para curarse. Los liberales disienten. Por supuesto cada uno tiene el derecho a escoger el estilo de vida que quiera, por más riesgoso que sea para su salud. El que quiera fumar que fume en privado (eso sí, sin echar el humo a los demás). El que quiera tomar droga, que la tome. El que quiera practicar deportes de riesgo, que los practique (eso sí, sin poner en peligro la vida de los otros). Pero ¿tiene uno derecho a que le subvencione el Estado (es decir, los contribuyentes) la curación de enfermedades contraídas en ejercicio de un estilo de vida arriesgado o poco sano: tabaquismo, alcoholismo, promiscuidad social, deportes de riesgo? ¿Por qué tendría el contribuyente que subvencionar a los que practican deportes de riesgo y necesitan luego operaciones costosísimas en caso de accidente? ¿Por qué tendría el contribuyente que financiar el tratamiento carísimo de las enfermedades producidas por el tabaquismo o el alcoholismo de quienes han decidido adoptar este modo de vida que atenta contra la salud? Dicen los liberales como Nocick: El que quiera fumar, que fume, pero que luego no pretenda que yo le pague los gastos médicos que ese tabaquismo le produzca. 2. Las contradicciones del liberalismo Hasta aquí hemos expuesto la doctrina del pensamiento liberal en su desarrollo histórico, señalando cuatro hitos en este desarrollo: Locke, Mill, Berlin y Nocick. Vamos ahora a mostrar las aporías y contradicciones que entraña el pensamiento liberal. a) Debilitamiento del valor incondicionado de la libertad En el caso de Berlin hay que advertir que la hipótesis fundamental de la inexistencia de un único orden de valores, surte en realidad un efecto contrario al deseado por Berlin, pues debilita la misma afirmación del valor incondicionado de la libertad. Al afirmar la inconmensurabilidad de las concepciones del 74 bien, desaparece la posibilidad de justificar la preferencia que él tiene por la libertad frente a quienes se declaren partidarios de postergarla en favor de otros principios. Si todo ideal de vida es una opción arbitraria, incapaz de dar razón de sí misma, también es arbitraria la opción por la libertad como ideal de vida. Los que renuncian a fundamentar la ética en una metafísica o antropología filosófica olvidan que la libertad humana es una verdad metafísica que no puede probarse empíricamente. De hecho muchos científicos deterministas niegan de hecho la libertad y afirman que es solo una ilusión. Y si la libertad es puesta en entredicho, ¿cómo desarrollar una ética verdaderamente humana? Vemos así la dificultad que tiene el intento liberal de fundamentar el valor supremo de la libertad sin atreverse a cuestionar la actitud antimetafísica de la modernidad. Está construyendo sobre un terreno minado. b) La libertad y las condiciones de su ejercicio Una segunda dificultad teórica del liberalismo es el hecho observable de que la libertad puede entrar en conflicto con las condiciones de su ejercicio. Para que todos puedan ejercer una libertad real, y no solo teórica, necesitan tener unas condiciones de vida cuyo logro impone una merma de la libertad de los demás. Hoy día un peón agrícola ya no es un esclavo, sino un hombre libre. Nadie le puede obligar a que trabaje para un patrón. Patrón y peón entran libremente en un contrato de trabajo que la otra parte puede aceptar o rechazar. Pero ¿es de verdad libre al peón para aceptar un contrato en que se le paga un sueldo miserable? Si la única alternativa es morirse de hambre, tendrá que aceptar “libremente” las condiciones que le ofrece el patrón. En un régimen estrictamente liberal el Estado no debería entrometerse en dicho contrato, ni exigir ningún tipo de condiciones. El patrón y el peón han de pactar libremente entre ellos sin ingerencia externa. Pero es ilusorio hablar de la “libertad de contratación” de un peón que si no acepta el contrato se muere de hambre. Por eso, frente al régimen liberal, el socialismo pide al Estado que interfiera en las contrataciones y fije un salario mínimo y otras exigencias que ningún patrón pueda desatender. Esto supone claramente una ingerencia del Estado en el libre juego de la contratación. Limita la libertad del patrón, pero lo hace para proteger la libertad real de la parte más débil. Por eso tras la primera generación de derechos humanos surgió una segunda generación que en lugar de limitar la actividad estatal, ha tratado de encauzarla de forma que garantice a todos los ciudadanos las condiciones materiales mínimas para el libre despliegue de su personalidad. Entran en este capítulo los derechos a la atención sanitaria, la educación, el trabajo, la seguridad social o una remuneración razonable. A estos derechos de naturaleza socioeconómica se añaden ciertas conquistas específicamente políticas, como el sufragio universal, la plena libertad de asociación o el derecho a la huelga. Nótese que mientras los derechos humanos de la primera generación se inspiraban en la idea del respeto a la libertad individual, los de la segunda se inspiran en el principio de igualdad social. Entre las dos generaciones existe una tensión permanente. Los primeros tratan de limitar la actividad del Estado, los segundos tratan de estimularla. El añadido de los nuevos derechos humanos responde a la convicción de que para poder ejercer los derechos de la primera generación es imprescindible contar con unas condiciones mínimas de salud, educación, seguridad social, etc. La enfermedad, la ignorancia o la miseria convierten en papel mojado el más solemne reconocimiento de libertades civiles. Las libertades formales del liberalismo no son reales y favorecen al fuerte frente al débil. El Estado debe interferir en la contratación y fijar un sueldo mínimo. Cualquier contrato que no ofrezca un sueldo mínimo será ilegal y punible. Ese tipo de interferencias por parte del Estado son mal vistas por los liberales que solo quieren un Estado mínimo, un Estado policía que vigile el cumplimiento de los contratos pero no interfiera en la libre contratación entre individuos adultos. Otro modo habitual de garantizar a todos los miembros de una sociedad el disfrute de los derechos socioeconómicos es la puesta en práctica de políticas fiscales redistributivas que financien las prestaciones sociales. De ese modo, los que por su pobreza no tienen acceso a la educación o a la sanidad privada, pueden recibir una educación y una sanidad de calidad a cargo del presupuesto del Estado, financiada con los impuestos que el Estado cobra. Lógicamente esos impuestos no pueden ser igualitarios, sino que el rico paga más impuestos que el pobre. Pongamos que un asalariado cobra 1000 soles mensuales y tiene que pagar de impuestos un 5% = 50 soles. En cambio un empresario o una estrella de cine que ganan 100.000 soles mensuales tienen que pagar de impuestos un 70% = 70.000 soles. El Estado actúa como el bandido generoso, “roba” a los ricos para repartírselo a los pobres. El conflicto consiste en que esas políticas fiscales, por su misma naturaleza no igualitaria, infringen 75 el derecho del rico a disponer libremente de lo que legítimamente le pertenece. Al hacerle pagar elevados impuestos, el Estado disminuye su derecho a los bienes que se ha ganado honradamente con su trabajo. Además de ese modo se desincentiva a los empresarios que pierden motivación para seguir invirtiendo y creando trabajo y riqueza. Por tanto hay una tensión entre derechos de primera generación (libertad, propiedad) y de segunda (acceso de todos a las prestaciones sociales). El acceso de todos a las prestaciones sociales supone infringir la libertad de los ricos y su capacidad para disponer de su propiedad justamente obtenida. 3. Crítica del comunitarismo al liberalismo Confrontada con este dilema entre las dos generaciones de derechos, la tradición liberal se ha escindido en dos corrientes. Una corriente, que arranca de Locke, declara sagrados los derechos del individuo, sobre todo el de la propiedad privada, y en consecuencia condena toda intervención redistributiva por parte del Estado. Tal es la opinión de los economistas neoliberales partidarios del Estado mínimo, que defienden la iniciativa privada y la libertad de mercado alegando que esta política se traduce a la larga en el mayor bienestar general. Según ellos, los hombres se motivan solo por el afán de lucro, y cuanta mayor ganancia esperen obtener, más esfuerzo y creatividad invertirán en sus empresas. Cuando el Estado se va a llevar una parte sustancial de sus ingresos, se fomenta la pasividad, la falta de iniciativa empresarial, y eso a la larga es malo para la sociedad. Pero esta visión es menos humana y trae consigo serias lacras sociales: capitalismo salvaje, explotación del tercer mundo, desigualdades crecientes, formación de monopolios que liquidan la competencia, falta de solidaridad social y de participación en la vida política, etc. Dichas consecuencias son difíciles de aceptar, pero hay que afirmar que son un desarrollo más coherente de los principios liberales en los que se basan. La otra corriente, que se remonta a Rousseau y tiene a Rawls como su mejor exponente contemporáneo, se muestra partidaria de practicar ciertas restricciones de la libertad en aras de la igualdad. Favorece las políticas fiscales redistributivas, y la interferencia del Estado en la contratación interpersonal para garantizar la libertad real de los que se encuentran en la situación más débil. Rawls y otros pensadores, admiten que el Estado pueda restringir las libertades individuales en orden a conseguir una mayor igualdad real entre sus miembros, y colocan en la cúspide de los valores la justicia, ante la cual la libertad humana debe someterse. Esta postura moderada de Rawls resulta intuitivamente más humana porque evita las consecuencias más crueles del ultraliberalismo puro y duro de Nozick, pero hay que reconocer que en el plano argumentativo es menos coherente. Si se parte de la afirmación absoluta de los derechos individuales a la libertad y a la propiedad, resulta en efecto muy difícil justificar la restricción de esos mismos derechos en atención a otros principios como la igualdad o la solidaridad que son ajenos al repertorio inicial del liberalismo. El ultraliberalismo es coherente con los principios en los que se inspira, pero resulta inhumano. El liberalismo moderado de Rawls, en cambio, es más humano, pero peca de incoherencia con los principios liberales en los que se basa. Ante este dilema, la escuela de pensadores comunitaristas ha exigido una revisión radical de esos principios iniciales del liberalismo que pusieron en marcha esa dinámica que ha llevado a conclusiones tan aberrantes o tan contradictorias. El comunitarismo critica no ya solo las consecuencias inhumanas de la versión ultraliberal de Nocick, sino a los mismos principios básicos a partir de los cuales se desarrolla todo liberalismo, incluido el de Rawls. Veremos la crítica que hacen del liberalismo dos pensadores comunitaristas: Taylor y McIntyre. 76 a) Taylor Estas son las principales críticas de Taylor al liberalismo: *Para Taylor, la prioridad absoluta de los derechos individuales al margen de compromisos sociales sólo es inteligible en el supuesto de una concepción “atomista” del ser humano. El atomismo considera al individuo como unidad básica, completa en sí misma, y a la sociedad como un instrumento artificial constituido por los individuos para el logro de sus fines particulares. Esta concepción liberal e individualista del hombre es el reverso de la doctrina aristotélica según la cual el hombre no es autosuficiente, sino constitutivamente social. Para Aristóteles el individuo tiene obligaciones para con la sociedad a la que debe su identidad personal y la posibilidad de su plenitud. En cambio para el atomismo moderno el individuo no tiene por naturaleza ningún deber de pertenecer a una sociedad artificial, ni obligación de contribuir a mantenerla o de obedecer sus leyes. Para el individualismo atomista, todos estos deberes no son naturales, sino solo fruto del consentimiento libre del individuo. *Taylor entiende que la visión liberal genera individuos desarraigados y no puede hacer frente a los desafíos modernos del multiculturalismo, el indigenismo, el nacionalismo de las minorías o el feminismo. Para el liberalismo solo existen individuos aislados y homogéneos. No existen derechos especiales a grupos o corporaciones. El principio de “un hombre un voto” significa que de hecho las mayorías pueden aplastar a las minorías que se quedan vulnerables y desprovistas de derechos ante el voto mayoritario. Quedan así desprotegidos colectivos más débiles o minoritarios, como pueden ser grupos lingüísticos minoritarios, mujeres, clases sociales con menos poder. El universalismo liberal es un universalismo abstracto que solo tiene en cuenta a individuos despojados de las características que conforman su verdadera identidad. *Taylor muestra que el liberalismo se basa en una determinada antropología, aunque no lo quiera reconocer. Con eso está dinamitando la presunción antimetafísica consustancial con el liberalismo siempre suspicaz hacia toda visión filosófica del hombre que pretenda ser universalmente válida. De ahí nace su exigencia de neutralidad del Estado respecto a los distintos estilos de vida, ya que no hay ningún estilo de vida necesariamente bueno para todos. Pues bien, Taylor demuestra que en el fondo el liberalismo se basa en una visión del hombre tan discutible como cualquiera otra de las muchas que se han propuesto en la historia de la filosofía, visión que además tampoco es comprobable empíricamente * Difícilmente el liberalismo podrá probar el carácter prescindible de las instituciones. La doctrina liberal de los derechos humanos admite que ciertas características de los seres humanos poseen valor absoluto (como la capacidad de formarse opiniones propias o de vivir de acuerdo con ellas) o bien son condiciones necesarias para el ejercicio de esas capacidades (como ocurre con la propiedad privada, según los ultraliberales). Ahora bien, sería del todo incoherente afirmar el valor absoluto de esos derechos si no se afirma al mismo tiempo la obligación que todos tienen de fomentarlos en los demás y en sí mismos. Y como quiera que el desarrollo y el ejercicio de la autonomía moral sólo son posibles en una sociedad dotada de instituciones adecuadas, se sigue que el postulado liberal de la primacía de los derechos entraña, contra lo que podía parecer, la obligación de mantener la sociedad y obedecer sus leyes. Lo cual es, desde luego, una conclusión inaceptable para los libertarios, para quienes el individuo no tiene otras obligaciones que las que libremente quiera asumir. La única manera que le queda al libertarismo de eludir ese resultado es aferrarse a la hipótesis atomista, según la cual el ser humano es plenamente humano previamente y con independencia de su vida en sociedad. Pero con ellos salen a la luz los supuestos antropológicos del liberalismo, que queda así expuesto a la crítica. La concepción atomista del hombre es, en efecto, muy difícil de sostener, como ha mostrado de manera convincente y prolija el propio Taylor en su obra mayor, Las fuentes del yo. Sostiene en ese libro que la identidad personal hunde siempre sus raíces en una concepción del bien mediada histórica y socialmente. No somos yoes exentos que se han definido a sí mismos en el vacío. Si la ética moderna ignora esta verdad, es debido a que se ha centrado casi exclusivamente en las obligaciones de justicia desechando las razones en las que se fundamentan. Pero si nos preguntamos qué entrañan nuestras reacciones morales más habituales ---el respeto a la vida o la dignidad de otra persona-- descubrimos que todas suponen un trasfondo que les da sentido, una antropología en la que se fundan. Este trasfondo incluye en todos los casos una jerarquía de valores que considera algunos como incomparablemente superiores. La identidad personal se define en buena medida por la adhesión a una escala de valores: digo quién soy yo cuando señalo qué cosas me importan. Es verdad que la libertad personal desempeña un papel importante en la formación de la personalidad y de la identidad, pero es el medio social quien nos proporciona la materia de las opciones morales. La creación libre de un valor por parte de la 77 voluntad individual es impensable si no es en el marco de una sociedad concreta, de una cultura, de una cosmovisión compartida. Uno nunca decide en el vacío quién quiere ser. El grueso de Las fuentes del yo está dedicado a la investigación de los ideales morales sustantivos que definen la identidad moderna. Junto a los bienes proclamados por las éticas universalistas, como la justicia o la democracia, Taylor detecta la pujanza del valor de la vida corriente (familia y trabajo), la benevolencia universal, el control tecnológico de nuestras condiciones de existencia, la autonomía personal. A juicio de Taylor y contra lo que sostiene el liberalismo, el bien es anterior a lo justo. No defendemos unos principios de justicia porque podamos justificarlos con un discurso racional, sino porque encajan mejor con nuestra concepción del ser humano y del sentido de su existencia, concepción socialmente adquirida y definida por valores compartidos y heredados a los que nos sentimos profundamente adheridos. En su teoría de la justicia, Rawls acepta un concepto muy básico de cosas que pueden considerarse buenas para el hombre, pero luego sus principios de justicia abarcan otros bienes humanos más elaborados y sofisticados que solo nos resultan aceptables porque concuerdan con nuestras convicciones previas, apelando a un ideal de solidaridad que Rawls no justifica, sino que da por supuesto. a) McIntyre A pesar de su oposición frontal al liberalismo como ideología Taylor no llegaba a rechazar los ideales de la modernidad en su conjunto. En cambio, encontramos un rechazo frontal de la modernidad, y no sólo del liberalismo, en las obras de Alasdair Maclntyre, otro de los autores comunitaristas principales. La obra que dio celebridad a MacIntyre se titula Tras la virtud. En ella se sostiene que el lenguaje moral contemporáneo se encuentra en una situación de lamentable desorden. No es un discurso unificado y coherente, sino una amalgama de fragmentos inconexos de los más diversos orígenes. Síntoma de esta situación es el hecho de que los debates morales (aborto, guerra justa, fiscalidad) resulten a menudo insolubles. Cuando analizamos las posiciones enfrentadas, descubrimos que parten de premisas radicalmente inconmensurables, deudoras de tradiciones diversas, lo que hace imposible el entendimiento. Debido a su incapacidad para decidir racionalmente estas discrepancias, la cultura contemporánea se ha vuelto emotivista. El lenguaje moral es hoy, lo sepamos o no, un instrumento de manipulación. Solo refleja los gustos y disgustos de cada uno y pretende influir sobre los otros para que los compartan. Responsable de este naufragio del discurso moral fue el advenimiento de la modernidad, que trajo el rechazo de partes esenciales de la tradición aristotélica. Las normas morales se habían justificado hasta entonces como reglas que ayudaban al ser humano a alcanzar su plenitud, su finalidad, su télos. El abandono moderno de la concepción teleológica de la naturaleza privó a la ética de este argumento legitimador y no ha sabido encontrar ningún otro. Sin embargo, las normas morales no perdieron de inmediato su vigencia, sino que, absurdamente desgajadas de la cosmovisión que les daba sentido, siguieron dominando las conciencias. Pero los posteriores intentos ilustrados de justificar racionalmente la moral se vieron abocados al fracaso: intentaban salvar las ramas habiendo talado el tronco. Por cierto que esta sentencia condenatoria alcanza de lleno al individualismo liberal y a la creencia en los derechos naturales. Para McIntyre, creer en derechos naturales sin aceptar una naturaleza humana es como creer en unicornios. Nietzsche fue uno de los primeros en ver claro este naufragio del discurso moral. Su propuesta es una huida hacia adelante: es la autoafirmación del superhombre que, ante la imposibilidad de encontrarle fundamento racional a la moral, procede a crear él mismo sus propios valores. No hay otra alternativa al superhombre de Nietzsche que la vuelta atrás, el regreso a la tradición aristotélica premoderna en busca de los fundamentos del orden perdido. MacIntyre escoge este segundo camino. MacIntyre se opone a la pretensión liberal de que el individuo es lo que él autónomamente decide hacer de sí mismo sin más deberes y responsabilidades que los libremente asumidos. Insiste en que la identidad personal no es separable del contexto histórico y social que le han sido impuestos al nacer. La búsqueda del bien nunca es estrictamente individual, pues se orienta siempre hacia un horizonte de bienes definidos cultural y comunitariamente. De ahí que la aspiración moderna al universalismo moral abstracto sea una quimera. En realidad, no podemos deshacernos de la particularidad, de la tradición, del pasado que somos. “Lo que importa a estas alturas -dirá MacIntyre- es la construcción de formas locales de comunidad dentro de las cuales el civismo y la vida intelectual y moral puedan sostenerse a través de las nuevas edades oscuras que ya se ciernen sobre nosotros”. 4. Presupuestos antropológicos del comunitarismo Ya citamos cómo Ricoeur definió los dos polos de la vida ética como “el anhelo de vida realizada” / “con y para los otros”. La autoestima que presupone el primer polo -vida realizada- se despliega necesa- 78 riamente hacia los demás seres humanos, no como un añadido sobrevenido, sino como parte esencial de la constitución del sujeto. Esta dimensión dialógica de la autoestima es la solicitud, el movimiento hacia el otro que comporta dos dinámicas, la de la amistad en donde vige una relación simétrica, y la de la compasión, donde vige una relación asimétrica. El pensador que con más énfasis ha expuesto la prioridad de la relación asimétrica es Levinas, quien ha hecho de la relación asimétrica con el otro el centro de la ética. Para Levinas la relación que me constituye como persona es la relación asimétrica con el otro, que es diferente e inapropiable y me habla desde su altura, como quien me enseña y ordena, y al mismo tiempo me solicita revelándose en toda su pobreza y su fragilidad.43 El “otro” interpela al “yo” sujeto, convirtiéndole en un “me” acusativo y poniendo en cuestión su espontaneidad y su autosuficiencia. No es el “yo” sujeto quien toma la iniciativa, es el otro el que “me pide, interpela, desinstala”. Ese Rostro tiene sobre mí una extraña autoridad desarmada al afectarme por primera vez. Soy responsable del otro antes de haber elegido serlo. Mi responsabilidad no empieza en el momento en que la asumo libremente, sino que precede a mi iniciativa y no depende de mi libertad. Podré, si quiero, actuar con irresponsabilidad, pero soy responsable del otro sin haber pedido serlo y antes de haberme decidido libremente a serlo. Es precisamente esta responsabilidad la que instaura mi libertad, la que me constituye en mi singularidad de sujeto libre, libre para responder, aun en el caso de que me niegue a hacerlo. La exigencia ética no brota así del interior del yo como su origen, sino del otro que me interpela y obliga. Esta obligación es gratuita, es decir no depende de ningún pacto de servicios mutuos que yo haya contraído con el otro. El otro manda sobre mí; pero se trata de una extraña heteronomía, porque el otro se presenta ante mí desarmado no para dominarme, sino para despertarme. Tres son las características con las que me presenta el Rostro en su trascendencia: exterioridad, altura y menesterosidad. Exterioridad y altura remiten al Rostro divino bíblico, el Altísimo, el Santo. La menesterosidad remite a la viuda y al huérfano bíblico, al tú sufriente. “El Rostro es maestro que me enseña y juez que me juzga. El pensamiento judío de nuestro siglo profundiza en la categoría de alteridad en tanto que sustrato común a la relación del yo con Dios (Otro trascendente) y con el prójimo (otro humano) con lo que levanta acta de la quiebra definitiva del principio egológico de las filosofías de la conciencia”.44 No todos coincidirán plenamente con esta propuesta de Levinas que parece exagerada, pero puede servirnos como antídoto frente al narcisismo de quienes entienden que el sujeto existe ya previamente a cualquier relación o a cualquier compromiso, y se niegan a reconocer más obligaciones que las que quieran asumir libremente y solo hasta que decidan unilateralmente romperlas. Solo desde esta antropología podemos postular el marco comunitario necesario para cualquier ética del individuo arraigado en una comunidad, en una cultura y en unas tradiciones. 43 Reproducimos aquí sin entrecomillar la espléndida síntesis del pensamiento de Levinas que aparece en X. ETXEBERRÍA, o. c., 56-58. 44 Una buena exposición de este pensamiento judío contemporáneo lo he encontrado en A. SUCASAS, Memoria de la Ley, Riopiedras, Barcelona 2002, 117-191. 79 Textos Texto 18. Oposición del comunitarismo al liberalismo En el paradigma liberal la referencia clave es la de los individuos "abstractos", es decir, libres e iguales, despojados de sus características concretas. En cambio en el paradigma comunitarista la referencia clave es la comunidad concreta. 1.- De esta primera tesis se desprende que para el liberal lo decisivo es la autonomía de los individuos. Somos ante todo individuos distintos y no miembros de una sociedad. Sólo a partir de ahí entablamos libremente relaciones con los otros y nos comprometemos en actividades voluntarias de cooperación que, por tanto, no son inherentes a la constitución de nuestra subjetividad. Es decir, la identidad del yo es algo que existe antes de los fines que pueda escoger y por tanto, 1) la esencia de la identidad es la capacidad de elegir fines con autonomía; 2) la autonomía individual pasa a ser así el valor absoluto que debe prevalecer sobre todos los demás. Esto, para el comunitarista, supone la afirmación de un "yo desvinculado", supone una visión "atomista" de la realidad social, que empuja a una solidaridad social débil y a un claro riesgo de desarraigo. El comunitarista entiende en cambio que lo inicialmente decisivo es la pertenencia a una comunidad, nuestra condición de miembros de ella. Somos el "animal político" aristotélico que no existe independientemente de sus contextos vitales comunitarios concretos, que está, por tanto, socialmente constituido y no puede reconocerse independientemente de las pertenencias que constituyen su identidad y de los modelos de autocomprensión colectiva. Esto significa que la comunidad política es ontológicamente previa al individuo: sin una comunidad lingüística de prácticas compartidas no hay ser humano. Esto supone la afirmación de un "yo situado"; supone una visión "holista" de la realidad social; la percepción de nuestra identidad es inseparable del hecho de que nos concebimos como miembros de una determinada comunidad. Esto empuja a una fuerte solidaridad grupal, porque el grupo es visto como connatural a la condición humana (el problema es ver si empuja a la solidaridad universal o la dificulta). Desde estos supuestos, saber quién soy es saber dónde estoy. 2.- El individuo, continúa el liberal, elige desde su autonomía los fines y bienes que decide perseguir. Su pregunta clave es: ¿qué quiero ser? Lo importante de los seres humanos es su capacidad para establecer y perseguir sus concepciones de bien. Los fines del sujeto son suyos porque los escoge. Los comunitaristas, en cambio, dicen que lo primario no es la elección sino el descubrimiento de fines y bienes, así como la pregunta ¿quién soy? Efectivamente, dado que las personas están constituidas en una medida relevante por las concepciones de bien y los fines compartidos en una comunidad, se dotan de fines no por pura elección sino por descubrimiento de los mismos, aunque cabe después retrabajarlos de un modo personalizado. […] 3.- Para el liberal, la relevancia central de la libertad que elige hace relevante la racionalidad con la que se elige, especialmente la racionalidad estratégica: los individuos orientan sus acciones a partir de su condición egoísta, que les hace buscar su propio interés, y a partir de la racionalidad estratégica, que les ofrece los medios más adecuados para la consecución de los fines. (No debe olvidarse, de todos modos que hay liberales que defienden una racionalidad dialógica). El comunitarista entiende que ello puede conducir a la desestructuración social, pero resalta además la importancia, frente a la mera racionalidad, de la sensibilidad moral. El aprendizaje de la virtud puede ser más importante que la argumentación moral. Desde ahí hay que dar adecuada relevancia a la formación del "carácter moral", a través, especialmente, de relatos y de testimonios, generados en el contexto comunitario, que ofrecen modelos atractivos que imitar. 4.- En el liberalismo las libertades individuales se relacionan a través de contratos o consensos, que son la única justificación de las normas comunes que nos damos. Para el liberal la sociedad es un conjunto de individuos (egoístas y autointeresados) con existencias separadas y objetivos propios que negocian entre sí cooperando para obtener una ventaja mutua. La sociedad es una asociación de átomos morales humanos -cada uno de ellos con su concepción propia de vida buena- formada para conseguir beneficios que individualmente no se pueden obtener. La acción es en este caso colectiva, pero lo importante sigue siendo lo individual: el supuesto "bien común" es sólo el "bien convergente", el bien en que convergen los intereses individuales. El comunitarismo opone a la relevancia del contrato la relevancia de la tradición histórico-cultural de la comunidad de pertenencia. Toda comunidad es una forma de vida humana de personas que participan en 80 y se benefician de una forma de actividad cooperativa, poseen conciencia de grupo y comparten una tradición. Por eso, frente a la justificación contractualista, se insiste en la apropiación hermenéutica de la historia y de las tradiciones que cristalizan en un éthos comunitario en el que somos socializados. Nuestra tradición cultural es de ese modo el horizonte de nuestra comprensión moral. Aunque hay que reconocer que caben posibles conflictos -con sus riesgos y sus posibilidades de fecundidad- tanto al interior de la propia tradición, entre sus diversos elementos o propuestas, como en el contacto con otras tradiciones. 5.- De todo lo precedente se desprende que, para el liberal "lo justo es antes que lo bueno". La sociedad compuesta por individuos con sus concepciones personales de bien está organizada justamente cuando se rige por principios que no suponen una concepción de bien sino que, regulando la convivencia de las libertades, posibilitan las concepciones de bien de cada uno. El comunitarista, por su parte, ve "lo justo como forma de lo bueno". Lo englobante para él es la idea de bien común inmediatamente compartido, no el meramente convergente del autointerés inteligente, que se centra en los individuos, ni tampoco el puramente altruista que ignora solidaridades específicas con comunidades concretas. Esto nos lleva a una acción común, a un destino compartido en el que compartir es lo valioso en sí, a la fidelidad que se apoya en una identificación común. 6.- Al proyectar esta última tesis en el ámbito del Estado -de la organización política de la comunidad, el liberal defiende la política de la neutralidad estatal. El gobierno de una sociedad ha de distinguir la esfera de la justicia y el derecho -que expresan los mínimos universalmente obligantes respecto a los que no puede ser neutral- y la esfera de las concepciones particulares de bien de los ciudadanos -respecto a las cuales debe ser neutral siempre que no perjudiquen la autonomía de los demás-. El ideal de vida plena, el perfeccionismo, debe recluirse a la esfera privada; asumirlo desde el Estado conduce a la intolerancia y al totalitarismo. La neutralidad, en cambio, permite que cada uno persiga sus concepciones de bien y realice su autonomía. La sociedad debe estar ordenada de forma tal que respete la autonomía individual por encima de cualquier otro valor. El comunitario entiende que debajo de la opción por la política estatal de neutralidad está en realidad la opción por un perfeccionismo concreto, por una comunidad concreta, la "comunidad liberal" con sus valores compartidos, a la que el Estado sirve. De hecho, no habría, pues, ni neutralidad en sentido estricto ni pura instrumentalidad del Estado al servicio de las libertades individuales (un Estado puramente instrumental, al puro servicio de la autonomía de los individuos, que no contara con la adhesión emocionalmente compartida de quienes se conciben como formando parte de una identidad común, no se sostendría). Desde el comunitarismo se acepta por eso sin ambages que hay que defender una política estatal de bien común, no sólo porque es inevitable, sino porque es bueno. La supuesta neutralidad liberal es inadecuada 1) porque desde ella formas de vida amenazadas, las de las culturas minoritarias, pueden desaparecer; 2) porque, por lo antes dicho, es falsa neutralidad, o al menos neutralidad parcial, ya que de hecho favorece ciertas formas de vida. Debe apostarse, por eso, por la política de bien común o concepción de vida buena de la comunidad, a la que de algún modo deben acomodarse las preferencias individuales. Un Estado comunitarista puede y debe alentar a las personas para que adopten concepciones de lo bueno que se advienen a la forma de vida de la comunidad (apoyo de la propia lengua, de determinadas instituciones y costumbres tradicionales, conocimiento de la historia del país e identificación con ella, etc.), y al mismo tiempo desalentar las concepciones de lo bueno que entran en conflicto con ella, motivando en sus miembros una "autodeterminación enraizada". Los comunitaristas no antiilustrados matizan de todos modos que esto debe hacerse sin quebrantar los derechos individuales fundamentales, lo que pedirá por supuesto políticas complejas de armonización, como las pide, comentan, la compatibilización estrictamente liberal de la libertad y la igualdad.45 La reacción crítica del comunitarismo contra el liberalismo ha puesto de manifiesto que hay un cierto modo de concebir al individuo fuertemente autosuficiente y a la comunidad política puramente instrumental, que no se sostiene. El marco comunitario sigue siendo necesario para la ética en su sentido más complejo. De todos modos, la afirmación de la comunidad, sobre todo la comunidad política, no puede arrastrarnos a los peligros que denuncian los liberales cuando se expresa como comunitarismo cerrado, al conservadurismo de quien se centra en reproducir la tradición, a la intolerancia con los disidentes, a la xenofobia con los extraños, a la insolidaridad con los no miembros. TEMA X: REDUCCIONISMO DE LA ÉTICA CIVIL (Resumen del capítulo 3 de L. Rodríguez Duplá, Ética de la vida buena, Descleé, Bilbao 2006) 45 X. ETXEBERRIA, Temas básicos de ética, 3ª ed., Desclée, Bilbao 2002, 60-64. 81 1. El problema de la ética civil El problema de la ética civil que vamos a estudiar en este capítulo surge en la edad contemporánea de la conjunción de un hecho y una actitud. a) El hecho es el pluralismo creciente que se da en los países democráticos donde la emigración hace que convivan estrechamente personas de distintas religiones, cosmovisiones y principios éticos. Pensemos en una ciudad como Londres donde conviven parcialmente mezclados con la población tradicionalmente cristiana musulmanes, hinduistas, budistas, judíos, ateos, marxistas. Nunca hasta ahora se había dado una situación semejante. En otras épocas podían convivir en una ciudad cristianos, musulmanes, pero no en pie de igualdad. En las ciudades cristianas vivían algunos musulmanes o algunos judíos, pero como ciudadanos de segunda categoría, y en sus propios ghettos o barrios. Lo mismo sucedía con cristianos y judíos en las ciudades musulmanas. A estas poblaciones minoritarias se les reconocían algunos derechos, pero no eran ciudadanos en el sentido pleno de la palabra. Cada religión tenía sus propias escuelas, y los niños no se sentaban en los bancos de la escuela junto con niños de otras religiones o etnias. Los grupos minoritarios se regían por las normas propias de su religión. Hoy día el pluralismo es mucho mayor. Ya desde la escuela y desde el bloque de viviendas en que habitan, los niños crecen rodeados de otros niños de religiones y principios éticos diversos. Es un hecho innegable en muchas sociedades de hoy. Es menos común en América Latina, donde el pluralismo es todavía un fenómeno menos perceptible, pero va en crecimiento. b) Hasta aquí el hecho. Veamos ahora la actitud. Se trata del prejuicio antimetafísico que ha caracterizado a la filosofía moderna desde el siglo XVIII. Dicha filosofía ha mostrado muy escaso interés por el tema de la vida buena y feliz de la filosofía griega. Dichos temas han sido abandonados. En la filosofía contemporánea, la ética ha pasado a ser casi exclusivamente teoría de la justicia, es decir, teoría de los deberes que tenemos hacia los demás. La ética civil actual guarda silencio sobre las otras virtudes que eran antes ingredientes de una vida humana plena y lograda. Se deja de lado la prudencia, la fortaleza, la templanza, la generosidad, la fuerza de voluntad, la caridad, para reducir el panorama ético a la virtud de la justicia, pero no considerada ya como una virtud humana, sino como un simple deber ciudadano. La ética clásica tampoco ignoraba los deberes de justicia, pues veía en su cumplimiento una condición necesaria, un ingrediente, de la vida buena. Para el pensamiento platónico, sólo el hombre justo puede aspirar a ser feliz, mientras que el injusto es por fuerza desdichado. Por eso Platón consideraba que el tirano, epítome de la injusticia, era el más desgraciado de los hombres. Pero la pregunta por la justicia se planteaba en Grecia en un contexto más amplio: la vida lograda y el conjunto de virtudes que la caracterizaban. Por tanto, lo nuevo en la ética contemporánea no es el interés por el tema de la justicia, que siempre ha existido en toda la tradición filosófica. Lo nuevo no es lo que afirma sino los que abandona: el contexto global de una concepción de la vida humana lograda y feliz. Lo nuevo es haber reducido la ética a una ética de la justicia. La decisión contemporánea de ignorar la práctica de las otras virtudes es una decisión irrevocable, no una táctica metodológica. No tiene vuelta atrás, pues la renuncia a la pregunta sobre la vida buena suele ir acompañada de la voluntad de prescindir de cualquier tipo de fundamento filosófico o religioso de la ética. Aunque hay numerosas éticas modernas que practican este reduccionismo, la manera más concreta y popular en la que se ha llevado a cabo es la ética civil a la que dedicaremos este capítulo. 2. Algunos ejemplos de la problemática del pluralismo Comprenderemos mejor el problema que vamos a estudiar partiendo de algunos ejemplos prácticos. Hoy día en Europa llegan inmigrantes africanos que practican la circuncisión de las niñas con la ablación del clítoris y en algunos casos también los labios mayores y menores de la vagina. Esta práctica repugna totalmente a la sensibilidad humana y ética de la población europea de siempre, pero especialmente en esta época en que existe un marcado influjo del feminismo. ¿Debería tolerar un Estado europeo la práctica de la circuncisión femenina en sus inmigrantes africanos? Al prohibirla, ¿no estaría imponiendo los valores occidentales a los miembros de otras culturas? Desde las posturas de relativismo ético (todos los valores morales son relativos a cada cultura, no hay valores absolutos) o del subjetivismo ético (el lenguaje ético expresa solo gustos y preferencias pero no habla sobre la bondad o maldad de objetivas de una conducta), es muy difícil justificar por qué un Estado deba prohibir la circuncisión femenina si es una práctica aprobada y honesta en la cultura de determinados inmigrantes africanos. 82 Según los principios liberales del Estado moderno, las leyes no deberían aprobar ni prohibir los estilos de vida que cada individuo juzgue como buenos, ni imponer a otros grupos las valoraciones del grupo propio. Pero ¿se puede tolerar todo? ¿Tiene la tolerancia ciertos límites? Y suponiendo que pongamos límites a la tolerancia (prohibiendo la circuncisión femenina, el castigo corporal de los padres a los hijos, la pederastia, el canibalismo, la poligamia, el aborto), ¿cuál es la fundamentación de esta prohibición? ¿Por qué se prohíbe la circuncisión femenina y no el aborto? ¿Por qué se prohíbe la poligamia y no el matrimonio homosexual? ¿Es solo cuestión de gustos y sensibilidades o en el fondo es cuestión de una antropología no confesada? La ética moderna que nació de la negación de la naturaleza humana no puede prohibir esas conductas alegando que son contrarias a la naturaleza del hombre. Si lo hiciera estaría reconociendo que hay una naturaleza humana cognoscible lo cual iría contra sus prejuicios antimetafísicos y antifinalistas. La única manera de justificar la intolerancia frente a estas prácticas ancestrales de determinados grupos es consensuar una serie de derechos humanos a un nivel internacional lo más amplio posible. Como veremos en el tema siguiente, la única justificación de estas prohibiciones no puede ser otra que el consenso logrado. Pero toda ética fundamentada solo sobre el consenso logrado en un determinado momento de la historia es enormemente frágil. 3. El carácter reduccionista de la ética civil Se suele definir la ética civil como “el conjunto de valores y normas morales compartidos que permiten construir la convivencia en libertad y organizar las distintas esferas sociales y políticas”46 en las sociedades pluralistas, en las que se da una variedad de concepciones de la vida buena, normalmente sustentadas en diversos credos e ideologías. El ciudadano de una democracia pluralista realiza libremente el proyecto de vida por él elegido, sin otra restricción que la de no interferir en los proyectos de vida de los demás. Este principio de no interferencia se desglosa en un conjunto de normas en torno a los ejes de la libertad y la igualdad. La libertad de pensamiento y expresión, la libertad religiosa, el derecho a la educación, a la sanidad o a un salario digno, son ejemplos típicos de principios propugnados por este género de ética. La lista podría ampliarse hasta dar cabida a todas las pretensiones recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De hecho, esta declaración parece contener lo esencial de los principios de la ética civil. El respeto de esos derechos, que se refieren todos a condiciones indispensables para el libre desarrollo de la personalidad individual, es un deber de justicia exigible a cualquier ciudadano de una sociedad pluralista.47 En el respeto al pluralismo, la ética civil tiene un contenido fijo que no puede ser ampliado a discreción. Por eso evita pronunciarse sobre cuatro aspectos fundamentales de la vida para no traicionar el pluralismo que la caracteriza. 1. La ética civil guarda silencio sobre la vida buena para el hombre, sobre la que la ética filosófica venía pronunciándose desde antiguo. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que la amistad es una condición indispensable de la vida lograda. La ética civil, por su parte, se abstiene de tomar partido en esta cuestión, dado que ella se ocupa únicamente de lo que es exigible a los ciudadanos en tanto que tales, y a nadie cabe exigir que cultive la amistad de los demás. A quien huye del trato de los hombres podemos brindarle nuestra amistad, nunca imponérsela. 2. También guarda silencio sobre los deberes hacia uno mismo. Un ejemplo: Kant pensaba que todo hombre debe cultivar sus talentos, desarrollar al máximo sus facultades. En cambio, la ética civil se muestra indiferente a este respecto, pues ella se interesa únicamente por las condiciones de la convivencia democrática. Lo que cada uno haga en la esfera privada depende de interpretaciones de la existencia no compartidas por todos ni exigibles a todos. 3. Incluso sobre los deberes hacia los demás que excedan de la simple justicia debe callar la ética civil. La ética cristiana ordena practicar la caridad con el prójimo, y aun perdonarle si nos ofende. La ética civil se limita a exigir que nadie perjudique a los demás, pero no llega a ordenar acciones positivas que exceden de ese límite. La idea de solidaridad es ajena a esta comprensión estática de la ética civil, ya que desde la aceptación del pluralismo todo lo más que se puede exigir a todos en este campo es que paguen sus impuestos 4. Por último, la ética civil no toma partido en el debate sobre los fundamentos de los principios que ella misma defiende. Sostiene que han de respetarse los derechos humanos, pero no dice por qué. Entién46 47 X. ETXEBERRÍA, o. c., 142. A. CORTINA, o. c., cap. 3. 83 dase bien: no es que la ética civil no pueda ser fundamentada, sino que ninguna fundamentación que se proponga podrá ser incorporada al contenido normativo de esta ética, porque en filosofía todo es opinable. En una sociedad pluralista habrá quien ponga el fundamento de los derechos del hombre en la dignidad del ser humano, imagen de Dios; habrá quien lo ponga en las leyes de la historia; otros lo considerarán fruto del acuerdo de las voluntades. Estas interpretaciones descansan en cosmovisiones respecto a las cuales hay que ser neutral. Guardar silencio sobre estas cuatro cuestiones decisivas equivale a cercenar partes muy sustanciales del objeto de estudio de la ética; por eso hablamos de reduccionismo ético. Bajo el nombre de ética civil circulan confundidas dos propuestas morales diferentes, a las que Duplá llama concepción estática y concepción dinámica respectivamente. No se trata de dos teorías complementarias capaces de armonizarse, sino de dos teorías incompatibles. Para Duplá ambas teorías son inaceptables. 4. La concepción estática de la ética civil Estudiaremos primero la concepción estática de la ética civil.48 Dado que se limita a exponer los deberes de justicia se suele designar a la ética civil como ética de mínimos. Con ello no niegan la legitimidad de una ampliación del discurso moral (ética de máximos) que aborde otras cuestiones ignoradas por la ética de mínimos. La ética de mínimos no prejuzga nada sobre la de máximos -ni sobre su contenido, ni sobre su posibilidad-, sino que se limita a establecer los mínimos exigibles a cualquier ciudadano de una sociedad pluralista. Esta ética no filosófica y no religiosa es la tarea más urgente para la sociedad civil. El discurso sobre otros posibles deberes del hombre (ética de máximos) queda relegado a la filosofía o a la religión. Últimamente la ética civil solo tiene como objetivo determinar qué conductas deben ser punibles y cuáles no. Estudia la posible penalización o despenalización de una conducta. Al despenalizar una conducta el Estado no se pronuncia sobre si esa conducta es buena o mala, sino solo sobre si debe ser prohibida. Todos están de acuerdo en que el Estado no tiene por qué prohibir todas las conductas que puedan ser consideradas inmorales ni espiar la moral privada de los individuos. Algunos llaman a la ética civil “ética laica”49 en contraposición a las éticas religiosas de máximos. Pero este modo de hablar genera confusión, porque no todas las éticas de máximos son religiosas. El marxismo es una ética sin duda laica, pero no es una ética de mínimos por cuanto que implica toda una cosmovisión filosófica del hombre y de la sociedad. Tampoco vale llamar a la ética civil ética racional,50 pues esto está dando por probada la irracionalidad de cualquier ética de máximos que se proponga, y en principio la ética civil no debe pronunciarse sobre ella ni a favor ni en contra. La razón principal del silencio programático sobre los máximos morales es la consideración de prioridad o urgencia que se les atribuye a los deberes mínimos. Se parte de la convicción de que los valores de libertad e igualdad proclamados por la ética civil, son básicos e irrenunciables así como los derechos humanos que protege jurídicamente. Sin esos valores no cabe hablar de existencia humana digna. Todos parecen estar de acuerdo en que esos mínimos son innegociables. Pero, como de hecho todavía se dan numerosas violaciones de los derechos más básicos, la tarea moral más urgente sería velar por esos mínimos indispensables. Solo después de haber satisfecho este requisito, podrá iniciarse un diálogo sobre los máximos, con la esperanza de alcanzar acuerdos cada vez más amplios. Para los partidarios de la ética civil, proceder a la inversa, proponiendo desde un principio una ética de máximos, provocaría una dispersión de fuerzas contraproducente. A esta luz, la ética de mínimos aparece, como una estrategia para la moralización de la vida pública. No vamos a discutir que se trate de un fin deseable, pero cuestionaremos la presunta eficacia de la estrategia descrita. Como veremos, no es tan evidente que la mejor manera de promover el respeto por los derechos humanos consista en promoverlos a ellos solos, aislados de los otros valores. 5. La concepción dinámica de la ética civil Quienes en el contexto del pluralismo democrático propugnan la concepción dinámica de la ética civil adoptan una perspectiva histórico-evolutiva que da por supuesto un continuo progreso moral de la humani- 48 49 50 A. CORTINA, Ética civil y religión, PPC, Madrid 1995, 8 y 14; V. CAMPS, 16; M. VIDAL, La ética civil y la moral cristiana, San Pablo, Madrid 1995, V. CAMPS, o .c., 16; M. VIDAL, o. c., 150. M. VIDAL, o. c., 150; A. CORTINA, o. c., 63-69. 84 Virtudes públicas, Espasa, Madrid 1990, 153. dad.51 La ética civil expresaría el consenso ético alcanzado por la humanidad en un determinado momento histórico. Una de estas objetivaciones actuales sería la ya mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos, "que en el momento histórico presente constituye el contenido nuclear de la moral civil". Al entender la ética civil como una realidad histórica, se admite implícitamente que puede seguir variando en el futuro lo mismo que ha variado en el pasado. Cada época tendrá su ética civil, que no será otra cosa que el grado de consenso alcanzado en materia moral por la sociedad humana en un determinado momento, siempre mejor que el de épocas anteriores. En la hora presente, las principales doctrinas morales, al menos en Occidente, convergen en el ideal del pluralismo. Pero no cabe descartar que en el futuro se vaya ampliando el acuerdo moral. Por ejemplo, en su Ética civil y religión Cortina alude repetidamente a los derechos humanos de tercera generación y al principio de solidaridad como contenidos ya incorporados a la ética civil. Hay quien confía en que, andando el tiempo, se haga realidad "el viejo sueño de una moral común para toda la humanidad" Tras exponer las dos concepciones de la ética civil, la estática y la dinámica, puede apreciarse que son incompatibles. La concepción estática entiende por ética civil la conducta que en una sociedad pluralista es exigible a cualquier ciudadano por el solo hecho de serlo. En ese sentido es una ética realmente pluralista, pero no ampliable. En cambio la concepción dinámica, al permitir que la ética civil incorpore por consenso nuevos contenidos normativos, da al traste con el pluralismo encarnado en la concepción estática, ya que las nuevas exigencias éticas consensuadas por la mayoría podrían referirse precisamente a máximos morales, que en un auténtico pluralismo no deberían ser exigibles. En este caso se daría una clara opresión de la minoría a manos de la mayoría. 6. Crítica de la ética de mínimos a) Crítica de la concepción estática de la ética civil La variante estática es la única expresión auténtica de la ética civil. Ahora bien, la defensa del pluralismo moral es ya un hecho consumado entre nosotros, por lo cual no se ve el sentido de continuar un debate ocioso en el que ya todos estarían de acuerdo. ¿Por qué seguirla defendiendo? Sin embargo, la misma trivialidad de la ética civil da que pensar. En el fondo no es tan trivial si comprendemos no lo que proclama, sino lo que calla. No objetamos a la ética civil su defensa del pluralismo, sino su considerable empobrecimiento del análisis moral. Deja que la ética quede absorbida por el derecho. Lo único “exigible" al ciudadano de una sociedad pluralista se identifica con lo que el Estado puede legítimamente imponer a todos con medios coercitivos. Se olvida así que la capacidad moral para exigirse uno a sí mismo el cumplimiento de los preceptos de la ética civil depende en gran manera de la práctica de esas otras virtudes que la ética civil califica de secundarias y dispensables. La viabilidad de los comportamientos éticos “mínimos”, depende inexorablemente del talante ético que exige la práctica de virtudes máximas. Solo los que se esfuerzan por practicar las virtudes “máximas” tendrán una personalidad suficientemente forjada que les permita cumplir los mínimos éticos. Por eso, el silencio sistemático de la ética civil sobre los máximos morales no tiene nada de trivial, y conviene analizar los factores que lo sustentan. El primer factor, en buena medida inconsciente, es el miedo a una verdad sanguinaria. El pluralismo moral es fruto de un largo y dolorosísimo aprendizaje histórico en el que hemos llegado a la conclusión de que verdad no debe imponerse a sangre y fuego. El amargo recuerdo de siglos de intolerancia, sobre todo religiosa, parece ejercer un fuerte influjo en las conciencias de muchos moralistas y les lleva al temor a las verdades absolutas. Pero debemos guardarnos de equiparar inconscientemente verdad y violencia. La verdad no tiene por qué ser violenta ni imponerse con medios violentos. Algunos equiparan la tolerancia con "la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas".52 Identifican tolerancia con relativismo. Temen que quien crea conocer la verdad la querrá imponer por la fuerza. Estamos de acuerdo en que si toda doctrina de la vida buena fuera totalitaria, más valdría relativizar las condiciones de la felicidad individual. Pero defender una teoría de la vida buena no implica que se tenga que imponer a los demás por la fuerza. La identificación de verdad y violencia es totalmente arbitraria. De hecho, la mayoría de las éticas de máximos hoy en circulación -la moral cristiana, por ejemplo- rechazan explícitamente el adoctrinamiento violento. El principio de tolerancia no se debilita por la 51 52 M. VIDAL, o. c., 157; A. CORTINA, o. c., 30-31 y 69. V. CAMPS, o.c., 81. 85 pretensión de verdad de esas éticas, sino que es parte integrante de la verdad que proclaman. La estrategia propuesta peca por falta de ambición. ¿No levanta su mirada a las estrellas el arquero que quiere alcanzar un blanco distante? Si la eficacia del silencio estratégico sobre los máximos resulta dudosa, quizás estemos pagando un alto precio para al final no conseguir ningún beneficio. Se ve claro cuando estudiamos la pedagogía moral inspirada en esta ética. Si, como propugna M. Vidal, la educación moral se programa en la escuela 'desde' y 'para' la ética civil exclusivamente,53 olvidamos el principio de la solidaridad de todos los aspectos de la vida moral, según el cual, las distintas virtudes que conforman a un hombre bueno dependen unas de otras. La presencia de cada una confirma a las demás, su ausencia las debilita. La vida moral es un todo orgánico cuyas partes no sobreviven aisladas. La ética clásica enseña que esas virtudes se adquieren creando hábitos, por lo común, en la infancia. Este aprendizaje difícilmente lo puede hacer uno solo. Necesita modelos (maestros, familiares) que guíen el ejercicio de las actividades virtuosas, y necesita una comunidad que practique esos valores. A la luz de estos principios pedagógicos la enseñanza en exclusiva de la ética civil es un experimento abocado al fracaso. Se enseñará a los niños a ser tolerantes, a respetar a los demás, a solucionar sus conflictos mediante el diálogo, a apreciar la democracia. En cambio, los valores y virtudes no directamente dependientes del ideal del pluralismo serán eliminados del programa educativo. Es lo que ocurrirá con la generosidad, la austeridad, la valentía, la gratuidad o la modestia. Estos valores son característicos de cierta concepción de la vida buena donde la ética civil no debería entrar por definición. Pero pocos negarán de que la cicatería, la cobardía, la arrogancia, la competitividad o la indolencia son en sí mismas contrarias al pluralismo. Pues bien, no es razonable esperar que el individuo al que se le ha inculcado el solo valor de la tolerancia saque fuerzas de flaqueza y llegue a adquirir él solo por cuenta propia las demás virtudes. Según se dijo, éstas se adquieren mediante un arduo adiestramiento que ha de ser acompañado por los educadores. Desprovista de este apoyo, la sensibilidad moral natural se quedará sin cultivo. El daño será en muchos casos irreversible. Al menos -se contestará- habremos salvado la tolerancia y la autonomía individual. Pero tampoco esto es verdad. Si la vida moral es un todo orgánico en el que las partes se sustentan mutuamente, no cabe esperar que la tolerancia, aislada de las demás virtudes, se mantenga incólume. No tardará en agostarse, como una rama desgajada de su tronco si uno permanece pasivo e indiferente ante las otras virtudes. Por supuesto, no es que nosotros digamos que hay que imponer estas otras virtudes por la fuerza, sino que hay que fomentarlas con razones y con buenos ejemplos creando así una situación en la que sean viables. ¿Es que no tiene la ética el derecho y aun el deber de pronunciarse sobre tan graves cuestiones? En realidad, la pedagogía moral basada en la ética de máximos, lejos de socavar el pluralismo, es su mejor garantía, pues ni la tolerancia ni la autonomía pueden sobrevivir en un niño si no se injertan en el entramado de las virtudes. No es el desinterés por el pluralismo, sino el compromiso con él lo que nos lleva a postular la necesidad de una ética de máximos y a rechazar la estrategia de la ética civil. b) Crítica de la concepción dinámica de la ética civil Como vemos, los partidarios de la ética civil han defendido a la vez dos teorías enfrentadas, tomándolas como aspectos complementarios de una misma doctrina. La concepción dinámica de la ética civil es falsa, pues incorporar al caudal de lo moralmente exigible lo que se vaya acordando mayoritariamente equivale a consagrar el consenso fáctico como mecanismo legitimador de normas. Según esto si un día los hombres se pusiesen de acuerdo en la injusticia, como de hecho ha sucedido en algunas etapas de la historia, volverían a ser legítimas la esclavitud o la tortura. Ni tampoco cabe hablar de un continuo progreso moral de la humanidad que garantice la bondad de futuros acuerdos éticos. De hecho el propio Marciano Vidal constata “estancamientos y hasta desviaciones" en el desarrollo de esa conciencia.54 Por descontado, los autores aquí criticados saben muy bien que el acuerdo de la mayoría no es suficiente para legitimar una norma. Sin duda, nunca habrían defendido la concepción dinámica de la ética civil si hubieran contemplado su verdadero rostro. Pero el hecho de que la hayan visto siempre amalgamada con la concepción estática ha impedido que reconocieran la verdadera naturaleza de una y otra. Imagine el lector que una ética de máximos, digamos de inspiración religiosa o marxista o nazi, llegara a ser aceptada por el grueso de una sociedad. De acuerdo con la concepción dinámica, los imperativos de esa ética religiosa pasarían a ser parte de la ética civil, y serían exigibles a todos los ciudadanos, fueran o no creyentes en esa ideología. Esa concepción dinámica de la ética civil terminaría legitimando, por 53 54 M. VIDAL, o.c., 159. M. VIDAL, o.c., 157. 86 ejemplo, el Estado confesional, inaceptable en la concepción estática pluralista. El debate actual sobre la enseñanza de ética en las escuelas españolas trata sobre este conflicto. Una parte de la sociedad (el socialismo de Zapatero) pretende imponer a la otra una serie de valores morales no suficientemente consensuados, y se vale para ello de la indoctrinación de los niños en las escuelas. La única justificación del valor de estos principios morales que quieren imponer es decir que son “progresistas”. Con ello cual se fundamentan en el dogma de una supuesta ley histórica en la que lo moderno y lo progresista son necesariamente mejores que lo tradicional, ya que el mundo inexorablemente progresa hacia delante en todos los campos. Este progresismo no deja de parecernos ingenuo y acrítico. Hoy día no faltan gritos de profetas que advierten a qué abismo puede llevarnos esta sociedad consumista, insolidaria, egoísta y depredadora, que en muchos aspectos es mucho más inhumana que las sociedades tradicionales. 7. Evaluación de los supuestos antimetafísicos de la ética civil El miedo a las verdades absolutas y la creencia en la prioridad estratégica de los derechos humanos son, como hemos visto, dos factores que han llevado a la ética civil a abandonar la reflexión filosófica sobre los máximos morales. Añadamos también un tercer factor, la desconfianza en el poder de la razón, característico de buena parte de la teoría ética contemporánea. Frente a las éticas de máximos que proponen ideales de vida inspirados en sus cosmovisiones respectivas, la desconfianza en la razón niega la posibilidad de la metafísica y, en consecuencia, de toda ética de máximos que pretenda ser universalmente válida. Un caso claro de esta actitud es el de Victoria Camps, que en este punto radicaliza las opiniones de J. Rawls. Camps estima que hoy no son posibles teorías globales sobre la realidad o sobre la persona.55 Nadie tiene la verdad absoluta, por lo que "no hay modo de cualificar universalmente la vida buena". De tales premisas se desprende que "en el ámbito de la vida privada no hay normas, todo está permitido”. La moral es, por definición, asunto público. Y la ética es por definición, ética de mínimos. El primer defecto de esta posición consiste en que sus premisas escépticas parecen minar incluso los contenidos de la misma ética civil que Victoria Camps desea defender a ultranza. En efecto, si la fundamentación ética no puede dar por supuesta ninguna concepción de la realidad ni de la persona, el pluralismo es tan arbitrario como cualquier otra opción. La propia autora parece advertir esta dificultad, al darse cuenta de que su escepticismo metafísico la deja a la intemperie. Reacciona invocando "los principios, derechos, criterios que nuestra sociedad ha ido registrando y aceptando como fundamentales". Pero un hecho no prueba un derecho. El proceso histórico que conduce a la aceptación generalizada de unos principios morales no puede ser invocado para probar la legitimidad de esos principios, a menos que se ofrezcan razones para pensar que ese proceso es siempre un auténtico progreso, y no un retroceso o un estancamiento. Sin razones, solo cabría hablar de una “fe” subjetiva en el progreso. ¿Cuáles podrían ser esas razones? La valoración positiva de la sensibilidad ética moderna podría justificarse de dos maneras distintas, ambas poco convincentes. a) Admitir una ley que postula a priori un continuo progreso histórico. Si se admite que la humanidad necesariamente progresa continuamente en su sensibilidad ética, los principios que rigen hoy serán necesariamente mejores que los de antes. Pero este tipo de razonamiento es propio de la filosofía de la historia, precisamente el tipo de razonamiento invalidado por el escepticismo filosófico. No hay manera de probar a priori que el desarrollo de la historia tenga que moverse necesariamente en esa dirección. b) Ante este fracaso, otros prefieren probar la existencia de esa constante histórica a posteriori, a partir de la evidencia empírica de los frutos cada vez mayores del presunto progreso histórico. Pero este razonamiento supone un círculo vicioso. Se justifica la preferencia de la situación presente en virtud de la ley que exige un continuo progreso moral, y se justifica la existencia de tal ley en virtud de la valoración positiva que hacemos de la situación presente. Si fuéramos consecuentes al negar la capacidad de la razón para indagar el bien del hombre, tendríamos que relativizar todas las virtudes humanas que no sean analíticamente derivables de la idea de pluralismo. El egoísmo sería tan respetable como la generosidad, la valentía tan digna como la cobardía, y la laboriosidad no tendría por qué ser preferible a la pasividad o al embotamiento. En el fondo, privado de todo discurso antropológico, el sistema de valores “progresistas” solo puede probar su superioridad objetiva por la pretendida evidencia de que estos valores son superiores a los de las otras culturas y tradiciones. Al final del camino, la modernidad que comenzó siendo relativista y subjetivista reniega de sus orígenes y acaba afirmando como verdades objetivas y absolutas sus propias preferencias culturales. 55 V. CAMPS, o.c., 124-125. 87 Se verá claro con un último ejemplo. ¿Con qué argumento podrá el progresismo negar a los musulmanes, casi una cuarta parte de la humanidad, el derecho a practicar la poligamia? En la cultura musulmana la poligamia es un hecho admitido tanto por hombres como mujeres. ¿En virtud de qué podrán los Estados occidentales intervenir prohibiendo un tipo de contrato matrimonial poligámico libremente asumido por los adultos y adultas implicados? ¿Por qué imponer a todos sus ciudadanos la tradición monógama occidental? ¿Dónde queda el tan cacareado pluralismo? ¿No dicen que es etnocentrismo el creer que la propia cultura es superior a las demás? ¿En qué fundamentan su convicción de que la tradición monógama occidental es superior a la poligamia oriental? Simplemente en su sensibilidad moral que, según ellos, debería resultar evidente a todo “progresista.” Esto es puro subjetivismo. Para librarse de la acusación de subjetivismo, el progresismo tendrá que reconocer que en realidad sí tiene una antropología vergonzante, un concepto determinado de naturaleza humana, que regula qué conductas son dignas o indignas de un ser humano. Y por eso, al predicar la intolerancia contra los valores que no sean políticamente correctos, en el fondo está atentando contra el pluralismo democrático y la tolerancia que pretendían defender a toda costa. Textos Texto 18. Ética civil y éticas de máximos Descrita de este modo la ética civil, pasemos a describir la naturaleza y dinámica de las éticas de máximos, presupuestas por la ética de mínimos. Estas éticas nos recuerdan, para empezar, que la ética no se agota en lo exigible como universalmente obligatorio, que junto al polo de lo obligatorio para todos (mínimos) está el polo de lo que consideramos apropiado para una vida lograda (máximos, momento teleológico), que dentro de lo permitido no todo debe ser considerado igualmente bueno. Normalmente, estas propuestas de felicidad que suponen las éticas de máximos se dan en el marco de un mundo global de sentido, de una cosmovisión, con frecuencia de signo religioso pero otras veces de signo laico, que desborda en cualquier caso lo asumible desde la racionalidad que se impone. Aparecen también normas, pero más bien como caminos hacia la meta de la vida lograda, que es la que les da su fuerza y sentido. Propiamente hablando, las personas nos realizamos moralmente cuando vivimos una ética de máximos que asume la ética de mínimos, cuando desde la autonomía personal que ésta supone y garantiza, forjamos y tratamos de llevar a cabo un proyecto de realización que tiene como referencia lo que nos ofrecen los ideales morales encarnados en grupos o propuestas (por ejemplo las cristianas) a los que, aunque sea críticamente, nos sentimos pertenecer porque nos convencen. ¿Cómo entran en juego las éticas de máximos en el marco de la pluralidad garantizado por la ética civil? Pueden destacarse cuatro aspectos. El primero lo acabamos de expresar en la propia definición: las éticas de máximos son las referencias de sentido más pleno para las vivencias éticas de las personas y de los grupos. En segundo lugar, estas éticas deben dejarse criticar e interpelar por las exigencias de la ética civil: los mínimos que ésta propone deben ser asumidos por ellas, con las reestructuraciones que ello pueda suponerles, que serán reestructuraciones hacia una mayor plenitud de la propia propuesta: no pueden, por ejemplo, aceptarse versiones de máximos que supongan una discriminación de la mujer, tal como se entiende desde los derechos humanos. En tercer lugar, las éticas de máximos pueden alimentar la ética civil: en cuanto a su fundamentación, legitimando desde su perspectiva de sentido las exigencias de la ética civil en un movimiento de solapamiento que como antes indicamos la fortalece; y en cuanto a los contenidos, en el sentido de que determinados aspectos que en un momento dado han parecido ética de máximos de ciertos grupos o corrientes de pensamiento (por ejemplo, concretar el respeto al otro en el no radical a la pena de muerte) pueden acabar siendo vistos como propios de la ética civil. En ocasiones puede producirse el caso delicado de que desde algo que sectores mayoritarios pueden ver como una ética particular de máximos se trabaja para que sea incluido en la ética de mínimos. Ello es sólo legítimo cuando se ven por parte de sus defensores firmes razones de universalidad obligante y cuando se lucha para ello con los propios medios que la ética civil ofrece: los del debate democrático en el que, con las debidas condiciones, cabe incluir la desobediencia civil. El cuarto aspecto que conviene señalar es el de las relaciones entre éticas de máximos. Para empezar, está claro que ninguna de ellas puede imponerse a través del poder coactivo, sino que deben tolerarse, en el 88 sentido de respetarse. Esta tolerancia puede ser vivida en su pura versión en negativo: respeto al otro desde su derecho a pensar y actuar de modo diferente, aunque yo considere que está en el error. Este es el mínimo exigido, que además indica ya una cosa importante: no hay que pensar que lo socialmente permitido por la ética civil- y lo bueno se identifican necesariamente, como hemos dicho antes, pero se asume esta posibilidad de que no se identifiquen e incluso se defiende porque es la garantía de que se realice el valor decisivo de la libertad. Hay que dar, de todos modos, un segundo paso y avanzar hacia la tolerancia de interpelación: precisamente porque, aunque no soy dogmático, tampoco soy indiferente a las convicciones y a la verdad sobre el bien, porque sé que no da lo mismo para la plenitud de lo humano unas convicciones que otras, confronto activamente mis convicciones con las de los demás, para que esas convicciones y las prácticas a que dan lugar se extiendan. Ahora bien, es decisivo que esa interpelación se haga sólo a través de dos vías: la de las argumentaciones convincentes y la de los testimonios que prueban experiencialmente la capacidad plenificante de la ética que se defiende y la muestran digna de ser preferible a otras. Al dar este paso a la tolerancia de interpelación hay que estar, por último, animados por lo que cabe llamar tolerancia en positivo o empática, esto es, partir del supuesto de que el otro diferente también puede ayudarme a encontrar la verdad, de que mis convicciones deben ser sometidas a la prueba purificadora de su honesta confrontación con los otros, de que el debate no es sólo el lugar en el que extender mi convicción, es también el lugar para matizarla e incluso modificarla. Es en este juego complejo entre ética civil y éticas de máximos, entre deontología y teleología, en donde la sobriedad de la primera realiza todas sus potencialidades y en donde la exuberancia de las segundas se encauza por las vías de la auténtica realización humana.56 56 X. ETXEBERRÍA, o. c., 146-148. 89 TEMA XI: FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Capítulo V del libro de L. Rodríguez Duplá, Ética de la vida buena, Desclée, Bilbao 2006 Resulta curioso el contraste que hay entre el amplio consenso sobre el contenido de los derechos humanos y la discrepancia en lo que toca a su fundamentación. En efecto, a pesar del pluralismo cultural e ideológico de nuestro mundo, los derechos humanos son referentes morales que gozan de aceptación prácticamente universal; pero esta unanimidad cesa cuando queremos explicitar las razones a favor de la objetividad y universalidad de esos derechos. Es conocida la anécdota contada por J. Maritain acerca de la comisión que preparaba el texto de la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Los miembros de esa comisión, de la que Maritain formaba parte, estaban de acuerdo en cuáles eran esos derechos, pero a condición de que no les preguntaran por qué. Como representantes de diferentes ideologías políticas y confesiones, invocaban muy distintas razones para fundamentar unos mismos derechos. Para algunos, como Bobbio, este desacuerdo es síntoma del carácter ideológico o manipulador de toda presunta fundamentación absoluta de los derechos del hombre. A su juicio, no es de extrañar que las distintas fundamentaciones no resulten convergentes, pues se apoyan en prejuicios respectivos acerca de la naturaleza humana, que siempre reflejan y favorecen los intereses de quienes los propugnan. Por eso Bobbio ha sostenido que el consenso es la única fundamentación posible de los derechos humanos. Una vez que el consenso ha sido ya alcanzado por las Naciones Unidas en 1948, sería innecesaria su la fundamentación. Deberíamos dejar de un lado esta tarea y dedicar nuestros esfuerzos a fomentar el efectivo respeto de los derechos del hombre.57 Esta propuesta de Bobbio no es aceptable. Un juicio de valor no se puede basar sobre el consenso. En determinadas épocas de la historia hubo un consenso total sobre prácticas que atentaban contra derechos que hoy se consideran sagrados. Un juicio de valor no se puede basar sobre el consenso de todos en una determinada época. Por eso, exhortar a que se respeten los derechos humanos al margen de su fundamentación es, literalmente, una exhortación a la irracionalidad, que se apoya en la convicción de que todas las razones objetivas a favor de esos derechos son ideológicas, son malas razones o, mejor dicho, no son razones en absoluto. El encarecer unos derechos que no tienen razón de ser resulta no solo absurdo, sino contraproducente, pues favorece a quienes no se sienten inclinados a respetarlos. En cambio consolidamos los derechos humanos cuando encontramos su fundamentación racional. La tarea filosófica de fundamentación es absolutamente indispensable, aunque no baste para garantizar que se respeten. Sólo una antropología filosófica, una metafísica de la persona, puede suministrar una fundamentación suficiente. Como veremos, la pieza clave de esa metafísica es una noción tomada de la tradición religiosa judeo-cristiana: la dignidad humana. 1. Qué son los derechos humanos Partiré de la definición de derechos humanos como aquellos derechos que pertenecen al hombre por el solo hecho de serlo. Mencionaremos tres rasgos característicos de los derechos humanos, el primero es la universalidad. En efecto, si los derechos humanos se poseen por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, entonces todos los seres humanos sin excepción son titulares de esos derechos. Otra cosa ocurriría si la definición propuesta incluyera condiciones restrictivas con respecto a la raza, el sexo o la edad de los presuntos beneficiarios. La universalidad de los derechos humanos implica una segunda característica esencial: su perdurabilidad. No puedan adquirirse ni perderse; son derechos innatos que sólo se extinguen con la muerte de su titular. Este rasgo formal de los derechos humanos puede desglosarse en las tres siguientes tesis. a) Se trata de derechos inconculcables, es decir, que no están sujetos al arbitrio de los demás. Otros podrán, a lo sumo, lesionarlos, mas es claro que esto no afecta a la legitimidad del título. b) Son derechos que tampoco están sujetos al arbitrio de su propio titular. Son estrictamente intransferibles e irrenunciables. Un hombre puede decidir no ejercer un derecho fundamental, por ejemplo no reclamar un juicio justo. Pero esta actitud suya ni anula la obligación por parte de sus jueces de proporcionarle un juicio con garantías legales, ni anula la facultad legítima del titular de deponer su actitud pasiva 57 N. BOBBIO, El problema de la guerra y las vías de la paz, Gedisa, Barcelona 1982, 117-155. 90 cuando lo estime oportuno, sustituyéndola por una actitud reivindicativa. c) No se ven afectados por el paso del tiempo: son imprescriptibles. Bien mirado, el hecho de que los derechos humanos no puedan adquirirse ni perderse tiene su razón de ser en que nunca un ser humano puede dejar de ser humano mientras viva. Ni siquiera cabe ser más o menos hombre -en el sentido aquí relevante-, aunque a veces hablemos de la profunda humanidad de una persona o deploremos la conducta inhumana de otra. A la especie humana o se pertenece o no se pertenece, y no existen situaciones intermedias. De aquí se sigue la tercera característica de los derechos humanos: la de no admitir grados. Asisten esos derechos a todos los hombres en la misma medida, puesto que todos poseen en la misma medida el título que los acredita para ello: ser miembros de la especie humana. La reflexión precedente ha mostrado que los derechos humanos son universales, que son innatos y no se pueden perder o alienar, y que no admiten grados. Sin embargo no se deduce que todos los derechos humanos sean "derechos absolutos”, esto es, derechos que han de prevalecer necesariamente cuando se dé un conflicto con otros principios del mismo rango. Más bien su validez cesa cuando entran en conflicto con otras consideraciones de más peso como ocurre de hecho. Por eso hay que sopesar los intereses enfrentados y decidirse a favor del más importante. Por dar un ejemplo, en tiempo de guerra será legítimo limitar la libre circulación de las personas por el territorio nacional sin que quepa hablar de que dicho derecho se ha lesionado. Normalmente hay que proceder a limitar estos derechos cuando sean incompatibles entre sí. Otro ejemplo sería el de la aplicación de impuestos que limitan el derecho humano a la propiedad del fruto de su trabajo, si es la única manera de que el Estado pueda atender a determinadas prestaciones sociales (atención sanitaria, educación) a favor de los que no pueden costeárselas. Con todo, tampoco se debe excluir de antemano la posibilidad de que algunos derechos sean absolutos, de suerte que su postergación resulte siempre moralmente reprobable. Por mi parte, estoy convencido de que existen tales derechos humanos absolutos, como podía ser la prohibición de la tortura. Pero esto no se puede aplicar a todos los derechos humanos de los que vamos a hablar más adelante. 2. Cuáles son los derechos humanos Una vez identificados los rasgos esenciales de los derechos humanos intentaremos enumerarlos. A esta pregunta se han ofrecido respuestas muy variadas. La más radical es, sin duda, la de Alasdair MacIntyre, quien niega sin más que existan los derechos humanos. A su juicio, esos presuntos derechos son parte de la mitología propia del discurso moral de la modernidad, discurso que él considera fallido. "No hay tales derechos -escribe-, y creer en ellos es como creer en brujas y en unicornios".58 Veamos el largo proceso histórico por el que distintos derechos humanos han ido emergiendo y consolidándose como referentes morales y jurídicos universales. Como ya vimos, dentro de ese proceso es frecuente distinguir tres grandes etapas. Por eso es frecuente hablar de tres generaciones de derechos humanos. Los derechos humanos de la primera generación son los registrados en los escritos fundacionales del pensamiento liberal, y solemnizados en textos legales como el Bill of Rights de Virginia de 1776 o la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Como ya dijimos al hablar de Locke, la defensa de estos derechos limita el poder del Estado sobre el individuo, poniendo así freno al absolutismo propugnado por Hobbes. A esta primera generación pertenecen derechos tales como la libertad de conciencia y de expresión, la seguridad jurídica, la libertad de desplazamiento, el respeto a la intimidad, la propiedad privada y ciertos derechos políticos (sufragio censitario, derecho limitado de asociación). Todos estos principios delimitan un ámbito de libertad individual que prohíbe la intromisión del Estado. De ahí que quepa describir genéricamente estos derechos como "libertades negativas" (freedom from). En los derechos de la segunda generación hay algunos que son de la misma naturaleza política, tales como el sufragio universal, la libertad de asociación o el derecho a la huelga. Pero lo más típico de esta segunda generación es la emergencia de otros derechos de tipo económico, social y cultural que no pretenden restringir la actividad estatal, sino promoverla en cierta dirección, para garantizar a todo ciudadano ciertas prestaciones como la atención sanitaria, la educación, el trabajo, la seguridad social o un nivel de vida razonable. En lugar de prohibir al Estado que intervenga, ahora se trata de exigirle que lo haga. Como garantizan el acceso a ciertos bienes básicos, cabe hablar de "libertades positivas" (freedom for). Los derechos de la primera generación giraban en torno a la libertad individual, mientras que los de la segunda giran en 58 A. MACINTYRE, Tras la virtud, Crítica, Barcelona 1987, 95. 91 torno a la igualdad social. Por último, asistimos hoy a la reivindicación cada vez más frecuente de una tercera generación de derechos, tales como el derecho a la paz internacional, a un medio ambiente sano o a la convivencia armoniosa de las culturas. Estas reivindicaciones corresponden al auge de la sensibilidad ecologista y pacifista, así como el prestigio cada vez mayor del principio de tolerancia. Pero hay voces que protestan contra esta inflación de presuntos derechos humanos, porque puede acabar banalizándolos. La proliferación de supuestos derechos humanos puede quitar eficacia jurídica al concepto, lo que perjudicaría a la defensa de los derechos humanos más básicos.59 Estén justificadas o no estas alarmas, lo cierto es que la progresiva incorporación de nuevas pretensiones al inventario de los derechos humanos amenaza con desdibujar el concepto, que puede terminar por convertirse en el cajón de sastre al que vaya a parar cualquier aspiración humana ampliamente compartida. Se impone encontrar la frontera que separa los auténticos derechos humanos de otras reclamaciones diversas. Ciertamente, este límite no nos lo brinda el estudio de las distintas proclamaciones positivas, pues éstas están sujetas a una variabilidad histórica que es precisamente la que se trata de superar. Es fundamental distinguir entre derechos legales y derechos morales. Mientras los legales son los recogidos en los códigos legales positivos, los morales son los derechos que asisten a las personas con independencia de si han sido incorporados o no a dichos códigos por los legisladores. La población negra de Sudáfrica tenía ya antes derecho moral a las libertades civiles, aunque solo tras la abolición del sistema de segregación racial, les ha sido reconocido por las leyes del país. Pues bien, los derechos humanos son, sin lugar a dudas, derechos morales y no simplemente legales. Para enumerarlos no hay por qué hacer recuento de los derechos que los distintos códigos legales reconocen a todos los seres humanos, ni prever qué derechos serán reconocidos en el futuro. Se trata de identificar los derechos morales que asisten a todo hombre por el solo hecho de serlo, previamente a cualquier reconocimiento legal positivo en un país concreto. Solo si la legislación del país los contempla y los protege podrá dicha legislación considerarse justa y vinculante. Pero al precisar el sentido del problema, hemos extremado su dificultad. Mientras nos mantuvimos en el plano del derecho legal, la cuestión se resolvía fácilmente mediante un sencillo escrutinio de las leyes existentes. Ahora, en cambio, al llevar el problema al terreno del derecho moral, estamos apelando a un controvertido concepto que ha sido impugnado por numerosos pensadores. Este rechazo se funda en razones de diversa índole, pero ninguna de ellas nos fuerza a abandonar la noción de derechos morales. a) Unas veces el rechazo es consecuencia de presupuestos empiristas que prohíben la aceptación de toda realidad no contrastable empíricamente. Ya hemos visto que este empirismo es insostenible.60 b) Otras veces el rechazo de la moralidad de los derechos humanos proviene del recelo hacia el iusnaturalismo en general, o hacia alguna de sus variantes. Pero la noción de los derechos humanos no implica necesariamente el supuesto iusnaturalista, pues podría tener su origen en la voluntad humana y no en una ley natural independiente de su efectivo conocimiento por parte de los hombres, como quiere el iusnaturalismo. c) Más interesante parece la objeción de quienes declaran superfluo el concepto de derechos morales. Su argumento es el siguiente: los derechos son siempre correlativos a los deberes de quienes han de respetarlos: decir que alguien tiene derecho a algo equivale a afirmar que los demás tienen el deber de no impedirle el logro de ese algo. Por tanto, al hablar de derechos no estaríamos concediendo la existencia de unas misteriosas entidades, sino describiendo desde otro ángulo el hecho de que existen ciertos deberes morales. 3. Fundamentaciones insuficientes Veamos algunas de las principales respuestas a la fundamentación de los derechos humanos: a) El positivismo jurídico. Según este modo de pensar, el único fundamento posible de los derechos humanos -o de cualquier otra norma- ha de buscarse en la voluntad fáctica del legislador, pues no existe ningún ámbito jurídico previo a las leyes al que el legislador tuviera que acomodarse. Ahora bien, hemos visto que los derechos humanos han de entenderse como derechos morales, esto es, como pretensiones legítimas anteriores a su plasmación en códigos positivos. De ahí que el positivismo no esté en condiciones de fundamentar los derechos humanos entendidos como derechos morales. b) El utilitarismo. Según el utilitarismo, todas las normas de derecho persiguen el mismo objetivo: el mayor saldo de felicidad colectiva para la comunidad que se rija por esas normas. Pero este beneficio o uti59 G. HAARSCHER, Philosophie des droits de l’homme, Editions de l’Université de Bruxelles, Bruselas 1987, 42-46 60 L. RODRÍGUEZ DUPLÁ, Ética, BAC, Madrid 2001, 69-78. 92 lidad pública no basta para asegurar que una norma sea moralmente correcta. La mayor ventaja de una norma para la mayoría de la población no la justifica si supone aplastar a una minoría en sus derechos más básicos. En una concepción utilitarista de la moral podría ser justificable que un juez condenara a un inocente si las repercusiones sociales de esa sentencia (vía disuasión, por ejemplo) fueran las mejores posibles. Para el utilitarismo el fin justifica los medios, y un mayor saldo de felicidad para la mayoría de la población justificaría el atropello de los derechos de unos pocos. Este principio es absolutamente opuesto al concepto de los derechos humanos. Para el utilitarismo no hay libertad que no se pueda coartar por motivos de utilidad social y por eso, lejos de ofrecer una fundamentación de derechos humanos absolutos, es su negación más explícita. Lo mismo habría que decir de las ideologías, como la marxista, que postulan una utopía terrena, y están dispuestas a sacrificar a la generación presente en aras de un futuro histórico de entera justicia. c) El consenso. Hoy se apela con frecuencia al consenso como fundamento suficiente de los derechos humanos. Tal es el caso del ya citado filósofo del derecho Norberto Bobbio, quien tras rechazar por ilusorio el ideal de una fundamentación absoluta, se declara partidario de una fundamentación consensual que pueda comprobarse fácticamente. Las dificultades a que se enfrenta esta propuesta de Bobbio saltan a la vista. El más universal de los consensos no pasa de ser un puro hecho que, por contingente, no puede constituir el fundamento de una exigencia absoluta como puede ser, por ejemplo, la prohibición de torturar. La obligación entrañada en esa norma no puede tener un fundamento tan frágil y tan variable como un acuerdo fáctico. Bien puede suceder que la mayoría cambie de opinión más tarde y abrogue lo que hasta entonces se consideraban derechos universales e inmutables. d) La ética discursiva. Ante las dificultades que tiene la fundamentación por el consenso, autores como Habermas propugnan que el consenso solo es válido si se alcanza tras una discusión desarrollada en condiciones ideales. En esa discusión deberían participar en condiciones de simetría todas las partes afectadas y el diálogo seguiría abierto hasta alcanzar todos un consenso. En una discusión semejante sólo la fuerza de los argumentos determinaría la adhesión de los participantes a una u otra posición. A pesar de que esta teoría del consenso ideal evita los errores de la teoría del consenso fáctico, no nos hace avanzar mucho en nuestra búsqueda del fundamento de los derechos humanos. Habermas habla de un diálogo ideal, cuyas condiciones no se dan nunca en la realidad porque la capacidad discursiva y retórica de los interlocutores no es nunca la misma, ni se dispone de un tiempo indefinido para valorar detenidamente la totalidad de las razones alegables. Adoptar el modelo discursivo supone aplazar indefinidamente la fundamentación de los derechos humanos. e) Hoy es frecuente la apelación a la historia o la psicología, o a una combinación de ambas, como instancia normativa capaz de hacer plausible la idea de derechos humanos. La historia de la humanidad es vista como una sucesión más o menos continua de conquistas, como un arduo proceso de emancipación individual y social. Este progreso histórico, a su vez, va modelando las conciencias haciéndolas avanzar desde sus formas más primitivas hasta las más evolucionadas. Precisamente, los derechos humanos forman parte importante de la herencia histórica y psicológica de la conciencia moral contemporánea, de suerte que nos resulta impensable -anacrónico, en el fondo- distanciarnos de ellos o siquiera considerarlos necesitados de justificación. Tampoco esta presunta fundamentación es aceptable. La historia sólo puede considerarse instancia normativa si lleva necesariamente a un auténtico progreso sin marcha atrás, si sus pasos decisivos son siempre verdaderas conquistas y no claudicaciones. Pero la afirmación de este progreso continuo sólo puede hacerse con ayuda de criterios de valoración independientes, que no sean inmanentes a las leyes de la historia. Y una de dos: o esos criterios no existen, con lo que la historia no puede considerarse instancia normativa; o bien existen, en cuyo caso son ellos los que constituyen el fundamento de los derechos humanos y no ya la historia. 93 4. La dignidad humana, fundamento de los derechos del hombre A pesar de los pobres resultados obtenidos en las diversas fundamentaciones que hemos reseñado, seguimos creyendo que es posible fundamentar los derechos humanos. Recordábamos el testimonio de Maritain sobre el consenso alcanzado por los miembros de la comisión para la Declaración Universal de la ONU. Decían estar de acuerdo, a condición de que no les preguntaran por qué. Ahora bien, ¿cómo es posible que, profesando concepciones del hombre y de la realidad divergentes, los delegados de distintas naciones llegaran a las mismas conclusiones? Esta convergencia final no puede ser casual, sino que es una prueba elocuente de que la dignidad del ser humano y su libertad no son conclusiones derivadas de los sistemas de pensamiento, sino datos iniciales previos a toda teorización, a los que toda filosofía ha de someterse. Según esto, el verdadero fundamento de los derechos del hombre hay que situarlo en el dato de la dignidad humana. Cuando Kant afirma que el hombre posee dignidad y no precio, subraya el carácter inconmensurable del ser humano, su especificidad frente a todos los otros bienes que tienen un valor de cambio. El hombre es un fin en sí mismo y no es instrumentalizable. Es acreedor de infinito respeto porque posee dignidad o valor absoluto. Las declaraciones solemnes de los derechos del hombre son medidas preventivas contra las amenazas a esta dignidad humana. Pero para la tarea de fundamentación de los derechos humanos no basta decir que la dignidad del hombre es su raíz más inmediata. Habrá que preguntarse en un segundo paso en qué rasgos humanos se basa esa peculiar dignidad única que posee. Una fundamentación completa de los derechos humanos sólo puede tiene que basarse en las raíces últimas de una metafísica de la persona. Una de esas raíces es la constitutiva moralidad de la existencia humana. Si el hombre posee un valor excepcional, inconmensurable con el de los demás seres, es gracias al hecho de que sus juicios de valor no derivan solo de sus apetitos, ni su conducta es siempre resultado de pulsiones y estímulos naturales. Declaramos al hombre ser moral porque le reconocemos la capacidad de adoptar un punto de vista universal, relativizando intereses y preferencias particulares. Precisamente porque es capaz de relativizarse a sí mismo, es por lo que el hombre constituye un valor absoluto. Porque tiene deberes, es por lo que tiene también derechos. El hombre es un fin en sí mismo porque es capaz de jerarquizar sus propios fines y someterlos a criterios de justicia cuando esos fines propios sean incompatibles con los fines de los demás. El ser moral del hombre exige que se le respete su derecho a la libertad que es condición necesaria de la moralidad. Es contrario a la dignidad humana impedir un ejercicio de la libertad del individuo que sea compatible con igual grado de libertad para los demás. De ahí que la esclavitud atente contra los derechos humanos, pues convierte a la voluntad del siervo en prolongación de la voluntad del amo. Lo mismo puede decirse de la tortura que anula la libertad de elección mediante el dolor o el miedo. a) Nos referimos en primer lugar a la libertad interna. Lesiona la dignidad del hombre la intromisión en el recinto de su conciencia, que es el telar en el que se va urdiendo la trama de la libertad. De ahí que la libertad de pensamiento y de religión hayan de considerarse derechos inalienables. b) Pero también es exigible la libertad externa, porque la libertad necesita exteriorizarse. Poner trabas a la libertad externa atenta también contra la dignidad. De ahí que los derechos antes mencionados tengan su complemento necesario en los derechos de expresión, de culto, de residencia, de desplazamiento o de participación en la configuración de la convivencia política. c) Distinto de las libertades internas y externas es el derecho a la dignidad.61 El protagonista de una célebre novela de Malraux define la dignidad como lo contrario de la humillación. Y es que ciertas situaciones son objetivamente humillantes para el hombre (tales ciertos castigos físicos) precisamente porque presentan al hombre a una luz ignominiosa o ridícula. Igualmente, la pobreza extrema apenas cabe llevarla con dignidad, pues nos pone en manos de una caridad que, en un mundo como el nuestro, a menudo humilla (esto lo vio claramente Platón, que prohíbe la total enajenación de los bienes de un ciudadano). Por eso el ser humano tiene derecho no sólo a que su propiedad no se le confisque arbitrariamente, sino también a un nivel digno de bienestar y por tanto a un trabajo dignamente retribuido. A su vez, el derecho a la educación y a la información veraz se deriva de la naturaleza misma de la convivencia social que necesita apoyarse en una base común de conocimientos. d) Hasta ahora no hemos hablado del derecho a la vida. En realidad, estaba supuesto por todos los derechos anteriores. Quien declare innegociables derechos como la libertad de conciencia, habrá de adherirse también, so pena de inconsecuencia, al principio que proclama intocable la vida humana inocente. ¿Qué sentido tendría atribuir al hombre derechos absolutos, si dependiera del arbitrio de otros quitarle la misma 61 R. SPAEMANN, Crítica de la utopía política, Eunsa, Pamplona 1980, p. 27. 94 vida, condición evidente del ejercicio de esos derechos? Esto que parece tan obvio, hoy es menester repetirlo. Asistimos al triste espectáculo de una civilización que, al tiempo que reivindica derechos individuales cada vez más amplios, socava esa misma pretensión al mostrarse permisiva con atentados al bien más básico: la vida humana. Además, esta actitud implica una flagrante tergiversación del sentido de los derechos humanos. Ya no se entienden como derechos morales universales, como derechos que asisten a todos los seres humanos sin restricción y con independencia de su reconocimiento positivo, sino como graciosas concesiones de unos hombres a otros, sujetas al cumplimiento de condiciones empíricamente comprobables, como el contar ya con algunas semanas de vida. Si nuestra civilización es tan ciega a los peligros que encierra esta actitud, es porque cree poder mantener sus efectos negativos dentro de márgenes precisos. No otra cosa esperan las personas -muchas de ellas bienintencionadas- que se muestran partidarias de una ley de plazos que regule la interrupción voluntaria del embarazo. Pero esta esperanza peca de ingenua. A una lesión tan grave de los derechos del hombre no puede por menos de seguirle un imparable proceso. Los hechos ya han empezado a confirmar este temor. Peter Singer, uno de los filósofos morales más célebres de nuestro tiempo, no sólo defiende el aborto, sino que se muestra partidario del infanticidio en determinados casos. Hay una profunda coherencia en este pensamiento, por más que nos espanten sus conclusiones. No podemos permanecer pasivos ante este panorama inquietante. Quienes creemos en la dignidad humana tenemos, por tanto, un compromiso ineludible con los derechos humanos. ¿Qué aspecto concreto adoptará esta vocación humanitaria en el futuro inmediato? Resulta imposible decirlo. La civilización científico-técnica, que nos ofrece un bienestar siempre creciente, nos sorprende también con amenazas siempre nuevas a la dignidad del hombre. Dado que la proclamación de derechos universales es en buena medida una reacción defensiva contra tales amenazas, el contenido concreto de esos derechos reflejará siempre la naturaleza de las amenazas que pretenden paliar. Pensemos, por ejemplo, en la defensa del derecho a una muerte digna frente a la prolongación puramente artificial de la vida biológica en el “encarnizamiento terapéutico”. ¿Qué posibilidades nos brindará la técnica en el futuro? Dado que no somos capaces de imaginarlas, tampoco podemos predecir la dirección que habrá de tomar la defensa de los derechos del hombre. Con todo, esa incertidumbre no deberá llevar nunca a un mero acomodamiento a las ideas dominantes. Porque podría suceder que las tendencias socialmente mayoritarias caminen en sentido contrario a la dignidad humana. Y ésta es innegociable. Textos Texto 20. La carta de los derechos humanos El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Preámbulo Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 95 La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2: 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14: 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15: 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16: 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 96 Artículo 20: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21: 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Artículo 26: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27: 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29: 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los principios de las Naciones Unidas. Artículo 30: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 97 TEMA XII: LA LEY NATURAL X. Etxeberría, Temas básicos de Ética, 3ª ed., Desclée, Bilbao 2005, 73-84 1. Qué se entiende por ley natural Una manera de fundamentar la obligatoriedad de los deberes éticos es relacionarlos con una ley que impondría esos deberes a todos los hombres. Obviamente no se puede tratar de leyes positivas dadas por legisladores humanos, porque entonces solo serían aplicables al ámbito donde esos legisladores ejercen su poder, mientras que los deberes éticos son válidos para todos los hombres. Estos deberes éticos estarían fundados en la naturaleza humana entendida de un modo finalista. Lo entenderemos mejor con un ejemplo tomado del mundo de los instrumentos. Todo aparato incluye un manual de instrucciones sobre su uso. Atenerse a esas instrucciones permite que el aparato funcione bien, y funciona bien cuando cumple la función para la que ha sido diseñado. Si se incumplen las instrucciones, el aparato se malogra o deja de funcionar correctamente. Un reloj lo podemos usar también para calzar una mesa que está coja, pero evidentemente se trata de un uso “contra naturam”, un uso incorrecto. Quien, sintiéndose dueño y señor de un televisor recién comprado, quisiera ejercer su libertad actuando contra el manual de instrucciones es muy dueño de hacerlo, pero obviamente no tendrá televisor por mucho tiempo. Puede hablarse también de una ley natural en el caso de los seres vivos no racionales que actúan siempre según los códigos genéticos, una especie de manual de instrucciones incorporado. Las leyes naturales en la biología de los seres vivos -que también están sujetos a las leyes físicas- son las que definen las condiciones de las que depende su supervivencia y crecimiento. En el caso de los seres vivos que no gozan de libertad, no cabe pensar que vayan a hacer un mal uso de su naturaleza. Solo el hombre, al manipular los animales y las plantas, puede contravenir los respectivos códigos biológicos y producir verdaderos desastres ecológicos que conllevan la extinción de las especies y la alteración del hábitat natural de muchos seres vivos. La moral ecológica nos ha hecho recientemente sensibles al orden natural del cosmos armónico y ordenado, revestido de un cierto halo sagrado pues participa de un orden superior que se hace normativo también para el hombre. Esta misma noción de “ley natural” que exige determinadas conductas para que otros seres vivos sobrevivan o los aparatos técnicos funcionen bien y se conserven, puede ser aplicada también al hombre. Sirve para explicar el origen de esos deberes absolutos que uno experimenta en determinadas situaciones. Lo que está en juego a la hora de escoger entre un comportamiento correcto o incorrecto, es parecido a lo que está en juego cuando un aparato se usa debida o indebidamente. La violación del manual de instrucciones lleva últimamente a que el hombre deje de realizarse como tal hombre y sufra daños quizás irreversibles en su propia constitución humana. Si los seres no tienen ninguna finalidad, si el reloj no está hecho para marcar la hora, no cabe hablar de un uso correcto o incorrecto del reloj. Pero si el reloj tiene una finalidad, tiene que haber un relojero que lo ha hecho precisamente para este fin y no para otro distinto. El buen uso del reloj coincide con el uso buscado por aquel que lo diseñó. Y ciertamente el relojero no lo diseñó para calzar una mesa coja. Por eso hablamos en este caso de un uso indebido, de un uso antinatural. Vemos, pues, que en la naturaleza hay fines que se convierten en orientación normativa para nosotros, en deberes. Dichas orientaciones normativas se desprenden de la propia naturaleza de las cosas, y en ese sentido se les puede llamar metafóricamente “ley natural”. Estas normas están insertas en el interior del hombre. Si el ser humano vive conforme a las instrucciones que le dicta su naturaleza llevará una vida realizada. Si actúa contra ellas se frustrará como hombre y llevará una vida desgraciada y mermada. 2. Ley natural y ley divina La fundamentación de la ética en una supuesta “ley” natural entiende la palabra “ley” en un sentido analógico, distinto del sentido primario de la ley positiva emanada de un legislador humano. Pero, aunque sea analógicamente, una “ley natural” basada en la visión finalista de la naturaleza, supone la aceptación de una divinidad que ha creado los seres con una finalidad escrita en sus propios códigos genéticos, en su propia naturaleza. La existencia de Dios es el fundamento del carácter absoluto de los valores morales humanos. Nada podría ser absoluto, ni siquiera las normas morales, si solo hay seres contingentes. De la pura contingencia no se puede derivar nada que sea absoluto. Dostoyevski pronunció una frase que ha dado mucho que hablar y ha hecho correr ríos de tinta: “Si Dios no existe, todo está permitido”. Habría que entenderla bien. Preferimos esta otra formulación: “Si 98 Dios no existe no se entiende por qué no todo esté permitido. Es así que no todo está permitido, luego Dios existe”. No es la existencia de Dios la que nos lleva a reconocer la validez de la ley moral, sino que es el reconocimiento de la validez de la ley moral el que nos lleva a postular la existencia de Dios. Sin Dios la ética no pasaría de ser un instinto irracional. Decía Freud en una carta a J. J. Putnam: “Cuando me pregunto por qué me he esforzado siempre en ser honrado, condescendiente e incluso bondadoso con los demás, y por qué no desistí al notar que eso sólo me acarreaba perjuicios y contradicciones, pues los otros son brutales e impredecibles, no tengo, a pesar de todo, una respuesta”. Pero, si Dios existe, el prójimo se me aparece como superior a mi capricho y mi provecho. Recordemos la filosofía de Levinas. Para él la relación que me constituye como persona es la relación asimétrica con el otro, que es diferente e inapropiable y me habla desde su altura, como quien me enseña y ordena, y al mismo tiempo me solicita revelándose en toda su pobreza y su fragilidad.62 El otro posee esta “altura” porque Dios lo ha creado, lo ama incondicionalmente y lo ha escogido personalmente como su tú. Si Dios existe mi existencia en un don gratuito que hay que vivir en libre autodonación. Porque soy de Dios, y no de mí, debo ser para los demás. Si mi vida es un don recibido en su origen debe desplegarse en la línea del don. Dad gratis lo que recibisteis gratis.63 Precisamente la ley moral se presenta como categórica en determinados vetos absolutos, Pero ¿cómo explicar este carácter categórico si tenemos una visión contingente de la realidad en la que no hay lugar para nada absoluto? La hipótesis “Dios” es necesaria para la validez absoluta de dichas normas en determinados casos. Es una de las vías de acceso a la trascendencia que incluye P. Berger en su preciosa obrita Rumor de Ángeles, que pretende dar una versión moderna de las famosas vías de Santo Tomás para el conocimiento de la existencia de un Dios trascendente.64 Berger expone el argumento moral de forma negativa, a partir del hecho de que hay un determinado tipo de acciones monstruosas, como las de los nazis, que despiertan en nosotros una condenación absoluta, en la que no cabe ningún tipo de relativismo. Negarse a condenar estos hechos no es solo un profundo fallo en la interpretación de la justicia, sino también en el de la humanidad, de la naturaleza humana. Se trata de hechos que “claman al cielo”. Su monstruosidad obliga a suspender toda relativización, y debe ser reconocida por hombres de cualquier época o cultura. Damos a nuestra condenación el estatus de una verdad universal y necesaria, aunque dicha verdad no sea demostrable empíricamente. Esos crímenes claman al cielo y al infierno. Colgar a los culpables no es bastante castigo. Ningún castigo humano es bastante para estos actos de inhumanidad y por tanto nuestra condenación categórica apunta a la existencia de una dimensión trascendente que valide la absolutez de nuestra condena. Pero entendamos que este reconocimiento de Dios como fundamento del valor absoluto del hecho moral no tiene por qué coincidir con ninguna religión ni con ningún credo revelado. Por ello la ley natural no depende de ninguna tradición ni de ninguna fe religiosa concreta. Es asequible a todos los hombres sinceros, honestos y de buena voluntad. El propio cristianismo siempre ha admitido la existencia de esta ley natural que puede ser conocida por todo hombre con anterioridad e independientemente de la revelación divina en la historia y en la Palabra inspirada. Esas normas rigen tanto para los cristianos como para los no cristianos y todos serán juzgados por ellas. Para San Pablo los que no están bajo la ley revelada de Dios los paganos-, “llevan escrito dentro de sí el contenido de la ley cuando su conciencia lo atestigua” (Rm 2,16). Para que esta ley pueda verdaderamente ser universal tiene que ser válida y reconocible por todos los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas, si es que esas normas derivan simplemente del hecho de ser uno hombre. Un debate intenso en la Edad Media trató de aclarar si la ley natural estaba fundada en la esencia divina o en la voluntad divina. Lo que parece una discusión escolástica inútil tiene consecuencias importantes en el terreno ético. Si ley está fundada en la voluntad divina, eso quiere decir que las acciones son buenas porque Dios las quiere. Si la ley está fundada en la esencia divina, eso quiere decir que Dios las quiere porque son buenas. No puede por menos que quererlas. En el primer caso nos enfrentamos con un nominalismo como el de Ockham. Nada es en sí mismo bueno ni malo. Lo malo dejaría de ser malo si Dios cambiara las normas que ha dado o las suspendiera en un determinado caso. No tiene sentido preguntarse por qué Dios manda determinadas cosas y prohíbe 62 Reproducimos aquí sin entrecomillar la espléndida síntesis del pensamiento de Levinas que aparece en X. ETXEBERRÍA, o. c., 56-58. 63 Cf. J. L. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios¸ 4ª ed., Sal Terrae, Santander 1988, 182-183. 64 P. BERGER, Rumor de ángeles. La sociedad moderna y el descubrimiento de lo sobrenatural, Herder, Barcelona 1975,118-124. 99 otras. Dios no necesita tener razones para mandar o para prohibir algo. Es el hecho de mandarlo o prohibirlo lo que hace que las cosas sean buenas o malas. En cambio la doctrina que afirma que la moralidad se funda en la esencia divina, concluye que no es la voluntad divina la fuente de la bondad o de la maldad de las conductas, sino que la voluntad divina no puede por menos que querer aquello que es intrínsecamente bueno y odiar aquello que es intrínsecamente malo. En ningún caso Dios podría cambiar sus normas caprichosamente, ni siquiera suspenderlas en determinados casos, sin contradecirse a sí mismo. En este sentido encontramos aquí una gran diferencia entre el enfoque de la ley divina en el judaísmo y en el cristianismo. El judío basa la bondad de la ley en la voluntad divina, y por eso nunca se preguntará el por qué de los mandamientos divinos. Dios lo ha querido así y no hay por qué investigar las razones que haya podido tener. Para un judío ortodoxo es malo comer carne y leche en la misma comida porque Dios lo ha prohibido. Nunca se preguntará las razones de Dios para prohibirlo. Obedecerá sin hacerse más preguntas ni buscar la racionalidad de esta prohibición. Para el cristiano, en cambio, la bondad o maldad moral de las acciones se funda en la esencia divina, previa al querer de Dios. Por eso nunca se quedará satisfecho cuando le digan que Dios manda o prohíbe algo. Siempre pedirá la explicación de por qué es bueno eso que Dios manda o por qué es malo eso que Dios prohíbe. Siempre preguntará las razones que Dios ha tenido para mandar o para prohibir algo. El cristiano está convencido de que Dios no es caprichoso, sino que siempre actúa racionalmente. La racionalidad de la ética humana en el fondo deriva de la racionalidad de los mandamientos divinos. Frente a la tesis voluntarista de Ockham se alza la tesis de Santo Tomás, para quien “la luz de la razón natural que nos permite distinguir el bien y el mal –que es función de la ley natural- no es otra cosa que la impronta en nosotros de la ley divina”.65 3. ¿En qué consiste la naturaleza humana? Hemos dicho que el planteamiento de la ley natural supone que existe una naturaleza humana común a todos los hombres, y que sus mandatos y prohibiciones se extienden a todos ellos. Hemos puesto el ejemplo de los aparatos técnicos y el caso de los seres vivos no racionales. Pero hay que tener cuidado a la hora de aplicar al hombre esta analogía. La naturaleza humana común a todos los hombres subsiste siempre en personas, que son seres únicos, irrepetibles e insustituibles, cuya característica principal es estar dotados de libertad y por tanto de autonomía para configurar el tipo de persona que cada uno desea ser sin coacciones ni imposiciones externas. Del yo no hay más que un único ejemplar posible. Los otros seres vivos siguen unos códigos genéticos que les han sido impuestos, y por tanto actúan de un modo heterónomo. Solo la persona humana está dotada de autonomía. Una acción del hombre no tiene calificación moral si no es querida y asumida libremente por el sujeto. Nadie puede obligarnos a ser buenos. Un acto bueno forzado deja de ser moralmente bueno. La acción buena realizada por motivos bastardos pierde toda su bondad. Por tanto, no es solo el contenido de la acción lo que califica su bondad o maldad moral, sino también el modo cómo esa acción se realiza, las motivaciones que la respaldan, el grado de autonomía del sujeto que la realiza, la medida en que esa acción surge del núcleo más profundo de la persona. No olvidemos que el concepto de “ley” natural no deja de ser una metáfora cuando se aplica al hombre. Se iguala al hombre con los animales cuando se interpreta esta ley a un nivel puramente biológico, como desgraciadamente se ha hecho y se hace todavía hoy día en determinados manuales de ética a propósito de la sexualidad humana. Solo el elemento biológico no es determinante para calificar la moralidad de las acciones humanas. No cualquier interferencia con la “naturalidad” biológica del acto sexual es un acto contra naturam. De hecho, lo que consigue la técnica es siempre una cierta violación de los imperativos naturales para ponerlos al servicio de los intereses humanos más personales. Si definimos lo que el hombre puede o no puede hacer en virtud de sus límites biológicos, sería pecado volar en avión, porque la naturaleza humana no está dotada de alas como los pájaros. La base de cualquier moralidad sexual estará en la dimensión personalista de la actividad sexual. Por supuesto que esa dimensión personalista no puede prescindir de la forma biológica en la que la actividad sexual se realiza. Lo determinante de la naturaleza humana es su racionalidad. Por eso más que una conformidad con determinadas normas biológicas, la ética tendrá que buscar la dimensión normativa en la racionalidad de las conductas. Y sin duda en muchos casos es razonable superar ciertos límites que la biología impone al hombre en su dimensión animal. El hombre no tiene por qué someterse necesariamente a los 65 STO. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologica, I-II. Quaest. 91, art. 1 y 2. 100 simples imperativos de una naturaleza ya predeterminada por mecanismos físicos o biológicos de las leyes que le orientan.66 Lo que su “naturaleza” le pide al hombre en todo caso es que actúe racionalmente. Para establecer la moralidad de las acciones humanas, antes que analizar el contenido material de las conductas, lo que hay que estudiar es si el hombre las realiza libre o autónomamente. Pero cuando las realiza libremente su libertad reconoce unos límites absolutos que le vienen impuestos por la racionalidad de su conducta. 4. Ley natural y leyes positivas La ley moral natural, enraizada en la ley divina, es la base de toda ley libremente estatuida por los hombres, es decir, de las leyes positivas, las cuales no pueden contener nada contrario a la ley natural. Las leyes positivas aplican la ley natural a las circunstancias contingentes, y deben estar dirigidas, por tanto, al bien común. Esto trae una consecuencia muy importante: cuando los mandatos positivos exigen un proceder contrario a la ley natural, no sólo existe el derecho, sino también el deber de rehusarles obediencia. Una ley positiva sólo es verdadera ley cuando es justa, y es justa cuando es acorde a la ley natural. Como vimos en nuestro tema sobre los derechos humanos, la única fundamentación de dichos derechos es la dignidad absoluta de la persona humana, de todo hombre por el solo hecho de ser hombre El iusnaturalismo de los "derechos naturales" pervive fundamentalmente en torno a la justificación o fundamentación de los derechos humanos universales (el artículo 1 de la Declaración de 1948 dice que "todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos"), en torno a la defensa de lo que se llaman "derechos morales", existentes antes de cualquier positivización, y en torno a lo que de el/o puede derivarse en la concepción de la relación entre derecho y moral (en el citado apartado posterior se aborda expresamente esta cuestión). Textos Texto 21. La concreción de la ley natural Ambigüedades suscitadas Lo que el ser humano conoce mediante su inteligencia es lo que posibilita y fundamenta la ética natural. La luz de la razón es sólo el instrumento válido que hace posible semejante conocimiento. Por eso, el principio más universal y evidente, del que habrán de deducirse las restantes conclusiones, es el de hacer el bien y evitar el mal. Sólo los juicios que gocen de esta evidencia inmediata deberían ser catalogados como referentes a la ley natural, pues a ellos pertenecen también las propiedades esenciales de ésta: unidad, inmutabilidad e indefectibilidad, Cuando se quiso, sin embargo, concretar esos principios en una ética material y determinada, su pensamiento dio pie a otras interpretaciones posteriores, que no responden a su idea primitiva. Él (Santo Tomás) intentó resumir, en una síntesis apretada, las corrientes de sus predecesores, que buscaban el bien en las llamadas inclinaciones naturales. Por ello habla de esas diversas inclinaciones que se encuentran en el ser humano y que responden a los diferentes niveles de su naturaleza: como sustancia, como animal y como ser razonable. El siguiente texto es una clara expresión de esta síntesis pretendida: "Todo aquello a lo que el hombre tiene inclinación natural, lo percibe naturalmente la razón como bueno... Existe, pues, una primera inclinación humana al bien natural que le es común con todas las sustancias, en cuanto que cada sustancia apetece la conservación de su ser según su naturaleza, y según esta inclinación pertenece a la ley natural todo lo que sirve para la vida del hombre y que impide lo contrario. En segundo lugar, se da una inclinación humana a algunas cosas especiales de la naturaleza, que le son comunes con los demás animales, y de acuerdo con ella pertenece a la ley natural lo que la naturaleza enseña a todos los animales, como es la unión del varón y de la hembra, la educación de los hijos y cosas parecidas. En tercer lugar, se da una inclinación al bien de la naturaleza racional, que es lo más característico suyo; así el hombre tiene una natural inclinación a conocer la verdad sobre Dios y a vivir en sociedad. De acuerdo con esto, pertenece a la ley natural todo lo que hace referencia a esta inclinación, como evitar la ignorancia, no ofender a aquellos con los que debe relacionarse y otras cosas de este tipo". La dificultad se plantea cuando se busca el significado y obligatoriedad ética de esas inclinaciones. 66 E. LÓPEZ AZPITARTE, o. c., 146. 101 Con frecuencia, como antes dije, se ha dado un carácter normativo a las primeras exigencias naturales -las menos propias y específicamente humanas-, sin que la inteligencia tenga entonces otra función que el simple conocimiento de ese orden existente de antemano y al que no tiene más remedio que someterse con docilidad. De esta forma, lo accesorio ocupa un lugar de privilegio, dejando a lo racional un puesto secundario. No parece que fuera éste el pensamiento de santo Tomás, aunque algunos de sus comentaristas así lo interpretaron. Consecuencias actuales de este planteamiento: la validez de una intuición No sería honesto excluir la existencia de la ley natural por los fallos o equivocaciones que hayan acaecido a lo largo de la historia. Nadie deberá sentirse molesto si se le invita a tomar conciencia de su responsabilidad para organizar éticamente su vida como un gesto de confianza en sus propias posibilidades y autonomía, como un recuerdo permanente del protagonismo que se le atribuye. Es una afirmación clave de su misma dignidad personal. Si el hombre participa de Dios, siendo él mismo providente, esto significa que los criterios válidos y orientadores que ha de tener en cuenta para orientar su vida llega a descubrirlos en su naturaleza personal. No tiene que acudir a ninguna explicación o normatividad impuesta desde fuera, sino que halla en su interior el fundamento inmediato de su obrar. Frente a la concepción agustiniana, mucho más pesimista y negativa al insistir en la impotencia del hombre, en los límites de la filosofía, en la preeminencia del bien sobre la verdad y de la voluntad sobre la inteligencia, etc., la visión tomista más auténtica nos abre a un optimismo mayor: el hombre, como ser razonable y libre, se ha hecho un dios pequeño y providente para darle sentido a su existencia y proyectar su futuro hacia una meta determinada. Esta capacidad para autogobernarse a través de la razón presenta la imagen de una ética tal y como se pide en una sociedad adulta, autónoma, responsable y secular. La dependencia de Dios, imposible de ser eliminada en un clima cristiano, no se expresa con el sometimiento inmediato a su voluntad, sino con la respuesta dócil y sumisa a los imperativos de la razón, a la llamada insistente del valor, como una fiel imagen y eco de esa otra vocación sobrenatural que el creyente descubre en su fe. Por otra parte, esta teoría expresa la existencia de ciertos principios muy básicos y fundamentales, que constituyen las primeras orientaciones de cualquier conducta, el convencimiento de que tienen que darse ciertas exigencias primordiales, basadas en una realidad prepositiva, como condición previa para valorar la actuación humana y fundamentar la demanda de unos derechos, superiores a la misma legislación positiva. Ya la filosofía griega hablaba de una justicia obvia, evidente, "natural", en contraposición a las otras obligaciones dimanantes de las leyes. Mientras estas últimas son producto del consentimiento, que hace posible la vida social, aquélla encuentra su base en la misma naturaleza humana. Por encima de la ley civil existe otra ley superior, emanada de los dioses, que puede poner una conducta contraria y diferente. Es más; la ley escrita de la polis exige estar de acuerdo con estos postulados fundamentales de la razón y del sentido común. Se trata de una norma agrapha, cuya obligatoriedad nace no por estar reglamentada en algún código, sino por la evidencia de su propia fuerza y valor. A lo mejor sería bueno un cambio de lenguaje y, en vez de ley natural, se podría insistir en los derechos fundamentales del hombre, como esos universales éticos, patrimonio de toda la humanidad, en los que la gente se apoya para exigir un derecho o levantar una protesta en contra de las leyes vigentes. Se trataría de esos valores básicos que delimitan y protegen los intereses de los individuos y de la comunidad frente a cualquier tipo de arbitrariedad y capricho. La dificultad mayor se centra en la posterior explicitación de sus contenidos: cuáles son, en concreto, las exigencias que dimanan de esa ley natural o de esos valores fundamentales.67 67 E. LÓPEZ AZPITARTE, o. c., 147-150. 102 TEMA XIII: INVIOLABILIDAD DE LA VIDA HUMANA (1) M. Vidal y P. R. Santidrián, Ética, Paulinas, Madrid 1980, vol. 1, 143-152 En el núcleo de la conciencia ética de la humanidad está el respeto a la vida humana, a la vida del semejante y a la vida propia. Con formulaciones de tabú o de razón, con mentalidad sacral o secular, con expresiones precríticas o pretendidamente científicas, todos los grupos humanos han exteriorizado el misterio ético de la vida humana. En la historia evolutiva de las ideas morales puede encontrarse justificación de que el respeto a la vida humana es uno de los ejes primarios en torno a los cuales se ha desarrollado la conciencia ética de la humanidad. Dentro de la tradición occidental, marcada por el pensamiento grecorromano, pero sobre todo por el judeo-cristiano, el imperativo "no matarás" expresa sintética y apodícticamente el valor de la vida del hombre. Sin embargo, y a pesar de esa conciencia ética de la humanidad, el hombre no ha logrado desterrar de su horizonte la muerte en cuanto realidad impuesta y manipulada por el mismo hombre: suicidio, homicidio, muerte "legal", aborto, eutanasia, etc., son otras tantas realidades que nos acompañan. ¿Por qué la vida humana no es de hecho inviolable? A las muchas razones que se pueden aportar nos parece necesario sumar una: la ambigüedad con que se ha presentado, y a veces se sigue presentando, el valor ético de la vida humana. Señal de esta ambigüedad es la diversa reacción ético-jurídica, de las mismas personas, ante el aborto y la pena de muerte o ante el homicidio de un agente del orden y el homicidio de un pretendido luchador por la causa de la libertad. En las siguientes reflexiones pretendemos señalar las ambigüedades que ha sufrido este tema en la historia de la Moral. Desde esta constatación será más fácil proponer una formulación más coherente para el momento actual. Dividimos las reflexiones en tres apartados: 1) constatación de la doctrina tradicional sobre el valor ético de la vida humana; 2) valoración crítica de la misma; 3) propuesta de una formulación más coherente. 1. Exposición de la doctrina tradicional sobre el valor de la vida humana a) El pensamiento clásico (griego-romano), judío-cristiano En las cuatro cosmovisiones que más han influido en el pensamiento occidental (griega-romana, judíacristiana), encontramos la misma ambigüedad con respecto al valor ético de la vida. Es indudable el acento ético del pensamiento greco-romano sobre la vida. Pero pronto advertimos que no hay un criterio único respecto a las diferentes vidas y frente a las distintas situaciones en que ésta se encuentra. El concepto aristocrático y de sangre frente a las clases bajas y a los esclavos impone estimaciones radicalmente distintas. De hecho encontramos tanto en Grecia como en Roma diversas violaciones de la vida. El estudio de sus principales pensadores -Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, etc.-, así como la historia de ambos pueblos, nos lleva a conclusiones muy interesantes al respecto. Algo parecido encontramos en el pensamiento judío. Los capítulos 20-22 del Éxodo y 10 y siguientes del Deuteronomio muestran parecida ambigüedad. Por un lado aparece la ley suprema del" no matarás". Y por otro, las excepciones más crudas a esta ley universal. El pensamiento cristiano se ha movido en esta misma ambivalencia. La reflexión teológico-moral cristiana se divide en dos corrientes: la escotista y la tomista. Es esta última la que ha prevalecido y la que ha orientado la doctrina tradicional sobre este tema. La distinción básica de estas dos corrientes reside en la interpretación del precepto bíblico" no matarás". Con una metodología de positivismo bíblico y de reflexión nominalista, los escotistas entiende que en el precepto "no matarás" se prohíbe absolutamente toda occisión voluntaria de un hombre, sea justo o malhechor; solamente se hace legítima la muerte de un malhechor o de un inocente mediante una dispensa formal de Dios. La corriente tomista, desde otros supuestos metodológicos, admite un "sobrentendido" en el precepto "no matarás", es decir, "no matarás a los inocentes". O con palabras de los salmanticenses, "lo que Dios únicamente prohíbe es la muerte injusta de un hombre". Los teólogos tomistas harán ver contra la teoría de Escoto que el precepto "no matarás" no es algo intrínsecamente malo en toda su universalidad, sino en el área limitada del "no matarás a los inocentes". b) El valor ético de la vida humana para la moral tradicional (afirmación general del principio). La moral tradicional ha subrayado con notable énfasis el valor de la vida humana. Dentro de la finali- 103 dad que nos proponemos, nos interesa señalar las razones en que la moral tradicional apoya el valor de la vida. Las podemos reducir a tres grupos: *La vida es un bien personal. Quitarse la vida propia o quitar la vida a otro es ofender a la caridad caridad hacia uno mismo o caridad hacia el prójimo-. Concretándose al suicidio, señala santo Tomás: "Todo ser se ama naturalmente a sí mismo, y a esto se debe el que todo ser se conserve naturalmente en la existencia y resista cuanto sea capaz lo que podría destruirle. Por tal motivo, el que alguien se dé muerte es contrario a la inclinación natural y a la caridad por la que uno debe amarse a sí mismo". (Suma Teológica, 11-11. q.64, a. 5). Francisco de Vitoria desarrolla notablemente esta argumentación, apelando a la inclinación que el hombre siente hacia la vida y testimoniando a favor de la bondad de la naturaleza humana. *La vida humana es un bien de la comunidad. Atentar contra la vida propia o contra la vida de un semejante supone una ofensa a la justicia. Reduciendo el argumento a la realidad del suicidio, dice santo Tomás: "Cada parte en cuanto tal, es algo del todo; y un hombre cualquiera es parte de la comunidad y, por lo tanto, todo lo que él es pertenece a la sociedad; luego el que se suicida hace injuria a la comunidad" (Ibid.). *La vida humana es un don recibido de Dios y que a Dios pertenece. Disponer de la vida humana, propia o ajena, es usurpar un derecho que sólo a Dios pertenece. La vida es un don dado al hombre por Dios y sujeto a su divina potestad, "que da la muerte y la vida". Para la reflexión teológica este razonamiento cobraba mayor fundamento al interpretar el precepto "no matarás" como la expresión del derecho de Dios sobre la vida humana; por otra parte, la afirmación de que Dios es el "dueño" de la vida y el hombre sólo un "administrador", es una verdad básica para la moral casuística. Las tres razones apuntadas constituyen el apoyo de que se ha servido la moral tradicional para fundamentar el valor de la vida humana. En la práctica, todas estas razones han conformado el comportamiento y la legislación occidental casi hasta nuestros días. Con formulaciones un poco distintas aparecen en todas las modernas constituciones de los estados y en las declaraciones solemnes sobre los derechos humanos. (Véase al respecto la Declaración universal de los derechos humanos, que reproducimos al final del libro, y la Constitución peruana). c) Las numerosas "excepciones" al principio general Llama poderosamente la atención el constatar cómo la doctrina tradicional de la moral cristiana, aun afirmando con tanto énfasis el valor de la vida humana, admite, sin embargo, numerosas "excepciones" al principio general de la inviolabilidad de la vida. En un esfuerzo de síntesis, podemos resumir la postura ética de la moral tradicional en las siguientes afirmaciones: afirmación enfatizada del valor ético de la vida y justificación casuística de numerosas excepciones. He aquí las excepciones principales: · No quitarse la vida (no al suicidio) a no ser por mandato divino o indirectamente. · No matar a un inocente a no ser indirectamente -el aborto indirecto- o por concesión divina. · No matar al agresor a no ser en caso de legítima defensa personal. · No matar al malhechor a no ser por la autoridad pública y guardando el orden jurídico. · No matar al enemigo a no ser en caso de guerra justa si ello entra dentro de las cosas necesarias para el fin de la guerra. · No matar al tirano a no ser que se trate del tirano "de usurpación" que pretende comenzar a tiranizar sin estar investido de la autoridad legítima. Si llama la atención la abundancia de excepciones que la doctrina tradicional cristiana presenta en relación con el principio de la inviolabilidad de la vida humana, todavía es más llamativo el tipo de argumentación que utiliza para justificarlas. En el fondo de la doctrina moral tradicional sobre el valor de la vida humana existen tres pares de categorías éticas que condicionan la casuística relativa a las excepciones del principio general: *La condición de "inocente" o "malhechor". Aunque se reconoce explícitamente que la vida no pierde valor en la situación del agresor malhechor, sin embargo, para los moralistas esta condición favorece la violabilidad del hecho; en cambio, el que es considerado inocente tiene casi todas las garantías de inviolabilidad. *La autoridad "pública" o "privada". A la autoridad pública se le concede amplia beligerancia para disponer de la vida humana. Las afirmaciones de santo Tomás respiran un exagerado colectivismo y excesivo respeto a la autoridad pública: "Toda parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto... Pues bien, cada persona singular se compara a la comunidad como la parte al todo; y, por lo tanto, si un hombre 104 es peligroso a la comunidad y la corrompe por algún pecado, laudable y saludablemente se le quita la vida para la conservación del bien común" (Suma Teológica, 11-11, q. 64, a. 2). Por el contrario, a la iniciativa privada únicamente le concedieron una posibilidad de matar a otro en la situación de legítima defensa personal. *La acción "directa" o "indirecta". La categoría del "directo" e "indirecto" ha ejercido mucha funcionalidad en todo el conjunto de la moral tradicional; de un modo prevalente se constata en el tema de la inviolabilidad de la vida humana. La acción occisiva "directa" no ha tenido aceptación, mientras que la occisión "indirecta" fue tolerada con notable amplitud de juicio. Baste recordar las abundantes excepciones en los casos de "suicidio indirecto" y de "aborto indirecto". 2. Anotaciones críticas a la doctrina tradicional La finalidad propuesta en este apartado es descubrir las raíces históricas de la ambigüedad ética que subyace al planteamiento y a la vivencia morales ante el valor de la vida humana. De ahí que la valoración tenga que poner de manifiesto los aspectos negativos de la doctrina tradicional. Más que fijamos en la vulnerabilidad de determinadas afirmaciones y de razonamientos concretos, juzgamos de mayor interés constatar el tipo de "discernimiento moral" que utiliza para descubrir en él las fuentes históricas de la ambigüedad actual. a) "Sacralización" e "ideologización". La moral tradicional sobre el valor de la vida humana se ha movido dentro de un ambiente de excesiva "sacralización". Por otra parte, la sacralización de la argumentación ha conllevado factores de "ideologización". Tanto la sacralización como la ideologización pueden ser constatadas en los siguientes aspectos de la doctrina tradicional: *El encuadre de toda la temática sobre la vida humana dentro del marco sacral y hasta mítico del Decálogo: el precepto del "no matarás" ha constituido el horizonte para el discurso moral. *El positivismo bíblico es una consecuencia metodológica del encuadre sacral; la argumentación ética sobre el valor de la vida humana está condicionado por los hechos bíblicos entendidos con normatividad positivista. Encuadre sacral y positivismo introducen en la moral de la vida expresiones de carácter sacralizado: la dimensión ética se reviste de "santidad". El ambiente sacralizado en que la moral tradicional pensó la ética de la vida humana trajo como consecuencia cierta "manipulación ideológica". De hecho, la ética perdió su autonomía filosófica y cedió sus propias evidencias en favor de las referencias y motivaciones religiosas. La vida humana participa del misterio de la persona. No puede ser reducida a consideraciones parciales. Pero estas afirmaciones no pueden traducirse en falsas sacralizaciones ni pueden eliminar la autonomía secular de la dimensión ética. Más aún, la ética de la vida humana ha de luchar continuamente por defender su autonomía y su secularidad, porque ahí reside la peculiaridad y la fuerza de su aportación a la comprensión global de la vida. b) "Formalismo" e "insensibilidad" en la argumentación. En la argumentación tradicional sobre la ética de la vida se constata una notable penuria de razones. El rechazo del suicidio y del homicidio da la impresión de basarse en argumentos que pueden ser interpretados para justificar la opinión contraria. Pensemos en los siguientes detalles del razonamiento moral tradicional: *Decir que la vida es un bien en usufructo para rechazar el suicidio es, en el fondo, quitar importancia a la vida y al suicidio. *Las razones que justificaban la pena de muerte (intimidación, carácter vindicativo, etc.) denotan una gran insensibilidad ante el valor original de toda vida. *Basar la argumentación en la distinción entre "inocente" y "malhechor" es propiciar la hipocresía (¿quién hace que existan los malhechores?), la instrumentalización (¿desde qué intereses se declara a unos "inocentes" y a otros "malhechores"?) y el totalitarismo (¿quién se puede constituir en juez supremo del bien y del mal?). *Apoyar el valor de la vida humana en los tres pilares del bien personal, bien social y dominio de Dios supone un escapismo formalista, la realidad del suicidio, del homicidio, del aborto, de la eutanasia, de la pena de muerte, etc., es tan rica en significados que no puede ser esquematizada de un modo tan simplista. 105 Hay que reconocer la dificultad de formular razones para fundamentar el valor ético de la vida. Al tratarse de un valor primario es captado más con la intuición que con el razonamiento. Sin embargo, no puede dejar de reconocerse la debilidad argumentativa en la moral tradicional. c) Excesiva "confianza" en la autoridad pública Lo que más llama la atención en la moral tradicional sobre la inviolabilidad de la vida humana es la excesiva" confianza" depositada en la autoridad pública. Se le concede al poder público un amplio campo de intervención sobre la vida de los individuos. Esto se pone de manifiesto de un modo expreso en la justificación abierta y poco condicionada de la pena de muerte y en la aceptación de la guerra justa. Sin recordar el cuestionamiento radical de estos dos temas en la moral actual, sí es necesario subrayar el apoyo prestado al orden establecido por la moral tradicional en el planteamiento general del tema ético de la vida humana. Mientras que era obvia la condena de toda muerte desencadenada por acciones subversivas, no se ponía en idéntico grado de cuestiona miento cuando la muerte era propiciada por la autoridad legítimamente establecida. En cambio, para la sensibilidad moral del hombre actual, carece de sentido la aprobación acrítica de las acciones provenientes de la autoridad pública. d) Incoherencia en la lógica moral Anotamos, por último, una crítica que se refiere a la lógica moral. En la doctrina tradicional sobre el valor ético de la vida humana se advierte un grado notable de incoherencia lógica. Nos referimos a estos dos aspectos: *El uso del principio del "doble efecto" o del "voluntario indirecto" ha llevado a la moral de la vida por una ética fisicista y de notable malabarismo farisaico. En lugar de utilizar esos principios, la moral actual prefiere plantear los problemas a la luz de una ética de "conflicto de valores". *La incoherencia lógica se ha manifestado en la diversa postura que la moral tradicional ha mantenido tanto en la vida como en la formulación, ante las situaciones concretas de la vida humana. Es un tópico señalar la diferente actitud ante la vida no-nacida (rechazo tajante del aborto) y ante la vida nacida (justificación de la pena de muerte, de la guerra justa, etc.). Mediante las anotaciones acríticas que quedan consignadas, aparece la vulnerabilidad de la doctrina tradicional sobre el valor ético de la vida humana. A pesar de sus aspectos positivos, la moral tradicional de la vida se asienta sobre notables ambigüedades. 3. Perspectivas actuales: de la ambigüedad histórica a la coherencia Descubierta la ambigüedad en la presentación histórica del valor ético de la vida, surge la necesidad de encontrar la coherencia adecuada al ethos vivido y formulado de todo hombre en relación con ese valor tan decisivo para la historia humana. Creemos que para conseguir el suficiente nivel de coherencia, el discernimiento moral sobre la inviolabilidad de la vida humana debe profundizar dos aspectos del tema: el valor objetivo de la realidad y la formulación de la dimensión ética. Se trata con ello de alcanzar las dos vertientes de la coherencia global: la coherencia objetiva y la coherencia hermenéutica. a) Criterios valorativos La vida humana tiene una dimensión ética si se encuentra situada dentro de unas coordenadas que la constituyen en valor moral. · En primer lugar, es necesario que la vida humana se valore desde la garantía del plano humano; es decir, que se valore una vida propiamente humana. Esto supone tener que apoyar el discurso moral sobre los datos científico-filosóficos del "cuándo y cómo aparece la vida propiamente humana". Toda formulación ética precientífica o prefilosófica está debilitada desde la base. A veces se han mezclado emociones precientíficas, miedos mágicos y pautas tabuísticas en los planteamientos morales sobre la vida, cosa que no es válida desde las exigencias de una metodología moral critica. · La formulación del valor de la vida humana ha de evitar, en segundo lugar, conceptualizaciones y expresiones que se muevan todavía dentro de un universo sacralizado. En este sentido, seria conveniente superar la formulación en términos y conceptos de "santidad" de la vida humana. · En tercer lugar, la moral debiera expresar el valor de la vida humana más en forma positiva que negativa. En vez de hablar en términos de "límites" de la vida humana seria conveniente formular el deber de despliegue que lleva consigo la vida humana. Todo el que entra en la población humana tiene derecho a en- 106 trar en una historia en la que sea posible la realización de su vida especial. b) La clave de la "humanización" El valor de la vida ha de ser entendido y formulado en clave de "humanización". La exigencia de "humanizar" al máximo toda vida humana está en la base del principio moral de la inviolabilidad de la vida humana. A partir de esta opción global, la moral de la vida insistirá en los aspectos siguientes: · Destacará la importancia que tiene toda vida humana. · Todo juicio moral sobre la vida es al mismo tiempo una afirmación de la igualdad valorativa de todo ser humano. · La dimensión absoluta de todo hombre confiere a la persona el carácter de inalienabilidad y de trascendencia frente a toda posible reducción a una cosa o a un instrumento. · La moral ha de comportar un proyecto de acción en orden a que la exigencia de humanización no sea frustrada. En este sentido, la dimensión ética de la vida humana ha de prolongarse necesariamente en una praxis de servicio a la vida. Teniendo en cuenta estas anotaciones se conseguirá una formulación coherente del valor ético de la vida humana. Y de este modo desaparecerán las ambigüedades que ha proyectado la moral tradicional sobre este tema. 107 TEMA XIV: INVIOLABILIDAD DE LA VIDA HUMANA (2) M. Vidal y P. R. Santidrián, Ética, Paulinas, Madrid 1980, vol. 1, 153-157 Veremos en este tema algunas de las aplicaciones principales del principio de la inviolabilidad de la vida humana que acabamos de estudiar. 1. Suicidio Son múltiples las formas en que el hombre puede llegar a disponer de su propia vida: la “cobarde desgana de vivir” tiene múltiples versiones históricas; la exaltación exagerada de un valor (la patria, la virginidad, una operación bélica, etc.). El problema nos invita a no situar todos los actos de suicidio a un mismo nivel o de una vulgar deserción frente a las obligaciones morales. En los suicidios heroicos es precisamente el proseguir viviendo lo que tendría que considerarse una fácil deserción frente a lo que se experimenta como un deber imperioso y durísimo. Y ni tan siquiera cabe medir por el mismo rasero todos los suicidios llamados heroicos. Uno es el caso del comandante que se hunde con el bardo torpedeado por un malentendido sentido del orgullo y la fidelidad; otro caso distintos es de los kamikazes japoneses que pilotaban un avión cargado de explosivos para hundir los portaaviones, volando hacia la muerte arrastrados por un malentendido amor a la patria; otro es el caso de los bonzos que se convierten en teas humanas para gritar libremente su protesta; diferente es el caso de las viudas hindúes, constreñidas por una bárbara tradición a dejarse abrasar por las mismas llamas que incineraban el cadáver de su marido (Rossi). . En todas estas situaciones existe un descrédito del vivir. La humanidad actual necesita una elevación moral, ya que en el mundo actual el problema del suicidio adquiere unas dimensiones trágicas, constatables no sólo en la elevación estadística, sino también en las formas de suicidio. Es la sociedad contemporánea la que se halla en entredicho, porque no sabe humanizar al hombre ni suprimir los motivas que conducen a ese gesto fatal. Una sana profilaxis social tendrá que analizar el suicidio desde el punto de vista individual y social, psicológico y moral, objetivo y subjetivo, religioso y laico. Tanto el suicidio "desesperación" como el suicidio '''contestación'' suponen una pérdida de sentido. La fe en el Dios vivo es la que liberará al hombre de la tentación del suicidio. Como dice Bonhoeffer, "al desesperado no le salva ley alguna que apela a la propia fuerza, esa ley le impulsa más bien de manera más desesperada a la desesperación; al que desespera de la vida sólo le ayuda la acción salvadora de otro, el ofrecimiento de una nueva vida, que se vive no por propia virtud, sino por la gracia de Dios". 2. Homicidio El homicidio se origina en el reducto de maldad del corazón humano: nace del odio, de la venganza, de la codicia, etc. Otras veces acompaña, casi inevitablemente, a una vida de marginación social (robos, secuestros. subversión, etc.). En ciertas regiones, la vida del hombre "no vale nada", y es juzgada con una frivolidad pasmosa. En ciertos grupos todavía se practica el homicidio con justificaciones mágicoreligiosas. Estas y otras formas de quitar la vida a un hombre sitúan a la humanidad todavía en una exigencia de concienciación con respecto al valor de la vida humana. Por desgracia, el hombre actual -aun el más civilizado- hace objeto de "contemplación" y de "diversión" (cine, TV, prensa, etc.) el que un hombre quite la vida a otro hombre. Quitar la vida a un ser humano es irrumpir en el santuario más sagrado de la dignidad humana. Es usurpar sacrílegamente el poder del Dios de la vida y de la muerte. El que causa la muerte se hace esclavo de la muerte, el reino de la muerte, contrario al Dios de la vida. Aunque se crea tener miles de argumentos. No hay ningún argumento que valga más que la vida de un hombre, que es sagrada por ser hijo de Dios, y ahora miembro de Cristo, de hecho o de derecho, mientras esté en camino como nosotros hacia la casa del Padre. Matar a un hombre es de alguna manera como matar a Cristo. 3. Pena de muerte La muerte" legalizada". La humanidad no se ha liberado todavía de la amenaza de la “muerte legalizada". Es cierto que se da una gran diferencia entre el "asesinato legal", las ejecuciones como represalia o escarmiento, la muerte provocada por operaciones bélicas, la pena de muerte impuesta por delito, la muerte inferida para rechazar una perturbación del orden público, etcétera. Es cierto que el discernimiento moral de estas y otras situaciones en que se provoca la muerte de un modo más o menos legalizado debe hacerse mediante un estudio minucioso y matizado. 108 Sin embargo, se puede afirmar globalmente que no es indicio de elevado sentido moral el recurrir a la privación de la vida humana para solucionar las conflictividades existentes en la sociedad. La conflictividad social solamente encuentra un camino de solución en el análisis de los factores que la provocan y en la implantación de una adecuada justicia. No cabe trasladar sin más a este terreno los principios morales clásicos de la legítima defensa. Hacia la supresión de la pena de muerte. Los principales argumentos que se han esgrimido y se siguen esgrimiendo para mantener la pena de muerte son los siguientes: - En primer lugar, el de la intimidación, que supone que el miedo a la pena de muerte reprimirá a los posibles culpables. - En segundo lugar, el de la reparación, que busca la compensación de un mal y un desequilibrio social dando la muerte al delincuente. Sin embargo, una gran parte de la sociedad -entre los que nos encontramos nosotros-- y cuyo número va constantemente en aumento, opinamos que la pena de muerte se debe eliminar de los códigos modernos. La Constitución peruana recoge este mismo deseo aboliendo la pena de muerte. Nuestra oposición a la pena de muerte se basa en los argumentos siguientes: - Porque no parece que consiga el efecto de reprimir a los posibles delincuentes de nuevos asesinatos. - En segundo lugar, un muerto no puede contribuir en modo alguno a una reparación; se le ha quitado a él y a la sociedad toda esperanza de regeneración. - Existe, además, la posibilidad de un error, que en el caso de pena de reclusión se puede reparar de alguna manera, pero jamás en el caso de pena de muerte. - Existen otros medios de evitar que ciertos individuos perjudiquen a la vida social, recluyéndolos, mientras sea necesario. - Queda, por último, que la sociedad misma debe examinarse constantemente a todos los niveles en qué aspectos produce o colabora con la criminalidad desde la aparente honestidad, por sus estructuras, sus ejemplos, sus móviles principales. 4. La vida en peligro Una exigencia moral importante frente a la vida corporal es la de librarla de los riesgos a que puede verse sometida. Recordamos algunas de estas situaciones peligrosas: 1. Accidentes laborales (Seguridad en el trabajo). Es exigencia de la comunidad social crear unas condiciones laborales en las que, además de otros aspectos básicos de justicia, se realice una seguridad física. Los accidentes de trabajo son una continua amenaza para la vida del hombre. 2. Tráfico. Otro de los factores que más contribuyen en la sociedad actual a la pérdida de vidas humanas es el tráfico, en sus variadas formas. La responsabilidad moral encuentra aquí uno de los ámbitos de mayor importancia. 3. Deportes peligrosos. La moral tradicional ha considerado como situaciones de peligro para la vida humana ciertos deportes: boxeo, alpinismo, etcétera. 4. Tortura, mutilación. El sistema punitivo de todos los grupos sociales es un campo apropiado para la injusticia en relación con la persona. Se trata de un problema antiguo, pero siempre actual. Requiere un tratamiento ético con horizonte más amplio; pero también puede ser considerado aquí como una forma brutal de ir en contra de la integridad física y hasta de la misma vida del hombre. 5. Cuidado de la salud El hombre tiene derecho a luchar contra toda forma de enfermedad, a fin de vivir en el bienestar que comporta la salud. Es cierto que no siempre podrá eliminar toda forma de malestar y de debilidad, ya que tales situaciones son inevitablemente inherentes a la condición humana. Pero aun entonces cabe una actitud ética de signo positivo. Cuidado de la salud: exigencia ética. La moral tradicional se preocupó, junto al aspecto negativo de las acciones que lesionan el valor de la vida corporal, de las exigencias morales que comporta el cuidado de la salud y de la vida: obligación general; distinción entre medios ordinarios y extraordinarios, etc. Además de esa perspectiva preferentemente individual habría que tener en cuenta otra más importante, la social: la ética del servicio sanitario dentro de la sociedad (igualdad de oportunidades, justicia en la administración, socialización de los servicios, etcétera). Medicamentos y terapia medicamentosa. El problema moral de los medicamentos tiene una gran complejidad de contenido y de solución: va desde la producción-venta-consumo de medicamentos hasta la terapia medicamentosa pasando por la ética profesional del farmacéutico. 109 6. Eutanasia y distanasia. Respeto a la vida y derecho a morir dignamente En este apartado pretendemos iluminar el valor de la vida humana y su consiguiente respeto ético desde una situación que ha sido expresada con el término eufemístico de eutanasia (buena muerte) y con su correspondiente actual de distanasia (prolongación de la muerte). a) Noción y determinación de la muerte clínica Desde las corrientes de pensamiento existencialistas, la muerte ha sido interpretada por la antropología, la filosofía y la teología. También la ciencia y la técnica clínicas han dado pasos importantes para la determinación del fenómeno de la muerte. Limitando la consideración a esta última perspectiva, nos interesa recordar la noción actual de muerte clínica y el modo de determinarla. 1.- La muerte clínica: noción La valoración ética sobre los conflictos entre valor de la vida humana y derecho a morir dignamente ha de tener en cuenta los resultados a que ha llegado la ciencia sobre la muerte clínica. El nuevo clima creado en tomo a la realidad de la muerte depende en gran parte del progreso científico que presenta una definición actualizada de muerte y que es capaz de crear situaciones en las que la vida no aparece con todas las garantías de una vida auténticamente humana. · En general, se considera como muerte la supresión de toda manifestación de vida del organismo en su conjunto, mientras que la extinción de una determinada parte del cuerpo se llama necrosis". La muerte es un proceso gradual, que comienza por el fallo funcional de un órgano vital. · Teóricamente, se puede decir que el momento-muerte corresponde al límite más allá del cual, en este proceso degenerativo, no es posible el retorno y una revivificación. La irreversibilidad es lo que caracteriza fundamentalmente la muerte. 2.- Determinación de la muerte clínica La confirmación de la muerte es un dato y una tarea que corresponde a la ciencia. · Hasta hace poco se consideraba como final de la vida el último latido del corazón: se consideraba que se había producido la muerte cuando el corazón había cesado de latir. Tras los trasplantes de corazón aparece una nueva forma de definir la muerte y determinar su momento. El sentido de la posibilidad de reanimación cardíaca se encuentra fundamentalmente en el hecho de que el fallo del corazón ha perdido su carácter definitivo (de irreversibilidad) y, por consiguiente, su importancia como criterio para juzgar de la aparición de la muerte. · A partir de estos datos, se trata de definir el momento de la muerte tomando como parámetro no el corazón, sino el cerebro. Se considera a una persona muerta clínicamente cuando en ella se ha producido una degeneración irreversible de la masa cerebral; cuando ha sucedido esto, el sujeto es totalmente irrecuperable a la vida. Se hace necesario tener un conjunto de criterios para comprobar la pérdida irreversible de la totalidad funcional del cerebro. Un grupo de cirujanos, juristas y clérigos reunidos en Londres (1966) propusieron cuatro criterios: La dilatación completa de las pupilas sin ninguna respuesta refleja a la luz; la ausencia total de respiración espontánea después de que el respirador mecánico ha cesado cinco minutos, el descenso continuo de la presión sanguínea a pesar de la dosis masiva de drogas vasopresoras, y un trazado de encefalograma plano durante varios minutos. Sucedida la muerte irreversible del cerebro, el hombre es considerado muerto clínicamente. Sin embargo, mediante acciones reanimadoras pueden ser reactivadas ciertas funciones del organismo, mediante el restablecimiento de la circulación y la respiración. Se puede hablar entonces de una vida biológica de un sujeto clínicamente muerto. b) Significado ético del "derecho a morir dignamente" En la actualidad, se habla del "derecho a morir". La expresión apareció por primera vez en una Declaración de los derechos del enfermo, redactada en 1973 por la Asociación de los Hospitales Americanos. Este derecho puede entenderse incorrectamente: como un derecho a la eutanasia. Pero puede ser comprendido también de un modo coherente al modo como lo entendemos nosotros aquí. Lo colocamos como criterio moral decisivo antes de entrar en los problemas más concretos de la eutanasia y de la distanasia. El derecho del hombre a morir dignamente comporta una serie de exigencias que han de ser realizadas sobre todo por parte de la sociedad. Señalamos las siguientes como las más decisivas: 110 · Atención al moribundo con todos los medios que posee actualmente la ciencia médica: para aliviar su dolor y prolongar su vida humana. · No privar al moribundo del morir en cuanto" acción personal". El morir es la suprema acción del hombre. · Liberar a la muerte del "ocultamiento" a que es sometida en la sociedad actual: la muerte es enterrada actualmente en la clandestinidad. · Organizar un servicio hospitalario adecuado, a fin de que la muerte sea un acontecimiento asumido conscientemente por el hombre y vivido en clave comunitaria. · Favorecer la vivencia del misterio humano-religioso de la muerte; la asistencia religiosa cobra en tales circunstancias un relieve especial. c) Valoración moral de la eutanasia 1.- Noción de situaciones eutanásicas Dejando aparte las connotaciones afectivas que en otras épocas ha tenido el término" eutanasia", entendemos por situaciones eutanásicas aquellas en las que el valor de la vida humana parece encontrarse en una condición tal de oscurecimiento y ocaso que una terapia de anticipación de la muerte aparece como alternativa mejor. Desde un punto de vista médico, eutanasia es todo tipo de terapia que comporte intencionadamente, directa o indirectamente, el adelantamiento de la muerte. Los moralistas actuales siguen distinguiendo entre eutanasia “positiva" y "negativa". La eutanasia comporta actos concretos que adelantan la muerte, tales como inyecciones o medicamentos. La eutanasia negativa consiste en privar al enfermo de medios que le ayuden a continuar en vida. Nosotros preferimos hablar de la eutanasia pasiva al referirnos a la distanasia, reservando el término" eutanasia" para la eutanasia positiva (directa o indirecta; realizada por acción o por omisión). Al concepto médico de eutanasia la consideración ética añade un horizonte comprensivo nuevo: refiere la terapia eutanásica de abreviación de la vida o adelantamiento de la muerte al universo de los valores morales. Las situaciones eutanásicas para la ética son aquellas terapias eutanásicas que se aprueban o reprueban moralmente por referencia a una escala de valores. Concretamente, la aprobación o el rechazo moral dependen del modo de resolver el conflicto entre el valor de la vida humana y el valor del morir como alternativa mejor aquí y ahora frente al vivir. Las situaciones eutanásicas pueden agruparse de diversos modos, según el criterio de sistematización. Juzgamos conveniente destacar dos grupos de situaciones: . La eutanasia puede ser "personal" o "legal". La primera se realiza por opción del interesado -o de sus familiares-- o de un tercero interesado en la situación. La eutanasia legal es la impuesta o la tolerada -despenalizada- por la ley. . Tanto la eutanasia personal como la legal pueden realizarse de dos maneras: por ciertos motivos como, por ejemplo, para evitar dolores y molestias del paciente, para rematar heridos agonizantes en el campo de batalla, para deshacerse de ancianos "inútiles" en fase decrépita, etc., por simple elección libre del paciente o anciano que juzga más humano hacer del morir un acto de personal disposición. 2.- Valoración moral Frente a ciertas posturas extremas de algunos moralistas y frente a aquellos que parecen equiparar la eutanasia con las situaciones de adistanasia, hablando indistintamente para ambas situaciones de "muerte libremente elegida", nuestra respuesta es claramente negativa. · Los argumentos contra la eutanasia son: inviolabilidad de la vida humana; sinsentido de la proposición de otros valores por encima del valor de la vida humana; peligro de arbitrariedad por parte de los "poderosos" (autoridad, técnicos, etc.); consideración "utilitarista" de la vida del hombre; pérdida de nivel moral en la sociedad, etc. . Esta valoración tajante no impide que se tengan en cuenta los matices diversos que nacen de la distinción entre dimensión objetiva y dimensión subjetiva, y entre consideración moral (pecado) y consideración jurídica (crimen). d) Valoración moral de la distanasia 1.- Noción de situaciones distanásicas . Distanasia es un término acuñado recientemente para referirse a ciertas situaciones médicas creadas por el empleo de una nueva técnica terapéutica, la reanimación. 111 · Según esto, distanasia es la práctica que tiende a alejar lo más posible la muerte, prolongando la vida de un enfermo, de un anciano o de un moribundo ya inútiles, desahuciados, sin esperanza humana de recuperación, y para ello, utilizando no sólo los medios ordinarios, sino los extraordinarios, muy costosos en sí mismos o en relación con la situación económica del enfermo y su familia. · Entendemos por distanasia terapéutica el conjunto de cuidados médicos que se administran a un enfermo desahuciado y en fase terminal, con el fin de retrasar lo más posible una muerte inminente e inevitable. · La distanasia consiste, esencialmente, en alejar lo más posible, y por todos los medios, el momento de la muerte del enfermo. La realidad contraria a la distanasia es la adistanasia o antidistanasia, consistente en dejar morir al enfermo sin propiciarle los medios conducentes a retrasar la muerte inminente. Las situaciones distanásicas -y sus correspondientes antidistanásicas- pueden ser clasificadas desde diversos criterios: -Por razón del carácter ordinario o extraordinario de los medios que han de ser empleados para mantener en vida al paciente. -Por razón del sujeto paciente: según se trate de un joven, de un anciano, de una persona más o menos "cualificada", etc. -Por razón de las posibles esperanzas de recuperación mediante los procesos terapéuticos de reanimación. El último criterio es el más decisivo. Los dos primeros suponen en el fondo una discriminación injusta que la ética no puede inicialmente aceptar para sobre ella construir los criterios y las soluciones morales. Si aceptamos el último criterio como válido para hacer una tipificación de las situaciones distanásicas, tenemos que hacer una catalogación de casos, que irán desde el "paciente" que solo tiene vida vegetativa (sin vida propiamente humana), hasta el que realmente goza de vida plenamente humana pero para cuya permanencia precaria y por tiempo se requieren tratamientos por encima de lo normal. En todas estas situaciones surge el interrogante ético: ¿el respeto a la vida humana exige provocar la terapia distanásica o, por el contrario, el derecho a morir dignamente postula la antidistanasia? 2.- Valoración moral Las situaciones distanásicas revisten una gran variedad. Sin embargo, todas se pueden enmarcar dentro de un afán desmesurado de prolongar la vida humana (o, a veces, la vida vegetativa del organismo humano). Creemos que entra dentro del “derecho a morir humanamente" no prolongar indebidamente la vida del hombre más allá de lo que presumiblemente es el espacio de la realización de la libertad humana. Mientras que juzgamos inmoral todo procedimiento conducente a la eutanasia, opinamos que debieran proponerse pistas más abiertas para orientar la conciencia moral con relación a las situaciones distanásicas. En concreto, nos referimos a las siguientes situaciones: · Vidas mantenidas mediante técnicas terapéuticas de reanimación. Si se llega a comprobar que ha tenido lugar la "muerte clínica" (muerte irreversible de la corteza cerebral)-; no tiene sentido mantener la vida puramente vegetativa. En tales situaciones no es inmoral, y a veces será recomendable (atendiendo a razones económicas, familiares, psicológicas, etc.) suspender el tratamiento distanásico. · Situaciones en que el "dejar morir" es recomendable. Existen situaciones en las que no hay obligación de prolongar la vida humana y en las que se puede dejar morir al paciente. La prolongación de la vida tiene un criterio claro de discernimiento en una "estima razonable en la esperanza de la prolongación de la vida y de la cuantía del sufrimiento y desilusión prolongada que puede causar al paciente y a su familia". · Esta misma solución la aceptan los que argumentan mediante la distinción entre tratamientos" ordinarios" y "extraordinarios". Según estos autores, no hay obligación de recurrir a tratamientos extraordinarios para prolongar la vida de un moribundo en una situación prácticamente desesperada. "El médico está obligado a proporcionar al enfermo los cuidados ordinarios para evitar su muerte y prolongar su vida. Esta obligación incumbe también a la familia o a quien tenga el deber de cuidar al enfermo. Hablamos de curas que son extraordinarias, ya consideradas en sí mismas, ya en sentido relativo dadas las circunstancias en que el enfermo o la familia se encuentra". · "En el caso de un paciente inmerso ya en un coma prolongado e irreversible, cuya vida está reducida al ejercicio de sólo las funciones vegetativas, y aun en el caso de enfermos todavía conscientes, que se encuentran en la fase final de su enfermedad y que son mantenidos en vida artificialmente, sin esperanza alguna de poderse recuperar o mejorar, no se está obligado a recurrir a medios ex- 112 traordinarios o, si se ha recurrido a ellos, se pueden legítimamente suspender". · Conviene insistir en que "dejar morir" no es lo mismo que "hacer morir" -realidad esta última que se identifica con la eutanasia-. 7. Moralidad de la guerra En la valoración ética de la guerra la conciencia de la humanidad ha pasado, fundamentalmente, por tres momentos cada vez más críticos ante el fenómeno de la guerra: La doctrina escolástica tradicional; la consideración de la guerra con "nueva mentalidad"; condena ética radical y definitiva de la guerra. a) La doctrina escolástica tradicional 1.- Exposición del concepto tradicional Con el fin de precisar mejor el juicio o ético sobre la guerra deberemos saber qué se entiende por guerra y las distintas clases de la misma. Nuestra definición no es jurídica sino sociológica y es precisamente a este hecho de la guerra como hecho social al que aplicamos nuestro juicio ético. Concepto de guerra. "La guerra puede definirse como aquel tipo de conflicto social que tiene lugar a través de la organización de una colectividad con objeto de conseguir la subyugación o destrucción física total o parcial de los miembros de otra u otras colectividades, con derramamiento de sangre. La guerra es, pues, una lucha mortal y organizada". Tipología de guerras. La tipología de las guerras es muy variada así como sus causas. Nos limitamos aquí a los tipos principales de guerras: *Guerras entre naciones, clanes y tribus que compiten por un territorio, mercado, riqueza o soberanía; éstas pueden ser inspiradas por ciertos grupos dirigentes, o influyentes minoritarios. *Guerras promovidas por profesionales, es decir, como un modo de vida; éste es el caso de los mercenarios, los piratas, los saqueadores de oficio. *Guerras religiosas e ideológicas. *Guerras civiles, en las que se ventila la cuestión de la legitimidad del poder, o del sistema de poder. Naturalmente, los cuatro tipos aparecen combinados a menudo en cada caso concreto de conflicto armado". No es el caso ahora de estudiar las causas de la guerra. Nuestra atención se dirige a la valoración moral. Reconocemos que muy poco se ha elaborado en la antigüedad clásica sobre la moralidad de la guerra. La Edad Media y Moderna. En la Edad Media (SantoTomás) y en el Renacimiento (Vitoria, Suárez) se configuró una doctrina moral sobre la guerra que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Lo más llamativo de esta doctrina fue la aceptación de la figura ética de "guerra justa" si reúne las condiciones siguientes: *Que sea declarada por una autoridad legítima (en general, por los Estados soberanos, ya que la guerra tiene que servir a fines públicos, no a los privados). *Que la causa sea justa (reparación de una injusticia: defensa contra la agresión o contra la supresión de derechos fundamentales), *Que se hayan agotado los medios pacíficos de solución. *Que los fines sean justos (lograr una solución justa y equitativa) lo mismo que los medios (proporción entre fines y medios; evitar operaciones bélicas inmorales). *Que haya proporción entre el bien que se busca y el mal que se puede causar. 2.- Juicio ético de la guerra justa En cuanto teoría, la doctrina escolástica de la guerra justa tiene una doble vertiente: por una parte, posee una notable "fuerza" y, por otra, un gran "debilidad". En cuanto a lo primero, la doctrina escolástica matizó al máximo las condiciones de la guerra justa; "a la luz de esa doctrina, si se hubiera aplicado con rigor y con objetividad, muy pocas guerras de las que los cristianos han llevado a cabo a través de los siglos (como, en general, muy pocas de las guerras entabladas por los hombres) podrían ser calificadas de justas". Pero también es necesario reconocer profundas ambigüedades teóricas en esta doctrina: extrapolación de la "legítima defensa interindividual" al terreno internacional; identificar en un sujeto (autoridad del soberano) la condición de juez y de parte en litigio; no haber captado la importancia del bien común supranacional, haber teorizado de espaldas a la realidad (abstraccionismo), sin asumir en la reflexión las condiciones reales de las guerras (intereses económicos, políticos, etc.); haber retardado la creación de un organismo de autoridad internacional. 3.- Conclusión La doctrina escolástica sobre la guerra no es válida para configurar la conciencia actual. Es convenien- 113 te hacer un esfuerzo por eliminar las improntas que ha dejado en la estimativa moral. Ni siquiera se debe resucitar esta vieja doctrina para hacer un discernimiento ético de la violencia revolucionaria. Estas afirmaciones no invalidan la carga de reflexión moral que comportan los tratados clásicos sobre la guerra. b) Consideración de la guerra con "mentalidad nueva" Condena ética radical y definitiva de la guerra. Los acontecimientos bélicos vividos durante este siglo -a nivel mundial y a nivel nacional- hicieron ver gradualmente que las categorías de la “guerra justa" no servían. En esta clarificación ética de la guerra fueron decisivos hechos como las guerras del siglo XX que fueron creando una nueva mentalidad y una nueva actitud ante el conflicto bélico. Por otra parte, la actitud antibelicista de amplios movimientos de estudiantes e intelectuales a nivel mundial ante la progresiva escalada armamentista, las protestas contra la bomba atómica y los misiles, fueron creando una nueva mentalidad y madurando una actitud y un juicio ético. A las muchas causas que pueden desencadenar la guerra -la tecnología y sobre todo la tecnología militar; la estructura social, en especial la de las unidades políticas que la dominan en tribus, naciones, imperios; la red de actitudes y opiniones presentes-- debemos añadir la economía. "La guerra es esencialmente una reacción violenta encaminada al monopolio por parte de ciertos grupos, clases y/o colectividades de ciertos bienes escasos". La consideración de todo esto fue alumbrando una nueva conciencia entre los estratos más alertados de la sociedad: filósofos, pensadores, agrupaciones antibelicistas, líderes políticos y religiosos. Su pensamiento lo podemos traducir en los siguientes criterios: *Vigencia de los principios éticos que condenan los "crímenes de guerra". Obligación de cumplir los tratados internacionales. *Licitud en principio de la guerra defensiva: "Mientras exista el riesgo de la guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de medios eficaces, una vez agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se podrá negar el derecho de legítima defensa a los gobiernos". *Condena solemne de la guerra total. Oposición a la guerra de armamentos. Apoyo a las acciones para evitar la guerra. La enérgica condena de la guerra total y del armamento moderno supone una restricción radical a la doctrina tradicional de la guerra justa. Conclusiones finales. Por nuestra parte y avanzando todavía hacia unos juicios éticos más conformes con la razón y con el sentir actual de la humanidad, formulamos las conclusiones siguientes: · Apoyo al grupo de pensadores antiguos -Erasmo, Vives, etc.- y modernos -Juan XXIII. Gandhi, Bertrand Russell-, que sin distingos y ambigüedades proclaman la condena ética de la guerra. Y apoyamos nuestra actitud en las razones siguientes: La realidad actual de la guerra, que dentro del normal entronque con formas históricas anteriores representa una variación cualitativa con respecto a ellas. La razón humana, contraria a la violencia armada como instrumento para solucionar los conflictos humanos y la incoherencia de los razonamientos que apoyan la legitimidad de la guerra 114 Tema XV: ÉTICA DE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR 1.- El amor conyugal Como siempre en nuestro curso de ética abordamos el tema de la institución familiar no desde la revelación cristiana, ni de la teología sacramental. Esa visión del matrimonio como sacramento del amor de Dios a los hombres y de Cristo hacia su Iglesia tiene su lugar en la Moral cristiana que se estudia en Teología. Aquí nos limitamos a ver el matrimonio desde el punto de vista de la razón humana, buscando puntos de contacto con la visión de otras religiones y filosofías. a) Sentido antropológico del amor conyugal En primer lugar, las notas que definen el amor conyugal frente a otras formas de amor hacen de él una realidad privilegiada. Es un amor libre, es decir, nacido del encuentro gratuito entre dos personas no condicionadas previamente, como sucede en el amor paterno/filial o fraternal. Es un amor totalizador, no en el sentido de una posesión exclusivista sino en la forma positiva de una donación total y definitiva. Es un amor fecundo, con la fecundidad propia de todo ser viviente: propiciando la continuidad de la especie desde la originalidad inalienable del individuo. Es un amor fundamentado en la promesa y en la decisión, en cuanto que supone el carácter momentáneo de la pasión y se sitúa en el nivel de la infinitud y de la eternidad. El amor conyugal, iniciándose y basándose en el amor erótico, lo trasciende. Por eso tiene todas las singularidades y calidades del amor erótico, pero transcendidas por la fuerza del encuentro interpersonal en la promesa y en la decisión. Por ser amor heterosexual participa de la tendencia a la fusión total y exclusiva, pero por ser amor de amistad se abre al horizonte de lo universal y de lo eterno. Esta complejidad del amor conyugal lleva a Fromm a hacer la siguiente anotación práctica: "La idea de una relación que puede disolverse fácilmente si no resulta exitosa es tan errónea como la idea de que tal relación no debe disolverse bajo ninguna circunstancia". La segunda perspectiva que ilumina la realidad antropológica del amor conyugal se sitúa en la condición de encuentro heterosexual. El amor conyugal nace del" enamorarse" y se prolonga en el "estar enamorados". El enamoramiento es la razón del amor de amistad heterosexual, que es la definición del amor conyugal. El encuentro heterosexual se cataloga entre las formas especiales de encuentro con el "otro"'. Y por cierto, "ninguna de éstas es más prestigiosa e intensa que el encuentro amatorio entre el hombre y la mujer -en el sentido fuerte de la expresión- encuentro heterosexual" (Laín Entralgo). b) Los problemas del amor conyugal hoy 1.- El "comienzo" del amor conyugal Es cierto que han sido superadas formas históricas deficientes de comenzar la vida de la pareja con total "desconocimiento" mutuo y de la realidad en cuestión; iniciar el matrimonio por razones de "conveniencias” de los padres o de los mismos cónyuges; etc. Sin embargo no podemos afirmar tampoco que las estructuras socio-culturales de hoy sean las más adecuadas para un perfecto comienzo del amor conyugal. Como manifestaciones de la problematicidad en los comienzos del amor conyugal podemos constatar los siguientes datos de la realidad social: *la pérdida de contornos estructurales y hasta de funcionalidad social y personal del hasta hace poco llamado "noviazgo". Los jóvenes que establecen relaciones entre ellos no lo hacen dentro del horizonte del matrimonio futuro, sino al margen de cualquier tipo de proyecto o compromiso. *la tendencia hacia la normalidad sociológica, sobre todo en determinados ambientes, de las relaciones sexuales preconyugales. *el aumento de los "encuentros" esporádicos y pasajeros entre los jóvenes sin compromiso interpersonal ni mucho menos social. *la existencia de formas vinculantes, paralelas y alternativas a la realidad del matrimonio, que no se autojustifican por la referencia actual o futura al amor conyugal (comunas; experiencias de "pisos" compartidos, etc.). 2.- Las crisis propias de la condición evolutiva del amor conyugal Por razón de su condición evolutiva es normal que surjan crisis más o menos agudas. Podemos señalar algunas situaciones típicas que suelen provocar una variación crítica en el amor conyugal. He aquí las principales situaciones que conllevan una crisis en el amor conyugal: 115 *El necesario abandono del sistema de vida de la familia de procedencia de cada cónyuge y la constitución de otro nuevo adaptado a la pareja recién constituida suele ser el primer factor de crisis en el recién estrenado amor conyugal; coincide esta primera etapa con el aprendizaje de los nuevos roles de marido y mujer, aprendizaje no carente de dudas, de angustias, y de retornos momentáneos a dependencias parentales anteriores. *La presencia del primer hijo, sobre todo si acaece al comienzo del matrimonio, origina una nueva crisis en el amor conyugal; a la condición de pareja se añade ahora la de padres, modificando bastante las relaciones propias del amor conyugal. *La escolarización de los hijos supone también variaciones notables en la vida de la pareja. *Otros momentos críticos para el amor conyugal coinciden con el casamiento de los hijos, con las normales alteraciones de la biología sexual de la mujer y del hombre, y con la aceptación de la vejez. 3.- La amenazada peculiaridad del amor conyugal Otra fuente de problematicidad para el amor conyugal es la amenaza que continuamente se cierne sobre su peculiaridad. Con frecuencia la condición peculiar del amor conyugal se desvanece y da lugar a situaciones viciadas desde la raíz. Como situación extrema puede señalarse aquella en que prácticamente desaparece el amor conyugal, al ser suplantado: a) por el amor parental (lo "parental" absorbe a lo "conyugal"); b) por el amor exclusivamente erótico, que por eso mismo adquiere componentes posesivos de cierto carácter sadomasoquista. Si resulta problemática toda relación interpersonal, mucho más lo será una relación como la de la pareja que ha de ser relación de personas, relación de amistad, y relación basada en la diferencia sexual. Todas las debilidades psicológicas (angustias, obsesiones, fobias, etc.), adquieren un relieve llamativo cuando se dan en la vida relacional de la pareja. Los psicólogos han estudiado detenidamente los peligros a que está expuesta la vida de la pareja. 4.- Críticas y comportamientos desviantes frente a la fidelidad y exclusividad del amor conyugal Una nota antropológica del amor conyugal es su carácter de fidelidad y exclusividad. Esta nota se ha convertido en criterio normativo dentro de la ética occidental. Ahora bien, pocos aspectos del matrimonio son tan contestados teórica y prácticamente como éste en la actualidad. Conforme dice un reciente estudio sobre la sexualidad humana, el matrimonio monógamo tradicional sufre hoy una serie de ataques desde diversos frentes. Un primer resultado de este ataque es la instauración, en la práctica si no en la teoría, de lo que se ha llamado 'monogamia consecutiva' o 'monoginia', es decir, la norma de contraer un matrimonio monógamo tras otro. Hoy hemos de contar con la posibilidad de que uno de cada tres matrimonios termine en divorcio... Junto con este fenómeno se ha desarrollado una diversidad de modalidades que permiten a los casados establecer relaciones sexuales secundarias aparte del vínculo conyugal primario muchas veces con el consentimiento y hasta la colaboración del cónyuge. 5.- Resonancia social en la vida de la pareja En la configuración actual del amor conyugal juega un papel decisivo la manera de entender y de realizar el proyecto humano en la sociedad de hoy. Limitándonos a la constatación de aquellos factores socioculturales que problematizan la realidad del amor conyugal, señalamos los siguientes: *Los factores socio-culturales que originan la "desintegración del amor en la sociedad occidental contemporánea" actúan también de modo negativo en la vida de la pareja: espíritu mercantilista, afán de posesión, inmadurez agresiva, individualismo, egoísmo, insolidaridad aislante, son otros tantos elementos de la cultura occidental contemporánea que tienen evidentes resonancias en la vida de la pareja. *No faltan ideologías de matiz utópico y revolucionario que pretenden descubrir en el amor conyugal el "sepulcro de la revolución" y que, consiguientemente, tratan de oponerse frontalmente a la vida de la pareja, considerándola como un reducto reaccionario y burgués. Esta acusación difusa, globalizante y poco matizada, al provenir de sectores ideológicos de izquierdas, contiene grados elevados de atracción y hasta de sugestión sobre todo en ambientes y en grupos condicionados por un alto nivel de crítica contra el orden establecido. *La existencia de formas de vinculación interpersonal paralelas y alternativas al amor conyugal (comunas, "pisos" compartidos. etc.) comporta, en cierta medida, un cuestionamiento radical al sentido y a la función de la pareja conyugal. *Las condiciones sociales en que se desenvuelve en la actualidad la vida de la pareja también repercuten en el amor conyugal. Piénsese, por ejemplo, en el trabajo de la mujer fuera del hogar. 116 Se pone así de manifiesto la notable "vulnerabilidad" del amor conyugal. La vida de la pareja es una importante zona de problematicidad humana. Esto no implica tener una visión pesimista de la situación actual. Por el contrario, creemos que la crisis por la que atraviesa el amor conyugal puede producir una purificación de antiguos elementos negativos, con tal de que sepamos reorientar la vida y la comprensión de la pareja según las cambiadas y cambiantes situaciones del momento actual. c) Pistas de orientación hacia el futuro 1.- Fe en el valor humanizante del amor conyugal Optamos en primer lugar por la afirmación teórico-práctica del amor conyugal como proceso humanizador. Frente a concepciones teóricas y ante realizaciones prácticas que relegan el amor conyugal a etapas pre-criticas, infantiles y represivas de la humanidad, es necesario hacer patente su sentido humanizado y su función humanizadora. El amor conyugal pone de manifiesto sus cualidades humanizadas y humanizadoras: *A través de la creación de ámbitos comunicativos en que el amor de amistad sea el eje de la relación interpersonal. *Mediante la planificación de la sexualidad al integrarla en el contexto plenamente significativo de lo humano. *En la aceptación dialéctica de lo personal y lo institucional dentro de una síntesis superadora de extremismos parciales. El amor conyugal es una posibilidad que la historia humana tiene para extender y profundizar los ámbitos de humanización. Los valores de la comunicación, del amor, de la fusión mutua, de la fidelidad, de la plenitud erótica, de la fecundidad, etc., etc., son otros tantos signos de la capacidad humanizadora de amor conyugal. 2.- Afirmación de su peculiaridad dentro de la realidad compleja de la familia Optamos en segundo lugar por la afirmación de la peculiaridad del amor conyugal dentro de la realidad compleja de la pareja institucionalizada como matrimonio y familia. Esta opción comporta: *Poner de relieve la originalidad de la "conyugalidad", aspecto no reducible a ningún otro de los que componen la vida de la pareja. *Educar a los niños, adolescentes y jóvenes para la relación específica de conyugalidad. *Impedir que prevalezca, tanto en los sistemas educativos como en la estructura de la pareja, "lo parental" con perjuicio de "lo conyugal". *Equilibrarla fuerza de la institución matrimonial con la vitalidad prevalente del amor conyugal. El futuro del amor conyugal depende, en gran medida, de la capacidad que tengan las nuevas generaciones de organizar la vida de la pareja desde la peculiaridad de la "conyugalidad". Si en generaciones pasadas las instituciones educativas y vivenciales (tanto humanas como cristianas) se centraron en "lo parental" y "lo familiar", en el futuro deben cobrar mayor relieve las insistencias sobre "lo conyugal". 3.- Propiciar la tensión dialéctica entre intimidad y apertura en el amor conyugal Según hemos anotado más arriba, una de las razones más problematizadas hoy día en el amor conyugal es su carácter de fidelidad y exclusividad. ¿Qué solución es la adecuada? No creemos que la solución pase ni deba pasar ni por la prohibición jurídica de las rupturas matrimoniales ni por la condena moralizante que no tiene en cuenta las circunstancias psicológicas y sociales que condicionan mucho las decisiones. *Un ordenamiento jurídico penalizador y prohibitivo de los comportamientos contrarios a la fidelidad conyugal no es, en cuanto tal, remedio adecuado para personas libres y para grupos permisivos. *Tampoco la condena moralizante, en cuanto tal, soluciona un problema que no depende únicamente de las tendencias pecaminosas de la voluntad individual. La culpabilización sistemática de los que se separan, además de ser injusta en muchos casos, no contribuye a mejorar el modo de vivir esas situaciones que en cualquier caso son muy dolorosas. La solución debe pasar por un replanteamiento de la dialéctica entre intimidad y apertura inherente a la realidad del amor conyugal. La fidelidad y la exclusividad no deben ser entendidas ni vividas como tendencias intimistas o egoístas de la pareja. Por el contrario, han de entenderse y vivirse como apoyo y potenciación de la apertura hacia el grupo. 4.- Desde el amor conyugal a la transformación social 117 El amor conyugal no puede constituir ningún tipo de tropiezo para el compromiso y la tarea de los hombres en la transformación de la realidad. El amor conyugal tiene que hacerse "fuerte" no para sí sino para la entrega y el servicio. La dimensión de fecundidad es esencial al amor conyugal. Ahora bien, la fecundidad no se agota en la procreación, ni siquiera en la educación de los hijos. Tiene que alcanzar cotas más elevadas de "productividad", para emplear expresiones propias de E. Fromm. Si es cierta la acusación teórica y real, de que el amor conyugal es la "tumba de la revolución", eso no depende del auténtico amor sino del falseado. La vida de la pareja es la potenciación para la entrega más plena al servicio de transformación social. 2. LA INSTITUCIÓN FAMILIAR a) El significado de la "institución matrimonial" (tesis) 1.- Noción genérica de "institución" El trasfondo etimológico del término orienta la noción de "institución" hacia una realidad establecida, resultante de un acto creador de dicha realidad. Por definición, la institución se predica únicamente de la realidad humana; por otra parte, lo institucional tiene su lugar adecuado en la condición social e histórica del ser humano. A partir de esta orientación básica podemos señalar del siguiente modo los elementos esenciales de la estructura formal o lógica de la institución: La génesis de la institución radica en la condición cultural del ser humano. El hombre no es un ser cerrado sobre él mismo. La biología humana es una biología abierta y con notable indeterminación. Por razón de su indeterminación y de su plasticidad, las necesidades humanas traspasan el reino de la "naturaleza" y alcanzan el reino de la "cultura". Las instituciones humanas, que pertenecen al reino de la cultura, tienen su origen en la peculiaridad de la constitución bioantropológica del ser humano. *La función de la institución es, consiguientemente, propiciar la obtención durable y constante de fines y resultados determinados. Todas los intereses del grupo. En este sentido la institución es una objetivación preformada, de carácter supraindividual, que de un modo durable organiza y asegura las finalidades del grupo. *La función de la institución es, consiguientemente, propiciar la obtención durable y constante de fines y resultados determinados. Toda institución tiene su sentido y su finalidad, de acuerdo con el área humana en que se instala. *Las características básicas de la institución pueden ser reducidas a las siguientes: a) es una realidad social; b) al constituir la objetivación de los intereses del grupo, es previa al individuo; c) tiene, carácter normativo, en cuanto que orienta el comportamiento del individuo a fin de obtener los objetivos que persigue; d) es una configuración histórica, es decir, sometida al devenir de la historia y al pluralismo de las culturas. Integrando las aproximaciones anteriores se puede definir la institución como "un producto durable, convencional, susceptible de cambio, con funcionamiento social de roles orientado hacia un objetivo; se impone obligatoriamente al individuo y connota una autoridad formal y sanciones jurídicas" 2. Noción específica de institución "matrimonial" De un modo concreto, al entender el matrimonio como institución se predica de él lo siguiente: *El matrimonio se basa en unas estructuras dadas y permanentes de lo humano: las que origina la distinción sexual entre varón y hembra. *El matrimonio es la configuración cultural que asegura los objetivos asignados por el grupo hu- mano a la relación del varón y de la hembra. *El matrimonio es una estructura anterior a los individuos y que éstos deben aceptar para normatizar sus roles y sus funciones conyugales. *En cuanto realidad histórica y cultural, la institución matrimonial está sometida a las variaciones impuestas por el devenir de la historia y por el pluralismo de cultural. El matrimonio en cuanto institución es la configuración cultural de una realidad interpersonal. Si la pareja conyugal se define por la relación de amistad heterosexual, la institución matrimonial se entiende como la estructura socio-cultural de la pareja conyugal. Tal estructura es, por definición, anterior a las parejas concretas; es la objetivación de los intereses del grupo social en este ámbito concreto de la relación heterosexual; y es la configuración normativa a la que han de atenerse los comportamientos de la pareja conyugal. 118 b) Críticas actuales a la institución matrimonial (antítesis) 1.- Críticas desde la afirmación del valor "personalista" de la pareja conyugal La visión personalista de la pareja conyugal no tolera la tendencia exageradamente institucionalista del matrimonio, según se puede constatar en los estudios antropológicos actuales sobre la realidad matrimonial. Más aún, se alzan voces que condenan la institución matrimonial como contraria a la" comunidad de amor". Señalamos de una forma sintética las objeciones en que se concreta dicho malestar. *La institución matrimonial frustra el valor de la sexualidad en cuanto donación libre y no directamente relacionada con la procreación. *La intimidad de la pareja se siente vulnerada por exigencias sociales que a veces tienen su apoyo en convencionalismos morales (limitación de las relaciones sexuales al matrimonio) y en formulismos administrativos (celebración jurídica del matrimonio). *La institución matrimonial es, por definición, previa a la libertad de las personas, lo cual comporta tener que aceptar los intereses del grupo por encima del bien personal. *Admitido el elemento institucional en la configuración de la pareja conyugal se corre el peligro de hacer deslizar la jerarquía de valores hacia el polo de la institución en perjuicio de los valores propios de la vida de pareja. 2.- Críticas desde la acusación de "ideológica" a la institución matrimonial Este núcleo de críticas se dirige más a la institución "familiar" que a la institución "matrimonial". El matrimonio-institución es objeto de tales críticas en la medida en que está a la base de la familia: *La institución matrimonial justifica y apoya, de forma ideológica, los valores de la clase burguesa. Para las corrientes de pensamiento socialista, que se remontan hasta Engels, la institución matrimonial tiene su origen y su justificación en la propiedad privada y, consiguientemente, en la estructura social de tipo capitalista. *Para ciertas corrientes de pensamiento crítico, el matrimonio es un importante foco de represión, puesto de manifiesto en la represión sexual y .en la distribución autoritaria de los roles dentro del grupo familiar. *La afirmación de la indisolubilidad del matrimonio y la negación del divorcio son consideradas como factores ideológicos que la sociedad introyecta en los cuadros institucionales de la pareja conyugal. Estas y otras objeciones concretas tienen como denominador común el de considerar la institución matrimonial como el caballo de Troya introducido en la vida de la pareja para dominarla ideológicamente a fin de que sirva a los intereses clasistas de determinados grupos sociales. 3. Críticas desde los cambios socio-culturales del mundo actual *Las críticas actuales a la institución matrimonial provienen en gran medida de los cambios socioculturales del mundo de hoy. Consignemos, en primer lugar, la crisis por la que están pasando todas las instituciones en el momento actual; la institución matrimonial no queda al margen de dicha crisis. *En segundo lugar, las profundas variaciones de la cultura tienen su resonancia y su concreción en el ámbito del matrimonio. La nueva comprensión de la sexualidad, la revolución feminista, el paso del autoritarismo a la democratización de las formas de vida, la desaparición progresiva de la familia extensa, el conocimiento y el uso de los métodos científicos de control de la natalidad, etc.: son factores culturales de hoy que inciden directamente en el significado y en la función de la institución matrimonial. *De la crisis institucional y de las variaciones culturales surgen, en tercer lugar, una serie de comportamientos contrarios al valor normativo de la institución matrimonial. Recordamos los siguientes: -formas de amistad en que se acepta la relación sexual como gesto de comunicación interpersonal, sin afirmación ni exclusión explícitas de la orientación hacia el matrimonio. -la existencia, pretendidamente justificada, de relaciones sexuales estables entre quienes caminan con intención firme y comprometida hacia el matrimonio. -La convivencia de la pareja que realiza la "íntima comunidad de vida y amor" pero excluyendo la institución civil y religiosa del matrimonio -Formas de convivencia heterosexual más o menos compartida ("matrimonio en grupo", comunas", etc.). c) Replanteamiento de la institución matrimonial (síntesis) Si en los dos apartados precedentes hemos expuesto la tesis y la antítesis en relación con la dimensión institucional del matrimonio, en este último pretendemos insinuar las perspectivas de la síntesis. Teniendo en cuenta el significado objetivo de institución y aceptando el reto de las críticas actuales al 119 matrimonio-institución juzgamos necesario un replanteamiento teórico y vivencial del tema. Tal replanteamiento debe ser formulado con las aportaciones de diversos saberes (antropología cultural, sociología, filosofía crítica de la sociedad, etc.). Desde el ángulo de la ética proponemos tres orientaciones básicas como criterios iluminativos para la reformulación teórica y vivencial del matrimonio-institución. 1.- Reducción del ámbito de influencia No se puede poner en duda la necesidad de cierta institucionalización para la vida de la pareja conyugal. La sexualidad humana es peculiar con respecto a los animales (no existen períodos de celo y hay el peligro de que el instinto sexual llegue a invadir todas las esferas de la vida). La infancia de la prole se prolonga muchísimo más que la de los cachorros animales, exigiendo así una estabilidad más duradera en la pareja reproductora. La vida social tiene implicaciones socio-económicas en las que la separación de la pareja produce graves alteraciones. *Pero lo que se puede, y se debe, discutir es el carácter y la extensión de lo institucional dentro de la vida de la pareja. Frente a épocas pasadas y recientes en que predominó la comprensión institucionalista en el matrimonio creemos que en el momento actual debiera ponerse de relieve que: *Lo institucional es de carácter secundario en relación con la primacía de lo interpersonal; esta secundariedad no ha de ser interpretada en clave de temporalidad sino de axiología. Al postular la reducción de lo institucional en el matrimonio, la ética no pretende reducir la dimensión de apertura de la pareja conyugal. No se trata de que la pareja viva su amor cerrada sobre sí misma indiferente al contexto social que la rodea y de los deberes hacia otros familiares y grupos sociales. Por el contrario, la reducción institucional favorecerá la ampliación de los ámbitos de apertura de la vida de la pareja. No será una pareja "cerrada" por la institución, sino "abierta" hacia la vida interpersonal y comunitaria. 2.- Equilibrio dialéctico entre "persona" e "institución" *Toda consideración dualista y maniquea vicia los planteamientos y las soluciones de cualquier cuestión. El matrimonio-institución no puede ser pensado con mentalidad dualista y maniquea, creyendo que lo institucional es el principio del mal y lo personal el principio del bien Por el contrario, reconocemos una reciprocidad real entre el aspecto personal y el aspecto institucional en la realidad de la pareja conyugal. *Sin embargo, esa relación recíproca perdería su autenticidad si fuese pensada y vivida sin tensión, No se puede negar que existe una tensión entre lo personal y lo institucional dentro del matrimonio. Por favorecer la institución a toda costa cometeríamos un perjuicio contra la persona. *Sin dualismos maniqueos (institución mala-persona buena) pero también sin falsos irenismos, la relación entre lo personal y lo institucional ha de formularse como un equilibrio dialéctico. Ello supone considerar cada una de las dos polaridades (institución-persona) como instancias positivas y beneficiosas para la realidad total de la pareja conyugal, verlas en su relación recíproca a fin de que una no suprima a la otra, y orientar el equilibrio hacia el valor superior de la "humanización", como valor convergente y garantía de autenticidad tanto de lo personal como de lo institucional. *Pero es muy importante que la sociedad reconozca el valor de la estabilidad familiar, impidiendo que haga burla de ella a la ligera o minimizando la importancia de los grandes males personales y sociales que trae la ruptura de los matrimonios. 3.- Hacia el pluralismo de formas institucionales Hay que reconocer que de hecho la institución matrimonial ha revestido formas muy diversas en las distintas culturas y épocas. No podemos identificar matrimonio-institución con una determinada forma concreta de nuestra cultura occidental, mucho menos en una sociedad pluralista como la nuestra. Los cambios sociales que se han dado en las últimas décadas han sido tan fuertes que no es extraño que la visión monolítica de la institución familiar occidental se haya resquebrajado. Más que cerrarse contra cualquier nuevo tipo de institución familiar que rompa los marcos tradicionales, lo que habría que hacer es proponer criterios válidos para discernir la autenticidad de nuevas formas institucionales. *El conocimiento intercultural ayudará a relativizar las formas institucionales propias así como a descubrir valores "convergentes" y "comunes" en otro tipo de situaciones reales que se dan en nuestra sociedad. El insistir en lograr los máximos puede impedir el que se fomenten los mínimos o se colabore a dar estabilidad a las nuevas formas de familia. En cualquier caso, toda forma institucional nueva ha de garantizar un mínimo de estabilidad social y de felicidad personal. Para concluir estas reflexiones queremos expresar nuestra convicción de que el replanteamiento de la institución matrimonial es una de las tareas más urgentes y necesarias para todos aquellos que están empe- 120 ñados en el estudio y en la vida del matrimonio. Las orientaciones ofrecidas en este tema tienen la pretensión de prestar una ayuda para realizar esa labor. 3. LA FECUNDIDAD DEL MATRIMONIO a) Pareja conyugal y paternidad responsable 1.- La fecundidad a nivel de pareja EXPLICACIONES HISTÓRICAS INSUFICIENTES Han existido en la cultura occidental algunas comprensiones incorrectas o incompletas sobre el sentido de la fecundidad a nivel de la pareja humana. Recordamos las tres más importantes: *Entender la fecundidad como justificación del matrimonio. Es incorrecto entender la fecundidad como la justificación total de la pareja o de la institución matrimonial. Esta comprensión es de origen estoico. El estoicismo veía en la procreación la única finalidad de la institución matrimonial. *Entender la fecundidad como la justificación o "excusa" de la intimidad conyugal. Otra comprensión incorrecta del sentido de la fecundidad dentro del matrimonio es entenderla como la justificación de los actos de intimidad de la pareja. La justificación del acto conyugal por la sola procreación no es doctrina fundada en la Biblia; en realidad, el origen de esta exclusividad proviene de tendencias paganas rigurosas transmitidas hasta nosotros por el pensamiento agustiniano. *Entender la fecundidad como el fin primario del matrimonio. La comprensión de la fecundidad como fin primario del matrimonio tiene su apoyo en la noción reduccionista de "naturaleza humana" definida prevalentemente por sus elementos biológicos. EXPLICACIÓN A PARTIR DE LA ANTROPOLOGÍA ACTUAL Siguiendo la antropología, podemos decir que la fecundidad es una redundancia o consecuencia de la conyugalidad. La conyugalidad es el núcleo de la pareja humana; es la relación de los cónyuges; es la "íntima comunidad de vida y amor"; es el entregarse y el compartir las existencias. La conyugalidad comporta la fecundidad ya que toda relación interpersonal auténtica es de signo creativo. Ahora bien, al ser una relación tan profunda y tan íntima la conyugalidad es fecunda en el sentido más pleno de la fecundidad humana. 2.- La fecundidad a nivel de sociedad Desde el ángulo social tenemos que decir que la fecundidad es el gran bien y la gran carga que tiene la comunidad humana. LA FECUNDIDAD COMO BIEN SOCIAL El supremo bien de la comunidad humana es la fecundidad, ya que al fin y al cabo el mayor bien que tiene es la población, son los componentes de dicha comunidad. El mayor bien de una comunidad sociopolítica no son ni las estructuras económicas, ni las instituciones culturales ni las realidades políticas. Es la fecundidad o procreación. Desde ahí es desde donde se comprende la enorme importancia que tiene la procreación dentro de la comunidad humana. LA FECUNDIDAD COMO CARGA SOCIAL Pero la procreación es también la mayor carga que tiene la comunidad humana. La atención a la población humana es el principal objeto del "presupuesto" de la comunidad; es precisamente para esa realidad para la que existen todas las instituciones: de carácter educativo, de carácter sanitario, de carácter económico, etc. Este aspecto de carga se advierte, sobre todo, en los países de explosión demográfica, que suelen ser al mismo tiempo países en vías de expansión económica. b) "Racionalización" de la fecundidad humana La procreación no puede ser dejada a las leyes puramente instintivas. Tampoco puede ser de tal manera "programada" que se convierta en una realidad meramente técnica. Por el contrario, entendemos por racionalización de la procreación un ejercicio de la fecundidad que sea humano (no meramente técnico) y crítico (no instintivo). La racionalización de la fecundidad humana viene exigida por la peculiaridad de la sexualidad humana. La sexualidad humana es más que función procreativa. Por otra parte, la procreación dentro de la especie humana no está automática mente regulada por la instintividad, sino que tiene que ser responsablemente (es decir, "humanamente") regulada. Esta condición antropológica está a la base de la problemática moral de la regulación de la natalidad, de los métodos de control, de la planificación familiar y demográfica. 1.- Racionalización de la población. ("control demográfico") 121 No corresponde a la ética proponer "soluciones técnicas" al problema de la población. Su misión es la de iluminar esta realidad desde la proclamación explícita de la dignidad de la persona y de los valores de una auténtica comunidad humana. He aquí dos criterios fundamentales de esa iluminación: *Es derecho de todo ser humano entrar en la historia y formar parte de la "población" con aquellas condiciones y garantías que le posibiliten una vida plenamente "humana". Por eso mismo, todo nacido tiene derecho a no ser "programado" como un objeto más de nuestra técnica, sino a ser "amado" con un afecto que se traduzca en posibilidades reales de una auténtica hominización. *Es deber de la comunidad humana crear aquellas condiciones que hagan posible una "población" de la tierra cada vez más justa y una racionalización de la demografía que responda a un proceso de creciente hominización: con el reparto justo de los recursos económicos, con un "hábitat" en que sea posible la convivencia familiar, con el equipamiento adecuado de estructuras educativas y sanitarias. etc. 2.- Racionalización de la fecundidad ("Paternidad responsable" y "planificación familiar") El derecho y el deber de una población cada vez más humana se traduce en términos éticos en la normatividad expresada por el principio de paternidad responsable. Los hijos no deben ser fruto de la instintividad o de la irresponsabilidad, sino del amor maduro y responsable de los padres. Los sujetos principales de la responsabilidad en la paternidad humana son la comunidad conyugal y la comunidad social: *Corresponde a la comunidad conyugal (a los esposos) emitir el juicio último sobre el ejercicio del don de su fecundidad, teniendo en cuenta el sentido fecundo de su amor conyugal, discerniendo las circunstancias, atendiendo a los diversos valores que entran en juego (los suyos, los de los hijos ya nacidos o todavía por nacer, etc.) según una escala de valores evangélica en la que no primen las consideraciones consumistas o utilitaristas. Hay que denunciar que en muchos casos los motivos para no tener hijos nacen puramente de un planteamiento hedonista que huye del compromiso y del amor oblativo. *La comunidad social (a través de sus varios servicios: autoridades, sociólogos, médicos, psicólogos, etc., tiene el derecho y el deber de informar de los aspectos "técnicos" en que los cónyuges han de tomar la opción procreativa al mismo tiempo que le incumbe la obligación de crear una condición adecuada para el ejercicio justo de la paternidad por parte de los cónyuges, ayudando a las familias numerosas con subsidios. Las intervenciones de la comunidad social tienen un límite en la dignidad de la persona y en el valor inalienable de sus decisiones. 3- Racionalización de los métodos de control de natalidad El ejercicio responsable de la paternidad conducirá en muchas ocasiones a tener que regular la natalidad. La moral acepta esta regulación, al afirmar al mismo tiempo el principio de paternidad responsable y la bondad/necesidad de la i ntimidad conyugal. El control de natalidad es una consecuencia y una aplicación de la doble racionalización: de la población y de la fecundidad de la pareja humana. Es precisamente en este momento cuando comienza el tema de los métodos anticonceptivos, a los que vamos a dedicar el último apartado de este capítulo. c) Valoración técnica y moral de los métodos de control de natalidad 1.- Vertiente científico-técnica El estudio de los métodos anticonceptivos supondría un análisis muy diversificado: desde el punto de vista científico-técnico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista jurídico, etc. Conscientemente nos limitamos a enumerar aquellos métodos más comunes y de mayor utilización. Entre ellos destacamos los siguientes: -abstinencia periódica: método del calendario; método de la temperatura basal; método combinado -"coitus interruptus"; -barreras mecánicas: preservativo, diafragma; -barrera química; -dispositivos intrauterinos (D.I.U); -dispositivos hormonales: píldora, inyecciones. Una consideración "técnica" de los métodos de control de la natalidad debería tener en cuenta diversos aspectos: la eficacia, el coste, la educación requerida para su utilización, las contraindicaciones, tanto somáticas como psíquicas, la sencillez del uso...Todos estos factores son los que indican la mayor o menor valía técnica de un método en concreto. 2.- Vertiente moral 122 Podemos resumir así los criterios éticos con relación a los métodos de control de natalidad: * El ejercicio de la paternidad responsable ha de compaginarse con el respeto a la vida humana: por eso mismo es necesario declarar como inmorales los métodos de control de carácter abortivo. También ha de ser descartada en la generalidad de los casos la esterilización como método de control de natalidad. *La normativa moral de los diversos métodos anticonceptivos ha de sobrepasar una consideración puramente "instintiva" y puramente "biologicista" de la sexualidad humana y ha de ser buscada en una visión integral tanto del matrimonio como del amor humano. En este sentido, parecen objetivas las críticas que se han hecho a la noción de "naturaleza" y de "artificialidad" que utilizaba la doctrina tradicional de la Iglesia hasta la encíclica "Humanae vitae". Por otra parte, esta doctrina tradicional se basaba en una consideración excesivamente "procreatista" del matrimonio. *Los métodos actuales no reúnen, a juicio de los técnicos, una bondad absoluta. No existe, por el momento, un método que tenga todas las ventajas antes señaladas: eficacia, poco coste, eliminación de contraindicaciones, etc. Por otra parte, la ética no es competente para entrar en las soluciones meramente técnicas del problema. Por eso mismo, es incoherente y arriesgado inclinar la valoración moral por un método determinado. *Prescindiendo de estas situaciones-conflicto, la utilización moral de los métodos estrictamente anticonceptivos (no abortivos, no esterilizantes) ha de ser objeto del libre y responsable discernimiento de los cónyuges. Tal discernimiento ha de atender a diversos factores: -su eficacia habrá de acomodarse al grado de urgencia con que debe ser evitado, temporal o permanentemente, un nuevo embarazo; -si es posible elegir entre varios procedimientos, se escogerá el que entrañe menos elementos negativos y exprese adecuada y suficientemente el amor mutuo; -a la hora de elegir los medios también juega la disponibilidad concreta en una determinada región o en un momento dado o para un matrimonio determinado; -pero, sobre todo, deberán tener en cuenta los cónyuges que la entrega y la procreación sólo se entienden rectamente como expresión y realización de un auténtico amor personal. 123 124 ÍNDICE DEL CURSO “ÉTICA” Tema Tema I: LA LIBERTAD, PRESUPUESTO DE LA VIDA MORAL 1. La diferencia fundamental entre el hombre y los animales 2. Dimensiones del concepto de libertad a) Libertad exterior b) Libertad interior c) Libre albedrío d) Autodeterminación 3. El determinismo 4. Textos sobre la libertad Texto 1: J. P. Sartre: La mala fe Texto 2: A. Torres Queiruga: Libertad finita Texto 3: J. L. Ruiz de la Peña: Características de la libertad humana II: LA CONCIENCIA MORAL 1. Concepto y tipos de conciencia 2. El subsuelo de la conciencia 3. La conciencia como norma de moralidad 4. La conciencia como acto, como hábito y como disposición estructural a) La conciencia como capacidad estructural b) La conciencia actual c) La conciencia habitual 5. El estado de la conciencia 6. Textos sobre la conciencia Texto 4: F. Savater: Remordimientos y responsabilidad 1 2 3 4 4 5 7 7 8 10 12 13 14 15 15 16 17 Tema III: LA ACCIÓN 1. La acción como acto humano: sus fases 2. La deliberación 3. La volición 4. Los impulsos volitivos 5. La realización o ejecución 6. Los resultados 7. El principio del doble efecto 8. Textos sobre la volición Texto 5: F. Savater: Imbéciles de varios modelos Texto 6: E. López Azpitarte: Precisiones sobre el doble efecto 20 21 21 22 22 23 23 25 25 Tema IV: LA VIDA BUENA Y LA FELICIDAD 1. La pregunta por la vida buena 2. Querer fundamental y quereres particulares 3. ¿Puede hablarse de una naturaleza humana? 4. Fin último y felicidad 5. Textos sobre la felicidad Texto 7: R. Larrañeta: Peligros del concepto de felicidad Texto 8: L. Rodríguez Duplá: Difícil felicidad Texto 9: Séneca: La vida plena 27 27 30 31 32 33 34 Tema V: LA OBLIGACIÓN MORAL 1. Las diversas razones para nuestros actos 2. El deber moral 3. La inconmensurabilidad de las razones morales 4. Los imperativos categóricos 5. La obligatoriedad de los deberes 6. Textos sobre el deber 125 35 35 37 37 39 Texto 10: J. López Azpitarte: La experiencia de la obligación Texto 11: X. Etxeberría: El deber y las normas 40 42 Tema VI: EL FIN Y LOS MEDIOS 1. Teleologismo y deontologismo 2. Fundamentación del deontologismo 3. Nuevas razones contra el teleologismo 4. ¿Vetos absolutos? 5. Textos sobre deontologismo y teleologismo Texto 12: E. López Azpitarte: Fin y medios: doble valoración 43 44 46 47 48 Tema VII: RELATIVISMO Y SUBJETIVISMO MORAL 1. Relativismo moral a) Origen del relativismo tesis relativista y las razones que aduce c) Razones para rechazar dicha tesis 2. Subjetivismo moral a) La tesis subjetivista y los razonamientos en que se apoya b) Historia del subjetivismo moderno c) Las prolongaciones teóricas del subjetivismo d) Respuesta a los argumentos del subjetivismo 3. Textos sobre relativismo y subjetivismo Texto 13: E. López Azpitarte: Un relativo relativismo Texto 14: A. Rodríguez Luño: La ley de Hume Texto 15: X. Etxeberría: Crítica del relativismo cultural 51 51 52 54 55 56 57 58 58 59 Tema VIII: MORAL E INTERÉS 1. El conflicto entre el querer y el deber 2. La respuesta racionalista: Stuart Mill 3. La respuesta de Aristóteles 4. La respuesta de Kant 5. La respuesta de Scheler 6. Textos sobre moral e interés Texto 16: R. Larrañeta: Amor y ética Texto 17: A. Cortina: Solidaridad y egoísmo 61 61 63 64 66 69 70 Tema IX: LIBERALISMO Y COMUNITARISMO 1. Evolución histórica del liberalismo a) Locke b) Stuart Mill c) Isaiah Berlin d) R. Nocick 2. Las contradicciones del liberalismo a) Debilitamiento del valor incondicional de la libertad b) La libertad y las condiciones para su ejercicio 3. Crítica del comunitarismo al liberalismo a) Taylor b) McIntyre 4. Presupuestos antropológicos del comunitarismo 5. Textos sobre liberalismo y comunitarismo Texto 18: X. Etxeberría, Oposición del comunitarismo al liberalismo 72 73 73 74 74 75 75 76 77 79 80 Tema X: EL REDUCCIONISMO DE LA ÉTICA CIVIL 1. 2. 3. 4. Algunos ejemplos El carácter reduccionista de la ética civil La concepción estática de la ética civil La concepción dinámica de la ética civil 82 83 84 85 126 b) La 5. Crítica de la ética de mínimos a) En la concepción estática b) En la concepción dinámica 6. Textos sobre ética civil Texto 19: X. Etxeberría: ética civil y ética de máximos Tema XI: LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 1. Qué son los derechos humanos 2. Cuáles son los derechos humanos 3. Fundamentaciones insuficientes 4. La dignidad humana, fundamento de los derechos humanos 5. Textos sobre los derechos humanos Texto 20: La declaración de derechos humanos 85 85 87 88 90 91 92 94 95 Tema XII: EL IUSNATURALISMO Y LA LEY NATURAL 1. Qué se entiende por ley natural 2. Ley natural y ley divina 3. En qué consiste la naturaleza humana 4. Ley natural y leyes positivas Texto 21: E, López Azpitarte: La concreción de la ley natural 98 98 100 101 101 Tema XIII: INVIOLABILIDAD DE LA VIDA HUMANA (1) 1. Doctrina tradicional sobre el valor de la vida humana 2. Anotaciones críticas a la doctrina tradicional 3. Perspectivas actuales: de la ambigüedad a la coherencia 103 105 106 Tema XIV: INVIOLABILIDAD DE LA VIDA HUMANA (2) 1. Suicidio 2. Homicidio 3. Pena de muerte 4. La vida en peligro 5. El cuidado de la salud 6. Eutanasia y distanasia 7. Moralidad de las guerras 108 108 108 109 109 110 113 Tema XV: ÉTICA DE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR 1. El amor conyugal 2. La institución familiar 3. La fecundidad del matrimonio 115 118 120 127 Seminario San Luis Gonzaga 2013 ÉTICA 2º semestre Juan Manuel Martín-Moreno González, SJ 128 TEMA IX: LIBERALISMO Y COMUNITARISMO 38.- ¿Cuál es la actitud característica del Estado liberal moderno respecto a la posible imposición a todos de un estilo de vida determinado? 39.- ¿Quién es el inspirador de la primera generación de derechos humanos? 40.- ¿Cuál es el primer objetivo de la prioridad de la justicia en el liberalismo? 41.- ¿Qué entiende Locke por “derechos naturales? 42.- ¿Qué sentido da Locke a los derechos naturales? 43.- ¿Cuál es el derecho natural que prima Locke sobre todos los otros? 44.- ¿Cómo entiende Stuart Mill la libre autodeterminación de todo individuo adulto? 45- ¿Qué es lo que nos construye como humanos según Stuart Mill? 46.- Comenta la frase: se realiza más el adulto que se equivoca al elegir algo malo libremente, que el que acierta al hacer algo bueno forzado. 47.- ¿Cuál es el principal argumento de Berlin para la libertad como principio absoluto? 48.- ¿En qué consiste el pluralismo irreductible de los ideales de la vida? 49.- Según Nocick ¿a qué me puede obligar el estado y a qué no me puede obligar? 50.- Da varios ejemplos de políticas que según Nocick deberían ser abolidas en un estado liberal. 51.- Según Nocick ¿cuál es el único punto acerca de los bienes poseídos que puede ser objeto de la moral? 52.- ¿Piensa Nocick que el Estado debe subvencionar cualquier tipo de enfermedades que contraigan los ciudadanos? ¿Por qué? 53.- Primera objeción contra el liberalismo: ¿Por qué decimos que en la teoría de Berlin hay una contradicción? 54.- Segunda objeción contra el liberalismo: ¿Hay verdadera libertad si no se dan las condiciones necesarias para su ejercicio? ¿Debería interferir el Estado para que la libertad de los más débiles no sea solo teórica sino real? 55. ¿Tienden los derechos humanos de segunda generación a limitar la actividad estatal o a estimularla? 56.- Da ejemplo de políticas estatales que tienden a proteger estos derechos de segunda generación. 57.- Haz una crítica de las libertades formales del liberalismo. 58.- Señala algunas diferencias entre el liberalismo extremo que arranca de Locke y la corriente de Rawls. ¿Cuál de ellas es más coherente y cuál de ellas es más humana? 59.- Expón la crítica de Taylor a los principios básicos de cualquier tipo de liberalismo. 60.- ¿Qué tipo de individuos general la visión liberal, según Taylor? 61.- ¿Qué sucede con las minorías en la visión liberal? 62.- ¿En qué se basa el liberalismo, sin quererlo reconocer? 63.- ¿Por qué no puede probar el liberalismo el carácter prescindible de las instituciones? 64.- Lévinas prioriza a la relación asimétrica de compasión sobre la relación simétrica de amistad. Describe esta relación asimétrica con el otro. 65.- ¿Cuáles son las tres características que representa el Rostro del otro en su trascendencia, según Lévinas? Vocabulario: ablación acérrimo ambages antídoto arbitrario censitario colisión cosmovisión deliberación despotismo desgajar desprender eminente equidistante exento inherente injerencia insoluble intromisión lucro polis naufragio prevalecer prolijo quimera restringir socavar subvencionar transgredir tutelar 129 TEMA X: EL REDUCCIONISMO DE LA ÉTICA CIVIL 64. ¿Cuál es el hecho y cuál es la actitud que se juntan para originar el problema actual de la ética civil? 65.- ¿A qué llamamos prejuicio antimetafísico? ¿Cómo llamamos en filosofía la corriente antimetafísica? 64.- ¿En qué se concentra con exclusividad la ética en la filosofía moderna? 65. ¿Se desentendía la ética clásica de los deberes de justicia? 66.- El desinterés de la ética moderna por las otras virtudes fuera de la justicia ¿es una táctica metodológica, o es una decisión irrevocable? 67.- Señala un caso límite en el que se debe practicar la intolerancia respecto a costumbres de otras culturas que juzgamos incompatibles con nuestra ética. 68.- ¿En virtud de qué podrían las leyes de un país prohibir esas costumbres? ¿Será porque van contra la naturaleza humana? 69.- Define la ética civil. ¿Qué interferencia es la que prohíbe la ética civil? ¿Qué es lo único exigible en estricta justicia al ciudadano en una sociedad pluralista? 70.- ¿Qué actitud toma la ética civil acerca de la vida buena? 71.- ¿Qué piensa la ética civil respecto a los deberes que uno tiene para consigo mismo? 72.- ¿Cuáles deberes hacia los demás son los únicos exigibles en la ética civil? ¿Cuáles no son exigibles? 73.- ¿Qué actitud toma la ética civil respecto a los fundamentos de los principios que ella misma defiende? 74.- ¿Por qué decimos que la ética civil lleva a cabo un reduccionismo ético? 75.- ¿Qué es lo más característico de la concepción estática de la ética civil? ¿Por qué la llamamos ética de mínimos? 76.-¿Qué queremos decir cuando afirmamos que la ética civil solo estudia la posible penalización o despenalización de determinadas acciones? 77.- ¿A dónde queda relegada entonces la ética de máximos? 78.- ¿Por qué no es exacto llamar a la ética civil ética laica? 79.- ¿Cuál es la principal justificación que suele darse para justificar una ética de mínimos innegociables? 80.- ¿En qué consiste la concepción dinámica de la ética civil? ¿En qué se diferencia de la estática? 81.- ¿Por qué decimos que la concepción dinámica es incompatible con la estática? 82.- Explica la crítica que hacemos a la concepción estática de la ética civil. ¿Qué le reprochamos? 83.- ¿Por qué no es razonable identificar la teoría sobre una vida buena con la intolerancia? 84.- ¿Por qué decimos que la enseñanza escolar de la ética civil en exclusiva está abocada al fracaso? 85.- Explica la crítica que hacemos de la concepción dinámica de la ética civil. ¿Habría que aceptar que se consensuasen hechos claramente injustos como la esclavitud o la tortura? 86.- ¿Qué te parece la teoría que postula que el avance de la humanidad tiene que llevar necesariamente a un progreso moral? ¿Los nuevos valores tienen que ser siempre necesariamente mejores que los antiguos? 87.- ¿Cuáles son los tres factores que han llevado a la ética civil a abandonar la reflexión filosófica sobre los máximos morales? 88.- ¿Por qué decimos que el rechazo de los progresistas por la poligamia musulmana no puede alegar ninguna razón objetiva, sino que los progresistas solo pueden alegar su preferencia subjetiva por la monogamia? 89.- ¿Por qué decimos que el progresismo tiene una antropología vergonzante que acaba negando el pluralismo y la tolerancia de la que alardeaban? ? Vocabulario: desprender prejuicio alardear dogmático prescribir aludir empatía presunto amalgama epítome propugnar arbitrio equiparar punible arrogancia etnia rasgo canibalismo exclusividad sanguinario casuística exuberante solapar cicatería forjar transferible compatible imprescriptible trivial conculcar incompatible vergonzante costear interpelar deplorar perdurable 130 TEMA XI: FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 90.- ¿Cuál es el primer contraste que notamos al tratar de los derechos humanos? 91.- ¿Cuál es la única fundamentación posible a juicio de Bobbio? 92.- ¿Por qué Bobbio desconfía de todas las otras fundamentaciones? 93.- ¿Por qué no nos resulta aceptable la propuesta de Bobbio? 94.- ¿Dónde nos aparece a nosotros que hay que fundamentar la validez de los derechos humanos? 95.- Cita y explica los tres rasgos que caracterizan los derechos humanos. 96.- ¿Por qué decimos que no todos los derechos humanos son absolutos? 97.- ¿En qué casos podríamos poner un límite a uno de los derechos humanos? 98.- ¿Cuáles son los derechos humanos de primera generación y cuándo se reconocieron? 99.- ¿Cuál es el rasgo común a estos derechos de primera generación? 100.- ¿Cuáles son los derechos humanos de segunda generación? 101.- ¿Cuál es la diferencia principal entre los derechos de primera y de segunda generación? 102.- ¿Cuáles son los derechos de tercera generación que algunos quieren promover hoy día? 103.- ¿Por qué algunos temen que se vaya ampliando demasiado la lista de derechos humanos? 104.- ¿Cuál es la diferencia entre derechos legales y morales? ¿A cuál de estas dos categorías pertenecen los derechos humanos? 105. ¿A qué se debe el rechazo que algunos muestran hacia la consideración de los derechos naturales como morales? 106.- ¿Cómo fundamenta los derechos humanos el positivismo jurídico? ¿Por qué no satisface esta fundamentación? 107.- ¿Cómo fundamenta los derechos humanos el utilitarismo? ¿Por qué no satisface esta fundamentación? 108.- ¿Cómo fundamenta los derechos humanos la doctrina del consenso? ¿Por qué no satisface esta fundamentación? 109.- ¿Cómo fundamenta los derechos humanos la ética discursiva de Habermas? ¿Por qué no satisface esta fundamentación? 110.- ¿Cuál es la fundamentación de los derechos humanos que nos parece válida? 111.- Una de las raíces de la dignidad humana es la moralidad constitutiva de la existencia humana. ¿en qué consiste esta moralidad, y por qué es raíz de dignidad? 112.- ¿Por qué el respeto a la libertad es ingrediente de la dignidad de la persona humana? Vocabulario: abolición aplazar arduo banalizar claudicar concepción consenso contingente convergencia correlación delictivo emancipación encarnizamiento escrutinio flagrante ignominia incertidumbre índole inmanente interlocutor núbil paliar 131 proliferación recintoreputación superfluo tendencia tergiversar ultrajante utópico TEMA XII: LA LEY NATURAL 113.- Exponer la metáfora de los aparatos (un reloj, por ejemplo) para explicar lo que es una concepción finalista de la ética. 114.- En el caso de los animales, ¿en qué sentido decimos que obedecen a una ley de la naturaleza a leyes físicas, químicas, biológicas? ¿Dónde están escritas estas leyes en el animal? 115.- ¿Cómo podría ayudar este concepto de “ley natural” a explicar el origen de determinados deberes absolutos? ¿Qué diferencia habría entre la ley natural aplicada a los animales y aplicada al ser humano? 116.- ¿Por qué el concepto de ley natural y de deberes absolutos implica la existencia de Dios? 117.- ¿Qué aspecto del deber moral es el que está más íntimamente conectado con la existencia de un creador? 118.- ¿Cuál es la famosa frase de Dostoievski al respecto y cómo hay que explicarla? 119.- Explica las nuevas vías para acceder a la existencia de dios según el libro de P. Berger “Rumor de ángeles”. ¿Cómo expone Verger el argumento en forma negativa? 120.- Explica por qué la aceptación de deberes absolutos apunta a un Dios trascendente pero no está ligado a ninguna religión concreta. 121.- Hubo una discusión escolástica sobre si la ley natural estaba fundada en la esencia divina o en la voluntad divina. ¿Qué dijo Santo Tomás al respecto, y por qué la respuesta que demos va a configurar dos éticas muy diferentes? 122.- ¿Qué consecuencias trae para la ética el aceptar el nominalismo y voluntarismo de Ockham en vez de la doctrina de Santo Tomás? 123.- ¿Cuál es la diferencia entre el judío y el cristiano en su manera de entender la ley divina? 124.- ¿Por qué el concepto de ley natural aplicado al hombre y a los otros seres creados es radicalmente diverso. 125. Afirmamos que en una moral personalista no es solo el contenido de la acción el que califica su bondad o maldad moral, sino también el modo como esa acción se realiza. Explica esta afirmación. 126.- Aplica este principio a la moral sexual. ¿Será el elemento biológico el único determinante para discernir la bondad o maldad moral de una acción? 127.- Explica esta afirmación: “Lo que su “naturaleza” le pide al hombre es ante todo que actúe racionalmente”. 128.- ¿Cómo hay que proceder cuando las leyes positivas dadas por los hombres contradicen la ley natural a la que nos estamos refiriendo en este capítulo? Vocabulario: accesorio ámbito asequible bastardo contravenir finalista halo heterónomo impronta inserto irreversible preeminencia primordial recelo rehusar 132 TEMA XIII: INVIOLABILIDAD DE LA VIDA HUMANA (I) 129.-¿Cuál es la causa más señalada en los apuntes de por qué la vida humana no ha sido de hecho inviolable? 130. Muestra la ambigüedad que hay sobre la inviolabilidad de la vida humana en la cultura grecorromana. 131. Muestra la ambigüedad que hay sobre la inviolabilidad de la vida humana en el judaísmo. 132. Muestra la ambigüedad que hay sobre la inviolabilidad de la vida humana en el tomismo. 133.- ¿Cuáles son las tres razones dadas para la inviolabilidad de la vida en la moral tradicional? 134.- Señala las principales excepciones que se dan en la moral tradicional al principio de la inviolabilidad de la vida humana. 135.- ¿Cuáles son los tres pares de categorías éticas que condicionan la casuística de las excepciones al principio de inviolabilidad? 136.- ¿Por qué la excesiva sacralización y el positivismo bíblico han podido ser causa de la ambigüedad en la valoración de la vida? 137.- ¿Por qué el formalismo y la insensibilidad en la argumentación son causa de ambigüedad en la defensa de la vida? 138. ¿Por qué la ambigüedad en la defensa de la vida puede deberse a una excesiva confianza en la autoridad pública? 139.- ¿Por qué el principio de doble efecto y del “voluntario indirecto” han llevado a una ética fisicista y a sutilezas farisaicas? 140.- ¿Cuáles son las tres coordenadas que fijan el valor de una vida verdaderamente humana? Vocabulario: consignar crudo escotista escapismo eutanasia aristócrata beligerante intimidar laudable nominalismo occisión peculiaridad positivismo praxis usufructo usurpar vulnerar TEMA XIV: INVIOLABILIDAD DE LA VIDA HUMANA (2) 141.- ¿En qué consiste la malicia del homicidio? 142.- ¿Cuáles son las tres razones con que justifican la pena de muerte sus partidarios? 143.- ¿Por qué no convence ninguna de las tres razones? 144.- ¿Qué es la muerte clínica y cuándo se da? 145.- ¿Qué 5 elementos son indispensables para que el hombre tenga una muerte digna? 146.- ¿A qué llamamos eutananasia (entendiéndola como ‘eutanasia positiva? 147.- ¿Qué juicio moral te merece la eutanasia? ¿Cuáles son los argumentos en su contra? 148.- ¿A qué llamamos distanasia? ¿Qué juicio moral te merece? 149.- ¿A qué llamamos adistanasia? ¿Qué juicio moral te merece? 150.- ¿Cuáles son las cinco condiciones que se daban tradicionalmente para justificar una guerra? 151.- ¡Por qué estas razones hoy día nos parecen insuficientes? ¿Cuáles son sus ambigüedades? 152.- ¿Cuáles son los tres criterios que emanan de la nueva conciencia acerca de la guerra? Vocabulario: adistanansia bélico bonzo decrépito diplomacia distanasia encarnizamiento encefalograma esporádico estado de coma eufemismo eutanasia extrapolar frivolidad incinerar intimidación irreversible irrumpir 133 kamikaze malabarismo monopolio profilaxis represalia torpedear utilitario 134