Relatos Casas con olor a cal y membrillo Siempre la nostalgia nos
Anuncio
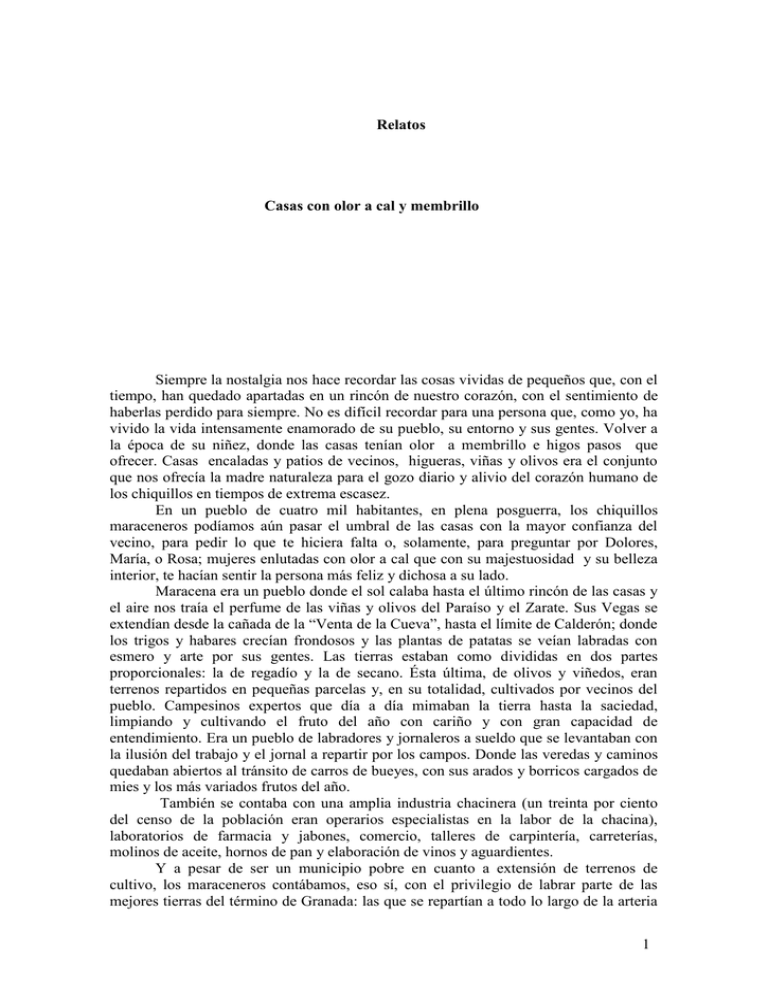
Relatos Casas con olor a cal y membrillo Siempre la nostalgia nos hace recordar las cosas vividas de pequeños que, con el tiempo, han quedado apartadas en un rincón de nuestro corazón, con el sentimiento de haberlas perdido para siempre. No es difícil recordar para una persona que, como yo, ha vivido la vida intensamente enamorado de su pueblo, su entorno y sus gentes. Volver a la época de su niñez, donde las casas tenían olor a membrillo e higos pasos que ofrecer. Casas encaladas y patios de vecinos, higueras, viñas y olivos era el conjunto que nos ofrecía la madre naturaleza para el gozo diario y alivio del corazón humano de los chiquillos en tiempos de extrema escasez. En un pueblo de cuatro mil habitantes, en plena posguerra, los chiquillos maraceneros podíamos aún pasar el umbral de las casas con la mayor confianza del vecino, para pedir lo que te hiciera falta o, solamente, para preguntar por Dolores, María, o Rosa; mujeres enlutadas con olor a cal que con su majestuosidad y su belleza interior, te hacían sentir la persona más feliz y dichosa a su lado. Maracena era un pueblo donde el sol calaba hasta el último rincón de las casas y el aire nos traía el perfume de las viñas y olivos del Paraíso y el Zarate. Sus Vegas se extendían desde la cañada de la “Venta de la Cueva”, hasta el límite de Calderón; donde los trigos y habares crecían frondosos y las plantas de patatas se veían labradas con esmero y arte por sus gentes. Las tierras estaban como divididas en dos partes proporcionales: la de regadío y la de secano. Ésta última, de olivos y viñedos, eran terrenos repartidos en pequeñas parcelas y, en su totalidad, cultivados por vecinos del pueblo. Campesinos expertos que día a día mimaban la tierra hasta la saciedad, limpiando y cultivando el fruto del año con cariño y con gran capacidad de entendimiento. Era un pueblo de labradores y jornaleros a sueldo que se levantaban con la ilusión del trabajo y el jornal a repartir por los campos. Donde las veredas y caminos quedaban abiertos al tránsito de carros de bueyes, con sus arados y borricos cargados de mies y los más variados frutos del año. También se contaba con una amplia industria chacinera (un treinta por ciento del censo de la población eran operarios especialistas en la labor de la chacina), laboratorios de farmacia y jabones, comercio, talleres de carpintería, carreterías, molinos de aceite, hornos de pan y elaboración de vinos y aguardientes. Y a pesar de ser un municipio pobre en cuanto a extensión de terrenos de cultivo, los maraceneros contábamos, eso sí, con el privilegio de labrar parte de las mejores tierras del término de Granada: las que se repartían a todo lo largo de la arteria 1 de riego de la Acequia Gorda, que comprendían los cortijos de Terroba, Bobadilla y Calderón, y con una extensión entre el Río Genil a su paso por el pueblo de Purchil, Puente los Vados y Madres del Rao. Por estos pagos granadinos se encontraban asentados los grandes cortijos como Cartuja, La Mona, Canijo, Terroba, Caramelo, Fasio, Trevijano, Las Raptoras, Tafia, El Ajo, El Conchozo, El Cerero, El Guillopo, La Bulleja, Santa Rita, Zarazar, El Tejar, El Cortijo Mariano, El Capitán, Causeo, La Basculilla, La Viñuela, Cortijo el Duro, El Cebaíco, El Muerto, Calderón, Cortijo Nuevo, La Mosca, El Conde, Las Casillas, El Canoso, San Juan De Dios, Casería Del Pilar, EL Grillo, Varela, El Paraíso, Florío, Ventorrillo Luís, Los Muñecos, El Royal, Los Guindos, La Caseriílla y Cerda. Y fábricas como la Azucarera San Isidro, la Fábrica del Rubio , la Fábrica de Alcohol y el Centro de Fermentación de Tabacos. Buena parte de su plantilla eran obreros maraceneros que, día adía, acudían a las famosas empresas y cortijos al toque puntual de sus capataces y sirenas… En gran parte de estas empresas, cortijos y tierras fértiles granadinas, tanto los dueños como los propios capataces y caseros eran descendientes de Maracena; por lo que en el trabajo se respiraba un ambiente de unidad colectiva entre patrón y jornalero. Maracena no era un pueblo donde abundaran los terratenientes, con la excepción de alguna industria como la de Señores Rojas, Ballesteros o Martínez Cañavate; quienes daban trabajo, tanto en sus industrias como en el campo, a los operarios y campesinos más necesitados de la población. El resto de los agricultores, el que más, contaba con una propiedad entre veinte a cincuenta marjales (incluso arrendados) y para ganarse el pan tenían que velar constantemente por el trabajo de sus fincas. El campo era el protagonista de aquellos tiempos. Los paraderos bullían de hombres, mujeres y niños en un desfile diario profesional para repartir en suerte la jornada. Todos marchaban con la ilusión de un futuro digno, dispuestos a cambiar de oficio o profesión si las circunstancias se lo exigían… Unos partirían para las fincas del cortijo Del Conde, otros para Santa Rita o la Fábrica de Alcohol. El resto se perdería por veredas inhóspitas y caminos rurales buscando a los capataces o al patrón. En época de trabajo en el campo, cuando todo dependía de éste, los obreros campesinos no se conformaban con un simple jornal. Todo se hacía a torna peón o por ajuste de siega o arranque de linos, incluso el ataje y preparación de las tierras para la siembra. Con la novedad de la siembra de tabaco y la ya arraigada remolacha de esta zona de tierras fértiles, todas las familias dependientes de la agricultura se hicieron cultivadoras o dependían de estas plantas de cultivo. Los años cuarenta, a pesar de ser unos años muy duros para el hombre del campo y su familia, que vivía bajo una dictadura y en plena posguerra, fueron unos años muy cruciales para fortalecer el espíritu progresista de los maraceneros: Identificados en todos los tiempos de su historia por su carácter emprendedor. Pioneros en la construcción, en el tema sindical, en ideologías partidistas y todo tipo de novedad social y progreso. Eran días agotables donde las noches se pasaban sin sueño pensando en el futuro de un mañana próspero… Respecto al pueblo y sus viviendas no podemos decir que Maracena fuese un pueblo señorial en cuanto a casas se refiere. Excepto unas cuantas, por lo entrañables y por su grandeza, como la casa de D. Manuel Sierra, la de Villarejo o Martínez Cañavate, en el Camino de Albolote. La de Pedro Arroyo en Plaza Castillejos. Las cancelas: López Rojas, García Morales y Luís Tallón. La de Martínez Girón, Luís Girón, Fundación Rojas, Casa Ballesteros y La Constancia en calle Horno. La de Carmen de Cobo y la Viuda del Tortas en Plaza de la Iglesia. La de Frasquito Patas y 2 Manolo el de La Panzona en calle Aljibe Bajo. El laboratorio y la tahona de Ratilla en calle Cuatro Cantillos. La de Carmen La Pilones en calle Real. La de Juan De Dios Gómez en Piedras Altas. La de Matamoros en calle Barranco. La de Rivas y Camilo en calle Encrucijada. La de Rosa de Millón y Medio y la de Juanico Petera en plaza Era Baja. La de Ruiz Martínez en calle Almireceros. La de Tinas y Fernández García, Pepillan en calle Barrio Bajo. Y unas cuantas más con sabor a nobleza, repartidas al azar por el centro, acompañando a la Iglesia de la Encarnación y a las calles más principales del pueblo. Para aquellos maraceneros que habían preferido el campo para vivir en lugar del pueblo, Maracena también contaba con sus propios cortijos y caserías de mucho renombre como los cortijos Malas Pulgas y Fatigas en el pago de La Paz. Los Eriales y el Cortijillo Girón en el pago Palomares. La Casilla de Rosa, Los Píspares, Las Higueras, El Ratón, en el pago de Zárate. Las casillas Medrana, Zarabia y Las Tinajas, en pago Los Perros. La casería de Aguado y El Lagarto en pago Domingo. La Casería del Conde en el Camino Nuevo. Y separados por la vía del ferrocarril, los cortijos y caserías restantes como: Los Huesos, la venta La Cueva, La Cuca, El Cortijillo, Mochón, La Medrana y, por último, la Casería de Titos , molino de aceite. Todos estos pagos y cortijos eran visitados diariamente por los chiquillos, con la excusa de pedir trabajo, para disfrutar de sus árboles frutales o, simplemente, con la idea puesta en la cabeza de coger los nidos de volantones de sus fincas cargadas de higueras y olivos. Y, como no, en las tapias solitarias y los tejados bajos de los blancos cortijos donde anidaban los astutos gorriones que hacían su vida de veraneo al calor de la refrescante uva y los mejores higos cogolleros. También eran visitados las plazas y patios como el de Valdés, Bigotes y La Constancia, en la Plaza de la Iglesia. El de las Castillas y el de las Tonilas, en calle El Palo. El de Gambí, en calle Arces. Y algunas otras plazas más como la de Castillejos, cerca del Camino Albolote. La de la Placetilla el Aire, Era Alta, Era Baja, Barrio Bajo y Aljibes. Tiendas, talleres y servicios tan especiales y curiosos como el de Rita “El Trún”. Ángeles La del Tantán. Mariquita Espejo. Cosario, El Pera. Cabreros con reparto de leche a domicilio: Los Palomos, los Vicentes y Luís Montosa. Carrero: Vaquero Morales. Carnicero: Rivas Castro. Chofer: Rodríguez García. Molinero: Gutiérrez Asensio. Ganadero: Castellano Arriaza. Escuelas Primarias: D. Antonio, “El tío añil” y Doña Carmen Rosales. Comerciante de cortes de telas a domicilio: Natalio El Palomo. Costurera a domicilio: Pilar La Carretota. Talleres de costura: Amelia Toches y Pilar. Prestamista a semanería Carmen la Varona. Labradores: Fernández García, Tinas Carmona, Medina Segovia, Montosa Morales, Martínez Rojas, Aybar Segovia, Miguel Medina y Fernández Porcel. Vaquerías: Mateo y Patas en calle Barrio Bajo. Calle Almireceros. Arrieros: Flores, Miguel El de Cuarenta y Gabriel Romero. Albañiles: Antonio Zurita y Zurita Romero. Labradores: Huertas Puche y Huertas Marín. Conductor: Julián Barranco. Pastor: Hita López. Calle Rafael Alberti. Vaquería: Manuel Aybar. Practicante: Flores. Plaza de la Iglesia. Cura oficial: D. Miguel Martínez Corpas. Sacristán: Callejas Hidalgo. Matrona oficial del pueblo: Doña Pepa. Maestra Nacional: Zavala Herrera. Tienda de comestibles y quincalla de Emilia La del Poleo. Albañiles: Romero Castellano, Jiménez Sánchez y Reyes Gutiérrez. Industriales: Zurita Ballesteros y Manuel Ortega. Labrador: Martínez Martínez. Carpintero: Navarro Rosique. Ebanista: El Cartujilla. Taller zapatería: Alfonsico. Taberna: El Cojo. Farmacéutico: Ramírez Va. Pescadero: Lorite Trenzado. Sastre: Ballesteros Lorite. 3 Calle Aljibe Bajo. Tiendas: Emilia “La del Moreno”. Frasquito El Colorin y Carmen La Calor. Metalúrgico: Sánchez Cano. Labrador: García Gómez. Aljibe Alto. Chofer: Gómez Ortega. Arrieros: Carmona López, Serrano Romero, Pérez Guerrero y Antoñico Carmona. Labradores: López González e Hita Fernández. Carretero: Biedma Parra. Barbero: González Ruz. Albañil: Rodríguez Macías. Cuarto de yeso de Antonio El Poleo. Peinadora: Carmela La de Baza. Cosario: Manuel de Ángel. Plaza Aljibes. Zapatería: Carmencica La de Tallón. Peinadora: Trinidad Gómez. Carrero: Pepe El de la Cueva. Taller de confección de tul de Ana y tienda de Manolo El de la “Panzona. Calle Jardines. Barbería Chiquilín y vaquería Maíco. Calle Cuatro Cantillos. Piensos de Manolico Tallón. Labradores: Fernández López y Romero Muñoz. Mecánico: López Cavero. Arrieros: Hurtado Rojas y Vaquero Hurtado. Guarda Rural: Romero Ávila. Taller de bicicletas: Juan Cámara. Tiendas: Angustias La Carbonera y Carmela La del Peluso. Tahona de pan de Manolico Ratilla. Jabones de Pepe El del Casino. Herrería de Guillermo y Jesús. Avenida del Camino de Albolote. Practicante: Miguel Carrasco. Chofer: Manuel Fernández. Albañiles: Jiménez Contreras, Fernández Girón y Girón Avivad. Contable: Villarejo Rodríguez. Militar: Martínez. Arrieros: Romero Blanca y José Carmona. Carrero: Blanca Gómez. Comercio: Hita García. Médico oficial: D. Manuel Sierra. Industrial: Fernández Gil. Cabrero: Pérez Mochón. Labrador: Cañabate Montes. Panadero: Legaza Garrido. Repartidor: Legaza Medina. Pastor: Pérez Ramírez. Ambulante: Vázquez Pérez. Taberna: Bar Fernández Girón. Carreterías: hermanos Miguelico y Manolico. Carpintería: Bullejos. Industria: Martínez Cañavate. Calle Horno. Maestro Nacional: D. José Merino. Senador: Vásquez Linares. Carpintero: Segovia Ruiz. Barbero: Girón Ballesteros. Industriales: Ruiz Prieto, López Pérez y Rodríguez Cañabate. Molinero: Girón Rodríguez. Chofer: Cano Martín. Cartero: Ontiveros Castilla. Escribiente: López Ballesteros. Panaderos: Girón Ballesteros y Girón Arce. Religiosas: Martín blanco, Alonso Arrosco, Ozcoide Fernández, Bonilla Sánchez y Marín Ramos. Guardias Civiles: Velasco López, Estévez Escañuela, Guerrero Morcillo, García Delgado, Hidalgo Cabello y Vilchez Orante. Labradores: Bullejos Girón, Martínez Girón, López Ballesteros, López López, y Tallón Rienda. Arriero: Hurtado Bullejos. Tahona, molino de harina y horno de pan: Hermanos Girón. Industrias: Rojas y Ballesteros Tiendas: Pastora La del Marques y Carmen La Mamola. Espartero. Taberna : La Constancia. Plaza Castillejos: López Cano, labrador. Plaza General Varela: Arriero Hurtado Alonso. Calle Chorrillo. Industrial: García Cano. Labradores: López López, Fernández Girón y García Rodríguez. Carpintero: Cano Segovia. Calle Encrucijada. Zapatero: Alfonso Moreno. Barberías: Medrana y Hilario. Taberna Povedano. Carpintería Hermanos Leiva en la posada vieja. Maestro Herrador. Tienda de Aperos y material de labranza El Curro en la posada nueva. Carretero: Hita Barranco. Guarda rural: José Sánchez. Guarda de fábrica: Linares Castellano. Maquinista: Viesa Banco. Chofer: Fernández Robles y Gutiérrez Acuña. Albañiles: Ávila García y Romero Ruiz. Tahona-Molino Hermanos Rivas. Cohetero oficial: Melguizo. Vendedor: Gavilán Cacedo. Alpargatero: Gavilán Muñoz. Chocolates y comestibles Hermanos Espigares. Electricista: Miguel Cabezas. Escribiente: Blanca Girón. Juez: Valenzuela Marín. Veterinario: Castilla Martín. Carpintero: Carranza Carranza. Maestro Nacional: Gutiérrez Muñoz. Arriero: Romero Ávila. Gaseosas Hermanos Benito. Lechería: Carmela La de la Leche. Comestibles y chacinas: Carmencica y Manolico Vaquero. 4 Calle Estacadas. Metalúrgico: Sánchez Castellano. Pastor: Sánchez Sánchez. Arriero: Gómez Gutiérrez. Pastores: Fernández Zarcos y Zarcos Ávila. Carpinteros: Pérez Hita y Sánchez Gómez. Albañiles: Luján Rodríguez y Ávila González. Forjador: López Gómez. Cabrero: Sánchez Alonso. Maestros Nacionales: Galdea Viller, Corriente Colorado y Bueno Rodríguez. Carrero: Hita García. Carpintero: Sánchez Gómez. Zapatero: Sánchez Castro. Matadero Municipal. Calle Era Baja. Metalúrgico: Gutiérrez Morales. Albañil: Legaza Tallón. Plaza Era Baja. Vaquería: Las del Carro. Frutas: Maruja La del puesto. Taberna Boina y Cine El Marqués. Calle Marqués. Albañil: González Jiménez. Labradores: Sánchez Marín, Bullejos Pérez y Medina Alonso. Pastores: Barrio Ruiz y Sánchez Muñoz. Chofer: Huertas Pérez y Gómez Hurtado. Aguador: Gómez Carmona. Calle Real. Carnicero: Castellano Illescas. Carpintero: Ruz Ballesteros. Industriales: Sánchez López, Carmona Girón, Fernández Carmona y Alonso Hita. Albañiles: Jiménez Gómez y Huertas Ruiz. Labradores: Alonso Blanca, Alonso Hita y Baquero Alonso. Comercio: Ballesteros Ruiz. Alpargatero: Pepe Tallón, Barberías: El Porrete y Paquillo. Golosinas: Salustriano. Tiendas: La Obillica, Carmen La Carbonera y Enriqueta El Chato el Guindo. Calle Arces. Barbería: El Porrete Segundo, Pastor Martínez Ávila. Chacinero: Masgran Balar. Armero: Serrano Aranda. Albañil: Fernández Ferro. Camarero: Expósito Rodríguez. Plaza del Mercado Albañiles: Rodríguez Vaquero, Segovia Romero y Castellano Segovia. Militar: Espigares Santos. Industriales: Medina Espigares y González Carmona. Carpintero: Linares Romero. Droguería: Puga. Tiendas: La Tabernilla, Hermanas Leiva. Churrería: María Luisa Vaquero. Mercado de Abastos. Calle Barranco. Panadería de Julio. Metalúrgico: Henares Del moral. Albañiles: Ávila Segovia y Alonso García. Plaza Era Alta: Taller de bordado de La Resule. Calle Rojano: Maestra: Medina Santisteban. Albañiles: Gutiérrez Segovia y Carmona Flores. Arriero: Serrano Carmona. Peinadora: La Pipa. Calle paraíso. Escuelas Nacionales. Vendedor: Trenzado Cibantos. Corredor: Sánchez López. Albañil: Alonso Tallón. Vendedor Ambulante: Ruiz Torres. Calle Reguera. Taller de Bordado de María Linares. Cabrero: Miguel Linares. Tornero- Mecánico: Pepito El de la fábrica. Vaquerías: Antonio Hita y Maíco Taller de Bordado las Marquesas. Calle Ermita. Escribiente: Bueno Olmedo. Alpargatero: Gavilán Blanca. Electricista: Fernández Gutiérrez. Comercios: Bailón Baena, Bailón Gómez y Bailón Bailón. Industriales: Martín García y Espigares Martín. Albañil: Molina Tallón. Carretero: Cruz Molina. Chofer: Rodríguez Contreras. Carpintero: Bullejos López. Estanco: El Bueno. Tiendas de Poyatos y Pepica La Caminera. Calle Nueva. Cabrero: Linares Cano. Albañil: Flores Espejo. Carretero: López Teruel. Arrieros: Ávila Macías, Romero Hita, Carmona Espigares, y Macías García. Chofer: Huertas Contreras. Labrador: Martínez Torres. Tiendas: Mercedes La Fernanda y Joaquín El de la Erre. Carpintería: Hermanos Nivas. Calle Caniche. Molinero: García López. Albañil: López Sánchez. Calle El Palo. Industriales: Fernández Ruz y Rosales Gutiérrez. Corredor: Cano Espigares. Arriero: Pérez Sánchez. Panadero: Martín Vaquero. Carrero: Vaquero Tallón. Labrador: López Jiménez. Albañiles: Carmona Fernández, 5 Ávila Segovia, Asensio Ávila y Alonso Romero. Panadero: Romero Lindes. Carpintería: Manolete. Tiendas: la Resule, la Fernanda y Julio el Carbonero. ... Buscando al amigo o compañero de juego, invadiendo los rincones más estrechos y solitarios para esconderse del grupo adversario que, como siempre, terminaba entre la multitud de hombres plantados en la Encrucijada. Este lugar era punto de encuentro obligado de hombres parados en busca de trabajo. También de niños, que desde muy pequeños imitaban a sus padres, conscientes de la cruda realidad que se sufría en las casas si el cabeza de familia se encontraba enfermo o sin trabajo. Se podría decir que por este tiempo, en boca de las personas mayores, la sociedad maracenense estaba dividida en tres capas sociales: las gentes de gran capital (se contaban con varios dedos de la mano derecha), la clase media (con un veinte por ciento de la población) y el resto de gente, pobre de solemnidad, que tenían que buscarse el pan todos los días del año. En Maracena también abundaban los apodos: como los Amargos, los Alicates, los Artafeños, los Alpargateros,, los Aceitunos,, los de Alfiles de pecho,, los Alcaravanes,, los Alcaldes de Pulianas y los de Pitres, los Boca Anchas, los Boinas, los Bichiculos, los Bacilios, los Bicicuelos, los Barraganes, los Barones, los Barriguillas, los Carlotos, los Carreteros, los Cachorros, los Calores, los Cebaillas, los Colorines, los Conejicos, los Cojones, los Comunistas, los Cagahigos, los Castrices, los Confiteros, los del Candil, los Cacerolas, lo Del Carro, los Camineros, los Cañitas, los Carabinas, los Cachinorras, los Cacharos. los Cerrojos, los Cadenas, las Camañas, los Coheteros, los Capullos ,los Claveles, los Clavellinas, los Cucos, las de Cobo, los Carriones, los Callandico, los Cachirulos, los Cachifu, los Coluos, los de Colmillos, los Chulas, los Chapiros, los Chiquilines, los Charpillas, los Chispitas, los Cholas, los Chasches, los Changos, los Chanos, los Chichiperra, los Chirrin quemao, los Del Dulce, los Dalteros, los Duendes, las Demonias, los de la Erre, lo Frailes, lo Frasculines, los de la Espuerta, los Esparteros, los de Esparragur las de Fatigas, los Flores, los Finos, los Faenas, los Fochas, los del Feo de las Armejas, los Gazpachos, los Gorillos, los Gavilanes, los Gordales del Gallo, los Del Gallillo, los Grajos, los Granainos, los Galletas, los Guerrillas, los Galindos, los Habas, los Havaneros, los de la Jambre, los de la Hurona los de los Higos, los Kiki, los Melenas, los Mataduras, los Martrotas, los de Morón. los Marotos, los Mindolos, los Maromas, los Macacos, los Maícos, los Músicos, los Meliundres, los Melinches, los Maletas, los de La Mosca, los Muegos, los Madrugas, los Metas, los Maquicos, los Mata Moros, los Mondas, los del Melon Temprano, los Morenos, los del Mulillo viejo, los Molluelos, los Mimbres, los Medranas, los Monos los Margaritos, los Ministros, los Marqueses, los Mehinchos, los del Niño Dios, los Nublos, los Notepeles, los, Nitros, los Letes los de Lama, los Obillicos, los Porretes, los Papas Fristas, los de Pilones, los Peliblanco, los Patas, los Patas Perros, lo Poleos, los Piparras, los de Pepillan, los de la Paz, los Puris, los Peteras, los Pulpul, los Perlarlos, los Perrones, los Perros Matías, los Piedras, los Pescaeros, los Penanes, los Poyatos, los Pichicas, los Pocas luces, los Palomos, los Picantes, los Perriquelmes, los Pelotillas, los Periodicos, los del Pollos, los Pitirres, los Pájaros, los Pajaricos, los Pericos, los Pilitriqui, los Pelusos, los Polos, los Piporas, los Pipos, los Quintitos, los de la Quinquillera, los Ropones, los Rarras, los Rubios Mesilla, los Ratillas, los Risandas, los Roncos, los Ronquillos, los Rojillas, los Róanles, los Rubios la Proya, los del Segundo Dios, los Sabanillas, los Sibeos, los Salaillos, los Siriñolas, los Sevillanos, los Silleros, los Siseñores, los Siete 6 Coños, los Lluecas, los de los Llanos, los del Hereje, los Santos, los Sacristanes, los Tantanes, los Tabernillas, los Tetos, los del Timon, los Tabletas los Tenazas, los de Tornillos, los Topos, los Toñanos, los Tejeringueros, los Tarataitas los, Verduleras, los Veguillas, los Vigensico Azúcar, los Vinagreras, los,Virtuoso, los Venenos, los Yoyes, los Zapateros, los del Zorro Mono. Y un largo y extenso repertorio de apodos de lo más ocurrente y popular como Millón y Medio, el Tren Corto, el Colmo, el Completo y El que Faltaba. Todos, para un uso rápido de su localización, que no era lo mismo que con el de la Iglesia. Los chiquillos de mi edad lo sabíamos todo. Bien por que nos lo contaban los padres y abuelos al calor de las chimeneas, o bien comunicándonoslo entre nosotros mismos en los juegos de calle, o espigando en el campo para obtener dinero para las fiestas de San Joaquín... (Las fiestas de San Joaquín tenían lugar en los patios del colegio y la plaza del mercado, donde se instalaban los columpios del ferial con sus barquillas voladoras y tiovivos, con los típicos caballos de cartón saludando en sus enumeradas vueltas a los ocupantes de la noria que se remontaban hasta alcanzar el cielo. Mientras, sonaban las coplas de la Niña la Puebla y Juanito Valderrama al compás de las pregoneras de los higos chumbos y los “tíos” de la Tómbola, situados en el lugar más estratégico para atraer a la gente con sus boletos de la suerte y sus mejores higos chumbos a cuatro la peseta). Sabíamos a la perfección, puerta por puerta, donde vivía cada familia del pueblo, la cantidad de parados y familias más humildes y necesitadas. También las más pudientes o en mejor posición, que se visitaban constantemente cuando la necesidad rallaba el límite del desamparo y la vergüenza de llamar a sus puertas. A pesar de todo, los maraceneros, personas abiertas y solidarias, se levantaban día a día con esa fuerza característica que les unía en momentos de pura reflexión, como pueblo abanto que no se resignaba a nada ante las inclemencias de su destino. Sería a mediados de los años cincuenta cuando Maracena, a consecuencia de un seísmo, cuyo epicentro fue en el pueblo vecino de Albolote, y de la construcción tan esperada del pantano del Cubillas, experimentó un cambio muy importante de trabajo para la población. La inmensa mayoría de la juventud jornalera del campo se pasó a la construcción. Aquí, en este sector, se organizarían los primeros movimientos obreros sindicalistas (aplazados desde el año 1936) apoyados por el Partido Comunista en clandestinidad, que venía operando en todos los campos de trabajo, con la confianza y el apoyo de la inmensa mayoría de los obreros maraceneros. A este cambio de perspectivas había que sumar también la iniciada emigración de los años 60, donde muchas familias maraceneras probaron la suerte de trabajar en el extranjero. El campo y sus blancos cortijos paulatinamente se quedaron desolados, sin gentes jóvenes que apostaran por un terrón de barbecho para sembrar. Exceptuando a aquellas personas que no se rindieron a dejar sus tierras por la única razón del amor y el sacrificio que les había costado a lo largo de su existencia. Maracena no fue un pueblo sometido ni amparado en la emigración por su situación geográfica. Más bien hubo un incremento en la población de ciudadanos de otros pueblos que eligieron éste, cercano a la ciudad, para prosperidad de sus familias y medios de trabajo. Dependiente de las nuevas empresas de construcción y del ingreso en materia económica por las familias emigrantes que invirtieron todos sus beneficios y, desde el extranjero, favorecieron a su pueblo natal en la ya iniciada construcción 7 Con el progreso, Maracena, pueblo llano y solidario de gentes sencillas, se vio de la noche a la mañana como en Macondo. La gran empresa privada y los nuevos impuestos del Estado nada tenían que ver con nuestro San Joaquín; perdiéndose para siempre el olor de las casas a cal, membrillo e higos pasos para los chiquillos. Relatos Antes de seguir con estos breves relatos, tengo que manifestar el compromiso que éstos suponen; tratándose de historias verídicas que pueden herir la sensibilidad de algún pariente o conocido de los mismos, que no estén conformes con el texto de alguno de estos breves episodios. Y lo sacaron “al afilador” Había en mi pueblo un hombre tan pequeño que le llamaban Pelusillo. Pero, en realidad, no era su estatura la que definía su nombre, sino las personas que lo habían engendrado: su madre se apodaba La Pelusa. Los padres de Pelusillo eran dos personas mayores que al quedar viudos habían contraído matrimonio por pura conveniencia. Del fruto de este enlace matrimonial, ya entrado en años, nació Pelusillo. Pelusillo no fue un niño prematuro, ni perdió el equilibrio en el vientre de su madre, ni tampoco fue fruto de un matrimonio gastado por los muchos años como se comentaba curiosamente en el pueblo. Vino al mundo sano como cualquier niño de un matrimonio joven y lozano y con un bocado de pan bajo el brazo, sólo que muy pequeño y juguetón. Era habitual en los pueblos de esta generación andaluza que nos tocó vivir, contar con un padrino o alguna persona con poder adquisitivo para ser respetado y conseguir un trabajo u oficio que te dignificara en la sociedad, para así poder subsistir y mantenerse por si solo en la vida. Pero este no era el caso de Pelusillo. Él tenía parientes pudientes que le querían y admiraban su buen tesón y su forma de llevar su economía ya que, siendo muy joven, se quedó huérfano de padres. Su problema consistía en encontrarse sólo en este mundo de farandúlicos, cómicos y personas atrevidas con carácter y humor. Para su soledad, Manolico El Peluso necesitaba algo más que la rutina diaria de inventarse lo que comer o el cuido diario de su persona. Todo corría por su cuenta, ya que él, tan pequeño, con un huevo frito y un buen vaso de vino salía para adelante. Tampoco tenía problemas de sexualidad ni nada que viniera al caso: él solo se apañaba, se vestía y se cosía sin problemas de complejos ni de inferioridad. Le faltaba, eso si, alguien que lo valorara y lo tratara con respeto además de buen humor. Con su cuerpo manejable como el de un chiquillo, necesitaba también él su líder personal en quien confiar y refugiarse en los momentos bajos y de pura soledad en la que vivía. Pelusillo se encontraba en todos los bailes, acontecimientos sociales y lugares prohibidos para los menores. Una persona imprescindible para terminar una fiesta en buena armonía y a altas horas de la madrugada. Había días en los que para comer y beber sin tener gasto alguno, sin saber cómo, aparecía en descampados como la Haza de La Bizcocha. Una finca cuajada de olivos frente al matadero industrial de Martínez 8 Cañavate y bautizada por las murgas del pueblo con el nombre de una casa de postín de Granada que los jóvenes visitaban en la noche. Era allí donde cuenta la copla que, en una madrugada, varias parejas, después de divertirse trillando el trigo, sacaron a Manolico El Peluso “al afilador”. Y es que Pelusillo no podía pasar por alto una fiesta nocturna de éstas, sin una persona a su lado que lo defendiese de las malas lenguas. En 1940 fue cuando yo conocí a Pelusillo. Este noble hombre bajito era para mí como de la familia. Con el tiempo supe que el parentesco que había era el de hermanastro de padre de mi tío político, el marido de mi tía Emilia, hermana de mi padre, con quien compartíamos vivienda en comunidad. El tito Pepe, como lo llamábamos los sobrinos de su mujer con cariño, era uno de los pocos parientes allegados que le quedaban en este mundo a Pelusillo, y contaba con él para todas las necesidades de su hacienda. El tito Pepe era labrador y, hasta ahora, no tenía hijos. De hecho, las habitaciones que correspondían al matrimonio las usaba como almacén para depositar el grano cuando se producía la recolección de la cosecha. En esta casa sensacional en el centro de la Plaza de la Iglesia, también había un hueco para encerrar la semilla de medio marjal de cebada, propiedad heredada exclusiva de Manolico El Peluso. El tito Pepe, con sus utensilios de era, se encargaba de trillarle las mies y encerrarlas en el granero de su casa; donde Pelusillo, a diario, con un cestillo artesanal en forma de barca, las iba retirando para el gasto del día. Es curioso pensar cómo Pelusillo podía vivir sólo en los años cuarenta con la renta de medio marjal de cebada y unas cuantas gallinas y conejos. Pues así era: con la cebada alimentaba el ganado menudo y con la venta de éste se compraba lo más imprescindible de ropa y comida. A veces, en momentos de apuro, cambiaba los huevos frescos de sus gallinas en la tienda de Manolo El de la Panzona o a sus parientes y vecinos Los Madrugas, que vivían en la misma casa situada en la calle La Churra. Y todos estos pormenores de su vida íntima venía a contárselos a mi madre, que lo escuchaba paciente y lo alentaba. Nos tenía un cariño sincero a todos los hermanos, como si fuésemos sobrinos carnales; en particular, a mi hermano Manolito y a mí. Decía que éramos dos chiquillos especiales para él. Nuestras visitas a su casa eran habituales. Nos pasábamos las horas muertas viendo los conejos que tanto nos gustaban a los dos y compartiendo con él su comida, que ya era un éxito conociendo su estricta economía. Él disfrutaba a la par nuestra viendo comer a los conejillos, comentándonos las crías que tenía de distintos partos y las conejas que estaban preñadas, prometiéndonos regalarnos una pareja que, al parecer, no nacía nunca, pero la promesa siempre quedaba abierta. A veces llegábamos cuando él no se encontraba en el domicilio y, por nuestra cuenta, le registrábamos todo el corral buscando los huevos de las gallinas. Le poníamos todos los cajones de los conejos patas arriba para verlos y contar los conejillos nuevos, por si nos podíamos llevar uno para nuestra casa sin que él lo advirtiera. Cuando lo descubría sabía de cierto que éramos nosotros, los únicos chiquillos que podíamos hurgar en sus pertenencias, y no se enfadaba del todo. Pero cuando nos revolcábamos descalzos en la cosecha de cebada encerrada en las habitaciones del tito Pepe (con lo que nos gustaba enterrarnos en las semillas hasta quedar completamente cubiertos de grano), mezclando unas semillas con las otras, se enfadaba de lo lindo; porque ya no sabía cuál de los montoncitos era el de su pertenencia. Siendo el más perjudicado, como es natural, el tito Pepe. Quien, al final, callaba y se echaba a reír, escondiendo sus ojos pequeños en un mar de lágrimas por no saber qué hacer con “El Salero”. 9 Para mi padre El Pelusillo también era como un juguete de su propiedad. Se dejaba manipular por él hasta el extremo de salir mal parado. Lo cogía por los puños apretándolo como a un niño chico entre sus piernas, dándole cantidad de volteretas de campana hasta terminar mareándole. Cuando concluía la faena, El Pelusillo salía todo rojo y desarmado: sin boina. Otras veces lo montaba a “cucucumbillo” o lo paseaba a cuestas como un costal de trigo, subiéndolo por los pesebres y saltando con él bocabajo por todos los huecos de las ventanas más pequeñas de la casa. Mi madre se enfadaba mucho y se preocupaba, oponiéndose constantemente a ello. Pero Manolico ,después de poner a mi padre de “bribón Poleo” , de “estar como una cabra” y de muchas otras cosas más de su pícara cosecha, de alguna manera, le gustaba; y a veces él mismo lo provocaba para que lo hiciera otra vez. Ya de mayor y con el cambio de casa, Manolico El Peluso seguía haciéndonos la visita a la Era Baja donde vivíamos. Él no podía vivir, como le decía a mi madre, sin hacerle una visita a la Niña Cañitas para hablar de sus cosas y preguntar por su Poleo. Como era habitual en él, venía con su cestilla de palma y unos cuantos huevos de regalo que mi madre pleiteaba por no aceptar que se los cobrarse. Él, astuto como siempre, cambiaba de conversación preguntando por el bribón de su Poleo: ¿Dónde tienes a ese granuja? ¿Es que no me va a llevar hoy a la vega? Mi padre, al oírlo, salía del interior de la vivienda con una toalla empapada en agua, refrescándose la cara y preguntado por su juguete: ¿Dónde está mi Salero? Lo montaba a caballo sobre sus hombros y le decía a mi madre que cuánto le pagaba por la compra de medio costal de cebada. Lo subía atrás en la bicicleta y se despedía de mi madre aconsejándole que preparara dos almuerzos. Por un tiempo Manolico El Peluso desapareció del hábitat familiar. Mi padre se había colocado en el Centro de Fermentación de Tabacos y mis hermanos mayores y yo nos habíamos casado, llevando la consiguiente vida de trabajo agotadora de una persona que, por primera vez, se siente responsable de su economía y de la crianza de los hijos. Lo veíamos de tarde en tarde. Eso sí, le daba mucha alegría de vernos cuando subíamos para el centro del pueblo. Se le notaba en el rostro por la expresión con que nos miraba y nos preguntaba por todos. Ojos agudos y risueños que, al caminar en solitario, se volvían tristes y torpes buscando sin encontrar el Mercado de Abastos o la barbería de Pepe El Pelota donde, últimamente, se cortaba el poco pelo que le quedaba. A veces, sin tener necesidad de ello, se pasaba las horas muertas escuchando la opinión de cada cliente que llegaba a la barbería a desahogarse mientras el barbero hacía su trabajo. Él se quedaba dormido hasta que el maestro barbero lo despertaba para cerrar. Su despedida al otro mundo no fue una despedida de lágrimas, sino una despedida de respeto y de poca multitud: dos sobrinos de padre, unos cuantos vecinos muy próximos a su vivienda y nosotros, mi padre y todos mis hermanos. ¡Tuvo suerte! Alguien, en el silencio del funeral, dijo que era un hombre dichoso y privilegiado, porque iba ha descansar junto a la bóveda de los Señores Rojas. Era Juan De Dios El Pajero quien, dando un golpe seco de suerte con su azada en el pequeño montículo de tierra de su tumba, dijo en voz alta como el que remata bien una faena de campo: ¡ahí te quedas Salero! Todo terminó para Manolico “El Peluso” en risa sana por los presentes, convertida en lágrimas de emoción por los buenos momentos que nos hizo disfrutar en vida a su lado. 1 0 Por los años veinte Por los años veinte había en Maracena una maestra local que se llamaba Dª Laura. Dª Laura estaba casada con D. Antonio, quién le sustituyó en las clases del colegio. La escuela de Dª Laura y D, Antonio era conocida en el pueblo como La escuela de los cagones o La escuela del tío Añil. Ninguno de los dos (a igual que D. Carmen Rosales, otra maestra del pueblo), tenía título profesional; pero eran personas valientes que afrontaban, día a día, la carencia de maestros nacionales que sufría la población a consecuencia de la Guerra Civil Española. Por el 1934, la escuela de D, Laura y D. Antonio estaba ubicada en el patio de La Constancia y, posteriormente, fue trasladada a la calle Barrio Bajo. Dª Carmen Rosales también daba sus clases en ésta misma calle. Era una especie de habitaciónrepartidor que se comunicaba con la calle por un pasillo de empedrado granadino, típico y muy habitual en todas las casas que tenían animales de trabajo por esa época. También esta misma habitación le servía a Dª Carmen de cocina comedor y de salida a un hermoso huerto sembrado de higueras “hayuelas”. Fruto intocable para los alumnos que se escapaban de clase para hacer sus necesidades, coger los higos o, simplemente, mecerse en las ramas más bajas de las higueras. Cuando esto sucedía, Dª Carmen, con habilidad, sacaba de su escondite (que siempre era detrás de la chimenea) una palmeta de madera refinada y, con ella agarrada fuerte, castigaba a los niños traviesos y menos aplicados con la lección. A este colegio mixto mi madre me llevó a la edad de tres años. Según ella, para que me fuera acostumbrando a estar junto con los demás chiquillos de mi edad y para que la dejara hacer las faenas de la casa tranquila. Cosa que no le fue posible. Porque a cada dos por tres tenía que quitarse su delantal y salir pitando para el colegio con la noticia de que su hijo Paquito se había cagado. A Dª Carmen le faltaban pies y brazos para limpiar a tantos niños cagones o escapados al huerto en busca de las higueras “hayuelas”. Así es que yo duré poco en su colegio: unas veces porque no dejaba nada quieto en su huerto y otras, por la ligereza de mi barriga. El resultado final fue que Dª. Carmen Rosales no admitiría a niños varones de cinco años en adelante en su colegio. Fue por el año 1942 cuando ingresé en la escuela Del Tío Lañil. Aquí, en este colegio, no había huerto ni patio de expansión para jugar y hacer las necesidades de vientre y orina. Todo se hacía en mitad de la calle. Despistando los excrementos con los del tránsito de los animales que, constantemente, pasaban abigarrados para beber agua en el pilar o pastar en el campo. La clase se reducía a un espacio equivalente a dos habitaciones ampliadas por un tabique medianero que recibía la luz por una ventana pequeña del exterior de la calle. Este espacio se repetía en la primera planta, sumando la totalidad de la vivienda del maestro. Como es natural, debería tener un corralillo a parte o lavadero; puesto que en la casa vivían tres familias más que entraban y salían por el mismo portal de la escuela. Muchas veces, en horas de clase y sobre las doce, cuando salíamos al recreo, nos cruzábamos con Dª. Laura bajando de sus habitaciones con la escupidera en las manos para desocuparla por allí dentro; pero los alumnos nunca supimos dónde la depositaba para su limpieza. D. Antonio cobraba un real por cada niño que acudíamos su a clase y por los niños cagones, tres perrillas. También daba clases extraordinarias a personas adultas de 1 1 ambos sexos. Pero a pesar de todo el esfuerzo, el matrimonio vivía muy humildemente. Tanto, que para que D. Antonio pudiera disfrutar de un cigarrillo, los alumnos teníamos que salir al campo a por hojas secas de tabaco y, a veces, mezcladas con hojas de las patatas. Era D. Antonio un maestro alto y corpulento, pero blando en cuanto a la disciplina con sus alumnos. No tenía la autoridad y el carácter de Dª. Carmen Rosales, con su palmeta especial de puro roble para tener a los alumnos bajo control. Sería un día de primavera, allá por el año 1944, cuando D. Antonio, “El Tío Lañil”, se levantó con la idea de llevarnos de excursión a la Abadía del Sacro monte. Mis dos hermanos fueron los primeros en apuntarse. Yo tenía seis años, por lo que no me permitían ir con ellos. “Ya tendrás tiempo cuando seas mayor”, dijeron. Yo intuía, a mi poca edad, que aquello era una cosa especial, por la ilusión que se respiraba en la clase, y no había manera de conformarme. Al final, no tuvieron más remedio que contar conmigo; haciéndose cargo de mí, eso sí, mi hermano Manolito. Salimos del pueblo a primera hora de la mañana. Recuerdo que tomamos el camino de La Cueva. Todos cogidos de dos en dos (lo mismo que cuando D. Antonio nos llevaba a la Iglesia). Yo iba de los últimos porque quise que mi hermano me enseñara las sillas de asiento de anea sin respaldo, donde decía que se sentaba nuestro abuelo para beber el exquisito vino mosto de la Venta La Cueva. Efectivamente, allí estaban, todas encarradas las unas sobre las otras, pegadas a la pared, empapadas de humedad, esperando ser calentadas por las personas mayores que, a diario, hacían el camino para pasar el rato jugando a las cartas mientras paladeaban el rico vino mosto de la vieja venta de La Cueva. Hicimos la primera parada oficial en los sifones. Un paso de agua de una acequia que cruzaba subterránea por debajo de la carretera en dirección a Jaén, para montar el agua de una arteria de riego a las fincas del otro extremo de la carretera. Atrás, en otra venta, se había quedado el maestro pidiendo lumbre a un conocido del pueblo que, según D. Antonio, estaba de casero en el cortijo Los Cipreses. Mientras tanto, mi hermano Pepito, que siempre llevaba consigo su tirachinas, se escapó para cogernos bellotas de una encina centenaria que había a unos veinte metros por encima del balate, la que sólo él conocía. Vino diciéndonos que el guarda forestal se había instalado bajo el árbol, en una especie choza-cama, para disfrutar de su sombra y, al mismo tiempo, vigilar las bellotas de la encina. También nos cruzamos en la carretera con un cosario de Maracena, con su carro cargado de rasillas y azulejos decorados para cubrir el suelo de una terraza y el zócalo del patio central de la casa de Frasquito Patas, un encargo especial a la Azulejera San Isidro; la que por la premura de tiempo no fue posible visitar en este día. Al pasar por el río Beiro, D. Antonio nos compró una peseta de churros en un kiosco que había a su vera y nos los repartió a todos los más pequeños, con la condición de que no mirásemos para el edificio de la cárcel nueva. Después, atravesamos una explanada inmensa. D. Antonio les dijo a los mayores que era el Cercado de Cartuja y que en este lugar, apartado de la capital, se iba a construir un barrio de casas para las familias más pobres de la ciudad. Este comentario realizado por el maestro para instruir a los alumnos más aventajados a cerca de los beneficios que supondrían estas obras para determinadas familias, más que una buena información, creó un desconcierto en la fila; porque en otras ocasiones había prometido a los alumnos visitar el Monasterio de Cartuja, y muchos de ellos no querían dar un paso sin hacerle la visita. D. Antonio se excusó con que no estaba permitido por cuestiones de obras de restauración. 1 2 Seguimos adelante, pero ya con muchos de los alumnos disgustados y separados del conjunto de la fila, sin hacerle el menor caso al maestro. Corrían por delante, aprovechando de que D. Antonio no podía dejarnos a los más pequeños solos, mezclándose con una gran manada de cerdos gruñones que salían de un portón al principio de la cuesta con este mismo nombre de los animales y donde, según se comentaba, también se fabricaban cervezas. Mi hermano Pepito era uno de los alumnos más destacados en la desobediencia. Había cogido, con otros tres más, el camino del polvorín de El Fargue, y ya se nos había perdido de nuestra vista; obligando a D. Antonio y a los demás alumnos a seguirlos por este camino pedregoso de sierras y laderas difíciles de transitar. Mi hermano Manolito me llevaba tan fuerte de la mano que todos los dedos se me habían pegado y dormido con picor de alfileres. Después de lo que pasó D. Antonio con todos nosotros para coronar los cerros sin que a ninguno nos ocurriera nada, dijo que fue una suerte; porque llegamos a la Abadía por el camino más corto “gracias a la providencia”- palabras textuales del maestro-. Aquí se solucionaron parte de todos los problemas del camino: los mayores dispusieron celebrar un partido de fútbol en una explanada que quedaba al principio de las siete cuestas de subida al monasterio. Mientras tanto, D. Antonio, con todos nosotros, descansamos en unos bancos de piedra de granito con una inclinación enorme debido la dificultad del terreno. Teníamos que estar cogidos los unos de los otros para no resbalar cuesta abajo, mientras el maestro se fumaba uno de sus cigarrillos Tranca que él, minuciosamente, liaba y pegaba con saliva especial de su lengua. Esta subida de las siete cuestas fue, además de un laberinto, la más difícil y agotadora de la excursión. Sobre todo para D. Antonio, que tenía todo su cuerpo sudado. A pesar de que no utilizó en todo el camino ni su chaqueta ni su corbata, las que nunca se quitaba en clase. A lo largo del camino D. Antonio nos iba contando los secretos que encerraba la Abadía y que hacían referencia a unos niños embalsamados que, por obra de milagro, seguían como si el tiempo no hubiese transcurrido para ellos. Aunque yo no conocía las causas por las que los niños fueron degollados, experimenté la sensación de terror creada en la fila con sus palabras de misterio. Y pese a la conmoción, todos queríamos entrar en las cuevas para ver a los niños embalsamados. La entrada a la visita de las cuevas estaba cerrada, pero D. Antonio habló con uno de los monjes de sotana larga que salió a nuestro encuentro. Y previo pago de un real por niño que llevábamos apretado con fuerza en el bolsillo del pantalón, tuvo la gentileza de conseguir unas llaves de entrada a las cuevas. Fue para todos como entrar a un columpio de miedo de la feria del Corpus. Los dos niños embalsamados se hallaban en el primer vestíbulo de la entrada. Su impresión nos causó un horrible terror, a pesar de la nobleza reflejada en sus rostros de cera. Tenían un enorme corte en el cuello por donde sangraba la herida, manchando de sangre seca sus ropas de encajes a la altura de sus corazones. Tenía razón el maestro: los niños eran de verdad, o, al menos, esa era la impresión que nos llevamos los más pequeños. Salimos todos emocionados por aquel túnel de cuevas húmedas, dando tropezones y sin saber, por la oscuridad reinante, dónde agarrarnos ni poner los pies. Los mayores se escondían para asustarnos, tapando la poca luz que se colaba del exterior por unos tragaluces pequeños hundidos en la propia roca de la sierra. Quizás, para dar más visibilidad a una piedra enorme que, según D. Antonio, contaba con el privilegio de unir en matrimonio a todos los jóvenes enamorados. La piedra estaba escurridiza y brillosa como la sal, de tanto besarla y pasarle las manos. 1 3 El más perjudicado en salir de las Cuevas del Sacro monte fue D. Antonio. Estaba irreconocible: su camisa blanca llena de barro rojo, su mechón de pelo negro desenfocado sobre su amplia frente, los pantalones por debajo de su abultada barriga y la correa al cuello. Volvimos a Maracena desandando el camino, sin apenas reparar en nada. En 1958, estando yo trabajando en el cortijo de Las Navas de Iznallor, decidimos los más jóvenes una tarde, después del trabajo, visitar el pueblo para ver el ambiente de sus calles y sus mocitas. Para mi fue una grata sorpresa encontrarme con D. Antonio. Estaba en un cortijo- venta a orilla de la carretera (hoy convertido en parador). El buen hombre no me reconoció hasta que le dije que era hijo de Antonio El Poleo. Casi se echa a llorar. Ya más sosegado, me contó que se encontraba allí porque estaba dando clases en los cortijos a los hijos de los caseros. Su traje era el mismo que había llevado siempre, pero esta vez con unas cuantas piezas cosidas por las manos torpes de D. Laura. A éstos modestos maestros, a los que debo mi mayor gratitud y respeto y el recuerdo de mi infancia de colegio, nunca se les reconoció, ni en activo ni en pasivo, el trabajo de toda una vida dedicada a la enseñanza, Tampoco existe en el pueblo de Maracena nada que haga mención a su labor, pero siempre estarán en la memoria de los que asistimos a sus clases. La Curra La Curra era una gitana redonda que todos los días del año venía con su canasta de mimbre a pedir a la Plaza de la Iglesia: Aquí, bajo la sombra aliviadora del viejo terebinto, acompañado por los clamorosos chorros refrescantes del pilar y un ejército, de avispas planeadoras sedientas y de aguijón fino transparente, dispuestas a clavártelo en el menor descuido, se sentaba La Curra con su canasta y su churubel en el regazo. El niño de color manzana cogido al seno, con su carita de churretes, chupaba dulcemente sin parar hasta quedarse dormido sobre el cerco de luna de la redonda y apretada teta de su madre. Era el tiempo de la siesta, obligada por las madres a sus hijos pequeños como alivio ante las escasez de alimentos para calmarles el apetito. Aquel en el que el Sol, con su esfera radiante desde su elevada altura, dejaba en ridículo a la sombra aliviadora de los árboles y la plaza quedaba desierta; sin niños correteando ni chicharras venidas del campo. Aquellas que imitaban con su canto continúo el pregón de traperos y ovilleros, ensordeciendo con su rutinario clamor a toda la vecindad durmiente. Pero allí me encontraba yo, como siempre: escapado de los brazos de mi madre, sin querer dormir la siesta ni perder un minuto del sol de estas horas del día tan ideales para 1 4 realizar mis nuevos experimentos con las avispas sedientas del pilar. No dejaban de venir en bandadas, desde los aleros del monumento a la Santísima Trinidad, para refrescarse en la exquisita agua dulce de los caños. La Curra dejaba a su criatura dormida con su manta a rayas azules bajo el terebinto y se venía junto a mí, atraída por los clamorosos caños de agua, para refrescarse ella también. Y espantándome sin querer las avispas sedientas que, pacientemente, yo pillaba para hacer de ellas mi nuevo experimento. Éste consistía en tenerlas un buen rato bajo agua para asegurarme de que estaban totalmente ahogadas. Después, acto seguido, hacía un hoyo en la tierra y las enterraba hasta que, por sí solas, despertaran como en el cuento de Blanca Nieves; buscando sin encontrar los aleros de la Santísima Trinidad. Así sucedía una y otra vez con las avispas del pilar de piedra de La Placeta. Pero lo más sorprendente para La Curra fue cuando, con habilidad y paciencia, cogía una de ellas sin que me viera con sus ojos oblicuos, los que ponía para clavar su aguijón, y yo se lo cortaba en el menor descuido de la traidora y pícara avispa, sin ningún escrúpulo, asegurándome de que no picase y colocándole en su lugar un palito con hojas del terebinto para echarlas a volar. De esta manera ya no podría agredir más a ningún niño en los labios. La Curra se quedaba embobada viendo mi invento y queriendo a prender también. Para entretenerse después a solas con su pequeño, sin el temor a que le picaran y estuviera todo el día llorando o enganchado, como de costumbre, a la teta de su madre. Nos pasábamos las horas muertas del mediodía con nuestra tarea. Enterrando avispas para después hacerlas revivir. Poniéndoles palitos del terebinto en lugar de su aguijón, mientras el pequeño dormía dulcemente y su madre se refrescaba en el agua del pilar. En ocasiones dejaba de un lado la enseñanza para darle vueltas al gitanillo, por si éste se despertaba con algún mal sueño buscando otra vez las tetas de su madre. Ya caída la tarde, empezaban a venir vecinas de los patios colindantes con ropas de invierno usadas de sus hijos, por si La Curra quería aprovecharlas en el próximo para alguno de sus niños. Eran pequeñas vestimentas gastadas, de poca utilidad, pero La Curra las repasaba una por una con la mayor sonrisa en los labios y palabras de agradecimiento pensando, al mismo tiempo, en cada uno de sus hijos mayores. Se los había dejado solos en la cueva del camino del monte donde vivían, esperando a que ella hiciera el itinerario del día para poder comer algo antes de que les sorprendiera la noche. Los doblaba y los colocaba en su canasta de mimbre donde iba almacenando todas las limosnas ofrecidas por los vecinos de la plaza en su larga instancia, bajo la sombra aliviadora del terebinto donde las recibía. Mi tía Emilia, acordándose del chiquitín, le sacaba un plato llano de leche de sus cabras, bañado con galletas y la canela fina que tanto le gustaba a los chiquillos y, previo comentario con la madre, le informaba la forma más eficaz de administrárselo para que al chiquitín no le hiciera daño con el calor. Al mismo, le colocaba bajo sus pañales, cogida con una laña especial del santo de Moclín, una peseta de papel y unas medallas del santo para que la criatura estuviese en gracia de Dios. Cada año se repetía la misma escena con los vecinos de La Placeta y la Curra bajo el terebinto, con una criatura nueva en su regazo. No era La Curra una gitana que escandalizara porreando las puertas de la vecindad, pidiendo limosna en horas inoportunas, ni poniendo mala cara cuando no conseguía su objetivo de caridad. Ella se sentaba pacientemente con su niño en el regazo a esperar el gesto caritativo de los vecinos del pueblo, recibiendo las cosas con humildad y una sonrisa especial y sana en los labios que le salía del alma .El problema que tenía ella no era el de tener que estar la mayor parte del día mendigando, sino el de dar a luz cada primavera sin querer; como 1 5 continuamente se lo comentaba a las vecinas de La Placeta, sorprendidas de verla otra vez en estado de buena esperanza y sin poner remedio alguno para que esto no se repitiera. Las vecinas le daban consejos de sexualidad disparatados. A veces en serio y, otras, exagerando las partes genitales de su gitano, que no sabía tirarse a tiempo del tren antes de cometer el mismo extravío. La Curra se reía sin saber qué decir respecto al placer sexual, dejando al destino la voluntad de Dios... Aunque la Curra nuca presentó a su gitano, se sabía que contaba con su hombre. No por el hecho de dar a luz todos los años, sino por los trabajos que en distintas ocasiones le encargaban las vecinas de los dos patios. Cestas de caña trenzada de la más variada colección artesanal que su gitano confeccionaba en un dos por tres con toda su sabiduría castiza y que La Cura, más que cobrar su precio, regalaba a las vecinas de La Placeta en agradecimiento o a cambio de cuatro trozos de pan y un poco de tocino; para calentar el estómago de su gitano y sus niños mayores. Recuerdo que un día salí con un membrillo dorado que me había regalado mi tía Emilia para que me lo comiera en su casa y no le diera por los ojos a los chiquillos de La Placeta. Yo, en un descuido de ella, me salí a la calle desobediente con el membrillo amarillo en mis manos. La Curra me llamó. Uno de los tres gitanillos se había dado cuenta del membrillo dorado, medio oculto como lo llevaba, e insistía a la madre que quería otro igual. ¡Dale un bocaíco a mi niño! ¡Que Dios desde el Cielo te lo premiará!, me decía cariñosamente con pena en sus palabras. Yo miraba al gitanillo y a mi membrillo a la par, sin saber qué hacer y,al mismo tiempo, acordándome de mi tía. No era la primera vez que La Curra ,con gesto de lástima de madre, me había pedido el membrillo para sacarle bocados a sus niños; dejándomelo medio comido. Los tres gitanillos conservaron en este día el cerco dulce de mi membrillo especial alrededor de su boca toda la tarde… Pasó un tiempo para que la curra volviera por Maracena. Esta vez sin intención de sentarse bajo la sombra aliviadora del terebinto -que ya no existía- sino para hacer una visita de cortesía a las vecinas que en años difíciles se habían compadecido de ella y su caterva de gitanillos. Con ella venía su hija mayor de doce años, con un pequeño redondo como una manzana, lindo y despierto como su abuela. Mi tía Emilia las hizo pasar a su comedor, como ella tenía por costumbre de recibir a todo el que llamaba a su puerta. No era amiga de ofrecer caridad desde el tranco de la calle, ni le importaba el comentario reservado de los demás. Tenía la convicción y confianza de lo sagrado y la lealtad de las personas humildes en quien confiar en cada momento de necesidad coyuntural de la vida. Cuando yo entré por las puertas y me adentré en el recibidor, observé que mi tía tenía una visita extraña a la que yo no reconocía; pero que por el metal de su voz y sus dotes de persuasión con que subestimaba a mi tía, me recordaba a alguien .Fue La Curra quien se adelantó primero a mi encuentro, para abrazarme con un gesto cariñoso, empapado en lágrimas por la emoción de alegría y del cambio que se había producido en mi persona en tan poco tiempo que nos habíamos visto por última vez. Mi tía Emilia les preparó un banquete de dulces para los niños pequeños (los que tenía siempre guardados de la prima monja del convento de clausura de la calle Santiago de Granada). Y para los mayores, una taza de café con leche de sus cabras mezclada con suspiros de la tienda de su hermana que fueron sucumbiendo a medida que La Curra informaba a mi tía de sus progresos con hijos más mayores, que trabajaban en oficios dignos y ella, con una casa propia en un lugar muy respetado; lejos de las cuevas donde había dejado parte de su juventud al amparo del cielo y sus estrellas. 1 6 Se despidió de nosotros y ya nunca más supimos de La Curra. Una gitana cabal que dejó grabado nuestro recuerdo en la sombra del terebinto perdido, junto con el pilar y el exquisita agua dulce de sus alegres caños, donde cuenta la historia que proviene el acento fonético del habla especial de los maraceneros… La viña del abuelo Camino de los Píspares, atravesando unas cuantas veredas cruzadas en zigzag, se encontraba la hermosa viña de Manolo El de la Constancia; con sus buenos racimos de uva moscatel y jerezana que él mismo pisaba y fermentaba al pie de los cimientos de la Iglesia para, después, ofrecer el exquisito vino de mosto a los asiduos clientes de su taberna. Por estas veredas de troncos retorcidos y pámpanos de verdes hojas con racimos apretados de lustrosas uvas, caminaba yo orgulloso de la mano de mi abuelo; sin temor a los guardas de los viñedos. Para los chiquillos maraceneros, cruzar por esta zona del Zárate en plena recolección de la uva y los higos, sin temor a ser sorprendidos por los guardas de los viñedos, era una alegría tan grande que te transportaba al cielo. Mi abuelo, como todas las personas antiguas, tenía mucho respeto con las cosas ajenas, motivo por el que rara era la vez que quería que un nieto suyo le acompañarse por estas fincas de viñedos, donde era imposible resistir la tentación de pellizcar algún racimo saliente en la vereda. Pero este día del mes de Septiembre de 1946 fue un día especial para mí. Pude disfrutar toda la mañana en su compañía, sin temor a los guardas ni a que él me regañara. El abuelo tenía arrendado dos marjales de viña: uno en el pago Zárate y otro en La Chucha. Los cuidaba con el mayor esmero. Jamás, estando él presente, nos dejaba a los nietos trepar por las ramas de las higueras, para que éstas no sufrieran un desgajamiento en alguna de sus mejores ramas; siempre era él quien decía cómo subirse en un árbol de estas características, blando por su naturaleza y sensible al peso; ya que en el menor descuido te veías en el santo suelo, con la mitad de las ramas destrozadas y llorosas por su salud. El abuelo alcanzaba los higos y cortaba los racimos de uvas con todo esmero y paciencia. Se fabricaba un gancho de madera de olivo, curiosamente artesanal, que utilizado por él con maña era de lo más eficaz y sorprendente No había rama, por muy alta que estuviera, que no sucumbiera al garabato especial del abuelo. Eran siete higueras hayuelas, dos membrillos y treinta sepas de uvas las que tenía en un trozo de tierra de secano, protegida por un inmenso y descomunal balate cerca del Juncaril; un riachuelo donde el canto de las ranas se quedaba mudo cuando algún intruso invadía su territorio. El abuelo, sin mediar palabra, recogía la cosecha del día y la depositaba en su capacho de esparto, se lo colgaba al hombro y emprendíamos el camino para Maracena. 1 7 Siempre era así. Estando con él todo era pura disciplina. No podíamos subirnos a ningún árbol ni tocar un racimo de uvas sin su permiso. Todo era a ración de vista y nada más. Ni siquiera nos permitía recoger los higos secos caídos en el suelo para ofrecérselos a nuestra madre, que tanto le gustaba. Opinaba que las cosas tenían que llegar a la casa intacta, para que la abuela gozara ella también en el reparto de los higos y uvas, con todos los nietos por igual. Pero aquel día afortunado para mi no era ese el camino de vereda que conducía a la finca de La Chucha, si no este otro de la viña del Zárate donde, además de uvas e higueras, tenía plantado un serbo (un árbol que hasta hora los nietos no conocíamos) y un trozo de hortaliza con tomates, pepinos, cebollas y los pimientos picantes que tanto le gustaba para ligarlos con las comidas calientes durante los meses de invierno. Nada más llegar, el abuelo me dijo: ¡Chiquillo, ahí tienes el serbo! Puedes subirte en él sin que se enteren los otros. Que cuando vienen solos me hacen el extravío. Yo, mientras, voy a aprovechar un hilo de agua que viene por la acequia para regar las hortalizas.( Por la acequia bajaba casi siempre un hilo de agua clara como la del nacimiento de la Fuente de la Lágrima de Víznar, sin olor a cieno de ranas ni ninguna otra inclemencia, totalmente cristalina. Se descolgaba allá, desde la piedra de Mochón, cruzando por Zarabia y la recién inaugurada Casería de Vicuña, hasta llegar aquí con su inusitado clamor; deseosa de encontrarse pronto a las puertas del Cortijillo Girón, donde los caseros la esperaban con los brazos abiertos). Al decir “los otros” se refería a mis hermanos mayores que, sin que él se diera cuenta, habían imitado su caligrafía: unas letras gigantes que el abuelo adornaba con palotes en forma de caracol en todo el entorno de su escritura y que a ellos les servía como salvoconducto para engañar al guarda de los viñedos y poder coger a placer todos los higos y uvas que se caían al suelo por maduros. El serbo, más que serbo, parecía una acacia de verdes y mimosas hojas, pero con unas púas tan enormes que difícilmente te podías meter entre sus ramas. Para mayor dificultad, su tronco era liso y escurridizo como el de un cerezo en plena savia, soltando gelatina del color de la miel. A pesar de mi agilidad para trepar por un árbol, y conseguirlo se me puso difícil. El problema eran las púas: me acribillaban las manos y pies antes de llegar a alcanzar el fruto. Un fruto que hasta ahora no había probado y lo deseaba a toda costa, ahora que el abuelo me había dado esta oportunidad de subirme en él. Lo sorprendente para mí fue que, en lugar de alcanzar un ramillete de serbas, toqué con mis dedos un nido vacío de alcaudones camuflado entre las espesas ramas donde, tranquilamente, se ocultaba un lagarto haciendo de observador de todo lo que se posaba y de las jugosas serbas. Estos animalillos inquietos se tenían dominada toda la zona alta del pueblo. Lo tenía a tres palmos de mi cara, fijo, mirándome con la boca abierta, enseñándome su cremallera de dientes cruzados con la intención de morderme. Yo, más que nervioso, me quedé anonadado por su colorido: vivo, de un bordado arabesco, donde destacaba el verde aceituna haciendo contraste con el amarillo limón y el azul cielo. Toda la parte delantera, desde la garganta hasta terminar en el rabo, era de un blanco crema; quizás por la forma de arrastrarse por los viñedos. Lo tenía tan cerca de mí que el latido de su corazón se confundía con mi agitada respiración a flor de garganta. En este momento, todo el espejismo culminó cuando el abuelo, desde la acequia alimentadora de las hortalizas, grito: ¡Chiquillo! ¡Tráete una tabla que tengo ahí escondida en las cunas de los tomates! El bicho, astuto, se desplomó como caído del cielo, con sus cuatro extremidades abiertas como si se tratara de una araña que bajara rápida al ser descubierta en su tejido fibroso. Así bajé yo también por el tronco liso del serbo, corriendo tras él. Casualmente, el pequeño reptil, en su huida, buscaba él también la tabla donde tenía su escondite y que era reclamada por mi abuelo. Cerca de 1 8 allí, los ramilletes de tomates más verdes pegados a la tierra se veían mordisqueados con el sello idéntico de los dientes finos del lagarto multicolor: una especie de mordedura en forma ovalada que, por su grabación fina, parecía hecha con el corcho de una gaseosa a presión. Alcé rápido la tabla que estaba como clavada en la tierra, tan sujeta entre las cunas de los tomates que a duras penas se podía mover. Y allí estaba el bicho, todo enroscado y tembloroso, sin querer salir de su escondite. Junto a él, se remolineaban cantidad de hojas secas y palotes finos, arrastrados por la corriente del agua, que le servían de cama o de almacén de provisiones en estos tiempos de escasez. Es curioso el comportamiento de estos animalillos inquietos, que normalmente hacen su vida en los pagos de secano, camuflados entre las hojas verdes de las cepas de la uva, trigos, cebadas débiles y olivos enanos, en los que nunca se veía ninguna seña en los frutos de haber sido mordidos. ¿Por qué en cambio los tomates del abuelo estaban todos con su sello propio? El abuelo me contó que era debido a su supervivencia. La falta de no poder cazar alcaudones u otros pajarillos emigratorios que venían en tiempo de la fruta fresca, era motivo suficiente para calmar su apetito con un poco de tomates refrescantes. De este laborioso nido lo saqué enganchado fuerte a mi dedo corazón, para enseñárselo a mi abuelo con toda emoción por haberlo atrapado. Lo llevaba cogido con las dos manos, una por las extremidades y la otra por el cuello. Tan fuerte, que el animal no podía cerrar la boca, enseñándome todos los dientes y su lengua roja como la sangre. El abuelo me pedía a gritos que lo matara: ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ese es el granuja que me tiene echa por alto toda la hortaliza antes de que se ponga un tomate maduro! Pero yo lo veía tan bonito e indefenso en mis manos que no quería obedecerle, sino todo lo contrario: lo quería vivo para mí. A cambio, le prometí que me lo llevaría lejos, donde nunca jamás por si solo pudiera regresar a su maravillosa viña, aquella que con tanto esmero cultivaba en el pago Zárate. Aquel día ni mi abuelo ni yo llenamos el capacho, ni la taleguilla de las uvas y los higos pasos que me había confeccionado mi abuela para la ocasión. Él cargó su capacho de esparto de hortaliza y yo me traje para mi casa, metido en la taleguilla de los higos, el lagarto multicolor de la viña del Zarate. El lagarto multicolor estuvo largo tiempo escondido detrás de la pila de lavar de mi madre, para susto de ella y satisfacción mía. Siempre he tenido la duda de si el Abuelo me llevó a la viña seguro de que yo era el único de sus nietos capaz de librarle del intruso lagarto multicolor. Los dientes del Diablo 1 9 Los dientes del Diablo, es un título de una película que viene a definir el significado del ser humano en la supervivencia. La dura realidad que hay que afrontar en esos momentos y que afecta de una manera u otra en nuestra vida a la hora de despedir al ser amado. Sentimientos, respeto, admiración, y un cúmulo de recuerdos, y cariño hacia él que han galopado juntos en toda nuestra existencia, para bien y protección nuestra. Así es el recuerdo que tengo de nuestra abuela Encarnación. Mujer entregada a la familia como todas las abuelas veladoras de su época. Humilde y discreta como ella sola. Jamás salió de sus labios palabra que no fuera alentadora para el ser querido, constructiva y llena de sabiduría y respeto por lo mucho vivido. No hay que decir que su vida la dedicó íntegra a los suyos y a los demás, puesto que de todos sus actos se sabe: la abuela Encarnación vivía en el “Polo Norte de Maracena “, como llamaban a este lugar la gente mayor. No sólo porque en este paraje se terminaban las casas de las últimas calles y empezaban las bifurcaciones complicadas de los estrechos caminos y quebradas veredas del campo, sino también porque por aquí siempre corría un airecillo fino que helaba las palabras. La pequeña vivienda estaba de espaldas al Sol y, como terminar de todas las cosas, frente al Cementerio del pueblo, frío por naturaleza; desde cuyos altos cipreses se percibía el olor a sepultura cuando el viento del Norte soplaba por entre sus ramajes espesos y oscuros. Vivía lejos, sin molestar a nadie, apartada del resto de la familia; pero participando en cada uno de los problemas de los hijos y de los rezos que los allegados de los difuntos, desde la esquina de su calle, dedicaban en su último adiós. La abuela Encarnación hacía que muchas de estas personas y parientes temerosos entraran en su casa después del acto, y los consolaba con sus convencimientos. Razonándoles que el nacer y el morir era la cosa más sencilla y natural del mundo, que tanto las cosas hermosas como las feas, al final, eran las mismas y terminaban en el último lugar: descansando en paz. Por eso, no había que tener ni tanto apego a lo de aquí, ni recelo a lo de allí. Y que no estaba bien no acompañar al difunto hasta el hoyo por temor. Porque, entre otras cosas, un muerto era la persona más inofensiva que uno se podía encontrar. A los nietos, a pesar de nuestras travesuras, nos daba lo poco o lo mucho que tenía: higos pasos y uvas. Nos tenía prohibido, por miedo al abuelo, que pasáramos al patinillo; donde tenía, sobre unas cribas viejas, tomates y pimientos puestos a secar. Este impedimento no nos importaba porque, al final, nos sacaba todo cuanto queríamos para que nos lo llevásemos para nuestra casa. Ahora que se ha puesto tan de moda esto de las “abuelas canguro”, la abuela Encarnación fue para la familia una abuela pionera en el sentido humanitario de la palabra. Fiel con estos días de hoy, cuando la única salida del matrimonio joven para desarrollar un puesto de trabajo es contar con una abuela competente como la abuela Encarnación. Capaz de solventar los problemas educativos de los nietos. Inculcándoles su espíritu afectivo por la familia y su capacidad para afrontar los problemas sociales. Encarnación no sólo se desvivió por la crianza de sus hijos, sino que amamantó a una de sus nietas por coincidir con su benjamín. También, durante mucho tiempo, compartió su humilde vivienda de dos habitaciones con nuera, hijos y nietos; haciéndose cargo de lo más imprescindible y necesario de los cónyuges. Aunque nosotros no tuvimos un contacto directo como los demás nietos, puesto que vivíamos en el otro extremo del pueblo, la abuela Encarnación era el alma de la familia y el refugio de todas mis salidas y las de mis hermanos. Aventuras y desventuras coyunturales de padres y vecinos que terminaban para nosotros en casa de la abuela, con el mayor respaldo en defensa nuestra. 2 0 Es natural que siempre exista cierta aproximación afectiva de los abuelos con uno de sus nietos. El favorito en este caso, de los quince que tenía, era mi hermano Manolito; a pesar de que la mareara rebuscando todo lo que fuera de interés para él. La abuela conservaba, en un cuadro enmarcado, cantidad de estampas de artistas de cine de la época, como recuerdo de su hijo Joaquín desaparecido en la Guerra Civil. Era la única cosa que le quedaba, junto a unas cartas escritas por él ocultas en el respaldo del cuadro. Al final, Manolito, las llegó a conseguir. Encarnación también tenía pasión por su “niña grande”, mi madre; con quien se entendía mejor. Siempre que salía de su casa, aunque fuese solamente para darse una vuelta por el mercado para ver los precios o si lo que había venido a la plaza era fresco, la última parada era a que su hija mayor. Últimamente, las visitas las hacía más frecuentes. Y entrando por el portón de la casa decía: ¡Niña! Para lo que comemos ya tu papa y yo, con poco nos apañamos. Pero aquí, en esta casa tan grande que tienes y tos tan nuevos para comer, te interesa estar bien enterada de lo que ocurre fuera en la calle y en el mercado. El abuelo, a su avanzada edad, el único deseo que le animaba a seguir viviendo era el tener siempre a su lado a su mujer, una buena porción de vino blanco y el tabaco suficiente para liar sus cigarrillos. El peso de los años le había ido acortando cada vez más la posibilidad de trabajo y su interés por las hortalizas y viñedos; e incluso, el simple hecho de pasear buscando el sol por el Camino Nuevo hasta la Venta de la Cueva, a donde tenía el firme propósito de no faltar un solo día .Pero optó por no salir ni al tranco de la puerta. A la abuela Encarnación le pareció muy bien esta decisión de su marido. Porque, a su edad, tenía suma preocupación de que le ocurriera algún extravío por esos caminos de La Cueva, llenos de sifones y pasos subterráneos y por donde, a menudo, pasaban los trenes. Y sobre todo, el beber vino en la calle; sin estar ya “en paraje” de poderlo controlar. La abuela se preocupó de encerrar en su casa todo lo que ella sabía que le gustaba a su marido. Pero para el abuelo, el estar todo el día sin salir de las dos habitaciones de la casa, sin apenas moverse para estirar los pies, se había reducido a la rutina de beber y consumir cigarrillos. No piensa, Niña, na más que en el vino y quemar tabaco, decía la abuela con el pensamiento puesto en su marido, a quien había dejado esperándola en los Cuatro Cantillos. Allí, Niña, me lo he dejao sentao detrás de una cortina de humo. Parece que lo estoy viendo, sacando su reloj del bolsillo para saber el tiempo que tardo en llegar con el cestillo del tabaco que me das. No puedo salir de la casa para otra cosa.¡Me cuenta los pasos! Y, para salir, tengo que engañarlo como a los críos; consintiéndolo de que le voy a llevar de lo que a él le gusta. “Que no te olvies de llegar a que la otra”, me dice cuando cree que salgo por la puerta para tu casa. Así era, como decía la abuela: el abuelo lo paladeaba y lo mascullaba con toda la filosofía y arte que se daba para llevárselo a los labios. Vivía feliz, entre olores a mosto y nubes de humo de tabaco, respirando y tosiendo a la par mientras se bebía su trago de vino y liaba otro más de sus cigarrillos tranca. Cuando la abuela Encarnación enviudó y quedó sola en la casa, había llegado la hora que los nietos habíamos alimentado durante mucho tiempo: tenerla con nosotros en casa. Pero esta larga espera llegó tarde. Mi madre estaba incapacitada para hacerse cargo de ella y todos los nietos estábamos casados y con hijos pequeños. No obstante, mi padre hizo intento de traérsela a la casa, pero todo fue fugaz. A los pocos días, la abuela volvió para los Cuatro Cantillos; agradecida, eso sí, pero sin querer ser una carga más para su hija y su nieta. 2 1 Sentada en una de las sillas frente a la puerta de su vivienda, pensativa, miró a los altos cipreses del camposanto. Todo estaba cubierto de nieve y apuntando al cielo. Y exclamó: Ese lobo blanco que viene por allí, me comerá. Pero mi yerno, “El Poleo”, lo cazará para alimentar a sus hijos. Y yo, de nuevo, entraré en el seno de la familia. (Texto último de la película “(Los dientes del Diablo”). Tiempos de espigas y rastrojos Cuando apuntaba el Sol en los días de Agosto, mujeres y niños con sombreros, vestidos largos y pañuelos al cuello, salían de sus casas al campo para espigar ¡En la Era Baja nos vemos!, se oía decir por una de las callejas del Mercado a unas mujeres espigadoras. -¡Que me esperéis! Yo tardo poco. Es sólo echar los garbanzos en agua y decirle a mi niña grande que no se olvide de tomarme agua del Tío. -¡Que te des prisa!, le contestaba otra. Que ya han pasado los hijos de Colas de guarda con sus burros y me han dicho que no les quedan más que un viaje para terminar la barcina. -¡Ay qué cosa más grande! ¡Voy corriendo! No os vayáis sin mí, que luego me pierdo. - No te preocupes mujer. En la Era Baja te esperamos. En la Era Baja se iban congregando mujeres y niños de todas las calles del pueblo con talegas, cestos y sacos viejos cogidos a la cintura. La ilusión les hacía perder el sueño en estos días de verano. Había que juntar dinero para las fiestas de San Joaquín, decían los chiquillos emocionados. Las mujeres espigarían en esta campaña para acortar los palotes y cruces del papel hechizado de la tienda de Benito El de las telas, y poder agregar en la cuenta de la deuda unos metros de tela para hacerles a sus niñas un vestido de moda para las próximas fiestas. En esta esquina de la Era Baja, junto al Jaque, se echaba la suerte del punto de partida: -Hoy toca espigar en el pago de Zarazar. Allí las fincas son muy extensas y se dejan muchas espigas en los rastrojos. Ya han pasado todos los borricos de la barcina para abajo, hasta el de Antoñico “el de los Carmonas”; con lo poco que le cunde al hombre. La caravana de niños y mujeres, junto a los jornaleros, emprendía el viaje por este camino de la Torrecilla. Nadie parecía conocer a nadie con estos atuendos que se utilizaban para trabajar bajo el sol del campo. Sobre todo, el de las mujeres que no querían ponerse morenas. A los chiquillos se nos oía desde todas partes por el escándalo de nuestras voces y conversaciones. Todos queríamos hablar al mismo tiempo: 2 2 -¡Han sembrado en el término de Santa Rita un trigo valenciano que tiene las espigas tan gordas que juntas un kilo en un santiamén! - Y como es del color de las espigas vanas, los dueños se dejan muchas en los rastrojos. -Si, pero dicen que lo pagan más barato. -¡A mi me da igual!- dije yo- mi mama lo quiere para sus pollos. Y luego me da para San Joaquín. -¿Tú cuanto tienes ahorrao para las fiestas?, dijo mi amigo Miguel el de “Salaillos”. -Yo tenía siete pesetas, pero ya no me quedan más que tres. Una que me ganó “El Chiris” el de los “Muegos” haciendo trampa a los montones. Otra que me gaste en un caqui -con lo que me gusta- de las angarillas que” Pacuqui” ha puesto en Calle Real. Y dos que le empresté a mi mama para ir a Graná -Pues yo – repetía otro- lo que espigue hoy se lo llevo a Carmencica “la de Vaquero”, la que tiene su marío en la cárcel; porque la Fernanda de la Calle del Palo lo paga más barato y, además, tiene dos o tres piedras con las pesas. Las mujeres, un poco más retrasadas, también llevaban sus conversaciones. Se les oía decir: -¿Tú eres Carmen “la Malina”, verdad? To el camino juntas y hasta ahora no te había reconocío. Como llevas ese sombrero tan grande, ese pañuelo al cuello y esos manguitos, !cualquiera os conoce! -y mirando de reojo el cesto- ¿Qué llevas, Carmen, ahí dentro con tanto volumen? ¿No serán espigas ya, verdad? -No, es un poco de ropa sucia que me llevo para lavarla en la vega. -No te lo creerás, como le pasa a mucha gente, pero es la verdad. Resulta que estábamos la Adora “ La Gazpacho” y yo estallando tabaco en el cortijo de Santa Rita y le hemos pedío a Masiste, el capataz, jabón para limpiarnos la mugre que sueltan los tallos de tabaco tan pegajosa. Y como estamos las dos solas en esa descampá, pues aprovechamos el día y lavamos toa la ropa sucia que tenemos de la semana. -¡Qué cosas estudia la gente! –decía para sí- Bueno, Carmen, me voy. Que tu tienes menos prisa y me estoy queando atrás ¡Adiós Carmen! ¡Que os valla bien el día a las dos! -¡Adiós “Porreta”! Y hablando fuerte: ¡Si te encuentras a La Adora por el camino de “La Bulleja”, le dices que me espere, que yo no puedo hoy con el cesto andar más deprisa. -Bueno, descuida mujer. Yo lo tendré en cuenta, incorporándose con nosotros. -¡Niños, no os entretengáis! ¡Que ya vienen los borricos de Gabriel por el Grillo! -¡Arre burro! ¡Míalo!, ¡Tavía no ha aprendio el camino! ¡Qué bonico vas con esa carga que llevas tan flamenca y esos andares de mal nacío! - El burro empezó a rebuznar al conocer el camino de la Torrecilla- Muy pronto estás cantando esta mañana. ¡Como te arree un palo con la vara entre medias de las orejas me vas a cantar por peteneras! ¡Niños! ¡Dejar a los burricos tranquilos y no me toquéis las espigas de los jaces! ¡ Que con esta vara de membrillo os se pué caer la enteura! Ir a las jazas, que ya se están terminando de barcinar. -¡Malolo! – dirigiéndose a mí- ¿Has visto a mi nieto con el almuerzo por el camino? -Papa- le respondió el hijo que lo acompañaba- No se llama Malolo, que es Paco, el hijo del “Poleo”. 2 3 -Pos lo mismo da, pos lo mismo da…, iba repitiéndolo para si, hasta perderse de nuestra vista. En el cruce de la Venta del Grillo al Canoso se dividían las cuadrillas de jornaleros. Los hombres, con sus azadas al hombro y hoces a la cintura, se perdían por veredas estrechas y caminos inhóspitos; buscando el lugar del trabajo para empezar la faena. Los chiquillos que no se volvían arrepentidos para el pueblo, se entretenían tirándole piedras a las moredas de la carretera de Pinos Puente o a los gatos y perros que bajaban ahogados por la acequia Gorda. Las espigadoras, con el pensamiento puesto en los rastrojos, caminaban con un niño que otro preguntándose la suerte que le depararía en esta mañana de rebusca de espigas. De nuevo, otra gran hilera de borricos. Todos cargados de míes. Parecían cabañuelas andantes por el camino: -¡So , soo burro! ¡Como me tires otra vez la carga te tengo toa la semana a mata jambre! Eran los hijos de Colás de Guarda. El burro que llevaba de reata abriendo camino era, según su dueño, el mejor de los nacidos. Había hecho su aprendizaje sacando cañas dulces en las vegas de Salobreña y estaba galardonado con el mejor atajare y espejos brillantes con abalorios de colores en su frente. El animal en esta ocasión había perdido su compostura. Rebuznaba y resoplaba por su nariz inquieto, poniendo en alerta a toda la reata. -¿Qué les pasará a los borricos esta mañana? decían las mujeres nerviosas- ¡Uf, que cosa más larga han sacado los animales! ¡Salgamos corriendo de aquí, que nos atropellan! ¡Tened, niños, cuidao con la acequia, que os podéis caer dentro del agua! Los animales, haciendo caso omiso a sus dueños, querían desprenderse de la carga a toda costa. El instinto animal y su buen olfato les había advertido de que por allí pasaba un posible aparejamiento especial. Efectivamente, era la hermosa burra caliente de lunares blancos y grises de Pepete que, cargada de verduras y flores frescas, cruzaba en esta mañana desde la Fábrica de Alcohol a la venta del Canoso (Las flores y verduras tenían que llegar frescas a los señoritos de Martinez Cañabate).Los animales, ansiosos por ser los primeros en montarse en la burra verdulera, se arremetían los unos sobre los otros en el camino; sin importarles la carga ni las voces de sus amos, destrozando las espigas de los haces de trigo, dejando parte de la mies esparcida y enterrada en el polvo del camino de La Bulleja. Y los chiquillos más avispados la iban recogiendo y, con disimulo, metiéndola en sus talegas. Era muy difícil para un chiquillo pasar por este camino estrecho de La Bulleja sin sentir la tentación de encaramarse a una de las dos piedras salientes del tomadero, que sostenían la caída fuerte del agua de la acequia, para vez su fluidez. Y en este día menos, por el tropel organizado por las bestias. De un salto, me encaramé encima de una de ellas sin mirar el agua para no marearme. Los borricos con su carga destrozada, la que con tanto primor habían enlazado en la mañana, no les hacían caso a las voces y silbidos de sus amos. Uno de ellos, con la vara en alto y encomendándose a todos los santos, se precipitaba cogiéndose de la jáquima del primer animal con intención de amansarlo, pero no había manera de conseguirlo. Los borricos cada vez se excitaban más. Con las patas en alto y enseñando sus pertenencias gigantes, tensos, volviéndose locos por montarse todos a la vez en la hermosa burra “bercera” que, día a día, ponía en peligro su virginidad a lo largo de la carretera. El pobre Pepete, sin comprender lo sucedido con las verduras y flores esparcidas en el camino, lloraba amargamente con su “cacharra” de leche y su “pitirra” bajo el brazo. 2 4 “Fogonista, fogonero no me empujes que no puedo…” era la letra y música del ruido del tren. Bajaba de la estación de trenes de Granada silbando como un condenado, vía a bajo, hasta perderse por los confines de Parapanda. Pronto se nos olvido a los chiquillos el atropello de los burros y las espigas, por presenciar el paso del tren por el paso a nivel. Unas cadenas fuertes colocadas a unos cincuenta centímetros del suelo era lo que impedía el acceso por la vía. Junto a ellas, dos borricos más con un arriero. Era Antoñico el de Los Carmonas. El hombre, prudentemente, esperaba que la guardabarrera quitase las cadenas para seguir su camino. Antoñico, a igual que sus dos animales, no tenía prisa. Los tres estaban muy bien compenetrados y, a estas horas de la mañana, todavía no habían conseguido cruzar el paso a nivel. Las mujeres espigadoras: ¡Antoñico! ¡Pero hombre! ¿Toavía vas por aquí? ¡Qué cojones gastas! Si ya estarán los primeros arrieros con sus burros cargaos de espigas en la máquina de los Martínez en la Era Baja. ¡Mira lo! -dirigiéndose a todos nosotros ¡Toavía, el tranquilo, no ha pasao con sus dos pencos la barrera del tren! -No te preocupes mujer, que con un viaje que yo de… tenemos para Virtudes y pa mí. -Éste es el arriero que mejor vive. No se rebota por ná. Como no tiene hijos... ¡Anda, hijo, que vas arreglao con esos dos pencos! Al otro lado de la vía estaba “El Marqués” con su buena reata de burros en plena disputa con la guardabarrera: -¿Qué es lo que dices, mujer? -¡Qué está usted muy mayor y sordo como una tapia para cruzar estos caminos tan peligrosos! -¿Qué me dices? La guardabarrera volvía a repetir la frase más fuerte. -¡Ah…! ¿Y quien le da de comer a éstos? -¿Es que no tiene usted hijos? -Sí. Pero ellos están en otras ocupaciones. -Pues véndalos. Que son muy buenos y le pagaran una suma importante. Y se queda usted en la santa gloria. El Marqués callaba y, mirando hacia las mujeres espigadoras, las saludaba quitándose el sombrero al mismo tiempo que se secaba el sudor de su frente. Estos animales de carga eran su vida, su única aspiración. Y tenía el orgullo de contar con la mejor reata de borricos del pueblo de Maracena. El tren pasó dejando una estela de humo negro con sabor a carbonilla y un olor fuerte, como si estuviesen quemando todos los rastrojos a la vez El campo por fin quedó abierto a nuestra vista. La frescura de la mañana se fue montada en ese tren de las diez. Por el camino, sólo quedaban unas cuantas mujeres y un chiquillo. Ese niño era yo. El único que junto a las mujeres no habíamos perdido la ilusión de la rebusca de las espigas en los rastrojos del pago de Zarazar, pensando en las fiestas de San Joaquín. Fue un día caluroso de verano y de muchas complicaciones para todos. En estas fincas no nos dejaron espigar. El guarda de campo de la zona, por su cuenta, había arrendado los rastrojos como pasto a unos cabreros de Maracena por unas cuantas pesetas, y se oponía rotundamente a que las pacientes mujeres y yo pisásemos los terrenos sin su aprobación. Recomendándonos, con su garrote en alto y su rifle descolgado, otros de menor interés para él. Las mujeres bajaron la cabeza quejándose del incondicional guarda y, al momento, estaban esparcidas a lo largo de los rastrojos. Era imposible distinguir a lo lejos a una mujer espigadora de una cabra, pero su fe aferrada a la rebusca de espigas era inconfundible: ni la más testaruda de las ovejas pondría tanta pasión en su rebusca. 2 5 Estas mujeres se pasaban el día dando vueltas y más vueltas a los rastrojos sin temer al sol, con la mente puesta en el papel de la deuda de la tienda y en el vestido blanco de sus hijas. Y yo, en solitario, no dejaría de pensar también en mis fiestas de San Joaquín. Mientras tanto, en la Placeta del Canoso, una tropa de gitanos hacía bailar a sus hijos por bulerías encima de las espigas destrozadas por los borricos. El drama de la gallina y sus pollos tomateros Sucedió por el verano de mil novecientos cuarenta y tres. Eran tiempos de extremada escasez, como consecuencia todavía de años de posguerra. La Niña Grande pensó, llena de ilusiones, que una buena solución para remediar la falta de alimentos sería la de poseer en un corral, unas cuantas gallinas que le pusieran huevos. Criar gallos y pollos tomateros que le proporcionaran carne abundante para freír una buena sartén de pollo con tomate o guisar puchero, sacando del mismo un buen caldo de gallina. Y, sobre todo, la de tener siempre algo que poder echarse a la boca en estos tiempos de penuria. Pensó que el “pae” (como ella decía cuando mentaba a su marido) no se opondría a estos buenos propósitos; haciendo bueno el refrán de la época que decía: “cuando seas padre, comerás huevos”. Lo que significaba que, además de ser el padre el que “mandaba” en la casa, también había algo que llevarse a la boca; que ya era mucho por los tiempos que corrían. Con la cabeza llena de ilusiones y fantasías, emprendió manos a la obra. Reunió a los hijos y les expuso y explicó su plan. Éstos saltaron de contentos: ¡Sí! ¡Sí!, mama. ¿Vamos a tener un corral lleno de gallinas, gallos y pollillos? ¡Tan bonicos! ¿Y también muchos güevos? El padre no se opuso e hicieron el corral. -Güeno – Propuso la madre – Vais a que Carmencica “La Rubica”, que vive cerca de “La de Fatigas” en el Aljibe Alto y, con estos dineros, le compráis una pitirra de las muchas que tiene; que se ponen lluecas mu amenuo. Le decís que es para mí. Y cuando la tengamos, le ponemos los güevos y enseguía nacen los pollillos. Los chiquillos, ilusionados y obedientes, salieron corriendo Era Baja arriba hasta la casa de Carmencica “La Rubica”; quién les entregó una pitirra, casi enana, pero de vivos colores y de lunares blancos y grises y, según la vendedora, muy buena para incubar, porque se ponía clueca a cada instante. Volvieron a la casa y entregaron a la madre la pequeña ave de corral. Un tanto agitada en la respiración por el traqueteo del excitado viaje de los hermanos: ¡Chiquillos! ¿Cómo traéis la pitirra que paese que se va ajogar? Ponedla detrás de aquel latón, en la esquina del atoje; que se tranquilice, coma y beba agua. Fue una torpeza de la madre mandar poner a la pitirra detrás del latón del atoje, porque ya más nunca quiso salir de allí para ser encerrada en el corral nuevo. Efectivamente, la diminuta avecilla era muy llueca. A los pocos días de estar allí, escarbaba la tierra, hacía una oquedad en el suelo e, hinchando el plumaje, lo cubría 2 6 con su pequeño cuerpo caliente. Sólo faltaba ponerle los huevos bajo el vientre para ser calentados con la temperatura de su pequeña naturaleza. La madre mandó, inmediatamente, otra vez a los chiquillos; para que corrieran las casas de las vecinas y trajeran los huevos que la pitirra tenía que incubar. Trajeron ocho. Y todos los pusieron en el pequeño hoyo que la misma llueca había escarbado No sin antes colocarle un puñado de paja seca que le sirviera de cama. Pronto pasaron las tres semanas necesarias del período de incubación. Y los pollillos, picando el cascarón desde dentro con sus picos fuertes, salieron a la luz del día: ni deslumbrados ni sorprendidos, sino como la cosa más natural del mundo, como si desde siempre hubieran estado sobre la tierra en lugar de acabar de nacer. De los ocho huevos, nacieron seis; los dos restantes resultaron hueros. La madre pitirra empezó a sentirse orgullosa de su prole desde el primer momento. Y ahora, con los pollillos recién venidos al mundo que resultaban más pequeños y bajitos que ella, los miraba con el cuello muy estirado desde arriba, como una atalaya; para demostrarles, ante la evidencia, que eran unos enanos comparados con su progenitora. No ocurrió así cuando, a las pocas semanas, la pretenciosa madre contemplaba crecer como la espuma a sus hijuelos y ella quedarse en la misma medida. Pero no sentía complejo por esta situación, porque tenía genio y casta. Se consideraba, por derecho propio, madre y capitana de la camada. Con un clo, clo autoritario, se paseaba garbosa con su obediente y sumisa caterva. Toda la noche, desde la puesta del Sol hasta la salida, la pasaba durmiendo. Y todo el día, horadando el estiércol, picoteando y tragando gusanillos, “bichuchos” y cascarillas. Con un hambre devoradora, de aquí para allá, sin descanso ni sosiego. En estas circunstancias, los pollitos engordaron como inflados por bomba de aire. Sentíanse muy felices con su madre llueca que los guiaba y descubría los mejores manjares. Pero, al crecer, necesitaban más alimento todavía. Y la pitirra madre tomó la costumbre de salir osadamente por el portón e ir al huerto del vecino, a picotear más. Cosa que, como veremos después, les costó la propia vida y la de sus descendientes. En el atoje de la casa marcó su propio territorio, estableciendo un límite que nadie podía traspasar sin su permiso o aprobación. Se hizo dueña absoluta del rectángulo que quedaba detrás del latón donde incubó sus huevos; que venía siendo, desde que la familia vivía allí, el lugar reservado y habitual de hacer las necesidades perentorias de vientre y orina. Cuando los chiquillos acudían allí, (ya con los calzones desabrochados por no poder aguantar más las ganas), entonces, les salía al paso la tricolor pitirra; encrestada y con los espolones de punta, defendiendo su espacio, embistiendo al más atrevido y con un escandaloso clamor. Los pollillos, en su trance, acudían inmediatamente a hacer compañía a la madre; y todos juntos formaban frontera contra el invasor. La lorigada pollita demostraba ante sus hijos que, verdaderamente, tenía genio y casta. No en vano era la capitana. De los hermanos, el que más afectado y ofendido se sentía ante la actitud combativa y violenta de la pitirra, era Manolito. Le daba un nervioso en esos momentos que se movía azogado, como picado en el culo por las lombrices. Le hablaba y regañaba como si fuera una criatura: Eres más mala y más dañina que la moza de “Ratilla”, ¡que no nos deja entrar en la tahona de pan para golerlo! ¿Por qué no nos mandaría mi mama el primer día encerrarte en el corral? Aquí suelta, ni nos dejas cagar. ¡Y ni siquiera podemos tocar los pollillos! ¿Es que no sabes que fui yo quien te trajo los güevos? ¿Y que estás aquí, a escondías de mi papa? Si se llega a enterar de que sales y entras en el güerto del vecino con los pollos, coge la escopeta mocha y sus mata a tos de un tiro. Cuando venga, le voy a decir que eres tú la que excavas la tierra haciendo joyos en el patio; que no es la 2 7 Culculina como le hace ver mi mama. Además, los pollos no son tuyos. Porque tos tienen su dueño. Los del pescuezo pelao, uno es para mí y el otro, para Irene. Tos están repartíos. Manolito, a fuerza de debatir y enfrentarse con la pitirra, acabó haciéndose amigo de ella. Ésta lo dejaba que estuviera junto a los pollillos; pero en las demás cosas, no hacía caso alguno. Sobre todo, cuando Manolito le encargaba que no se saliera por el portón para ir al huerto del vecino. La alertaba del peligro que corría al abandonar su propia casa alegremente y meterse, furtiva, en la ajena. A los pollillos les dio nombre, buscándole a cada uno un mote especial que tuviera consonancia con su aspecto y forma. A los del pescuezo pelado los llamó La Putilla y La lombriz, y a los restantes La Chata Peroles, El Pegote y Churrete; al último, como no tenía dueño propio de adopción, le llamó El Cunero. La azarandinada gallina se sentía fuertemente atraída por el campo a plena libertad. Y convocaba todos los días, con su “clo”, “clo” de calidad, a sus alegres y confiados hijos a salir fuera, en una especie de excursión festiva. Ella, de capitana, encabezaba la marcha. Y los polluelos, en fila india, como reclutas de un cuartel, la seguían. Al llegar al portón, se detenía y daba paso a la prole. Y a medida que traspasaban el portón, los contaba uno a uno con el rabillo del ojo; para estar segura de que ninguno de los pequeños se había quedado rezagado. Regresaba casi al atardecer del campo al aire libre – y del huerto del vecino-. Pero esta vida feliz empezó a declinar y pronto llegó la tragedia. En la casa del vecino empezaron a realizar un trabajo que consistía en despajar lino, para el que contrataron gente de fuera. Aquellos hombres, por lo que se ve, eran muy desconsiderados y brutos con los animales domésticos. Y observaron cómo todos los días, desde muy temprano, entraba al huerto una gallina chica acompañada de seis hermosos pollos tomateros. En vista de que los pollos entraban y salían solos, sin persona que los guardara, les pasó por la cabeza el comerse a mediodía uno. Les entusiasmó la idea y se pusieron manos a la obra. Aquel mismo día cayó el primero. Habría que decir que la pitirra acudía a este lugar del huerto porque, a parte de las semillas de lino que eran muy refrescantes, la astuta avecilla de corral había encontrado, en uno de los rincones del referido huerto, un motín de pedazos de librillos rojos y artesanales rotos que, por su bajo precio, no habían resistido el calor de la paella organizada con motivo de la inauguración del Excelentísimo Ayuntamiento. El rincón había sido anteriormente descubierto por el Bizcocho. El perro, con su hocico, había olfateado la carne frita con picante, vino y arroz que por estos tiempos, cuando se olía en las casas al pasar, los chiquillos no dejaban de dar vueltas al recinto. El Bizcocho, hábil, tenía hecho un hoyo cerca del anillo de hierro donde se apoyaba la hoja fuerte de madera; y por este sitio se arrastraba para sacar, una y otra vez, todos los desperdicios de “cordero al arroz en abundancia” que los ediles y gente pegada al poder habían derrochado por manta en este día de la “inauguración”. Comieron, bebieron y se divirtieron hasta la saciedad. Y, por último, hicieron cantar sus coplas del tercer año triunfal a todo aquel intruso que sin, estar invitado, acudió al huerto al olor de la carne picante, frita y después guisada con arroz. La pitirra había seguido astutamente al Bizcocho en todos sus movimientos. Con disimulo y con su pequeña caterva pegada detrás. Con su cresta viciada hacia el lado izquierdo y simulando un ojo. Fija y, a la par, desandando el camino para despistar y, después, volver a retomar el camino iniciado. Sin perder de vista a su asiduo y siempre puntual descubridor de los granos amarillos de “arroz a la paella”. De esta forma, y consultando varias veces con sus polluelos, encontraron ellos también la manera de colar por el agujero hecho por el perro para este fin. 2 8 Cuando la madre pitirra regresó a su hábitat, graciosa y jerárquica, se detuvo; para, de reojo, contar el número de su linaje. ¡Se llevó una sorpresa mayúscula! ¡Le faltaba uno! Aterrorizada, profirió inmediatamente un cacareo escandaloso; semejante al repique de campanas tocando a fuego. Entraba y salía por el portón como exhalación. Rayos y centellas buscando a Cunero que no aparecía. ¡Desgraciada! ¿Cómo iba a aparecer si ya estaba en la barriga de estos gigantes despajadores de lino? Desasosegada e inquieta, se refugió en el latón de gruesa chapa que marcaba el límite de su territorio y le daba seguridad. Allí, sobre un madero atravesado, se encaramó y empezó a divagar sobre la causa de su desgracia. Pero como estos animales de corral son muy dormilones y no pueden resistir los párpados abiertos, después de la puesta del Sol, en la oscuridad, cayó plenamente dormida. La despertó el inusitado cacareo madrugador de un gallo vecino al amanecer. Súbitamente, las inquietudes de la víspera la asaltaron. Y como allí no estaba Cunero, intuyó que posiblemente se había quedado rezagado en el huerto (picoteando granos de arroz de los tiestos de librillo). Cuando clareó un poco más, se colocó otra vez frente a los polluelos. Y con la misma parsimonia traspasaron la puerta de entrada en dirección al centro del huerto, buscando al compañero que faltaba. Como estos animales son olvidadizos, pronto se pusieron los más atrevidos sobre algún suculento gusanillo que de la paja quedaba al descubierto. Los esforzados, hambrientos y burlones trabajadores del lino, allí estaban ya manejando sus grandes palas de madera, dejándolas caer sobre la larga fibras de lino; puestas a secar para poder separar le paja del tejido. Al ver traspasar el umbral de entrada a la parva en fila, se pusieron muy contentos; intercambiando miradas cómplices de regocijo. La Niña Grande estaba sospechando algo de “los tíos bribones de al lao”. Pero como siempre tenía tantas cosas que hacer, no se decidió resueltamente a ir a los vecinos y traerse la pitirra y los pollos a su casa. Esperó que viniera su hijo Manolito para mandarlo, pero éste se encontraba cuidando de las hortalizas que tenía el padre sembradas. Cuando por fin apareció, le dijo: Ya sabes quién es vuestro pae. Como se entere de que los pollos entran y salen por el portón y se cuelan en el güerto del vecino, los mata a tós. ¡Con el trabajo que cuesta poner a un pollo grande y lo bonicos que están ya! Anda, ve y te los traes. Manolito obedeció sin rechistar a la madre. Y cuando entraba con ellos por el portón, nervioso y asombrado, gritó alarmado: ¡Pero si ya faltan dos! ¡Cada día, mama se comen uno! ¡Y a luego le echan la culpa al “Bizcocho!” ¡Qué tíos tan bribones! ¿De ahónde habran traío a esa gente? ¡Sabiendo que los pollos son de aquí!...” La Niña grande, sin poderlo evitar, se echó a llorar: ¡Y como se entere vuestro pae los mata a tos!. Y se culminó la tragedia. En aquel preciso momento entraba el marido a la casa por el portón. Mirando a su mujer llorando, a los niños y a los pollos, se percató al instante del asunto. Muy serio, cabreado y sin mediar palabra, cogió las “estrebes” que encontró a mano y en un “tira y zas”, mató a la llueca y después al resto de los pollos de un golpe certero en la cabeza. Sin piedad. Como correspondía a un cazador empedernido que sin importarle el trapío del animal, no lo perdona, buscando sólo e la pieza o el trofeo. La madre, impotente, abatida y triste, lloraba a escondidas abrazada a la pitirra tricolor descabezada. A medida que entraban los hijos, les decía: Mira, Pepito éste es el tuyo, Manolito ya ha cogio el suyo. Y ése que hay ahí es de Paquito. ¡Que no se entere la Irene cuando venga de a que su tita! Apoyando la barbilla sobre la mano derecha y el codo en la rodilla, cerró los ojos en lágrimas. Por su cabeza desfilaron amargos pensamientos. Ya no tendría pollos, ni pitirra, ni gallinas, ni pollos tomateros, ni gallos, 2 9 ni animales en el corral; porque con el genio de su marido ya sería imposible traerlos de nuevo. ¡Ni contaría con huevos para el caso de no tener que echarse otra cosa a la boca! ¿Qué podría ella hacer para apañarlos a todos? Triste y decepcionada, vio sus esperanzas e ilusiones frustradas: ¡Adiós pollos, gallinas y gallos! ¡Adiós huevos fritos o cocidos! ¡Caldo de cocido y carne de pollo tomatero, adiós!… Los exquisitos churros María Luisa y Encarnación eran dos abuelas que vivían frente a mi casa. María Luisa ostentaba un puesto de tejeringos en la plaza del Mercado de Abastos. Aquí, en este kiosco protegido por dos árboles centenarios, acudían todas las mañanas los clientes de todo el pueblo a comprar los churros calientes que salían de la sartén achicharrando. Mientras María Luisa despachaba, su hija Emilica amasaba un perol tras otro y, con el embudo apoyado sobre el seno derecho, hilvanaba la masa hasta conseguir una rueda de forma espiral empezando con una porra y terminando con una hebra fina. Había veces que, con las prisas, a Emilica se le iba la mano y su madre, atenta con el pedido y con astucia de veterana, le chinchaba por debajo del mostrador para que volviera en sí. Emilica, seguro, estaba pensando en su marido que se había ido al pantano de Cubillas andando, donde ejercía el trabajo de albañil; en sus dos hijas mayores Matilde y Pastora, que aun no habían pasado para el colegio; en su suegra, que la había dejado al cuidado de los más pequeños, Miguelito y Emilio, sin nada preparado para la comida del mediodía. También tenía presente que antes de marcharse del kiosco para la Era Baja, tenía que darle el pecho -como se había comprometido- a un bebé vecino de la plaza que a su madre se le había retirado la leche del pecho en la lactancia de su último hijo. Dentro del kiosco, y con las últimas ruedas que salían de la sartén, la atmósfera era agobiante. El aceite no daba más de sí y, chisporreteando, saltaba con enojo incrementando a un más el cálido ambiente; apunto de venirse abajo todo el entramado de la techumbre, teniendo a madre e hija en puro estupor. A Emilica, por complacer a los últimos rezagados que a pesar de todo eran los que terminaban con los últimos trozos de la masa de los tejeringos, se la veía llena de pavor. Un sudor que se le repartía por todo el cuerpo y, a veces, concentrado en sus pechos, donde manaba toda su salud. Maria Luisa era dueña de las tres viviendas adosadas, unidas entre sí, con tres huertos similares y sin más medianería, donde vivía la familia. Ella ocupaba la vivienda central y dos de sus hijas a derecha e izquierda: Emilica y Carmelica. A parte de estas dos hijas, tenía otros dos hijos más: Matilde y Juan. Este último había perdido la vida en la reciente Guerra Civil. Y Matilde, con la profesión de costurera, se había instalado en una calle de Granada donde tenía montado su taller. Era María Luisa una mujer muy suya. No permitía que nadie invadiera su vivienda. Cuando venía de hacer la venta del kiosco se encerraba en sus habitaciones y, con una máquina de coser que tenía allí dentro, se pasaba las horas del resto del día. Tanto era así su comportamiento que los chiquillos, que constantemente irrumpíamos en 3 0 las tres viviendas en su ausencia, metiéndonos por todas partes de las casas y huertos, rara era la vez que no nos la encontrábamos. Cuando esto sucedía, nos perdíamos de su vista escondiéndonos por entre las ramas de las higueras o en el cuartillo de las herramientas de su yerno Miguel. Todos sabíamos que habíamos hecho algo mal en lo que María Luisa no estaría de acuerdo: entrar en su alcoba y trillarle la cama, pasar unas cuantas costuras en su máquina nueva de coser, o el vareo de las ramas más bajas de un ciruelo especial de ciruelas de “fraile”; el que pertenecía exclusivamente a ella. A los propios nietos los mantenía María Luisa a raya. No les permitía que cogieran nada de sus pertenencias sin su permiso; en particular, de su dormitorio. Se quejaba de que se lo desordenan todo jugando con La Diana en la cama. Una perra que la familia había bautizado con este nombre por la astucia del animal (antes de que Encarnación, su otra abuela paterna que cuidaba de los pequeños, se diera cuenta de que un nieto manchara los pañales, La Diana lo dejaba limpio como recién pario). Tampoco los dejaba correr descalzos por las habitaciones, escondiéndose en los armarios después de haber estado toda la mañana metidos en el Jaque (por donde corría el agua turbulenta y sucia). Sin embargo, ella no ponía el remedio; para eso estaba su consuegra, La Mama Chon, como la nombraban los nietos con todo el cariño. La verdad es que Encarnación se desvivía por todos. Siempre se la veía a la buena mujer trabajando. A penas movía los labios para no molestar. Se preocupaba, eso si, cuando, avanzada la mañana, la Emilica, desde el kiosco, no había mandado con alguien el desayuno de los pequeños. Se preocupaba por sus nietas Matilde y Pastora cuando, ya tarde, no habían regresado del colegio. Se preocupaba por su hijo Miguel cuando, ya de noche, no había regresado del trabajo y sin apenas tener tiempo de disfrutar de su familia. Y, sobre todo, se preocupaba cuando en las horas punta le faltaba alguno de los ingredientes para poder realizar las comidas. Encarnación se daba cuenta de todo y sufría por dentro en una casa grande en cuanto a espacio de huertos y árboles frutales, pero careciendo de lo más elemental para la convivencia humana. Muchas veces Encarnación venía a mi casa para desahogarse con mi madre. Pero era tan prudente y sumisa que no se atrevía a revelar a lo que se debía la visita; Al final, no le quedaba a la buena mujer más remedio de decir a lo que había venido. Le faltaba un poco de pan o mixtos para el desayuno de los nietos y decía: ¡”Niña”! Mira por dónde , la Emilica se ha ido a la venta del kiosco y me ha dejado sin mixtos y sin pan para los chiquillos. He buscado por todas partes la cajilla y los vales: en el poyo de la chimenea, encima de los hornillones, en el aparador, en toda la carga de trapos que tengo para lavar a orilla del aljibe e, incluso, me he atrevido entrar en la alcoba de mi consuegra. A la mujer le gusta, por este tiempo de Mayo, poner un altar con flores del huerto y velas encendidas a la Virgen de la Purísima Concepción, de quien es devota. Todo ha sido inútil, no la he encontrado por ninguna parte. -¡No se preocupe mujer! Entre a la cocina y llévese los que le haga falta. -¡Yo sólo es un poco de pan y un mixto para encender el hornillón. Después, cuando la Emilica venga del Mercado se lo devuelvo todo. -No sea fatigosa que, después se le puede apagar y tener que dar otro viaje. ¡Con los pies que tiene usted tan delicados y lo mal que está la vereda y el puentecillo del Jaque para cruzar a su casa! Encarnación le tenía mucha estima a mi madre. Las dos se comprendían muy bien. Sabían por su experiencia lo difícil que era la convivencia, compartiendo habitaciones y servicios con personas de distintas edades y ramas familiares. Encarnación se llevaba bien con su nuera Emilica. Emilica era de un carácter muy diferente al de su madre. Era espléndida y bondadosa, no tenía nada suyo y, por la 3 1 misma razón, contaba siempre con el apoyo de los demás. Estando Emilica en casa, todos, incluso los chiquillos de todo el vecindario, estábamos salvados dentro de su casa. Podíamos invadir sin dificultad todas las habitaciones y huertos de la vivienda. Aunque, a veces, abusábamos de su confianza y aprovechábamos las horas que madre e hija se encontraban ausentes para revolcarnos en la cama especial de su madre o Mama Bisa, como le nombraban los nietos con respeto y algo de temor. Un día, se nos ocurrió llevarnos a la cama el hurón que tenía mi padre para echar los conejos de su madrigueras. Ni madre le tenía pánico por sus características, pero para nosotros y nuestros amigos era el juguete preferido. Nos volvíamos locos de contentos cuando mi padre nos llevaba a cazar con el bicho al Barranco de San Jerónimo, donde había cantidad de conejos y zorros escondidos. Sobre todo, en invierno, cuando había poco que comer en los viñedos colindantes y estos animalillos astutos se refugiaban en los agujeros, en una especie de letargo, para pasar el invierno a orillas del riachuelo. Mi padre nos ponía frente a él para que nosotros, desde la otra orilla, le avisáramos de los movimientos del hurón y la salida rápida de los conejos. De esta forma, si había suerte de que hubiera conejillos en la madriguera, el hurón los hacía salir rápido; porque se le enganchaba unos cascabeles al pescuezo para que el animal los fuera sonando. Así, la salida era instantánea. Los que se libraban del hurón y de la red que se colocaba en la puerta de la madriguera, eran cazados por mi padre con la buena puntería de su escopeta mocha. Con uno de estos hurones nos metimos todos los chiquillos en la cama de María Luisa. Yo había aprendido de mi padre cómo librarme del bicho si éste se te enganchaba tirándote un mordisco con sus dientes afilados. La solución era soplarle continuamente en la nariz para que se asfixiara y soltara el bocado rápido. Así lo estuvimos haciendo en la cama todos los amigos invitados, uno a uno; para poderlo besar tranquilamente en su hocico, que lo conservaba siempre muy fresquito, y sin temor a que nos mordiera. Después, hicimos con las sabanas una especie de tienda campaña, tapando todos los huecos para comprobar la astucia de hurón en encontrar la salida. Lo único que nos protegíamos del astuto bicho con nuestras manos era la “picardía”. Temíamos que el animal se equivocara de presa y nos hiciera el extravío en lo que todos considerábamos lo más importante de nuestro cuerpo. Sin embargo, el hurón se comportaba como un chiquillo, loco de contento. Corría por debajo de las sábanas sin querer salir a la superficie y, cuando lo hacía, salía con la sábana colocada por montera en forma de peineta. Yo diría que el animalito se parecía a María Luisa por su limpieza, su cara fina, sus ojos vivos y brillantes, su pelo negro manchado en canas y su piel suave como el terciopelo. No sé cómo ocurrió, ni las causas del porqué María Luisa volvió esta mañana tan temprano del kiosco; presentándose de improviso en la puerta de su dormitorio. Aquello no fueron gritos de terror al percatarse del bicho sobre sus sábanas blancas, manchadas de líquido amarillo del hurón. Todos mudos, escondidos debajo de las sábanas con la cabeza tapada y sin respirar; para que María Luisa no nos reconociera. Inexplicablemente, María Luisa se había subido a lo alto de la máquina de coser y, gritando como nunca, nos pedía que le sacáramos inmediatamente el bicho tan asqueroso que habíamos metido en su alcoba. El animal, en cambio, había tomado la cosa como diversión y saltaba por encima de todos nosotros loco de contento; haciendo jorobas con su lomo y soltando continuamente su líquido amarillo por todas sus pertenencias, regando techo y muebles de forma polvorizada. Días después el hurón, sin saber cómo, desapareció de mi casa. Y no fue posible encontrarlo por mucho que hicimos todos los chiquillos por buscarlo. El animal, 3 2 familiarizado con los chiquillos del barrio, se escapaba de vez en cuando para correr tras ellos; haciendo gala de su cuerpo escurridizo y su destreza con la caza. A las dos semanas fue hallado por Mama Chon en el fondo de la aljibe del huerto, cuando la buena mujer se disponía a sacar agua con el carderillo para aclarar unos pocos trapos. Lo sacó enganchado a la cuerda todo hinchado y putrefacto. María Luisa se encargó de poner cerrojos y candados en todas las puertas de acceso a su vivienda y ya nunca volvimos a entrar. Sólo lo hacía un nieto de su hijo Juan que venía una vez a la semana para cambiarle las flores al altar de la Purísima. Juanito entraba en el huerto y cortaba las mejores celindas y rosas frescas de sus dos tías, Emilica y Carmelica. Ésta última se había marchado a un cortijo de las Vegas de Purchil. Allí, su marido había encontrado un puesto de capataz de la finca; donde los visitamos en compañía de la familia unas cuantas veces. En estas tierras bajas, a orilla de los chopos frescos del Genil, continuaron su vida. En una ocasión Juanito nos invitó a su casa en la calle El Palo, donde vivía con su madre y otro hermano mayor. Tenía otro más pequeño, pero este no vivía con ellos; lo había adoptado su tía Matilde y el niño venía poco por Maracena. Cuando lo hacía, venía a visitar a sus tías con aire de niño presumido, sin querer mezclarse con todos los demás chiquillos maraceneros. Juanito era un chiquillo muy madrero. Sabía todos los secretos familiares. Hasta tal punto, que nos enseñó, en esta primera visita, un frasco de cristal con un feto que conservaba su madre fuera del alcance de los hijos; desde mucho antes de la Guerra Civil. En otra ocasión, Juanito nos llevó a visitar a su primo Evaristo. Evaristo vivía en la Venta del Canoso, a orilla de la Acequia Gorda, con cuatro hermanos más. Él era el mayor y presumía de contar con todos los caprichos que le daban sus padres, quienes le compraban cuanto quería el zagal. La Venta del Canoso estaba en un punto estratégico por donde pasaban todos los jornaleros que bajaban al campo para hacer las distintas faenas de la tierra. Aquel que podía permitirse tomar unas copas para calentar el cuerpo en la mañana, se entretenía en la venta; pero la mayoría de los campesinos se excusaban con que el “licor saludable” no les iba bien para su estómago a estas horas de la madrugada. A casi todos los que entraban en la venta a cualquier hora del día, Evaristo padre les enseñaba el reloj que le había comprado a su hijo. Un reloj de oro macizo con una correa especial que había conseguido, por pura coincidencia y de la manera más hábil y sorprendente, a un cliente a altas horas de la madrugada: un señorito que entró en la venta en compañía de dos jóvenes de postín de Granada capital. El mozo, por complacer a las dos chicas que venían con él, encargadas de tirar de cartera, bebiendo bebidas y fumando tabaco del más bueno, acabó arramplando con las mejores botellas de marca que Evaristo guardaba con esmero en la estantería; sin apenas quitar el polvo ni sus etiquetas. Fue tanta la exigencia de las señoritas por pedir y consumir de todo, que no le quedó más remedio al mozo que ofrecer su reloj de oro a cambio de pago de la deuda contraída. Con este reloj especial, Evaristo hijo, Juanito, mi hermano Pepe y yo, nos fuimos a bañarnos a un estanque que Enrique López tenía a orilla del Barranquillo para regar la finca de su inaugurada huerta en tiempo de escasez de agua. Decía Evaristo que con su reloj de oro no se metía a bañarse en el agua sucia de la Acequia Gorda que cruzaba por detrás de la venta; que ésta del estanque de Enrique El Cachorro era más clara y se podía uno tirar de cabeza por la profundidad que tenía; y, al mismo tiempo, no se le oxidaba su reloj tan caro. De todas formas, la cosa no ocurrieron así. Al final, se 3 3 metieron los tres desnudos. Y a mí, por no saber nadar, me hicieron cargo de toda la ropa; incluido el reloj de oro con su correa fuerte de piel especial. También me encargaron vigilar toda la zona de la huerta por si nos sorprendía el dueño o algún guarda forestal quienes, casi siempre, se presentaban de improviso. Evaristo me había colocado el reloj a media altura del antebrazo, apretándolo muy fuerte para que no se lo perdiera o se me cayera al fondo del estanque. Allí estaba yo, con toda la ropa de los tres hecha un montón sobre mis rodillas. Ya no podía aguantar más la presión de la correa en mi brazo izquierdo, con todos los dedos dormidos, como al que le han puesto una escayola y no se puede rascar. En esta tarea estaba yo, tratando de quitarle un punto a la correa del reloj, cuando se presentaron a la orilla del estanque los dos guardas, Poyatos y Cañitas, acompañados de Enrique López, el dueño de la finca. Cuando quise avisarles de su presencia, ninguno se encontraba ya dentro; se habían escapado por los trigales sin dejar rastro. -¡No pasa na! -decía con seguridad Enrique a los dos guardas- ¡Ya vendrán por la cuenta que les trae si quieren ir vestíos para sus casas! Conmigo no lo tendrían fácil, por los pies tan ligeros que tenía para escaparme (y, también, por el miedo que le teníamos a nuestro padre si éste se llegaba a enterar por los guardas de que habíamos hecho alguna fechoría en fincas ajenas). Con toda la ropa de los compañeros echa un lío en los brazos, me metí a toda prisa por un trigal de los Martínez Cañavate en dirección a lo que, posteriormente, llamaríamos la Huerta de Barrales. Los pies se me enredaban con las pañetas de trigo revolcado en la canal de riego, tanto, que llegué a caerme varias veces; al final, los dos guardas me rodearon y no pude escapar; llevándose consigo toda la ropa para la huerta. Días después, mi madre se enteró dónde había ido a parar las vestimentas que los guardas me quitaron: Enrique López, el dueño del estanque, se las había llevado a su casa para que se supiera bien quiénes eran los chiquillos que habían escapado huyendo del estanque de su huerta. Mi madre mandó a mi hermana Irene a la Plaza del Barranco donde vivía. Y fue Emilica, La de los tejeringos, quien, por amistad con el vecino, se trajo toda la ropa para mi casa. A mí, nunca, los guardas me pudieron despojar del reloj de oro macizo de Evaristo. Así pasábamos los días. Yo me había echo especialista en recorrer todas las higueras del huerto de Emilica. Sabía dónde se encontraba los mejores higos, los ciruelos, los membrillos que se ponían pelones sin bello en la piel para hincarles el diente y saborear su jugo dulce... Emilica conocía mi habilidad y, nada más entrar por su puerta, me tenía preparada una canastilla de mimbre para que se la llenara de higos frescos antes de irse a la venta del Mercado. Me recorría todas y cada una de las ramas más altas para cogerle los mejores; sin apenas yo probarlos, con lo que me gustaban. Todo, por complacerla a ella y conseguir estar todo el día campando por el huerto a mi libre albedrío. A veces era tan comedido y complaciente con ella que, para satisfacerme yo mismo, me tenía que comer los del día posterior; los más maduros se los había alcanzado a Emilica con orgullo en su canastilla de mimbre. Lo que más nos gustaba a todos los chiquillos que entrábamos en su casa era cuando Emilica, desde el kiosco, mandaba a La Chata, una hija de Pepe El Muego que vivía en la calle Manca (una calleja pequeña cerca de la plaza del Mercado). La joven venía todos los días con una enorme rueda de tejeringos y una olla de café exprés de Casa Zurita (A La Chata se la llamaba así porque tenía la nariz como pegada a un cristal, lo cual era característico de toda su familia). La Chata servía a Emilica de mandadera y de ayuda para fregar todos los peroles, sartenes y demás utensilios del kiosco, a cambio de churros calientes para todos 3 4 sus hermanos. Pero un buen día se colocó a servir en Casa Zurita, por lo que a Emilica no le quedó más remedio que contar para estos menesteres con La Maquica; una niña de unos doce años que siempre estaba merodeando por el kiosco de los churros, con la intención de conseguir que a Emilica se le ablandara el corazón, como siempre, y le calmara el apetito con los trozos sobrantes de la mañana. La Maquica venía todas las mañanas con los churros calientes y el café: la mitad de ello lo traía probado o pellizcado por el camino. Era hija de una de las familias más necesitadas del pueblo. Además de esta desgracia, su padre estaba casi siempre parado y, cuando ganaba un simple jornal, se lo gastaba en la primera taberna que encontraba en el camino de su casa. Emilica lo hacía muy bien con la chiquilla. La tenía vestida con ropas que se le quedaban chicas de sus dos hijas, Matilde y Pastora. La defendía con amor propio cuando en la Plaza la insultaban o le hacían daño en el juego sin ningún motivo. Para los chiquillos la Maquica no era una niña corriente. No se le entendían la mitad de las palabras tan desproporcionadas que usaba, ni te hacía caso cuando le preguntabas por algo de su interés personal. Ella salía con otra conversación como niña que no había pisado las puertas de un colegio. Siempre que venía a casa de Emilica lo registraba todo, para ver lo que se podía llevar sin que nadie se diera cuenta. En la salida al huerto, Encarnación tenía una canasta de ropa sucia para lavar; y la niña la sacaba una por una para ver cuál le convenía. Encarnación le regañaba diciéndole que, hasta que no viniera Emilica, no le podía dar nada; pero la niña seguía en lo suyo sin escuchar a Encarnación. Todo lo que recibía le duraba nada y menos. No sabía distinguir lo bueno de lo barato. Ropa que en su día a Emilica le había costado una suma importante para vestir a sus dos hijas, la Maquica se la ponía para todas las haciendas. Un día se presentó en el huerto con un vestido volado de tirantes (creo que era de Pastora) todo manchado de pegarse los churros al pecho en el trayecto del camino; el pelo tirante y la cara brillante de restregarse las manos manchadas de aceite. Ese día nos encontrábamos en el huerto Miguel, El de Salaillos, y yo. Con picardía, invitamos a La Maquica a que se subiera con nosotros a las higueras. Sabíamos, por experiencia, que no llevaba puesta ropa interior. Le indicamos dónde estaban los higos más hermosos y dulces que, naturalmente, se encontraban en las ramas más altas de las higueras; y la Maquica, como un gato, se subió a la cogolla. Para nosotros fue una sorpresa: ¡el sol de las doce se coló entre las espesas ramas, atravesando su escote de tirantes, y todo resplandeció en su cuerpo virgen y lozano...! Nos dio tanto pudor y vergüenza que no nos quedó más remedio que llenar la canastilla de mimbre de Emilica con los mejores higos cogolleros, para que La Maquica se fuera feliz a su casa. Pasado un tiempo, todos los chiquillos que visitábamos el huerto de Emilica nos hicimos mayores. Emilica vendió su casa, incluido el huerto, y se fue a vivir con toda la familia a una casita nueva que compró en el Barrio Alto de San Nicolás; argumentando que era una vivienda en mejores condiciones y, en particular, que le cogía a unos pasos del kiosco de venta de los tejeringos. Yo nunca llegué a ver esta nueva vivienda, por el recuerdo y la nostalgia que durante la infancia nos hizo felices en su huerto de alegría. Las tres viviendas fueron ocupadas por otros vecinos que cerraron sus puertas .Y nunca jamás volvimos a entrar. 3 5 Los traviesos Cerditos En los cálidos días de Agosto, coincidiendo con las fiestas en honor al patrón San Joaquín, a Maracena venían los Recoveros pregonando en alta voz su mercancía. Traían consigo, montados en la bicicleta, unos capachos de esparto con ventanillas enrejadas tejidas del mismo material; por donde se podía apreciar media docena de gallinas, tres conejos y unos cuantos cerditos recién destetados de la madre. En la feria de este año 1947, celebrada al fondo de la calle La Churra, bajo la sombra de un olivo lechín cuajado de verdes aceitunas de Luís Martínez, El Tuerto; se encontraba El Recovero, con su capacho lleno de cerditos blancos rezagados y medio escondidos (para no pagar los consumos de los arbitrios de la feria), pregonando en silencio su mercancía. A la feria de ganado acudía todo el pueblo. En particular, los hombres y los niños que no tenían reparo en mezclarse con el olor fuerte producido por los distintos animales de cuadra en el mercado abierto del ferial. Los chiquillos, a igual que los mayores, provistos de garrotes y alguna cuerda fuerte por si se presentaba la ocasión de comprar algo para llevar a casa. Se metían entre la multitud expectante del ganado, para observar el regateo y la habilidad de los marchantes; hombres expertos en la venta de ganado que, al menor descuido si no te andabas listo, te metían en el compromiso de llevarte sin querer un animalito para casa. Siempre quedaba la ilusión de convencer a la esposa o madre de que habías hecho una buena compra. Junto a El Recovero, y a la sombra aliviadora del un olivo verde plata, se arremolinaban los chiquillos ansiosos por ver lo que venía dentro de los capachos. Uno de estos niños era yo. Aunque no tenía ni la menor intención de comprar nada, puesto que no disponía de dinero ni autoridad suficiente para llevar a casa nada sin la aprobación de mis padres; y aún menos un animal doméstico de cierta complicidad para ellos. Sí que tenía la curiosidad de ver lo que traía este año dentro del capacho. Sólo el hecho de contemplarlos me hacía sentirme feliz y dichoso por largo tiempo. Así es que fui guardando turno entre los compañeros y, con la aprobación desinteresada de El Recovero, pude contemplar yo también los cerditos blancos del capacho; sin hacer el menor ruido para no despertarlos. Eran ocho cerditos los que venían dentro: todos ellos estirados y replegados los unos sobre los otros en auténtica camada y en pleno éxtasis del sueño. A través de la reja, sólo se podía comprobar si estaban vivos con el sobresalto de un mal sueño de alguno de ellos; reflejado en su cuerpecito cerduno de nácar. Cuando de pronto, por mi emoción contenida, el más pequeño, el más chato y de pestañas más agudas, dio la espantada; poniendo en alerta al resto de la camada que, sin perder tiempo, como presos asomados a los barrotes de su cárcel, se asomaban gruñendo todos a la vez por las ventanillas de esparto del capacho, escandalizando a los cuatro vientos. El Recovero se marchó sin apenas estrenarse con la venta. Con el sabor amargo de las aceitunas y la sombra aliviadora de los olivos, cargada por la pena de los chiquillos por la compra. No pasó mucho tiempo cuando la ilusión volvió a tocar la puerta de la felicidad de mi casa. Al obtener una camada propia de cerditos blancos de estas características de la feria. Recomendación especial de un pariente de mi madre jubilado como guarda 3 6 forestal que, para matar el tiempo, se dedicó al negocio con estos hombres Recoveros del Cerrillo de Maracena; donde últimamente se fue a vivir. Mi padre aceptó comprar la camada completa recomendada por su pariente Cañitas, con la intención de tener a su hijo Paquito ocupado en la crianza de unos cerditos chatos de buena raza y de estirpe colosal. Se les preparó una buena pocilga. Donde a los animales no les faltara ni el menor detalle para su crianza y vivieran a sus anchas, disfrutando y compartiendo los alimentos de todos los miembros de la casa y las grandes calderas de patatas menudas cocidas y mezcladas con moyuelo, especialidad de mi madre, en la chimenea de su cocina; ella también, ilusionada con la compra de los cerditos blancos. A mi me tocó, como estaba previsto de antemano, sacarlos todos los días a pastar en los rastrojos del campo; para que los cerditos crecieran atléticos, fuertes y lustrosos a la hora del sacrificio por Navidad. Llegado el momento, eran los propios animalitos los que, con sus gruñidos, avisaban recordándome con ímpetu la hora de salida. De los ocho en que consistía la camada, uno de ellos murió en los primeros meses por no acertar bien el ser capado por el veterinario del pueblo que, hizo una carnicería con el pobre animal. Los siete restantes eran ágiles como las liebres del monte, ¡dispuestos a correr la Vega sin reparar en obstáculo que los detuviera! Al principio, todo marchaba a las mil maravillas. Me enteraba por los pastoreros y cabreros dónde se había barcinado una finca de rastrojo de trigo, quedando libre para el pasto del ganado menudo, y allí me encajaba yo con mis siete guarrillos; cogiendo el mejor camino para que los animalitos, traviesos, no me dieran muchos problemas escapándose, juguetones, por caminos inciertos prohibidos para ellos. De esta forma llegábamos todos los días, a trancas y barrancas, al lugar donde estaban los mejores pastos asignados por los pastores de ganado quienes, previo aviso, me tenían recomendado que, por mi bien, no mezclara los cerditos con las cabras y borregos. Así lo hacía todos los días: llegaba a los rastrojos al clarear el día, cuando aún el rocío mañanero no había secado sus lágrimas y la brisa se quejaba del cálido mes de agosto. Reunía a mis siete guarrillos en una esquina de la finca y yo, a corta distancia y sin perderlos de vista a ninguno de ellos, los conducía a placer; sin la menor preocupación por molestar a ninguno de los pastoreros que, habitualmente, llegaban a los rastrojos tarde y con toda la parsimonia del mundo. Así transcurría todas las mañanas. Para antes de que calentara el sol, ya estábamos de vuelta en la casa sin ningún problema añadido. Pero, en poco tiempo, esta paz se convirtió en preocupación para mí. Los cerditos blancos empezaron a desmadrarse. A penas eran calentados por el sol, ya no querían estar por más tiempo en el campo. Se refugiaban en cualquiera de las sombras del primer olivo o matorral que se encontraban a su paso, sin querer andar para adelante. A veces se escapaban alocados cada uno por un lado, mezclándose con el ganado de distinta raza, y difícilmente se les podía encontrar para agruparlos a todos; que era la única forma de poderlos conducir. Entre ellos, siempre había uno que era el más astuto y travieso. Alertaba a los compañeros de mi presencia y se escondía donde no lo pudiera encontrar. Una de estas mañanas veraniegas de mucho calor, canto de chicharras y rastrojos vivos que te acribillaban las piernas; Lucero, como se le había bautizado por ser el único de estos animalitos que tenía un lunar negro en la parte trasera donde terminaba el lomo y empezaba sus costillas, se camufló de tal manera entre una manada de borregos (por casualidad blancos con lunares como él), qué no había manera de encontrarlo. Lo busqué por todas partes, apartando uno a uno los borregos aferrados al pasto, sin intención de moverse del lugar, y con la complicación del pastor (que tenía 3 7 recomendado por el dueño del ganado que no retomase el camino sin la panza llena a su hábitat). Lucero, por fuerza, tenía que estar allí; escondido entre las ovejas. Si no, los demás cerditos no estarían rezagados también por su tardanza. Fue increíble su comportamiento: Lucero, esta vez, se había escondido detrás de un robusto tronco de un olivo y, a medida que yo iba adelantando mis pasos buscándolo, él giraba en torno al tronco guiado por mi sombra. Al final lo descubrí y con mucho apuro, porque se resistía chillando a que lo tomara en brazos; lo pude llevar junto a sus compañeros y, todos contentos y retozando, emprendimos el camino de regreso a casa. Cerca del Río Genil, mi padre labraba una finca que regaba sus frutos por una arteria de riego que se descolgaba de la Acequia Gorda, a su paso por el cortijo de Terroba; con un recorrido aproximado de dos kilómetros para llegar a las tierras. Eran doce marjales de tierra (según comentaba él que la tenía medida contando los pasos) los que labraba con la ayuda de todos los hijos. La tierra de esta finca a orilla del río Genil no era muy fértil que digamos en cuanto a su producción; a pesar de que él hacía lo posible por abonarla con todos los medios que su economía le permitía. Casi siempre, consistían en meterle un buen guiado de agua durante los meses de riguroso invierno; para que la tierra se librara de comezón y con, el agua estancada putrefacta, mejorara la vitalidad perdida por los frutos repetitivos de las cosechas. Cosa que nunca se conseguía por las inclemencias desastrosas del lugar donde estaba asentada la finca. Era evidente, por el movimiento de la tierra, su desnivel y su canalización a la hora de montar el agua por los arroyos y canteros; que la finca en tiempos anteriores había sufrido las consecuencias de una riada por la cantidad de piedras y arena limosa que albergaba en su interior. Por el 1947, éste mismo fenómeno se volvió a repetir: el desbordamiento del río Genil se ensañó de una forma brutal con todas las fincas bajas de esta zona. A partir del desastre, en toda la franja paralela al Puente Los Vados y Santa Fe sólo se podía sembrar con acierto chopos; para la producción de madera blanda. La finca nuestra quedó en poco tiempo rodeada de álamos esbeltos que crecían rápido apuntando al cielo; formando con sus espesas ramas una sombra eminente donde las plantas, al no ser lo suficientemente calentadas por el sol, crecían sumisas. Muchas de ellas, enfermas y sin dar fruto, se padreaban. A estas inclemencias se sumaba el estado que el desbordamiento del río había dejado a su paso por los doce marjales: divididos en dos partes, con una canalización de piedras, arena y troncos arrastrados de no sé dónde habían venido a parar aquí. Comprendiendo que nuestro padre no contaba con medios suficientes para sembrar chopos y esperar a que éstos dieran su fruto (la venta de esta madera noble se llevaba el tiempo de quince años en su desarrollo), optó por seguir sembrando frutos de temporada que tanto aliviaban a la hora de poner la mesa. Todos los días del año, mientras duraron las piedras y la arena que dejó la canalización producida por la riada, estuvimos todos los hermanos sacando troncos y pedruscos con espuertas a los cornijales de la finca; donde hicimos un montón que le hacía cara a los chopos esbeltos de la viuda Del Tortas, que la teníamos como vecina de estas tierras bajas. Mi padre, Antonio El Poleo, se dedicó a remover la tierra con el arado de tal manera que, al abrir la besana, ésta volcara sobre el lugar más afectado por el arrastre del desbordamiento. Para cuando los cerdunos blancos entraron por las puertas de la casa, la finca del río (en la fin del mundo, como decía mi madre cuando tenía que preparar los almuerzos) estaría sembrada de patatas y, posteriormente, de maíz. Pero por ninguno de los dos 3 8 frutos mereció la pena tanto esfuerzo y sacrificio para su recolección; a pesar de haber tenido la tierra de descanso y con un tremendo guiado de agua permanente los tres meses de otoño y parte de invierno. Hubo que levantar unas “tasquibas” gigantes a dos caras y cuchillos por medio para retener el agua y que la tierra ganara calidad. Pero todo fue insustancial: cuando la semilla de la patata empezó a dar overa, la finca se llenó de lirones y hormigas rojas venidas de todo el entorno de la alameda; refugiándose en los grandes montones de piedras que habíamos sacado a los cornijales. Los diminutos lirones salían de noche de las piedras y recorrían el sembrado, golpe por golpe, del fruto; buscando cobijo en las patatas más gordas. Les hacían un agujero que llegaba al corazón y, el resto, se lo dejaban a sus amigas las hormigas rojas; que también las había en abundancia. En la nave más fresquita de la casa se amontonó todo cuanto se cosechó en este año de vacas flacas con lo que, junto a otra cosecha que teníamos en el término de Bobadilla, se llenó al completo la nave. Creo que ésta fue la razón por la que mi padre se decidiera por la compra de los cerditos blancos. Nadie puede imaginar las veces que tuve que repasar la montaña de patatas buscando las más pequeñas y tocadas por los lirones; a pesar de que tuvo su primer momento de selección, poniendo las menudas aparte. Pero la persistencia de los cerditos reclamando a mi madre la ración diaria de patatas cocidas con moyuelo, nos traía a todos locos rebuscando en el montón. En la pocilga, el único que se atrevía a entrar sin que los guarrillos le mordieran era mi padre; quien le cambiaba la cama y le suministraba la comida y el agua todos los días Había una guarrilla que, nada más entrar, se ponía patas arriba para que le rascasen en la barriga. Otras veces, como recurso caprichoso y galgo, silbaba para que mi hermano Antoñito le diera gachas con su cuchara del café. Un día de tantos de los que salía yo con ellos al campo a pastar, Lucero, engalgado con los caracoles que se topaban con su hocico, se me perdió de vista en una acequia del Pago la Paz; llevándose a todos sus hermanos por delante en un laberinto de acequias y ramales de agua que no tenían fin. Él siempre se quedaba rezagado en alguna bifurcación o cambio de sentido de la acequia, para advertir a toda la prole de mi presencia con un gruñido seco que sólo ellos entendían. En más de una ocasión me volvía a casa preocupado, sin saber qué camino habían tomado para despistarme; y mi sorpresa era que los muy astutos habían llegado a su pocilga antes que yo. No sé cómo lo hacían, pero el caso era que nos traían a todos los miembros de la casa en jaque. Ya casi con ocho meses de estancia en la casa y habiéndose comido todas las patatas cocidas y el maíz que mi padre pudo recuperar de la finca del río (desgranándolo con su azada para extraer el grano del pirulo de la panocha), no fueron suficientes para engordar a los guarrillos: cada vez nos exigían más, sin apenas encontrar la forma de consolar su apetito. Y lo peor era que todo lo que no habían cogido en peso lo tenían en agilidad: saltaban como liebres la puerta de la pocilga, de forma espectacular. Mi padre ya no sabía qué poner en las ranuras de las cárceles donde ajustaba las tablas que cerraban la puerta de la pocilga, para que los astutos cerdos no treparan y andarán todo el día sueltos por la casa. A veces, cuando no nos encontrábamos en casa, se tiraban todo el día sueltos; y mi madre se tenía que esconder con la comida. Porque temía que alguno de ellos le mordiera por la impaciencia, como lo hizo con mi padre en una ocasión en que se le escuchaba dentro de la pocilga diciendo en voz alta, nervioso y con apuro:¡Niña, aquí hay una polla que tira bocaos!, refiriéndose a la cerdita chata que 3 9 no crecía; porque se había engalgado con los caracoles y las gachas de mosto servidas con cuchara por mi hermano Antoñito. Así llegaron los meses de Navidad, con más de un año de retraso con respecto al tiempo que marcó el calendario de la estancia de los cerditos blancos recomendados por el pariente Cañitas. Fue un día siete del mes de Enero de 1949 cuando mi padre decidió hacer la venta de los cerditos. Nos levantamos al clarear el día, con la intención de no llegar tarde a la Fábrica de Tabaco donde trabajaba. Los cerdos llevaban ya mucho tiempo que no habían salido conmigo a pastar a los rastrojos y se pusieron locos de contentos, retozones y haciendo cabriolas en el camino; a pesar de la equivocada dirección a la que estaban acostumbrados. Habíamos cogido uno delante y otro detrás, para que no se nos escaparan en el camino del sacrificio por la calle Estacadas, con dirección a calle El Palo, para adentrarnos en la calle San Andrés; una calleja estrecha donde estaba la puerta trasera de la tienda de Carmen Girón, con la que mi padre había contratado la compra de los animalitos traviesos. Hasta llegar aquí, fueron muchas las ofertas que nos hicieron y los piropos por la buena estampa que presentaban los guarrillos al pasar: ¡Todos cortados por la misma tijera!, menos la chata; como había sido bautizada por mi hermano Antoñíto quien le servía las gachas de mosto. Los vecinos, al verlos pasar tan ágiles y garbosos, creían que los habíamos comprado en alguna feria de ganado; y su oferta era con la intención de seguirlos criando otro año más… El problema se destapó después. Carmen Girón tenía empleada como persona de confianza en su establecimiento a la novia de Enrique El Perlarlo. Ésta se oponía rotundamente a que los cerditos fueran sacrificados en el negocio de su dueña, argumentando su escaso peso. Mi padre, nervioso, ya no sabía qué decirle para convencerla en cuanto al trato convenido con Carmen Girón. Yo ya temía lo peor. Sabiendo el genio vivo que se gastaba cuando algo no le salía bien, temía que se le subieran los humos, enfadándose con la sirvienta, y nos tuviésemos que llevar los cerditos de vuelta para casa. Menos mal que desde su aposento, que casi siempre era tras el mostrador para despachar con agrado a los clientes, salió Carmen con su sonrisa en los labios y todo se solucionó en el momento. De los cerdos, sólo nos llevamos para casa dos hojas de tocino, dos paletillas, una careta y dos jamones que, durante un tiempo, fueron la risa de toda la familia cuando los contemplábamos colgados en la sala honda de la casa. Las gachas de mosto y las aves de moño azul 4 0 Con la rapidez del relámpago, llegaron las Navidades del año más frío de la Posguerra. El frío era tan intenso que las madres no querían que sus hijos salieran a la calle. Desde el mes anterior, las nubes negras, cargadas como grandes carros de bueyes, no dejaban de asomar por el horizonte; hasta que descargaban, en torrentes, el peso de su vientre. Finalmente, la temperatura descendió más todavía. Y lo que habían sido gruesas gotas de lluvia, se cambió en blancos copos de nieve. La Era Baja se cubrió de un hermoso y extenso manto de pura nieve que, hacia arriba, llegaba hasta Sierra Nevada y, mirando al Oeste, se perdía por los confines de Parapanda y Sierra Elvira. Al oscurecer, se levantaba un vientecillo del Norte que helaba las palabras. El cielo se despejaba quedando claro como un pandero. Y por sus bóvedas oscuras brillaban las estrellas y los luceros como plata bruñida. Caía un escachado que congelaba todo lo que quedaba fuera de las habitaciones. La superficie de la nieve se ponía dura como una piedra. Y sobre el agua de las acequias, del pilar de la Era Baja y de los charcos, se formaba una capa espesa y dura como el cristal. Amanecía todo blanco, puro, suave; de resplandores fuertes que, de vivos e intensos, quemaban la vista. Si alguno de nosotros teníamos que salir de casa, era para algo muy preciso (por medicinas a la farmacia) e, inmediatamente, volvíamos corriendo a refugiarnos en el hueco de la chimenea junto a los demás hermanos; que por estos días estaba las veinticuatro horas encendida. Las que sufrían las penalidades más angustiosas y trágicas de los intensos nevazos, eran las avecillas del campo; que no podían agujerear hasta el suelo la espesa y honda capa para buscar su alimento. Los pajarillos se pasaban el día revoloteando. Y muchos de ellos, agotados y hambrientos, caían al suelo helados, muertos. En las casas donde había algunos medios, existía en este tiempo la costumbre en Maracena de hacer con harina, azúcar, manteca, anises, matalahúva y otros ingredientes, rosquillos blancos, polvorones y mantecados, que amasaban en las casas y después se llevaban al horno de Rivas o de Ratilla a cocerlos. Cuando la cocción se había efectuado (previo pago al dueño del horno del precio estipulado: tres duros por todo), se los traían a sus casas; en una canastilla que al efecto se preparaba o, también, en bandejas grandes de vidriado que las hacendosas mujeres guardaban en las alacenas. A la par que estos comestibles, se compraban y traían a los hogares navideños algunas botellas de aguardiente, de anís o de coñac; además de sus correspondientes adamanjuanas de vino dulce para las mujeres y seco para los varones. Sobre la mesa de la cocina, se ponían platos blancos llenos de polvorones y rosquillos, y las correspondientes botellas de espirituoso licor; y todo el que quería cogía y comía. En muchas de estas casas, también por este tiempo, algunas familias hacían la matanza. Mataban y descuartizaban un marrano o dos. Salaban los jamones y las paletillas. Embutían la morcilla y el chorizo. Y del lomo, hacían lonchas que, después de frito, metían en orzas llenas de manteca para su conservación. Los días de matanza eran jornadas de mucho trabajo y movimiento continuo en las casas. Pero también de fiesta, de mucha alegría y disfrute: comiendo morcillas hirvientes recién sacadas de la caldera, asando carne en la brasa de la chimenea y friendo, de vez en cuando, algún pedazo de lomo. Y, naturalmente, todo esto acompañado de un vaso de vino tinto o blanco, dulce o seco; según el caso y el gusto. Como eran años de escasez (a pesar de que algunas familias, más o menos, podían amasar sus roscos y polvorones y descuartizar los cerdos), no todo el mundo podía contar con estos medios. Pero sí existía en Maracena la costumbre, desde muy antiguo, de ayudarse solidariamente las familias y los vecinos, y socorrer a las personas más necesitadas. Por lo que, en muchas ocasiones, parientes más pobres acudían a las casas de familiares más desahogados, y disfrutaban del vino y la matanza. Así mismo, 4 1 muchos vecinos frecuentaban la casa de al lado con la mayor libertad del mundo; para los que nunca se cerraban las puertas. Había de todo, como es de suponer; pero la inmensa mayoría de los maraceneros de esta época se sentían solidarios los unos con los otros, se ayudaban en sus necesidades y llevaban a gala y orgullo “ser maraceneros”. Es tanto como rubricar autenticidad en las costumbres y la mejor voluntad de predisposición para socorrerse mutuamente. Días de Navidad, veinticinco de diciembre, chin, chin, pun…, cantábamos los chiquillos nada más saltar de la cama. ¡Vamos corriendo!, ¡que ya mismo tendrá mama la chimenea encendía para repartir los mantecaos y los rosquillos de Pascua! –dijo Manolito inquieto. Durante la noche, no había pegado ojo. ¡Yo, hoy no quiero ni roscos ni ná! –contestó Pepito, que había adivinado el panorama de la calle. De un salto, y atravesando los barrales de la cama, se colocó frente a los cristales de la ventana; contemplando la nieve de la calle que estaba allí quieta. Pepito había notado durante la mañana un silencio especial que se colaba en su dormitorio con claridades y a pie descalzo, como sin quererlo despertar; pero este mismo silencio a veces era confundido por los pasos silenciosos de nuestra madre, cuando ella, a solas, disfrutaba en la creencia de que todos sus hijos estábamos dormidos En estos días de Navidad se volvía sonámbula, correteando todas las habitaciones descalza, buscando un buen sitio para esconder las llaves del repostero. El mueble, por estos días, era muy visitado por todos nosotros a escondidas. Al menor descuido de ella, lo dejábamos limpio: sin un mantecado ni rosquillos dentro, listo para guardar las recetas del médico o, simplemente, el libro de familia numerosa. Pepito, sin despegarse de los cristales de la ventana del dormitorio, con el puño de la camisa, había limpiado los cristales más bajos de los postigos. Y con la cara aplastada sobre éstos, repitió: -¡Hoy no quiero ni roscos, ni mantecaos, ni na! Con este nevazo que ha caío tan gordo, es el mejor día para ir a cazar avefrías. Con la nieve, vienen muchas por estos pagos a la orilla de Jaque. ¡Esta mañana se ha dejao papa la escopeta aquí! -¡Yo voy contigo, Pepito! A mí, esos pájaros de moño en la cabeza me gustan mucho, ¡por su color tornasol! ¡Y además, que son más nobles y bonicas que la graja que me cogiste en la curva de Arenales! –dije yo emocionado. -Como os vayáis a escondidas con la escopeta de papa, de contá que venga del río, se lo digo. Porque yo no resisto otra vez que este año, por vuestra culpa, no nos podamos comer tranquilamente los mantecaos de Navidad. – dijo mi hermana Irene impulsada por el miedo que tenía a nuestro padre cuando éste notaba que le faltaban cartuchos de su munición. Pepito le echó una mirada de aborrecimiento. La amenazó con pegarle para que no alertara a nuestra madre. Y sólo aprovechó para insultarla y decirle el nombre con que la había bautizado mi otro hermano Manolito (el que ella no quería oír). Pepito se lo insinuó varias veces, e Irene se bajó asustada corriendo por las escaleras. Mientras tanto, Pepito y yo nos quedamos allí arriba; estudiando la salida de la casa para sacar la escopeta mocha sin que nuestra madre notara que la habíamos cogido. -¡Vamos ligero! Ayúame a meter los cartuchos que me he encontrado en la pelliza de papa. Son del calibre nueve. Y los únicos que le quean. Los mejores los gastó el otro día cuando fue al monte, tirándole a las liebres. 4 2 ¡Así es mejor, Pepito! Con esos perdigones tan chicos, no me matas a las avesfrías del tó. -Sí. Pero si nos sale un pájaro grande o un animal de pelo, se nos escapa. -Papa dice que, tirándole de cerca, los perdigones salen en bloque; y da lo mismo que sean chicos como que sean grandes. -Eso siempre lo dice para que no se los gastemos. Y él tenerlos reservaos para cuando va al monte a cazar con Emilito, el de los Martínez Cañavates. Bajamos con cautela por las escaleras, con los bolsillos llenos de material de caza. Una escalera oscura, sin baranda ni pasamanos, que todos los hermanos nos la teníamos ensayada a fuerza de subirla y bajarla de los dormitorios en alto. (La escalera estaba construía a dos idas, con un total de diecisiete peldaños y dos mesetas. Lo más gracioso y peculiar de esta escalera era que, incluyendo a mi padre, todos teníamos un estilo personal para cruzarla: Para mi padre, el primer tramo de seis escalones era el lugar preferido para realizar sus acrobacias. Al mismo tiempo que las hacía, orgulloso, se excusaba con mi madre diciendo que una escalera de este postín no necesitaba nada para cogerse, que la baranda sería un estorbo para bajarla con agilidad. Y todos los días se inventaba un número nuevo en este primer tramo. No ocurría lo mismo con mi hermano Manolito que, desde que nos mudamos a la casa nueva de la Era Baja, las musas de sus fantasmas siempre lo acechaban en esta oscuridad de la escalera para asustarlo. Mi Irene y mi Antoñito, siempre estaban “desconchaos”; este último, porque estaba aprendiendo el salto y el grito de Tarzán. Mi hermano Pepito y yo éramos los únicos que subíamos y bajábamos las escaleras más distraídos: él, porque lo más importante para él era la cacería y la pelota; y yo, porque sólo me distraía en ir contando el juego de lozas blancas y negras que se ajustaban a los mamperlanes. Mi madre sólo atribuía a la escalera mandada a diseñar por mi padre: (“una oscuridad más grande que la boca de un lobo y a medida de su capricho”). ...Pepito se había levantado este día con el propósito de ir a cazar con la escopeta de su papa. Y lo haría como lo tenía previsto: escapándonos por la ventana del comedor. Mi madre tenía esta habitación reservada para comer en los días de fiesta y, a veces, para cuando venía una visita a la casa. Ella los hacía pasar orgullosa de tener una habitación tan adornada. En ella tenía colocados con primor todos los muebles y cosas que, de una manera u otra, había podido conservar; consecuencia ésta del uso y mal trato por tener tantos críos y por la cantidad de veces que los mismos objetos habían cambiado de lugar. El “comedor de lujo”, como se llamaba, tenía unos catorce metros cuadrados; solado con lozas hidráulicas combinadas de blanco y gris, un gris casi negro. El centro de la habitación lo ocupaba una mesa redonda de doce plazas, con el propósito de que todos sus hijos nos sentásemos a la mesa a la vez. Sobre los laterales de ésta se repartían como unas ocho o diez sillas de palos torneados pintados de rojo inglés, de asiento de paja fina, que habían sido mandadas por mi madre a reparar en más de una ocasión por el sillero del Cerrillo de Maracena. Y como lujo especial tenía, en un apartado del comedor, un tresillo y dos mecedoras de mimbre; muy comentadas por la familia (regalo comercial obtenido de una casa distribuidora de especias de Barcelona por la compra de casi una montaña de su productos). Encima de este tresillo y colgado de la 4 3 pared, tenía el famoso cuadro del Bautizo de los Bandoleros. Y en el lado opuesto, de cara al poniente, se hallaba la impetuosa ventana; dispuesta a todos los vendavales y protegida por un estor de hilo (confeccionado por mi abuela de los Cuatro Cantillos) que, con su calado fino, hacía poner rabiosas a las moscas prisioneras por huir. A pasos silenciosos, como gatos escurridizos, bajamos las escaleras y cruzamos la habitación en dirección de la ventana del comedor; buscando el hueco para huir. En el silencio, se escuchaba a nuestra madre hablar en la cocinilla; aconsejando a Manolito e Irene: -Hoy, con este frío, no quiero que salgáis ni al tranco de la calle. To ha amanecío nevao. A medianoche se puso raso y ha caío un escacházo encima de la nieve como un demonio. Se ha helao hasta el agua del calderillo de sacar el agua de la aljibe. ¡Y eso que está debajo de techao! La nieve de esta noche se ha puesto dura como una barra de cristal. Salir a la calle y dar un escurrisón sobre la nieve, es toa una. Así que lo mejor es estarse aquí, en la lumbre; y no poner los pies en la calle pa ná. A mediodía, voy a guisar una perdiz chica con garbanzos que me trajo vuestro papa; después de hacerse mixtos corriendo tras ella por el monte alicortá pa cazarla. Es lo que pega en estos días de Pascua: tener por lo menos el estómago caliente. De postre, podemos comer gachas de mosto de las que tenemos en el poyete de la ventana del comedor; que con el frío de esta noche, ya estarán frías. A esas gachas no hay que echarle miel como las que os hago de cuscurrones y matalahúva. -Mama -dijo Manolito acordándose de las gachas – el fresco del Pepito dice que como él está trabajando con Custodio, ganando un jornal, que él no come gachas con tierra; sea de onde sean. Que son una marraná. Y que siempre que se comen escacharran la barriga a to el mundo. -¡Siempre estáis los dos discutiendo! ¡Na más que pa hacerme pasar! ¡Qué ganas tengo de que sus pongáis mozuelos del to y sus echéis novia ca uno por su lao! Ahora le ha dao a tu hermano por coger la escopeta de tu papa. ¡Para que después paguemos tos las culpas! Con estas palabras de mi madre en los oídos, nos disponíamos a salir con la escopeta, sin que ella se diera cuenta, por la ventana; donde había confiado poner en el poyete las fuentes vidrieras llenas de gachas de mosto a enfriar. La ventana-despensa en este día veinticinco de Diciembre, como mujer preñada, envuelta en gasa y estola, esperaba de un momento a otro reventar con las gachas de mosto. Manolito, en víspera de Navidad, le propuso a mi madre que se las hiciera; él le prepararía todos los ingredientes necesarios. Cogió un almocafre y un saco de yute de los de envasar yeso, y se encaminó muy temprano; decidido a encontrar tierra para las gachas de mosto que tanto le gustaban. El abuelo de los Cuatro Cantillos le tenía dicho que el mejor lugar para encontrar esta tierra canela, especial para las gachas, era el camino del Cementerio. Decía el abuelo convencido y lleno de regocijo y confianza: “La mayoría de la gente no quiere tierra del balate porque tienen recelo al Cementerio. También, porque por él atraviesa la acequia de los huesos. Pero su tierra es la mejor que se conoce en todos los pagos altos del Zárate y de Vicuña”. Lo decía con voz cascada, defecto éste por los muchos vasos de vino, cigarrillos y cosas picantes que habían pasado por su boca y labios. Allí, al final de la segunda quiebra del balate, frente al Cementerio, había numerosas cuevas donde se sustraía la tierra canela para las exquisitas gachas de mosto. Manolito había puesto en su hombro, además del saco de yute y el almocafre de pala ancha, todas las ilusiones por conseguir esa tierra tan especial. El abuelo había dicho que era la mejor y, para él, era la mejor. Sin el menor recelo ni escrúpulo de 4 4 cuando él quería conseguir una cosa, llenó el saco de tierra del referido balate hasta reventar. A él no le importaba que hubiera gente que sintiera asco del camino por encontrarse cerca del Camposanto; ni que por allí pasara la mencionada “acequia de los huesos”; ni que los abejorros y moscardones eligieran estas cuevas profundas contra el balate para descansar, dormir la siesta o reparar sus garfios y, de nuevo, volver a las ranuras de las lápidas. Llegó a la Era Baja con su saco derramándose por la boca. Sabía lo escrupulosa que era nuestra madre. Y tuvo que convencerla diciéndole que la tierra que traía era del Cerrillo de Maracena, de unos balates que hay en el camino de los cuarteles; justamente, en el paso a nivel del tren por Chafarinas. Que había encontrado aquel sitio tan bueno lejos del Cementerio porque, en una conversación de dos hombres en la Placeta de Misa, lo había escuchado decir. Y que estos dos hombres eran: el sillero que a ella le arreglaba el culo de las sillas y, el otro, Salmerón. “El que viene tos los años a poar las parra de la tita Carmela, y se paró a hablar de esta tierra especial”. Allí, en la Placeta, estuvieron los dos mucho rato hablando; mientras las mujeres de los dos patios (el de Valdés y el de Bigotes) le sacaron toas las sillas que tenían para arreglar. Yo me queé con la boca abierta escuchando esta noticia de los dos hombres tan entendíos. Porque hablaban lo mismo, con la misma sabiduría, que la agüela nuestra -contaba mi hermano Manolito, dándose un aire de credibilidad, para convencer a nuestra madre; para que a ésta no le quedaran dudas y diera su conformidad. Nadie mejor que él conocía sus escrúpulos. -¡Que yo no me entere nunca por nadie que me traéis na de alrreor del Cementerio! ¡Con lo que allí hay de moscas y bichos feos en los balates! Ni quiero collejas, ni espárragos, ni hinojos, ni tetillas… Y mucho menos, esa tierra tan especial que dice mi papa. ¡De esos balates, no quiero na! ¡Hasta frío me da de pensarlo! -decía mi madre soltando todo lo que tenía en ese momento en sus manos. Pero Manolito, sin dejar que reaccionara, seguía con su papel. Y antes de que nuestra madre discurriera con otras palabras, se adelantaba diciendo: -Mama, el sillero, ese hombre rubio que tú dices que tiene el pelo colorao lo mismo que yo, me dijo que te conoce a ti y a la agüela hace ya mucho tiempo. Y le estaba refiriendo a Salmerón que en toa Maracena y en medio mundo, no hay nadie que le guste más las gachas de mosto y las cosas dulces como a los chiquillos del Poleo. Dice que las gachas de mosto se debían llamar “gachas poleadas”. Le dijo también que él “las había probao en casa de la tita Niña Chica y que nunca a los primos les había pasao na; ni a ella, ni a su mario”. En esta Navidad, y convencida desde hacía ya algún tiempo, nuestra madre había ocupado todo el poyete de la ventana del comedor con grandes fuentes vidrieras; llenas hasta rebozar de ricas gachas de mosto. Pepito corrió con los cañones de la escopeta recortada el estor calado. Lo hizo con ese arte singular, lo mismo que los capataces del campo cuando se dan cuenta de que uno de los peones se lleva algo especial escondido en una espuerta para su casa. Detrás de la cortina se respiraba un olor que Pepito, con la prisa, no podía adivinar. -¡Son gachas de mosto! Las he visto hacer a mama -aseguré yo-. Las hicieron ayer entre mama y el Manolito. Yo las probé calientes y estaban muy güenas. Pero dice mama que, frías, es como no duele la barriga. -¡Qué asco de gachas de mosto! ¿Se creerá mama y el Manolito que yo me voy a comer esa marraná que hacen entre los dos? Las gachas de mosto son cosas de viejos. Y ahora, con las fuentes, han pillao to el poyete para que no poamos salir. ¿Pa qué 4 5 queremos nosotros en Navidad esta cosa tan mala?; sabiendo mama que la última vez que nos las hizo, no le dio tiempo a papa de cambiar las tornas de la jaza de Bobadilla. Ayúame tú a quitarlas pronto del poyo, antes de que se den cuenta de que nos escapamos con la escopeta por aquí. Yo, resuelto, me abracé a una de las fuentes buchonas; cogiéndola por la panza y apretándola contra mi pecho, noté que era de plomo para mi edad. Las tres fuentes guardaban la misma rasante y proporción. Mérito adjudicado a mi madre a la hora del reparto, para que todos los hijos comiéramos esta golosina por igual. Las fuentes vidrieras de dedos marcados en su borde cerámico habían pasado la noche en el poyete, guardando el calor, a pesar del frío reinante, en su vientre buchón; hasta que ya no pudieron resistir el frió de la nieve de la calle, que se filtraba por las rendijas buscando peldaño por peldaño de los postigos. Me figuraba que todas ellas guardaban aún su calor. Que estaban vivas. Que parecían ballenas que, atravesando los mares, se habían perdido en la nieve por Navidad. Cuando ya estuvo el poyo de la ventana del comedor limpio para trepar por él, la claridad se coló dentro de la habitación; con una transparencia casi divina que, hasta ahora, el Sol no había sido capaz de iluminar (a pesar de las veces que lo había intentado, con sus rayos penetrantes y luminosos, en las horas muertas del día). El resplandor de esta mañana era muy distinto. Tanto, que el famoso cuadro de los bandoleros que colgaba de la pared, sus personajes, parecían que se salían del cuadro y habían elegido esta claridad reinante para la celebración del bautizo; bajando desde la sierra a festejarlo. Todos los dorados y plateados del altar se proyectaban desde la ventana, brillando sus ornamentas en el Establo Mayor como plata y oro macizo de autentico valor. En este desvelado afán por salir, Manolito, que tenía un oído fino como las libres, oyó el chirrido de una de las fuentes que por su peso tuve que arrastrar para poder con ella. Nervioso y sin estar seguro de lo que había oído, gritó fuerte: -¡Mama, de seguro que esos frescos están haciendo de las suyas con las gachas de mosto! ¡Con lo que hemos pasao pa hacerlas pa Navidad! -¡Ay, qué cosa tan grande! ¡Que me las besuquean toas! ¡Con lo que le gustan a tu papa! En esta casa, con estos chiquillos tan galgos, no se puede poner na en la mesa en condiciones. Y yo, tonta. ¿Pa qué sus escucharé a ninguno? ¡Y vuestro pae tan lejos! Irene, para calmar a nuestra madre y hacerla razonar, dijo: -Mama, tú no te preocupes por las gachas de mosto; porque al Pepito no le gustan. De seguro, que lo que ha escuchao el Manolito es que se están inventando irse de cacería con la escopeta de papa. -¿Qué dices? ¿Pero eso es cierto? Sal corriendo y les dices algo que se asusten y te hagan caso. ¡Que tu papa cuando venga de de la Vega nos mata a tós! Entretenlos de alguna manera hasta que salga yo. -Siempre pa la Pascua tenemos la misma mala suerte, mama. Dijo Irene preocupada. -¿A esas criaturas ya se le ha olviao la última vez que sacaron la escopeta a la calle?, ¿lo que les formó el pae? Sal corriendo y les dices a los dos que, como sea cosa que se lleven la escopeta de la casa, yo me pierdo como el humo y no vengo más nunca por aquí –dijo desconsolada. Y añadió: ¡Le tengo un aborrecimiento a la escopeta de tu papa, que bien sabe Dios las ganas que tengo de que por una vez por toas se la quiten los Civiles! 4 6 Mi madre lloraba por todo. Su condición de mujer blanda hacía que esto se convirtiera en una rutina para todos los hijos, considerándolo como simples lágrimas de madre asustadiza. A pesar de todos los lloriqueos de ella y de mi hermana Irene (que en esta ocasión se arriesgó a todos los insultos de mi Pepito), nos llevamos la escopeta por la ventana del comedor; dejándolas sin consuelo y llenas de temores. Las nieves en abundancia se extendían a todo lo largo y ancho de la franja de tierra que se divisaba desde la altura de la casa, quedando todo cubierto por un manto blanco y ondulado donde se perdían todas las consignas de tasquibas y veredas de los sembrados. -¡Qué blanco está to, Pepito! Si no fuera porque me gustan tanto las avesfrías con su moño tieso, me queaba haciendo pelotas de nieve. -Ya que conseguimos sacar la escopeta, te tienes que venir conmigo; para que le des las güertas a los pájaros que nos salgan. ¡Hoy te tengo que pillar muchas avesfrías vivas!, ¿Las ves cómo están esparcías peonando? -señalando con los cañones de la escopeta recortada. -¡Qué bonicas son! ¿Tú crees que si no se espantan podemos llegar a pillarlas con la nieve que hay? -De eso estoy completamente seguro. Lo que a ti te pasa es lo que a mí: que, con la nieve, estamos despistaos. Fíjate bien y verás cómo están más cerca de los olivos de Periquito Arroyo. Las aves, peonando sobre la nieve blanca, parecían puntos de admiración de un poema de amor. Yo, simulando unos prismáticos con las manos a la altura de mi frente, exclamé: -¡Qué bonicas, Pepito! ¡Y lo que les cunde andar por la nieve! Paesen que van patinando y buscando algo que no encuentran. ¡Son muchas! Pero lo que pasa es que unas se van por un lao y otras por otro. ¡Yo quiero una viva para tenerla en casa! -Si quieres que te pille una, tienes que ir y darle las güertas; pa que yo las pueda cazar Salí decidido y rápido, deslizándome, dejándome caer por el balatón que separaba el Jaque del camino. La nieve caída durante la noche había sido tan esplendida como mi madre con las fuentes vidrieras en el reparto: todas las fincas por igual. El balate figuraba una montaña a orilla de las primeras viviendas. Y los copos trabados hacían que, desde el camino, todos los propietarios conocieran sus tierras; a pesar del volumen de nieve que las cubrían. Arrastrado por el desnivel, me colé hasta el fondo de la acequia. Una corriente de agua submarina turbia se veía correr bajo un grueso cristal de nieve. Era el agua sucia que habitualmente se deslizaba por esta arteria de riego del Jaque, que suministraba continuamente estos pagos fértiles. Ese ruido infernal que a diario promovía el agua durante la noche, ahora, con la capa de nieve, era de lo más silencioso. Desde la superficie, miraba hacía arriba con ojos de buey marino: sólo para respirar y tragarse todo lo que le impidiera su esforzado paso. Me libré como por milagro de los ojos torvos del inclemente Jaque que, harto por salir a la luz de día, devoraba cristales de pura nieve para satisfacer su estómago. Salí a saltos y en zigzag, buscando un sitio seguro para no volver a caer, inicié de nuevo y como pude la marcha; pero con los pies torpes hundiéndome en el manto de nieve. Me detuve para comprobar de nuevo si seguían allí las aves de moño azul. Me pareció que era una alegría de la Naturaleza poner sobre el manto de nieve a tantos pájaros emigrantes juntos. Y esto me llenó de regocijo. Pensé que el invierno no tendría 4 7 sentido para mí sin ellas. Ilusionado, corría. Llevaba el pensamiento nada más que en las aves, solamente en las aves de moño azul. No habría cruzado unos cincuenta metros en línea cuando, de pronto, se me arrancó de los mismos pies un alcaraván zancudo y de cuello estirado que, dando graznidos, rompía con sus alas los enormes volúmenes de nieve más sobresalientes de las “tasquibas”. Me quedé paralizado. Mi corazón era lo único de mi cuerpo que latía. No de cansancio, sino con deseo y emoción. Hasta ahora, nunca había tenido la suerte de ver a un alcaraván tan cerca de mí; y extrañé su conducta y manera como salió. No veía en su plumaje ni en sus vuelos cortos nada que le pareciese a aquellos vuelos nocturnos de estas aves, cuando acudían empicados a los sembrados a dormir la noche. Las patas se le crecían una más que la otra. Tanto, que no parecía pertenecer al mismo cuerpo. Las alas cargadas de hombros, molestas para despegar de la nieve. También observé que su plumaje era demasiado abierto y rizado para un ave de la familia de los patos, siempre tan familiarizada con el agua. -¿Te has fijao aónde se ha parao? ¡Es un alcaraván! No lo pierdas de vista, que se ha perdío esta noche con el nevazo y está alicortao –dije yo. -¡Sigue ahí onde estas y no te muevas paná! Que los alcaravanes, por esta época del año, son los pájaros más duros que vienen con las nieves. Yo me tumbé en la nieve. Quería estar lo mas quieto posible para que mi hermano me lo cazara. En esta posición, pensaba que tenía que contárselo a mi amigo Miguel “El Saladillos”, la sorpresa de un alcaraván de esta características, cazado en las puertas de nuestra casa. Enterrado en la nieve como estaba, me repetía a si mismo: “Que lo pillemos, que lo pillemos…”. Nuestra madre, desde su balcón, observaba y seguía con la vista nuestros movimientos. Nos veía con apuro: A uno, con la escopeta; haciendo gestos de dispararla. Y al otro, arrastra barriga por la nieve; sin temor al frío ...Y la escopeta a dos pasos, a punto de disparar. Sin poderlo resistir más, sacó todo su cuerpo por uno de los postigos de la ventana de su dormitorio y gritó: “¡Cuando vengas chorreando y mojao como una sopa, tosiendo fuerte y con el pecho como unas carrañacas, me dices que te quieres curar! ¡Ahora que, la culpa, la tenemos tu pae y yo cuando, de noche, toses y te escuchamos! ¡El día que te mueras, te enterramos como a los otros y sanseacabó! Que no habéis venío al mundo na más que para darnos disgustos y sentimientos a los dos. Todas las lamentaciones de nuestra madre eran vanas. Pepito y yo, no sólo hacíamos oídos sordos a los gritos y lamentaciones de ella, sino que nos sentíamos malhumorados porque, sin ella querer, nos estaba espantando la caza. El alcaraván salió de nuevo a volar, acosado por Pepito que erró el disparo. -¡Los perdigones de calibre nueve! -se quejaba lleno de nervios- ¡Cuando salga otra vez, te quitas de en medio! ¿No ves que contigo por delante no le puedo apuntar bien? -¡Pero no vayas a matarlo del tó que está alicortáo! –salí de donde estaba tendido tras el alcaraván. -¡No te muevas y déjame a mí que le dispare con la escopeta, que estos pájaros son muy listos, se hacen los lastimaos y después se ríen de nosotros! -¡Yo lo quiero vivo! ¡Me lo he encontrao yo primero! El alcaraván, como viejo explorador, saltaba de aquí para allá; como soldado que en plena batalla intenta burlar a su enemigo; con vuelos cortos y seguros; alejándose del peligro cada vez más; sin dejarse ponerse a tiro. Por último, despegó vuelo de verdad; yendo a mezclarse con la banda de avefrías que lo recibían gruñendo. No sé si de alegría 4 8 o por que éste se agregaba al festín encontrado por ellas, en un remanso de la acequia, y quería compartirlo; o, simplemente, sus gruñidos eran un saludo de contentas por su regreso. Lo que yo no sabía, hasta ahora, es que estos pájaros solitarios, en ocasiones, actúan de guías de las bandas migratorias; para conducirlas a otros climas cálidos donde poder subsistir. Su misión era explorar lo mismo cielo como tierra y mar, alertando como buen jefe de los peligros y bienestar de la Naturaleza. Todo era ahora comprensible para mí: el ave-guía de cuello estirado había arriesgado su vida buscando comida para la banda de avefrías. La inoportunidad de nosotros dos acosándolo insistentemente le había destruido su propósito. De todos los bancales y rincones más escondidos por los volúmenes de la nieve caída, salían ágiles las moñudas espabiladas de patas altas y finas. Subordinadas a la ordene del mando, se alineaban como en una especie de recuento. Lo hacían con elegancia, con nobleza; luciendo la corbata de su pechuga y su moño tornasol tieso. Ya en marcha, la bandada se despedía con un adiós definitivo; soltando vellones de nieve que dejaban caer de sus alas como recuerdo de su estancia por estos pagos de la Era Baja. “¡Adiós, avesfrías! ¡Adiós!, alcaraván de cuello largo y patas amarillas! ¡Adiós…! ¡Adiós…!”, los despedí con tristeza e imitando sus silbidos. Afortunadamente, la víspera de Navidad no terminó muy mal para todos nosotros. Mi padre vino desde los confines donde estaba trabajando, chorreando y empapado de agua hasta el cuello. Había cogido por el camino una exasperación de ver tantas bandadas de pájaros expandidos por los sembrados. Y antes de entrar por el portón, venía reclamando su escopeta mocha. Mi madre consideró un milagro del Cielo a favor de todos que mi padre no se diera cuenta de que le habíamos cogido su escopeta, regresando a tiempo. Y estuvo durante mucho tiempo haciendo uso de este prodigio para que nunca más nos acordáramos de cogerla. Mi padre mandó a mi hermano Pepito a buscar los cartuchos de calibre siete. Le dijo dónde los podía encontrar. También mandó a mi madre: Sacar la pelliza que le regaló su cuñado el militar. Mi madre obedeció y sacó la pelliza vieja en un dos por tres. Ya con su marido en casa, de alguna manera, se tranquilizaba: podía controlarnos. Pepito, de nuevo, se fue a cazar con mi padre; sin que ella se opusiera: Estando con él, que hagan lo que quieran los dos. Nosotros, cuando sea de noche, comemos, nos acostamos y nos tapamos la cabeza -dijo mi madre despidiéndoles por el portón… San Joaquín bendito 4 9 Con el rocío temprano, con olor a hortaliza, a paja húmeda y el silencio de dos perros; tres chiquillos fingían estar dormidos en la típica choza de paja, cañas, palos y pulgas que tenían junto al Camino Viejo. La Choza de Bobadilla, orgullo de nuestra niñez, con olor a melón temprano, pepinillos frescos, sandías, tomates y pimientos, y la mente puesta en los ciruelos de Santa Rita. Cuántos felices recuerdos, aventuras, castigos, y una sola ilusión como advertencia por mi padre y consigna aconsejada la tarde antes: “No os podéis marchar de la choza hasta que no suenen los cohetes en la mañana anunciando las fiestas de San Joaquín”. Aquel sonido esperado tranquilizaría nuestros contenidos corazones, desechando todos aquellos falsos producidos por las escopetas en los primeros días de veda. Un sonido colgado de lo más alto del cielo sonó en nuestros oídos como golpe de martillo en fragua. Nuestros cuerpos vestidos durante la noche, sin apenas dormir, se reclinaron como futbolistas de juego de mesa y, como conejos perseguidos por un hurón en su madriguera, salimos atolondrados, “lioteados” con perros, mantas viejas y cáscaras de melón revueltas, de esta pinchuda y artesanal choza. Ya era inútil fingirse dormidos. Ninguno queríamos ser el último en tomar la vereda; ni siquiera la Culculina, que se cruzaba ladrando de alegría, sacudiendo su lomo y rabo, camino de las fiestas. La silueta de un hombre que daba voces llamando desde temprano a los dos perros, Culculina y Bizcocho, desde un sembrado de cáñamo de Santa Rita, por su metal de voz clara, no cabía duda que era la de nuestro padre; pero ya no había tiempo para entretenerse. Culculina y Bizcocho eran los nombres de los dos perros bautizados por él. Compañeros de caza, choza y pulgas, de lametones en la nariz, guardianes, rastreadores de culebras y lagartos, seguidores y defensa de todos los chiquillos cuando quedábamos solos, el orgullo canino de nuestra niñez. Pasión tierna de la infancia como la que nos esperaba al final de las largas veredas, camino de las fiestas del Patrón San Joaquín. En este correr desesperado de mis hermanos y yo, y con la frescura aún dormida de la mañana, daba la sensación de atravesar por un campo virgen donde todo era primitivo. Aún los grillos trasnochadores no se habían callado y seguían cantando fuerte; y el rocío conservaba su encanto posado entre las hojas verdes de la patata; y el agua de las acequias, con el rubor de la corriente, se precipitaba clamorosa por los arroyos; y las golondrinas, como brevas tempranas, ensayaban sus primeros trinos de la mañana en lo hornacina de la Virgen de la portada de la Fábrica de Alcohol. La impresión de verlas quietas y el cansancio, nos hicieron detener el paso: -¡Qué bonicas¡ –dije a mis hermanos - ¡Píllame una, Pepito!, ¿No ves qué quietas están? –Déjate de tonterías, que llegamos tarde. -Pues yo quiero una. Si no, no sigo palante. -No, que aluego se te muere y me echas a mí la culpa. -¡Yo la quiero! ¡Pillamelá, que tengo un nío en casa para meterla! -Está bien. Pero aluego no digas que se te ha muerto por mi culpa. Sacó su tirachinas del bolsillo, del que no se desprendía nunca. Mientras, yo le preparaba chinos especiales de la orilla del paso a nivel. El chino picudo salió tan fuerte disparado que, en lugar de acertar con las nobles golondrinas, fue a estrellarse en uno de los cristales camuflados por el polvo junto a la Virgen de la hornacina (insigne portada capitalista y poderosa de la Fábrica de Alcohol). 5 0 Una mujer redonda de unos cuarenta años nos salió al paso malhumorada, con los brazos en alto y atajándonos el paso: -Aquí os quería coger yo. ¿Quién de los tres me ha roto los cristales tirándoles otra vez a las golondrinas del Señor? ¿Con que vosotros sois los que siempre estáis tirándoles a las pobres golondrinas, que no se meten con nadie, y quebrándome los cristales del balcón? Los vais a pagar todos juntos. ¡So malos!, ¡traviesos! Dejad que pase vuestro padre por aquí. ¡Ya veréis lo que es bueno...! Y se puso de jarras en medio del camino, sin intención de dejarnos pasar. Uno de mis hermanos había conseguido pasar al otro lado de la barrera del paso a nivel, pero el otro y yo quedamos acorralados por esta mujer; a quien no le importaba nuestras súplicas disculpándonos: -Déjanos pasar -le pedíamos con lagrimas en los ojos- que tu marío es muy bueno y no nos regaña nunca cuando entramos a comer moras en las moredas de la fábrica, ¡que vamos a llegar tarde a las fiestas de San Joaquín! -Pero no antes de quebrarme los cristales y meterse con las golondrinas, que son del Señor. ¡No, bonitos! -con gesto enfadado y amenazante. -¡Déjanos pasar, que tu marío es muy bueno! -insistíamos para ablandar el corazón duro de la mujer de Enrique. -Por aquí hoy no pasáis mientras no me digáis exacto quién de los tres ha sido el atrevido de romper los cristales. -No se lo digas, Paquito -me dijo mi hermano Manolito nervioso- que aluego se lo dice a papa para que nos castigue. -¿Quién de los tres ha sido el que los ha quebrado? ¡Que no os va a pasar nada y os dejo! Nos miramos el uno al otro: -Ha sio aquél -contestando los dos a la par- que se le ha escapao un chino sin querer -señalando a mi otro hermano que, haciéndose el remolón, nos esperaba fuera del alcance de su vista. La mujer fijó su vista sin poderlo reconocer. Pero tropezó con la Culculina (que estaba acostada en mitad del camino, esperando ella también que esta mujer enfadada nos dejara pasar), cuando se le escapó un fuerte grito llevándose las manos a la frente: “Ya se de quién sois, a ese perro lo conozco yo”. El animal, sospechoso de que se estaba hablando de él, se levantó cabizbajo como si entendiera las palabras amenazantes de la mujer de Enrique; con pasos lentos y ojos brillosos, semicurvos, deslizándose disimuladamente para apartarse de su vista y rastreando con su hocico otra dirección. Nosotros intuimos al instante la buena intención de nuestra querida y admirada Culculina. Y comprendiendo que era imposible ablandar el corazón de la mujer de la Fábrica de Alcohol, seguimos el camino que había tomado el animal. El animal estaba adiestrado por nuestro padre a todo tipo de caza: en el monte, el conejo, la liebre y la perdiz; en el olivar, la paloma y el zorzal; y en veredas y rastrojos, la codorniz, el lagarto y la culebra. Esta cualidad de raza podenca de nuestra querida Culculina en el rastreo, nos vino a la cabeza; sobre todo a mi hermano Manolito, que era rápido en discurrir. Y nos pusimos de inmediato a seguirla, animándole a encontrar el camino más rápido para llegar pronto a Maracena: -¡Mira chica!, por aquí ha paso un conejo. -¡No, que es un lagarto! -le decía yo, señalándole el tronco de un olivo viejo. La Culculina se entusiasmaba y daba saltos y gritos nerviosos de alegría, arañando con dientes y uñas la corteza de un olivo; con la rapidez de una máquina de sierra y, de vez en cuando, se detenía para absorber con su hocico todo lo que hubiese dentro. El animal chillaba emocionada, sacando del tronco viejo toda clase de 5 1 excrementos como hojas secas caídas, huesos de aceituna y también, cómo no, muchas telarañas envueltas en babas por su agitada respiración. Resentidos de nuestro engaño con el animal, decidimos sacarla del “cajorro” falso del olivo diciéndole: ¡mira chica, por ahí se ha escapao!. Y así, detrás de ella, nos metimos sin darnos cuenta en el Barranquillo: ¡Mira, Manolito, aquello que ves es Maracena! ¡Vamos corriendo, que toavía es temprano! La Culculina, sin despegarse de nosotros, corría delante abriendo camino. Un camino nuevo para nosotros que, posteriormente, sustituiríamos por este otro de la carretera de la Torrecilla. Cruzamos la huerta de Enrique López a todo correr. La Culculina hacía gala de su habilidad, saltando de la vereda a la acequia y visitando todos los olivos de los Martínez Cañavate; incluyendo el famoso olivo de Pepillán. Los cohetes seguían sonando allá a lo lejos por el Camino de Albolote, acompañados por la excelente banda del Ave María con todos sus músicos en formación. Esta vez los podíamos ver e, incluso, nos imaginábamos el tropel y el recorrido exacto de las varillas quemadas: -Esa ha caío por el estanque de Oseíco. Yo no llego a casa -le dije a mi hermano. El pueblo se encontraba más blanco que nunca. Las calles olían a tierra mojada, a cal y a aceite con churros. Los cabreros, desde muy temprano, habían ordeñado sus cabras en los trancos con más habilidad que nunca; para que las hacendosas mujeres quitaran sus excrementos con sus escobas de caña. Las chumberas, en las esquinas, pregonaban enérgicamente sus chumbos: ¡Qué buenos y qué dulces! ¡Vamos, niña, a los buenos higos! ¡Que no tienen espinas y están frescos y recién cortados! ¡A cuatro la peseta!.... Las jóvenes, con sus vestidos mañaneros, cruzaban las calles ilusionadas de un lado para otro proponiendo a sus compañeras y amigas, en voz alta, el itinerario a seguir en la tarde-noche; mirando de reojo a los mozos. Los chiquillos, en grupos, corrían imitando con cañas, pitos y latas a los tambores y trompetas de la banda granadina; otros, recontando el dinero que habían juntado recorriendo las casas de los familiares o espigando para las fiestas de San Joaquín. Todos oscilaban entre las seis o siete pesetas, aunque uno decía que le faltaba visitar a su tito Joaquín. Un año más, San Joaquín daba la vuelta a su libro de piedra para alegrar los corazones de grandes y pequeños: Unos, con los bailes de las fiestas, sacarían novia; otros, por su mala suerte, romperían con ella; muchos se irían de juerga con una chumbera; y las más religiosas se conformarían, como todos los años, con quemar una vela al santo. ¿Y yo? ¿Qué haría yo?... Mi ilusión estaba puesta en este día en recorrerme todos los montes de Cuca, Los Cipreses y La Cueva, para conseguir globos y fantoches, y pillar más varillas en su recorrido que nadie; las que tiraba Melguizo con temblor durante los festejos. Esta reliquia de globos, fantoches y varillas era la medalla y trofeo más importante que distinguía la habilidad de unos chiquillos de los otros; un reto distintivo equivalente a las carreras de cintas en la Calle Real. ¿Cuántos chiquillos astutos y habilidosos de este tiempo se han perdido en nuestro pueblo, por no contar con medios económicos para su educación y enseñanza, que hoy en día se manejan torpes tropezando por sus mismas calles? ¡Viva San Joaquín! ¡Viva Santa Ana!... El santo se paseaba en los días de júbilo y, con él, su señora Santa Ana en el mismo trono. La plaza brillaba de luces como nunca. Todo era en el pueblo música y esplendor: mujeres guapas vestidas de mantillas y peinetas blancas de colores con olor a nardos, pólvora quemada con olor a hembra, y a una fiesta religiosa que se esperaba con el deseo de todo el año. En la esperada tarde me compraría un polo de rasca-rasca de todos los líquidos de colores, le daría treinta y tres vueltas a las barquillas de cadenas y doblaría mi dinero 5 2 con la diana del “tío y la tía” (tirándole con las flechas de la suerte) o, arruinado, me conformaría con un matasuegras de tres perrillas. El bullicio de gente que acudía a la Encrucijada al paso de la procesión era sorprendente y agobiante para poder pasar los chiquillos. Nos metíamos como ratas entre la multitud expectante, dando empujones hasta sacar el cuello por una de las esquinas deseadas. Los piropos por los mayores al Santo y a las mujeres ataviadas se dejaban oír. -¡Viva San Joaquín! -¡Viva! -¡Qué tía más güena! -¡Míralo qué bonico va ese con ese peazo de vela! -¡Y aquél, la falta que le hace ir en medio con lo que le han puesto encima! -¡No me empujes! ¡Deja que mi niño vea a San Joaquín! -¡Viva nuestro patrón! -¡Viva! -¡Uf, ten cuiao! ¡Mira quién va a pasar ahora por aquí! ¡Qué par de tetas lleva! -Chiss, que se acerca el cura.... “Corazón Divino, Dulce cual la miel, Tú eres el camino Para el alma fiel”. Las grandes hileras se iban acordonando a lo largo de la calle para lucir sus mejores trajes de devoción al Santo. Aunque muchas de ellas, sólo con el temor de que una vela o un cigarrillo mal apagado al paso les quemase la mantilla; incrementando aún más su letra. Pero la fe con Dios perdonaba a los creyentes y sus cantos se crecían aún más. ¡Virgen Santa! ¡Virgen Pura! Virgen de esperanza y amargura, Tú no te olvides... de.... mí”. Los cohetes y palmas reales sonaban en la oscuridad acompañando al Santo, queriendo callar el ruido meticuloso de columpios y tómbolas, desprendiendo una lluvia engalanada de estrellas palpitantes de perlas ardientes, iluminando el rostro de San Joaquín y Santa Ana. -¡Viva San Joaquín Bendito nuestro patrón!, -¡Viva Santa Ana, que madura la uva temprana! -avivaba una viejecita de fe sin dientes en la boca. “¡Virgen santa! ¡Virgen pura, Virgen de esperanza y dulzura, ¡Tú no te olvides de.... mí!”. Las voces se crecían más y más al escuchar los primeros ensayos de la animadora en el baile oficial, plato fuerte de la juventud, que este año traía de moda las canciones de Ana María González con su reciente “espinita clavada en el corazón”. La interpretaba muy bien: “Suave que me estás matando Y estás acabando con mi juventud. …..Yo que sufro por tu culpa, eres el martirio…” 5 3 Las filas que acompañaban al Santo se quebrantaban en las bifurcaciones de las calles más cercanas al baile. Las mujeres mayores cantaban fuerte. Con gestos descontentos, decían: ¡Qué poco respeto tiene esta juventud de hoy día! -tirándole a su niña del vestido- ¡Tú no te mueves de mi lado! Ana María González se clavaba tan profunda que hasta los chiquillos salíamos corriendo, dejando al Santo en la calle: ¡Daos prisa! ¡A ver si nos podemos colar! , cruzando por las calles más oscuras y solitarias para llegar antes. El baile estaba en las Escuelas Nacionales, nuestro colegio. El hecho de ser nuestro lugar de recreo lo asociábamos con libertad, pero la entrada en estos días estaba vigilada por hombres de la Comisión de Fiestas, duros como la mujer de Enrique el de la Fábrica de Alcohol; controlando la entrada para no dejar pasar a ningún chiquillo sin su acompañante. Los chiquillos permanecíamos amontonados en la puerta de la verbena, esperando a algún familiar o el descuido de uno de estos hombres, para colarnos. Nuestra insistencia era inquietante, poniendo cara de buenos. Finalmente, decidí engancharme del brazo de una persona mayor que ni siquiera conocía, fingiendo ser su hijo. ¡Y logré pasar la primera puerta! Pero en la segunda me detuvo uno de los porteros pagados por La Comisión. Me agarró del brazo y zangarreándome fuerte, dijo: -¿Este niño con quién viene? Mi padre adoptivo contestó: -Viene conmigo. Deja al chiquillo que vea el baile antes de que empiece a cantar la animadora. Yo, como un pajarillo aprisionado entre las manos grandes del portero, temblaba y, al mismo tiempo, quedaba sorprendido de la transformación que había llevado el patio del colegio: Las tapias blanqueaban como nunca. El verdor de la moreda y el nogal central (de donde cogíamos las hojas para perfumar y dividir las páginas de los libros), brillaban cargados de luces de colores de una forma expectante. Mesas y sillas individuales ordenadas con decoro, separación de cañas y globos de papel rizado. Un ambigú dividiendo el sitio de separación de un colegio de otro. Y al fondo, en la oscuridad, una pareja de novios en solitario bailando un pasodoble al compás de los ensayos de la orquesta. Los camareros se cruzaban con botellas negras, al mismo ritmo de la orquesta, colocándolas en las mesas ataviadas, dando voces unos a los otros: ¡Tened cuidado con los chiquillos, que no entren más!, señalando con las servilletas blanca . El portero me apretó de nuevo el brazo, clavándome sus uñas. ¡Qué pena no poder escaparme para ver a la animadora! Su voz retumbaba llegando a estrellarse sobre las tapias del patio… Me sacaron como un gato cogido por el cuello hasta la puerta de la calle. Yo corrí de nuevo, sin detenerme en columpios, angarillas ni puestos de turrón ni nada, para que me diera tiempo de ver la procesión entrar en la Iglesia. Esta vez las voces se dejaban oír por la calle Horno, más apagadas: “Virgen Santa, Virgen pura… Virgen de esperanza y dulzura, Tú no te olvides... De... Mí...”. La procesión se paraba en las calles afluentes, contemplando a toda la gente de fe. Gente humilde que esperaba todo de ella. Menos las mocitas, que sólo soñaban con el vestido de moda, el novio y las fiestas; y el cura de botillos grandes, en controlar la fila. ¿Y yo?, ¿en qué pensaba yo?: ¿En colarme de nuevo en la verbena? ¿En la ruleta del “tío y la tía”? ¿En los columpios del “tío vivo”? 5 4 ¿O solamente en mi choza de Bobadilla? . Un Cine de verano para Maracena El cine fue un espectáculo que se puso muy de moda en la Maracena de los años cuarenta. En todas las casas se comentaban con entusiasmo – y a veces hasta acaloradamente – los temas y argumentos de las películas; los títulos y los nombres de los artistas famosos, tanto españoles como extranjeros, sobre todo, americanos y mejicanos. Jorge Negrete y María Félix eran nombres muy conocidos. Gary Cooper o Humphrey Bogar o los españoles como Miguel Ligero, Juanita Reina, Angelillo, Estrellita Castro, José Mújica o Imperio Argentina. Había muchos más que la gente joven comentaba durante horas. Más aún los chiquillos de diez a doce años, como era el caso de mis dos hermanos Manolito e Irene. También los padres participaban con interés en los comentarios de las películas, pero nunca con el entusiasmo de los jóvenes. El cine de verano fue para los maraceneros de esta época como resurgir de un mundo fantástico visto a través de una pantalla, donde la imagen y visión volaba por senderos ocultos, sin límites de imaginación contenida en el alma. Manolito llevó esta cuestión del cine hasta tal punto que no se perdía ninguna función, coleccionando todos los prospectos y propaganda que caía en sus manos hasta lograr tener una habitación repleta en sus cuatro paredes. Tenía el papel de los artistas tan asumido, que podía interpretar con facilidad cualquier escena asignada por muy difícil que fuera. Se vestía con lo primero que pillaba, e interpretaba los papeles de los personajes más famosos de la pantalla; poniéndole nombre artístico a todos los hermanos: A Irene le puso el de “La Hermana de San Sulpicio” y a mi, el de “Genoveva de Brabante”. Muchas casas andaban revolucionadas con el tema de los artistas de cine. Algunas películas se hacían tan famosas que todos los chiquillos las queríamos ver. Como eran tiempos de escasez y de mucha economía, muchos de nosotros, sin dinero juntado en nuestros bolsillos, acudíamos a la puerta del cine con intención de colarnos – o lo intentábamos-. Cuando éramos sorprendidos por el portero, bien salíamos corriendo en dirección a la calle o nos metíamos por la trifurca organizada; escondiéndonos entre el público y las primeras filas cercanas a la pantalla. La mayoría de las veces éramos atrapados del cuello de la camisa por éste y, después de darnos una patada en el culo y llamarnos “sinvergüenzas” y “frescos”, nos soltaba en la puerta de la calle dándonos un fuerte empujón. A algunos chiquillos no les importaba este percance y lo volvían a 5 5 repetir una y otra vez hasta lograrlo; pero a mí me daba mucha vergüenza que me atraparan infraganti y me ponía colorao, con ganas de llorar de impotencia, y lo pagaba a pedradas con la ventanilla de la taquilla o tirando tierra por ésta. Cuando la película estaba a punto de empezar, los chiquillos, en pareja y por edades, se iban colocando: a fuerza de pensárselo mucho, cambiándose de fila en fila por otra para colocarse justo en el centro y lo más cerca posible de la pantalla. Allí donde la música ambiental recogía todos los sonidos y matices sonoros, incluyendo los resonantes de las tapias y huertos, y las canciones sonaban melódicas y apasionantes en los oídos. Estaba muy de moda “Arriba en la montaña tengo un nido, que nunca ha visto nadie como es”. La cantante tenía una voz melodiosa y fina. La letra, con su música, nos parecía que se posaba allá por las alturas de Sierra Nevada para, después, regresar por el cielo azul del cine de verano. A mí, esta canción, como muchas otras que sonaban en el altavoz detrás del telón, me hacían sentirme feliz; transportándome a un mundo de ensueño y fantasía donde mi pensamiento volaba sin parar todo el tiempo que duraba la canción, por aquellas montañas blancas donde nunca había estado. Y me imaginaba con exactitud dónde se encontraba en nido de amor del pajarillo dulce de la letra, repitiendo una y otra vez el estribillo. Qué diferencia abismal había entre escuchar esta maravillosa interpretación de la cantante y su melodía dentro del patio del cine, sentado en las primeras filas, a estar fuera en la calle sin un solo céntimo para la entrada al espectáculo, ¡prisionero de las altas rejas! Para los chiquillos significaba el martirio total. El espectáculo se proyectaba en un patio central de la casa de Juanico Petera. Su dueño, hombre de negocios, había mandado hacer su casa de la Era Baja a capricho y necesidad de todo cuanto tenía que encerrar en ella: una casa señorial y hermosa, llena de sol y aire por todas partes, rodeada de jardines exteriores con altas rejas, de ventanales y puertas de madera fuera de lo común. Una autentica mansión de majestuosa presencia para la plaza de la Era Baja y orgullo de todos los vecinos del municipio; y que ahora, con el traspaso de la familia por encontrarse su dueño en el otro mundo, se había convertido en cine de verano. Abriendo sus puertas para el disfrute de todos los maraceneros. A pesar de que conseguí el dinero suficiente para entrar en el cine del Marqués, también era difícil ocupar un asiento vacante en las filas principales ordenadas que se extendían a lo largo y ancho del huerto. Por este tiempo, los llenos, cuando llegaba la noche, estaban asegurados. Todo el mundo conseguía la peseta o los seis reales de la entrada. Y los chiquillos, como fuera, nos colábamos. Muchas veces se les oía decir a los mayores, en su totalidad hombres del campo: Vámonos al cine del “Marqués”, echen lo que nos echen. La cosa es estar un rato dentro descansando, sentados al fresquito. El patio grande se llenaba hasta los topes, con un ambiente familiar. A veces, formado por la propia familia del propietario y algunos invitados especiales; para que a su vez disfrutaran del privilegio del cine sentados en las mejores sillas de butacas. Tenía, en una banda lateral, una hilera de higueras isabeles y un aljibe, profunda como un pozo, donde siempre rebosaba un caldero de chapa de zinc lleno de agua clara; donde todo el que tenía sed se levantaba de su silla, bebía y al mismo tiempo se refrescaba. Por detrás de estas higueras frondosas de hojas verdes, había una especie de compartimientos y cabrerizas donde dormían varios grupos de animales de distintas razas; que se despertaban muy a menudo en cuanto el altavoz del cine se ponía en marcha. Los cerdos y los gallos, en particular, no dormían tras la proyección; a veces se 5 6 ponían a cantar y emitían sonidos que se confundía con los silbidos de las lechuzas que también acudían al cine en la noche. En un plano más alto, haciendo rasante con el nivel de la vivienda y separada del huerto por unos ochenta centímetros, había una terraza rectangular de unos treinta y cinco metros que ocupaba la totalidad lineal de la fachada interior de la bella casa. Ésta, casi siempre, estaba ocupada por El Marqués y su familia; sacando sus sillas, mecedoras y hamacas de lona, y formando un buen corro. El resto se usaba para bailar en los descansos con la música ambiental mientras se preparaba la cinta de la película. Los demás patios colindantes al cine no iban a la zaga. Era esta una ventaja la de contar con un cine de verano a escasos metros y con la particularidad de que proyectara la película sobre un lienzo de tela blanca, que se veía desde todas partes sin tener que pagar entrada ni hacer cola en la Era Baja. Había días que, ante la necesidad de no contar con dinero para la entrada al cine, los vecinos acudían a estos huertos para ver de balde sus estrenos. En mi casa, por estar un poco más retirada de la pantalla por unas tapias altas respecto al patio colindante, lo teníamos que ver subidos en unos secaderos de chamizo que teníamos para colgar el tabaco; donde muchas de las noches amanecíamos dormidos por terminar de ver la intriga de la película. Mi hermano Manolito era el artífice del invento para poder ver las películas desde el secadero de paja de nuestra casa. Se puso en contacto con Conchita, hija de Pepe “el del Casino”, a quien le gustaba el cine y el cante igual que a él. Sobre todo, las películas españolas, donde las artistas hacían gala de la copla andaluza; motivo suficiente para comprenderse los dos. La inoportunidad creada en el cine en el mejor momento de la proyección (cuando estaba a punto de cantar Imperio Argentina) fue que una persona de quien no es preciso dar su nombre, se había dado cuenta de la gente que había viendo el cine tras las tapias en los patios vecinos; y fue a dar la noticia al vigilante, con la intención que la dejaran entrar. La pantalla, al ser un lienzo como ya se ha dicho, se trasparentaba por el dorso de la tela. El único inconveniente que había para poder ver la proyección en toda su magnitud de perfección era que las letras no se podían leer bien y los caballos y todo lo rodado corría en dirección contraria. Por lo demás, todo se ajustaba bien a la proyección hasta este día desafortunado: El vigilante del cine había estado toda la mañana inventándose la forma de zanjar el problema del telón hasta conseguirlo. Se preparó un aguilón de los que había de punta en un extremo de los cobertizos de los cerdos y, con mucha paciencia, fue abriendo sacos de arpillera de envasar la patata, de los muchos que Juanico Petera, como recepcionista y contratista había, dejado amontonados en su almacén. Los fue enrollando en el aguilón hasta culminar su invento, formando una cortina protectora de la pantalla. Conchita y toda su familia se sentaron en sus sillones y hamacas como de costumbre para ver el cine, expectantes a la pantalla para ver a Imperio Argentina en su película “Nobleza Baturra”; cuando se descolgó el doble telón de saco confeccionado por El Tío los Higos y todo quedó oscuro como si se tratase de un fuerte apagón de luz. La solución la encontró rápido mi hermano Manolito quien, a igual que el vigilante, se fabricó una horquilla de madera resistente y, después de enrollar la arpillera, la sujetó fuerte en alto y todos le aplaudieron contentos desde sus respectivos asientos. No obstante, había cierta dificultad; puesto que se corría de nuevo el peligro de que se informara del truco inventado por Manolito. Lo que hacía estar todas las noches ocupados en desenrollar la arpillera para que los dueños del cine no la advirtieran. 5 7 Ocurrió un día, con todas estas triquiñuelas de ya lo subo ya lo bajo, que mi hermana Irene se había quedado dormida en lo alto del secadero; viendo una película de indios de Gary Cooper donde todo eran pistoletazos y flechazos que tenía vista ya infinidad de veces. Cuando, de pronto, despertó de su sueño, vio a El Tío los Higos junto a la pantalla y dijo muy convencida: ¡Manolito, ese indio no salió en la película anoche! Todos nos echamos a reír e Irene se enfadó mucho cuando supo la verdad. Cuando se estrenó el nuevo Cine de Invierno en esta misma casa, se hizo con una película de Estrellita Castro que se llamaba “Torbellino”. Todo el pueblo tenía muchas ganas de que el Cine de Invierno abriera sus puertas, porque el decorado de la pantalla lo había pintado Emilio Carmona “Tornillos”. El Marqués, aprovechando que este hombre tan bueno y querido de todo el pueblo había salido de la cárcel y que sabía pintar y hacer tantas cosas, le encargó amistosamente que fuera él quien le pintara el decorado exterior de la pantalla (Emilio aceptó gustoso este trabajo que nunca llegó a ver en el día del estreno, porque la enfermedad que contrajo en la cárcel penitenciaria de Granada terminó con su salud a los tres meses de su libertad). El Cine de Invierno llevaba más de un año funcionando. Había una película que la censura no permitía echarla en Granada capital (era de una amante de Napoleón: “Ana Valesa” se llamaba). La habían traído de Sevilla en una saca y la tenía la distribuidora sin saber qué hacer con ella: si mandarla para Sevilla otra vez o pagar los portes y decir que la película había llegado a Granada estropeada. En medio de esa discusión llegaron los de Maracena y esto es lo que dedujeron: “vamos a dársela a los maraceneros que allí esa gente están acostumbrados a todo”. Y la metieron en el saco de El Goris, con todas las consecuencias. No sé cómo pasó, pero lo cierto es que El Marqués tenía un sobrino cura y, por las razones que fuera, se llegó a enterar. Y aquel día vino todo el seminario a Maracena a ver la película de Napoleón. Recuerdo aún con pesar algunos momentos vividos como el de una noche de verano, de luna llena, en la que se proyectaba “Mare Nostrun” de María Félix. Una película mejicana cuya protagonista era una mujer muy guapa que, por su belleza y lujo, arrastraba a los hombres a la perdición. En las carteleras se veía a María Félix con collares en el cuello, brazaletes y pulseras de lujo, más guapa que nunca. Ya antes de que empezara la película, los chiquillos habíamos cambiado ocho o diez veces de sitio: unos por iniciativa propia y otros, porque los acomodadores nos echaban de las sillas más centrales; para que se sentaran las autoridades o las personas que habían dado alguna propina (argumentando que la película era exclusiva para mayores de dieciocho años). Lo cierto es que, para cuando empezó, los asientos estaban casi todos vacíos; se había escabullido del cine casi toda la gente mayor y sólo nos encontrábamos los únicos chiquillos que no la teníamos vista, y unos cuantos hombres junto al telón. El acomodador quería pagarnos el dinero de la entrada para que nos fuéramos a nuestras casas e, incluso, nos proponía entrar de balde en la próxima película; que era apta para todos los públicos. La película era misteriosa, lejos de comprender para los chiquillos de nuestra edad. Las escenas transcurrían con palabras desoladas y oscuras, donde la voz varonil de la protagonista era difícil de entender. Pero ninguno de nosotros nos queríamos perder ni una sola palabra de esta artista bella y elegante. En particular, mi hermana Irene; a quien le gustaba la intriga más que rascarse una de sus rodillas (que las tenía siempre lastimadas de tanto caer jugando) e insistía a todos que nos callásemos. Ilusionada, me decía: -¡Esta película me está gustando tanto que no me la pierdo por muchos cortes y descansos que tenga! Dale un caramelo del “Goris” al crío que se esté quieto y se 5 8 calle. Veremos a ver si el “Tío de los Higos”, por culpa de él, nos echa a tós antes de que se termine una película tan güena. -¡Ya se los he dao tós! Pero esta película tan seria no le gusta a él. Dice que tiene frío y que quiere irse a casa. -Pues yo, mientras no haga un descanso, no lo llevo. ¡Aunque se ponga tirititando! Si no, que no hubiera formao tanto por venir con nosotros; que por culpa de él nos hemos perdío lo mejor del empiece. ¡Y ahora no seré yo la que pague sus culpas! ¡Y el fresco del Manolito, que como siempre, se escapa el sólo al mejor sitio del cine! dirigiéndose al crío- ¡Ya ves la falta que te ha hecho venir! ¡Con la pila de veces que te ha dicho mama que esta película tú no la comprendes! ¡Y aluego dice mama que soy yo la única pejiguera…! ¿Y, ahora, qué hacemos contigo con lo jartizo que te pones? Paquito, a ti que te dejan salir y entrar por haber ayuao a regar el patio del cine, ¡llévatelo a casa de una volá! Y, de camino, te traes algo de casa para taparnos; que esta película tan interesante me esta poniendo los pelos de punta. ¿Por qué dejaría mama al niño venir con nosotros sabiendo ella que antes de que llegara se quería ir? ¡Y aluego dice que le dá miedo quedarse sola! -Es que mama no sabe lo que quiere: si estamos en casa, le estorbamos; y si tardamos un poco, está to el rato preocupá, dije yo. -¿Qué es lo que pasa aquí con tanto cuchicheo? ¿Vosotros sois los que no queréis que se termine la función esta noche? ¿Vosotros habéis pagao para entrar? ¿Aónde tenéis las entrás? -Las tiene mi hermano Manolito, porque mi niño quería jugar con ellas y después romperlas. -¿Y cómo habéis colao a este crío tan pequeño? ¡Con las que os tengo dicho que los niño chicos donde tienen que estar es en brazos de sus maes y darles por culo a ellas…! -¡Que calle ese tío tan hablaor! ¡Y que echen a los críos a la puñetera calle, que aquí debajo de la higuera no nos enteramos de na! ¡Valla penicula tan seria! –dijo uno de los hombres camuflados que quedaban en el cine sin que lo advirtiera el acomodador. -¡Que nos devuelvan los dineros, que mañana hay que trabajar! -¡Que nus echen una de cante de la Niña la Puebla o de su marío Luquitas de Marchena! –decían los compañeros. El poco público que había empezaba a gritar sin ninguna necesidad y el operador se ponía nervioso y sacaba el pañuelo blanco por una de las ventanillas de la proyección (esto lo hacía adrede para calmar a los espectadores), se salía a la terraza y dejaba la maquina sola. Y ésta hacía sonar sus poleas con la misma intensidad y ruido molesto que lo hacía la máquina de trillar el trigo de los Martínez Cañavate. En la pantalla se veía reflejada una cinta en forma de matasuegras, como los que usaban algunos tenderos para pillar las moscas infraganti. Al final, las luces se encendían. Y acudían los murciélagos de las cuadras de los cebaderos haciendo carambolas para atrapar los mosquitos y grillos de la pantalla (que también formaban parte del espectáculo del Cine de Verano). El Goris, con su cesta de caramelos, aprovechaba él también el descanso pregonando incansable: ¡cinco la peseta y dos reales quien quiera comprar un cartón para la rifa!, haciéndole la competencia al altavoz; que ahora se hacía mixtos cantando “El gazpacho del Piquiribundi”, lógicamente, preparado para la ocasión. Irene no se iría nunca del cine en esta noche. Hizo lo posible por conquistarse al acomodador; para traerse de su casa una rebeca con la que cubrirse del relente, que estaba empezando a humedecer las sillas que quedaban abandonadas; y volvería a tiempo antes de que se apagaran las luces, como lo había prometido. 5 9 Mi madre, ante la insistencia e ilusión de mi hermana que desde por la mañana estaba loca de contenta por ver el drama de la película de María Félix, dejó todos los trapos que estaba planchando y subió rápida y a oscuras las escaleras; para buscarle una rebeca que guardaba en la sala última de la casa. Esta habitación estaba recién terminada (aunque todavía no tenía luz eléctrica, se veía sólo con luz del día). Mi madre tardó mucho tiempo en conseguir que le dieran de yeso a los techos y tabiques para guardar cosas en ella. Los pájaros y los ratones siempre estaban despidiendo tierra y brozas de los entabacados, y no hubo manera de tener una canasta de ropa limpia hasta que esta sala honda, como la llamábamos, se arregló; sirviendo de cuarto trastero para alivio de todas las cosas que estacionariamente se podían guardar. Sus testeros los usaba mi hermano Manolito con prospectos de todas las películas y artistas, que coleccionaba con pasión y de los que comentaba con orgullo, uno por uno, el trabajo que le había costado conseguirlos. Mi madre, en este día desafortunado, entró en la habitación a oscuras, buscando el lugar donde posiblemente se encontraba la rebeca de mi hermana Irene. Con el tacto, se dio cuenta de que Manolito la había cambiado de sitio. No quedándole más remedio que echar mano a una cajilla de mixtos que, habitualmente, siempre llevaba encima o bajo el delantal; para poder andar de noche en las naves de la casa. Al final, encontró un “saquito” negro de ella y una toquilla gris que guardaba de su madre. Irene salió corriendo con estas dos prendas, haciéndose cruces sobre su pecho por si llegaba tarde. Ya una vez dentro pudo respirar. Nos estuvo buscando hasta encontrarnos: nos habíamos reunido todos los chiquillos buscando el calor humano en el silencio y soledad de la noche. La maldad e intriga de la película “Mare Nostrum” terminó con un trágico final, (llevado acabo por el egoísmo y el lujo desbordado de su artista, siendo ella victima de su perfidia) y nos tenía arrinconados a las pocas personas que quedaban en el patio de butacas. Los tres hermanos jamás nos hubiésemos acordado de la película de María Félix, ni del frío, ni de la soledad de la noche fatídica, ni tampoco hubiésemos mencionado la ropa de abrigo. La cruel película nos trajo la mala suerte. En mi casa había ocurrido la tragedia: mi madre, en un mar de lágrimas, nos estaba esperando. Ella sola y sin ayuda de nadie, había tenido que resolver de la manera que pudo lo sucedido. “¡Que nadie en esta casa me pregunte por un trapo! ¡Por vuestra culpa ha ardío to! ¡Deja que venga vuestro papa lo que nos va a formar! ¡Con lo que yo he pasao sola subiendo por esas escaleras calderos de agua a oscuras! ¡Que estáis ciegos con el cine! ¿Quién me diría a mi de encender un mixto en esa habitación, pa formarse lo que se ha formao?.... Lo que tenéis que hacer es perderse, porque cuando entre vuestro papa nos mata a tós. ¿Yo no se cómo ha podío pasar esto? Y es que, seguramente, tuvo que rozar el mixto en uno de los flecos de la colcha que tengo colgá para tapar y dividir la ropa para que no le entre el polvo de la calle, y se ha ío requemando. Yo estaba aquí abajo planchando y me venía de vez en cuando un olorcillo. ¡Pero creía que era la plancha! Lo más lejos que tenía era que fuera allí arriba. Pero, cuando vi el humo negro asomar por las escaleras, me puse temblando; me entró un temblor en los pies que no daba pie con bola. ¡Qué atribulación! ¡No quería ni subir! ¿En qué no me he visto pa apagarlo! ¿De onde habré sacao yo tantas fuerzas? ...Y yo sola, con tos los vecinos acostaos. Esta noche es cuando me he dao cuenta de la atribulación tan grande que es un fuego y de lo que tuvieron que pasar en la botica con toa la casa achicharra. Pero aquí paese que Dios me ha hecho un milagro y me ha dao fuerzas, porque yo, con la atribulación, empecé a pedirle y a encomendarme a tós los santos ¡y a acordarme de tós los muertos del mundo! Porque ya no era la ropa, ¡sino toa la casa!. ¡Con lo que hemos pasao para 6 0 venirnos a vivir! Y to, por una joía rebeca. ¡No nos diera a tós gelusa como a las gallinas! ¿Pa qué queremos vivir...?”. Todos los hermanos nos desperdigamos por las habitaciones. Irene, sintiéndose culpable, se escondió para que no le regañaran más. La puñetera rebeca, como decía angustiada mi madre, era la causante del extravío de toda la ropa de invierno. Y sería recordada para el resto de nuestras vidas… El diente de Antonio Cholas Si nos ponemos a analizar las costumbres maraceneras, su cultura y lo peculiar de su habla en los distintos espacios de la población, podemos comprobar que el habla auténtica maracenera procede del entorno de la Plaza de la Iglesia, Aljibe Alto y Barrio Bajo. No hay ningún otro sector donde se pronuncie con más deje y gracia nombres como Cención, Concha, Dolocicas y otros muchos o frases y expresiones como jartizo, jambre, cuchaora, pacencia, ¡ejú que pollas! o ¡estóy pillá!; expresión esta última muy utilizada con guasa por los granadinos siempre que salía a colación el habla maracenera. Todas eran palabras muy usuales de los vecinos de esta zona. Antonio Cámara Santiestevan, “El Cholas” para los amigos, procedente de una familia humilde, criado en el entorno del Mercado, tenía un habla peculiar; condicionada por la fonética de los vendedores del pescado en el pregón urgente de la venta de su mercancía y la frescura de su género por vender. Como la gran parte de los chiquillos que no frecuentaban diariamente la escuela de estas callejas próximas al Mercado de Abastos, tenía una pronunciación rápida y llena de calificativos, de desproporciones, de votos malsonantes; de una interpretación viciada por el uso y con la mayor inocencia. De niño se pasaba parte del día en el campo espigando con todos los chiquillos necesitados. El resto lo dedicaba al juego de las cartas en los escalones de la plaza, junto a la aljibe de los dos brocales cuadrados por donde se sacaba el agua para los servicios domésticos. Y donde habitualmente se escondía con los compañeros de juego para llevarse a rastras, con astucia y picardía, un melón temprano de las pilas que tenían El Reloj o Miguel El Pipo para vender en la Plaza del Barranco. Hubo un tiempo en que Antonio Cholas y sus amigos dejaron las pillerías de la plaza y se dedicaron al cante flamenco. Entre ellos se encontraban su hermano Enrique, su primo Palmiro, Pepito El Polo, y Antonio Torres, El Niño de los Cortijos, como nombre artístico por los aficionados al buen cante de la época, y otros cuantos más. 6 1 En una ocasión, dada su fama alcanzada, fueron invitados a cantar por el cura párroco D. Ignacio al Salón Parroquial, recién inaugurado en la calle Horno; donde se celebraban todo tipo de actividades religiosas y algunas representaciones de teatro por los mismos componentes de Acción Católica. Fueron calurosamente aplaudidos por el público por la buena voluntad con que se desarrolló su primer certamen flamenco. Emocionado por los aplausos (el Salón Parroquial se venía abajo), El Niño de los Cortijos quiso poner broche final a su cante con una petenera de El Niño de las Huertas; dedicándosela al cura de esta manera:”Ésta se la dedico al cura parrocón con to sus respetos”. Si antes la sala se iba a venir abajo con los aplausos, ahora todo se convirtió en risas y burlas por los asistentes religiosos. Enrique Cholas y su hermano Antonio, que sabían que El Niño de los Cortijos cantaba siempre con los ojos cerrados, aprovecharon la ocasión para meterle una alpargata en la boca diciéndole: ¡So Polo! ¿Cómo te atreves a insultar al cura siendo él el que nos paga la actuación? El Niño de los Cortijos sólo se protegía la boca con las dos manos, temiéndole a la muleta defensora de la cojera de Enrique; por el peligro que corría si ésta le derribaba el diente de oro tan especial que recientemente se había comprado para mejorar su imagen de artista local. Tampoco les fue muy bien en los distintos sitios donde actuaban: fueron cerrando tabernas, tascas y cafeterías por el sonido molesto del cante jondo a altas horas de la madrugada. Se enteraban que algún tabernero había adaptado una habitación en su café-bar. (un reservado para las parejas de novios que se había puesto en moda para acudir en privado, sin molestias ni mirones que incomodaran la fiebre de su enamoramiento sexual) y allí se metían ellos los primeros con su sufrido cante; para quitar la poca clientela de la noche y por cuatro vasos de vino mal contados. Por esta razón, y por otras inclemencias de tipo económico, se vio obligado a cerrar su establecimiento el hijo de Boina; que recientemente se había instalado, junto a la vaquería de Manuel Castro, en la Era Baja. Sería por este tiempo cuando Enrique Cámara Santiestevan se estableció en un local de alquiler en la calle Real, donde puso su taller de limpieza de zapatos y algún arreglillo de los mismos. Su hermano Antonio dejó por un tiempo de bajar al campo, las pocas veces que lo buscaban a jornal, y se colocó como ayudante del cobro a domicilio del calzado y del pedido de material suministrado por el taller de Alfonsico El Zapatero ( instalado en la Placeta de la Iglesia junto a Dª. Pepa, matrona del pueblo). También en este otro taller de limpieza de Enrique Cámara sonaba las bulerías, las tarantas, los verdiales, las colombianas, los tanguillos, las soleares, las seguidilla, los cantes famosos de las minas de Levante y había un sinfín de carteles anunciadores del cante jondo en los jardines del Paseo de los Tristes o en El Generalife de la Alhambra. Aunque Antonio El Cholas Chico no cantaba ante un público por su cortedad de hacer el ridículo o la inhibición ante un publico foráneo, era un autentico apasionado y entendido del cante en sus distintos palos flamencos. Su buen oído captaba de inmediato de dónde procedía el cante en sus distintas facetas: si eran seguidilla, mineras, soleares, martinetes, fandangos, granadinas, malagueñas, cante del Levante y un largo repertorio de flamenco popular andaluz y de otras regiones de España. Pero referente al trabajo del taller que había montado su hermano Enrique no se le veía conforme. Discutían constantemente entre ellos dos, sin ponerse de acuerdo en los beneficios pertenecientes del negocio; ya que casi siempre salía perdiendo en cuanto a la proporción del cobro con respecto a la de su hermano mayor como maestro. Antonio El Cholas dejó el taller de su hermano Enrique para trabajar en el campo. Resultaba para él un trabajo duro, porque padecía de una enfermedad congénita 6 2 degenerativa de los huesos y no podía seguir el ritmo de los peones del campo. Se le veía siempre el último o en el camino, sin poder tirar de su cuerpo, y echando sapos por su boca a todo aquel capataz o dueño que había tenido en cuenta acordarse de él. Miguel El Gazpacho ejercía su trabajo en el Centro de Fermentación como vigilante de naves y, a veces, sustituía al capataz oficial; por lo que le recomendaron sus jefes que él mismo podía dar el aviso en Maracena de la urgencia de contrato de personal eventual que había. La Fábrica de Tabaco fue su salvación. Por el año 1962 el Centro de Fermentación de Granada sufrió un descenso muy importante en su plantilla. El poco sueldo que ganaban los obreros eventuales obligó a muchos de ellos a pedir la excedencia en el Centro para emigrar a otro Estado o a la propia península. Debido a las numerosas bajas y con la próxima campaña encima, el Centro se vio en la necesidad de contratar gente nueva. Miguel El Gazpacho vino a Maracena orgulloso con la propuesta de trabajo. Para él era una pura satisfacción que los maraceneros supieran lo importante que era su persona en la empresa del Estado y de su mucha influencia a la hora de contratar personal nuevo. De hecho, lo conseguía: ¿quién mejor que una persona del pueblo podía conocer a las familias más necesitadas con hijos en edad de trabajar? Aunque en esta ocasión lo tuviera algo difícil, por el poco dinero que se pagaba y la escasez de personal que existía por motivo de la emigración. Miguel El Gazpacho entró esta mañana en el “Bar de Zurita” y vio el cielo abierto al encontrarse con el grupo de cantaores sentados en un extremo del café; sin hacer gasto de consumición, jugándose el dinero a las cartas y con un vocabulario algo deshonesto y provocativo. Fue Miguelillo Zurita, el dueño del bar, quien, inclinado desde su sillón alto colocado a orilla de la cafetera donde hacía caja del cobro a los clientes, y mirando para el rincón; se adelantó a Miguel El Gazpacho para decirle: ¡Llévatelos a todos donde tú trabajas y que hagan de una puñetera vez lo que Dios manda! Miguel Sánchez Ávila se puso más ancho que unas pascuas con esta palabras halagadoras de Zurita, contestándole casi con voz trabada por la idea tan ocurrente y oportuna del dueño del bar le dijo: ¡para eso estoy yo aquí!¡Vengo a contratar a todos los paraos de Maracena! Al momento, la buena noticia se propagó por todos los asistentes y fueron muchos los jóvenes que por estar parados aceptaron ser contratados por un sueldo mínimo, con la ilusión de contar con algo estable para su estricta economía. El Centro de Fermentación tenía fama de que se trabajaba poco, por ser una empresa del Estado y no contar con dueños legítimos de primera mano que controlasen al personal en la faena diaria; tampoco había un control exhaustivo del personal contratado y cada uno, con recomendación o sin ella, podía hacer lo que le viniera en gana. Pero la cosa no era tan sencilla como se pintaba desde fuera. Aquí dentro, todo era distinto. Había un control de trabajo impuesto por los propios trabajadores sindicalistas, a fuerza de pleitear con la patronal, que obligó a ingenieros y peritos de la administración. Un control ganado a pulso, donde cada obrero tenía que cumplir y ser responsable de sus actos si quería gozar de un permiso o salida del Centro. A partir de ahora, con tanto personal de toda índole por la necesidad de la empresa tabacalera, las cosas se desmadrarían. Los recién llegados, no todos, se creían que todo era factible en este nuevo trabajo; permitiéndose una libertad desorbitada a ojos vista de capataces y peritos, sin hacer caso de su presencia ni reparar en el trabajo encomendado por los encargados de turno; quienes, a diario, eran requeridos en las oficinas para que expusieran su opinión sobre el comportamiento del nuevo personal. 6 3 Todas las culpas recaerían en Miguel El Gazpacho, por ser el promotor de estos contratos “a la buena de Dios”. La intención de solucionar un problema coyuntural de la empresa se agravó aún más con esta gente irresponsable que estaba todo en santo día haciendo lo que les viniera en gana y burlándose de los mismos jefes, sin el temor hacer sancionados. Fue el origen del fortalecimiento del sistema sindicalista. Para reparar el comportamiento causado en contra de los mismos trabajadores que, al fin y al cabo, eran los más perjudicados por el sistema capitalista establecido ante una ley totalmente de parte del Régimen. El Comité Sindical organizado en la empresa tabacalera, en una de estas reuniones con la Patronal, se comprometió a establecer una legislación de trabajo; con la condición de que esto no fuera a más y no afectara a las personas que, por algún motivo de incapacidad, no rindiesen el total de lo convenido entre patronal y sindicato, ya que se contaba con un número de personas con este problema en proporción a la totalidad de la plantilla. Pero, en la práctica, no todo quedó claro con las personas con deficiencia para realizar el tope de trabajo establecido. En su mayoría se hacía por parejas: el compañero tenía que multiplicar sus fuerzas para salir adelante con la faena. Había plazas en el Centro de menor esfuerzo y menos complicadas de hacer que estaban ocupadas por personas en plena formación física para desarrollar los topes de trabajo, pero eran personas recomendadas y conformes con el Régimen. A Antonio Cámara El Cholas, al igual que a otros con deficiencias para el trabajo, en la práctica, no se le respetaba sus carencias físicas en el trabajo, sino todo lo contrario: había cierta persecución interna con el fin de hacerles un expediente por no rendir lo suficiente y despedirlos del Centro para quitárselos de en medio. Como último recurso, la Dirección, no conforme con el Comité que llevaba el control exhaustivo de lo convenido con la patronal, donde las cosas no estaban totalmente cerradas, tuvo que asumir una responsabilidad añadida de la que pocas personas estaban dispuestas; haciéndose cargo de ello los defensores sindicalistas y el personal obrero más consciente de su incapacidad laboral. A Antonio Cámara Santiestevan, con este perfil, se le veía siempre haciendo pareja con mi hermano Manolito; tratándolo con paciencia y humildad, como si de su propia familia se tratara. Le llevaba golosinas y muchas otras cosas más que Antonio no podía masticar bien. A veces, por la dificultad de sus dientes, que le dolían a reventar, y otras, por ser demasiado melindroso a la hora de llevarse algo a la boca que no fuese de su agrado. No era este el caso de mi otro hermano Pepito, demostrando a todo el personal la capacidad de estas personas cuando les tocaba con él, haciendo el juego de la cabra con ellos por su deficiencia e inocencia y saliendo siempre victoriosos ante la opinión de los capataces. Aunque muchos temían hacer pareja con él, aguantar su ritmo de trabajo y algún mordisco en una de sus orejas en cumplimiento de lo acordado. Con todo tipo de desavenencias y el rigor establecido, siempre había en un centro como éste, de unos cuatrocientos obreros entre hombres y mujeres, lugar para el recreo y la diversión. El Niño de los Cortijos, en los descansos, se reunió con toda la tropa aficionada al cante y, cerrando los ojos como tenía por costumbre, se tiró un buen cante por seguidilla de Meneses. Éste no estaba bien interpretado según el oído fino de Antonio Cholas quien, como experto en el cante jondo, no le dio el visto bueno a su oponente. Le llovieron los insultos y los “matulazos” en todas las direcciones, aunque muchos de ellos como Barragán, Antonio Canillas o Rafael Ramos defendieron a El Niño de los 6 4 Cortijos; sacándolo en hombros y exhibiéndolo por los pasillos como torero que ha rematado su faena triunfante. Una peculiaridad por la que se le tenía aprecio tanto a Antonio Cámara como a El Niño de los Cortijos y a otros más que componían el grupo de cante jondo, era su sencillez y su manera momentánea y natural de dirigirse, en estos años de franquismo, a los señores jefes del Centro de Fermentación de Tabaco, sin cortapisas y sin reparo en la lengua. Recuerdo, por poner un ejemplo, su forma característica de expresarse con los altos mandos ante la visita oficial del Director General, D Calos Rey desplazado desde Madrid en un verano de Agosto de 1972. Como recomendación y beneficio de la empresa, toda la plantilla de obreros fijos especialistas, con un tiempo reglamentario de días suficientes en la empresa para poder disfrutar de vacaciones de verano, estaban ausentes; consecuencia del poco trabajo que por estas fechas del año quedaba por hacer. Sólo quedamos en el Centro de trabajo un grupo reducido sin días suficientes de trabajo para disfrutar de este permiso tomandonos nuestras vacaciones de verano como el resto del personal. Entre el grupo de castigados se encontraba nuestro amigo del alma, Antonio Cholas, repasando colas de manillas de tabaco con su navaja especial; cedida por la empresa como herramienta imprescindible para el trabajo, a veces rutinario y sin el menor provecho por no dejar el Centro exento de personal. El caso es que el Director General con todos los ingenieros, peritos y capataces, en su recorrido por las naves para informarle de todos los avances logrados con la maquinaria nueva y de los proyectos de ampliación, sin saber cómo, se adentraron en la nave donde estábamos trabajando. Todos en fila india, sentados en banquillos confeccionados por el carpintero oficial, al igual que las artesillas de madera preparadas para la selección de las manillas y colas de tabaco; muchos de nosotros con la faena terminada y tocando el tambor sobre el filo de las artesillas, con las navajas; a nuestro aire, por sentirnos solos en el Centro, sin disfrutar permiso de verano y, al mismo tiempo, ignorando lo que se nos aproximaba de improviso: nada menos que el Director General de Madrid. Tengo que decir que ni los propios Peritos tenían conocimiento de que nosotros estuviésemos trabajando en el Centro. El Director General, por cortesía, se acercó hacía nosotros con toda la escolta de acompañantes. El calor en la nave, compartido con el polvo producido por nosotros mismos con las navajas tocando el tambor en las artesillas de madera, era agobiante. Todos estábamos sudando y abatidos por el inclemente y reinante polvo producido por las colas de las manillas. De más de cincuenta que nos encontrábamos en esta faena rutinaria, el Director se dirigió con sumo agrado a Antonio Cámara, El Cholas: -¿Cómo se encuentran muchachos? ¡Hace calor! -dijo el Director. -¡Aquí! -contestó Antonio- Pasando el filo de las navajas y suando la gota negra, ¡con más calor que la propia Virgen! ¡Valla una polla o dos! El Director General, se echó a reír por la expresión tan desproporcionada y ocurrente de los andaluces. Ingenieros, Peritos y capataces quedaron más blancos que la pared. A nosotros no nos quedó más remedio que esconder la cabeza bajo las artesillas para ocultar nuestras risas. Tenía Antonio El Cholas un diente que durante mucho tiempo le venía dando problemas. A penas podía comer ni dormir por lo que le dolía el puñetero. A esto, se le unía la dificultad que tenía al tener que usarlo continuamente en el trabajo, dado que las manos cada vez se le volvían más torpes para hacer ciertas faenas donde la agilidad dependía de éstas; sobre todo, a la hora de desatar los matules para su clasificación de las manillas de tabaco. Mi hermano Manolito, para evitar que usase la navaja con la que 6 5 estaba prohibido cortar las tomizas que, habitualmente, se reciclaban; le animó a que él podía zanjar el problema que tenía durante mucho tiempo con el diente enfermo. Antonio aceptó confiado, pero nervioso por perder su diente de esta manera casera; ya que por su propia voluntad no era capaz de ir al dentista. Todo se puso en marcha. Había que anestesiarle, pero no se sabía cómo. Mi hermano, rápido en discurrir, pronto buscó el remedio; trayendo de una maceta de su casa unos cuantos pimientos guindillas para la operación: En el pilón de tabaco en formación. Cantidad de curiosos se acercaron para contemplar la extracción del diente enfermo, que ya se había echo popular en todo el Centro por los obreros del tabaco. Otro problema se ocasionó al no encontrar herramienta de extracción adecuada, con los nervios, por la acumulación de personas expectantes para ver el popular diente de El Cholas. Fue Antonio, El Tío los Huevos, quien proporcionó un abrelatas bañado en plata de tamaño colosal, muy adecuado para la extracción. A Antonio, al ver cerca de su boca esta herramienta tan peligrosa, le dio tal temblor en labios y cuerpo que se desmayó; quedándose muerto en el pilón por unos instantes. Las buenas intenciones se volvieron en preocupación para mi hermano Manolito, que había sido el inventor. Acto seguido, cogió un pipo de agua fresca y le bañó la cara. Antonio despertó preguntando por la pérdida de su diente, al que de alguna manera le tenía gran estima y que había perdido para siempre… Todo terminó feliz, con un buen cante por martinetes de El Cojo de Huelva por su amigo Antonio Torres, El Niño de los Cortijos, dedicado a la familia Cámara Santiestevan y a todos los presentes. Los Pericos Esteban Camino de Las Mimbres, junto a la casilla de Rosa, en una casa terrosa construida con esfuerzo y mucho sacrificio por el padre de familia, vivían los hermanos Pericos: Fernando, Antonio y Enrique. Este último de mi misma edad. Aunque yo con quien me relacionaba más era con Fernando, el hijo mayor del matrimonio de los muchos más que habían nacido posteriormente en la casa de jarcia y tierra. Fernando era el único hermano que había sacado en los genes el don característico de la familia de los Pericos Esteban. Dándose un aire de persona culta, haciendo gala de su vocabulario de palabras finas que, a veces, no encajaban bien con sus muchas travesuras y la fonética de los demás chiquillos maraceneros como él: peligroso en los juegos de calle y travieso; perseguido por Zurrío, el guarda de las viñas del Zarate; enfrentándose a su vecina de la casilla de Rosa de Las Mimbres, con quien se disputaba los mejores higos y racimos de uvas de la viña de ésta. Aquellos que con tanta pasión vigilaba su hija Rosilla para que ningún chiquillo del entorno entrara en su 6 6 huerto, protegido con alambre de espino y otros matorrales de pinchos nacidos o traídos de otras fincas para tapar los huecos por donde se colaba Fernando para hacer de las suyas. Fernando, a pesar de ser un niño astuto y habilidoso, nacido en el seno de una familia numerosa y humilde en años de extremada escasez, acostumbrado a conseguir las cosas más elementales para la supervivencia, no tenía demasiado tacto para conseguir las cosas ajenas. Todo lo hacía a la tremenda, sin importarle las quejas de los vecinos ni el desgajamiento de una rama de higuera rebosante de Pata Mulo o de la viña de El Tantán (adelantados éstos en su madurez con respecto a las demás viñas del Zarate). También, en ocasiones, se llevaba para su casa medio saco de membrillos de Rosa de Millón y Medio: los que tenía sembrados la enlutada mujer en una linde de su propiedad y que les servían a ella, después de su recolección, en su casa de la Era Baja; para venderlos a razón de una peseta la media docena a los niños del barrio. Los mismos que Fernando había desechado por las muchas botanas del fruto o por no lastimarse su diente de oro por donde resbalaban sus palabras de persona culta y fina. Tenía el guarda Zurrío dos hijos altos, atléticos y curtidos por el sol del secano de las viñas del Zarate, que corrían por las fincas y bancales de éstas como perros galgos persiguiendo a una liebre por el monte; pero que difícilmente podían atrapar in fragante a Fernando El Perico en una de las viñas de su jurisdicción. Teniendo a padre e hijos en constante alerta para que Fernando no hiciera una de las suyas y se metiera en la viña que ellos tres guardaban como algo especial, por ser ésta propiedad de Pepico de Nieves : el último que habitualmente hacía la recolección de su vendimia y el que mejor pagaba a la hora de tasar el precio estipulado a los guardas de los viñedos por los avicultores de las viñas del Zarate. La finca estaba ubicada por debajo de los olivos propiedad de Carmen Medina, apodada Carmen la Maleta. Una mujer religiosa y trabajadora que acudía constantemente a su finca para hacer las haciendas de sus olivos con su medalla de la Virgen del Carmen y su velo de misa. Carmela no se quitaba nunca sus prendas religiosas. Ni siquiera cuando, apoyada en la baranda, llamaba desde el balcón con su campanilla a los chiquillos que acudían a comer en el Comedor de Auxilio Social donde ostentaba el cargo de presidenta mayor. Una mañana de riguroso invierno, Carmela se encontraba en su finca de olivos del Zárate ordeñando, de los “aldares” o bajeras de un olivo que tenía de aceitunas de agua, unas pocas para su mesa; al mismo tiempo que cantaba: ¡alabado sea el Santísimo por los frutos que nos ofreces con el corazón divino!, halagando con su canto religioso de buena esperanza a su olivo preferido, que daba las mejores aceitunas de mesa para echar en agua con vinagre; las que tanto aliviaban el paladar y el estómago al mezclarlas con la comida fuerte del puchero de arroz con garbanzos del mediodía. Cuando, de pronto, se dio cuenta de que su olivo especial de aceituna temprana estaba medio pelado por otras personas. Le echó la culpa a Zurrío, el guarda de los viñedos, por no estar nunca al reparo de sus olivos para castigar con su garrote al invasor. Zurrío, con su característico sombrero negro de fieltro en la mano, ya acalorado por hacerle comprender a esta buena mujer religiosa (con quien había tenido más de una vez desavenencias) que él sólo era guarda de las viñas en tiempo de la cosecha, que todas sus quejas deberían ir dirigidas a los dos guardas forestales estables del campo, Cañitas y Poyatos; que para eso cobraban ellos durante todo el año. Asegurándole que, por la forma que habían dejado las ramas bajeras del olivo de destrozadas, era obra segura de los chiquillos de Perico Esteban. Los chiquillos maraceneros se tenían las zonas y distritos divididos según el campo de acción más cercano a su Barrio. Ningún niño podía atreverse a frecuentar 6 7 libremente por calles cercanas a éste y, mucho menos, meterse en zonas prohibidas de olivos y viñas a poner las trampas a los pajarillos emigratorios que acudían a la temporada de los higos; y, menos aún, a cazar con sus perros, conejos y lagartos en tiempo de la rebusca de los higos y uvas de las viñas sin su aprobación. Los de la calle Ermita y calle Nueva tenían como propiedad toda la zona del Camino de Albolote, hasta la cañadas de La Cuca y de La Cueva; los de calle del Palo, Mercado, Era Alta, Barranquillo y la zona alta de viñas del entorno, a la casería de Mateo El Rico. Los de la Placeta de la Iglesia, Cuatro Cantillos, calle La Churra y Los Píspares, Haza de Cacharo y Casería del Conde. Y por último, los de la Era Baja, que tenían el Jaque, camino El Vendió, Los Eriales, Pago Zárate, La Chucha y El Lagarto. Todos estos pagos, plazas y calles estaban bajo custodia de la pandilla. A veces se producía una avalancha de chiquillos llegados de otro barrio del pueblo para medir sus fuerzas: bien con un encuentro de fútbol o con algún otro juego macabro, nada deportivo, en plan de desafío para mostrar su rivalidad y capacidad de dominio. Y todo terminaba en guerrillas de piedras o con matas de tabaco, escalabrando a todo lo que salía a su paso, incluidos, gatos y perros; quedando la zona agredida por ambos bandos en una batalla campal donde nadie salía victorioso. Como ocurrió en una ocasión que, huyendo unos de otros, asustados por la magnitud del desafío de la noche y por los comentarios de unos supuestos fantasmas que en estos días habían aparecido en una Haza de olivos que labraba Fernando Cámara, El Nublo; quedamos atrapados en la noche en una empalizada de alambre de espino que protegía los viñedos de la casilla de Rosa. Recuerdo a mi amigo Fernando, El Perico, jugando en la Placeta de Misa, cuando, por sorpresa, se nos presentó saliendo de la iglesia un bautizo de una hija de Resule de la calle El Palo; apadrinada por sus cuñados Miguel, El del Lagarto, y su novia Flora, La Grabiela. Todos los chiquillos en masa rodeando a la comitiva e invitados a la celebración en la puerta principal de la iglesia, exigiendo con nuestro vocerío insistente al compadre y a la comadre el dinero de la celebración del bautizo, a grito de: “¡Ron, ron, ron, el compadre es tacaño y bribón! ¡Roña, roñas, la comadre es una bribona! ¡Que echen dineros!, ¡que echen dineros! ¡Ría, ría que se muera la cría! ¡Río, río, río, que se muera el crío! ¡Que echen dineros!, ¡que echen dineros…!” Las monedas salían lanzadas por los aires como peces espantados en el agua por las redes. Una de las monedas de cobre lanzada había ido a parar al arriate producido por el desagüe del pilar con sus dos caños fuertes, y corría garbosa y ligera sin perder su estabilidad y equilibrio en dirección a la taberna de El Cojo; con intención de esconderse y saborear el suelo de lozas de barro que olía a exquisito aroma del vino de mosto mezclado con aguardiente y vinagre. Fue en ese momento cuando Carmela La Maleta, con su velo, misal, rosario y abanico negro, salía de la iglesia y se encontraba en medio del tumulto de niños llegados de las distintas calles por la buena noticia del bautizo. Carmela se dio cuenta exacta de la trayectoria de la moneda de cobre de cabeza gorda y león pequeño grabados en su panza, y la fue siguiendo con su abanico negro por tierra; con la intención de dársela a alguno de los niños que, por tímido, no consiguiera atrapar en su lanzamiento ni una perra gorda para su casa. Cuando,e pronto, sus ojos negros aceitunados tropezaron con la mirada vivaracha e inquieta de mi amigo Fernando, el de Perico Esteban. Toda su amabilidad de persona devota se volvió en reproches e insultos, recriminándolo y tratando a Fernando como niño malo y poco creyente; sin respeto a las cosas de la propiedad privada y sin temor al castigo de Dios. Todas sus palabras recriminadoras eran acompañadas con su abanico negro golpeándole fuerte en la cabeza 6 8 pelada a rapa (obra maestra de su vecino Mateo, a razón de un real por chiquillo), estropeándole su flequillo de pava que estaba muy de moda por este tiempo y del cual Fernando presumía; sin darle tiempo a que pudiera escapar de su persecución antes de llevarse un merecido castigo por ser el niño travieso que se llevó de sus olivos las aceitunas de agua… Fernando, como siempre, puso en alerta a su hermano Antonio, que lo acompañaba siempre en la celebraciones de bautizos, a quien le dijo: ¡Rápidamente,al minuto, Antonio! ¡Métete los dineros en el bolsillo y vayámonos corriendo para casa! ¡Que esta mujer religiosa nos va hacer pagar caro las aceitunas verdes de sus olivos de las viñas del Zarate! Fernando desapareció de Maracena por estos días. Ya jamás lo volvimos a ver. Salvo en una ocasión, ya todo echo un hombre, saludando con su acento fino mallorquín a todos sus amigos de la infancia que estábamos guardando cola para entrar en el Cine Encarna. La Casería del Conde Por la cañada norte, frente a los Cuatro Cantillos, dormía la “reina mayor” rebosante de perfumes: por cabecera, el tren y por los pies, el tranvía. Como liebre echada en su cubrir cerca del fuego, permanecía embriagada en este refugio de tapias altas: cautiverio de blancura, nostalgia y deseos; ladrón de sueños, aventuras y pelotas; donde dormían la siesta gatos, perfumes y rosas. Aquí, en este bello jardín, perdí mi pájaro herido, la más grande y ataviada de mis mariposas y todas mis horas. El niño, el gigante, la zarzamora y el camino. Un camino de olivos, cañaverales, pasos de trenes; acompañado de raíles de almagra, sifones, tetillas y collejas; y una vereda alta, a veces quebrada, estrecha, llena de excrementos humanos frescos y mal olientes que hacían perder el equilibrio a hombres y niños que lo cruzaban. “El Coloradito”, un pajarillo noble, juguetón, de múltiples colores, cantaba alegremente saltando de la tapia a la vereda; luciendo su bello plumaje, mezcla de sangre y fuego. Su canto era relajado, acompañado de castañuelas y rematado con un silbido agudo y un paseillo de torero. Los chiquillos, guiados por las consignas de su cante y la fragilidad de sus alas, nos desplazábamos tras ellos a todas partes. Su color vivo, su nobleza, su estilo flamenco y su juego de casta, era la debilidad permanente de estos rojos pajarillos que caían con facilidad en las trampas, atraídos por el engaño del gusanillo espabilado. ¡Por aquí, por aquí…!, cantaba el Curita. Otro pajarillo cascarrabias al que apodábamos así por su forma de hacer escándalo en los “púlpitos” de los zarzales. Con pasos puntiagudos, por miedo a las raleadas o al desprendimiento de la vereda alta y estrecha, caminábamos mis amigos y yo silenciosos, con la respiración contenida; hasta percibir el perfumen coronado de flores diminutas amarillas que colgaban por la muralla de la tapia de la Casería del Conde. Tres amigos, tres cuerpos en fila y una sola ilusión: ver en este día desafortunado a nuestro amigo “el coloradito” preso en nuestras trampas. La ausencia de ElCurita en 6 9 los zarzales, el eco dormido de la acequia, el destrozo del sauce descolgado de la muralla; nos dejó sospechosos e inmóviles y, al mismo tiempo, desorientados y deseosos por salir pronto de esta terrible incógnita. Una pluma roja de la cola, escapada del collar de terrones de la trampa, enarbolaba en el aire como bandera ante un estrecho desfiladero de comanches. Miles de hojas, flores, moras verdes y semillas de rosales silvestres esparcidos por el suelo, nos decían que había escapado herido. El sauce no era ya el mismo: había perdido su frescura y su encanto, y toda la armonía de sus “púlpitos” y esas guirnaldas amarillas de flores de pitiminí ofrecidas de los cielos. Nuestro amigo Cano, vivo, astuto, silencioso, me miraba con ojos muy abiertos, sin pronunciar palabra. ¿Quién predominaba en este sector de la cañada de la Casería del Conde?, nos preguntábamos. Serían Los Finos, Los Practicantes o Los Carabinas, de esta zona de los Cuatro Cantillos. Pero sólo teníamos por testigo la gran muralla del “jardín prohibido”. No quería pensar haber perdido para siempre a mi “negrito de cola roja”. Lo quería vivo para mí y busqué y rebusqué inútilmente toda pesquisa o huella, sin escrúpulo, a lo largo de la vereda húmeda y estrecha; llena de excrementos y de papeles usados en forma de crucigrama (obra maestra de algún tendero o bercero de esta zona alta del pueblo para apuntar las deudas de los clientes) y muchos algodones sanitarios y frases escritas “te quiero, de quien tú sabes…” Y es que en esta grandiosa tapia norte de la Casería del Conde se encontraba de todo lo que fueras a buscar. Este mismo día me hice la promesa de entrar de la forma que fuese. Inventaría hasta el último de los recursos. Ya lo tenía en mente. Sí, sería enviado por mi tía Emilia a por flores de los jardines para la Virgen de los Dolores, patrona del pueblo. Y allá que me encaminé con toda la ilusión. Tenía que encontrar con urgencia a mi noble “coloradito”; si aún vivía, como era mi esperanza. Revestido de valor y abandonado por mis compañeros, me encontré frente a los grandes portones de entrada a la casería, por donde pasé sin dificultad al primer patio. Un patio rectangular de piedras enormes con olor a vino mosto y aguardiente, lleno de barricas y toneles gigantes que se amontonaban en la parte lateral derecha del inmenso recinto. Otros muchos más manipulados por hombres fuertes de aspecto saludable y campechano, en su tarea laboriosa de las barricas de vino: -¡Mira a ver lo que quiere ese chiquillo!, dijo uno de ellos. -Pregunta por María la de los “Pajaritos”, que lo ha mandao su tía para darle un recao. -Hazlo pasar al segundo patio donde vive, ¡y que tenga cuidao con los perros! Cuando asomé al segundo patio me quedé sin palabras. Temía usar mi voz y, por otra parte, sentía el deseo de gritar fuerte para escuchar mi eco. ¡Qué patio más grande!, exclamé ahogando mi voz. El sol y la blancura de cal me encandilaban la vista. ¿Qué pueblo era este?, ¿pertenecerá a Maracena?, me preguntaba. ¿Y quién había tenido el placer de plantar en los jardines esa encina tan hermosa? ¡Madre mía, cuántos dineros debía tener el Conde! ¿Y mi abuela de los Cuatro Cantillos con esas manos que tiene, sabiendo hacer de todo, viviendo en sólo dos habitaciones…? Por un momento se me olvidó el origen de mi visita en este paraíso real. Asombrado de mi descubrimiento, mis ojos no paraban de recrearse en toda esa fantasía. Los minutos pasaron volando. Llegó la hora. Anunciada por unos perros que me lamían las manos en señal de confianza y que me guiaban, moviendo sus rabos, a la entrada lateral de la casa donmde vivía la prima de mi padre. Una niña de cuento, de cara redonda, mirada noble y expresiva, de color sonrosado, dulce y, sobre todo, amable y cariñosa conmigo, salió a recibirme. Su madre 7 0 me puso en contacto con ella y de mi parentesco con su familia y yo les conté el propósito de mi visita. Sorprendida, me dijo: -¿Pero, tanto significa para tí ese pequeño pajarillo? -Sí, su color, su nobleza y su aire hacen que todos los niños le sigamos a todas partes. Tú, en cambio, lo tienes todo aquí. Vives rodeada de todos ellos y en constante primavera. No te falta nada en los jardines: ni pájaros, ni rosas, ni lirios, ni jazmines, ni madreselvas… y ¡el mejor vino de solera! Pasé, acompañado de la niña de color manzana y vestido espumoso, al interior del inmenso huerto. Aquí no había límite de extensión, sino una frescura engalanada de paseos y glorietas que te hacían perder los sentidos. Las bandas de pájaros de todos los colores se abrían desde el suelo a nuestro paso, como palmas reales buscando el cielo. Todo era belleza y color.¿Quién reconocería a mi pobre “coloradito” entre tantos de su misma especie?, me preguntaba. ¿Y cómo abandonar la idea haberlo perdido para siempre? Miré de nuevo a la niña de color manzana, la expresión de su rostro me decía que era libre, que podía explorar el jardín y todo el sembrado de la huerta de punta a punta, hasta la “zona prohibida” para ella por sus padres. Corrí y volé por todas partes eufórico de emoción y llegué hasta el sauce ofrecido por la Naturaleza a los niños de la vereda. Allí estaba, en este bosquecillo ermitaño, prendido por las zarzas espesas y con el ala partida; consciente, prisionero, triste, callado y todo manchado en sangre. El elegante y noble “coloradito” que nos cantaba todos los días desde de la tapia a la vereda. La Encrucijada Tiempos de Encrucijada: calor humano apretado en las esquinas, niños despiertos, jornaleros que buscan en la noche la jornada de mañana. A este lugar de encuentro por tradición era necesidad vital acudir todos los días si querías encontrar trabajo en el campo. No asistir un solo día del año al encuentro de estas cuatro esquinas, situadas en el corazón del pueblo, significaría un gran problema para la economía del hombre jornalero y su familia. Contar con algo de sueldo en casa para salir adelante, hacía poner las cuatro esquinas a tope en la tarde-noche. La Encrucijada, después de ser lugar de encuentro de patronos y jornaleros, también se la tenía considerada como “casino de a pie”, deleite de charlas y consumo de cigarrillos. La que en un tiempo fue feria de venta de carros de labranza y borricos subastados, ahora, con todos los hombres y niños a la busca de un jornal, se afianzaba más en su popularidad. La Encrucijada era de tan suma importancia para el hombre parado, que se había convertido en la única razón de excusa que un hombre podía llevar tarde a su mujer en la cama. Al caer la tarde, hombres y niños de todas las edades, como pájaros que se congregan para dormir juntos y seguros en su árbol preferido, de uno en uno, limpios, con alpargatas blancas nuevas y alguna herramienta de buen uso en la mano; iban asomando por las cuatro esquinas. Reunidos en grupos de tres y cinco, hablaban de 7 1 trabajo y, al mismo tiempo, avivaban con sus cigarrillos encendidos la entrada de la noche. Para los chiquillos, también era éste un lugar atractivo. Nos metíamos entre la multitud jornalera con la golosina del juego, camuflados entre las piernas de los jornaleros para escondernos del compañero de juegos. Los hombres, con sus charlas siempre encaminadas al trabajo y al discutido jornal, no se daban cuenta hasta que uno de los niños, desde la madriguera de su escondite, les tiraba al suelo la ceniza y, con ésta, el apagado inmediato de su cigarro. Era la causa de que muchas veces saliéramos los chiquillos como picados por las avispas del escondite, trompicados por la ceniza desprendida en bloque. El cigarrillo, harto de la persistente charla de su consumidor, que no lo dejaba en paz ni arriba ni abajo, dándole una calada tras otra; pagaba el coraje saliéndose del “papel bambú” y, con olor fragante a chasca ardiendo, se posaba en la oreja tierna de los chiquillos. Mientras el niño dolorido era escoltado a su casa por los compañeros de juego a que lo curarse su madre, el hombre, victima de su cigarro, se lamentaba en el corro; porque la buena tranca de tabaco que había liado para toda la noche en la “Encrucijá”, había quedado en un instante, por culpa de los niños tan hartizos, hueca para no poder encenderla jamás. Por este tiempo yo estaba día y noche entregado a los juegos de calle. Dedicaba toda la mañana, desde muy temprano, a recorrer todos los caminos y atojes que secundaban las tabernas y barberías cerca de la Encrucijada; buscando con ímpetu las cajillas vacías, la que hacía siete u ocho de las distintas modalidades preferidas por los niños de mi edad. Escarbaba, como una gallina en los estiércoles, corchos, cajitas de cerillas, libritos de papel y alguna otra cosa de interés, por extraña que fuera, que había ido a parar a este lugar apartado por la servidumbre de la taberna o barbería. Había días en los que, empeñado por completar el máximo de mis colecciones, se me olvidaba el juego de estos premios con mis compañeros o contrincantes y me andaba todos los lugares calles arriba y calles a bajo. Si mi deseo no era del todo satisfecho, esperaba impaciente la hora de la “Encrucijá”. Me filtraba por medio de los corros con la mirada puesta en el suelo, esperando de un momento a otro que mi vista tropezara con una cajilla flamante recién arrojada; y daba vueltas y más vueltas agachado entre las columnas humanas, a veces sin éxito. En los corros se discutía a pulmón lleno sobre el trabajo, el tabaco y el mejor vino (casi todos coincidían en que el mejor vino era el que vendía en La Constancia, por las buenas papas asadas que ponía Manolo con su vino mosto. Y el que mejor sueldo pagaba en las faenas del campo era Bullejos. Pero que con los dos había que portarse bien). Yo, paciente, me pasaba las horas: esperando que uno de estos hombres campesinos cortara sus conversaciones y cambiara de sitio; dejando en libertad a una cajita de mixtos vacía, prisionera por una alpargata de suela de cáñamo de la tienda de Tallón, que, como las mariposas, estaba perdiendo el brillo de sus colores nuevos. Un día de estos muchos que estaba haciendo el recorrido habitual, me encontré en la Encrucijada con otros chiquillos más o menos de mi edad que, por su cuenta, se habían introducido en uno de los corros de hombres parados; imitando a éstos. Y de la misma manera habitual que los mayores se llevaban al hombro las herramientas que tenían de buen uso para que los buscaran a trabajar, los chiquillos se habían llevado a la esquina su espuertas y almocafres; con la intención de que le dieran algo que hacer en el campo a ellos también. Pronto se cundió la voz y la Encrucijada abrió sus puertas: haciendo un hueco sobre la esquina de la taberna de Povedano para estos chiquillos responsables de la necesidad de sus casas, que habían dejado el juego de calle y la escuela para ser útiles a sus padres. 7 2 Los chiquillos acudían a las cuatro esquinas de la Encrucijada con pantalón largo y cara vivaracha, repeinados para atrás y tosiendo fuerte con voz de hombre; en sus manos, un cigarrillo. Afanados por conseguir un trabajo, presumían de hombres hechos. Junto a ellos, en fila intercalada, se alineaban en círculo media docena de espuertas de esparto y unos cuantos almocafres que, por el aspecto caótico de las “trasnocheras” de esparto, se podía suponer que éstas habían hecho ya muchos “vía crucis” repartiendo montones de estiércoles por los barbechos; todas con la misma simetría, como escogidas para la ocasión Yo crucé, como atropellado, por encima de las “trasnocheras” pinchudas que, por estar acostumbradas a dormir al abrigo de las cuadras, ahora, con el relente de la noche en la Encrucijada, arañaban más que un gato pisado por su cola. Uno de los chiquillos del famoso corro me había puesto la zancadilla con risa burlona. De alguna manera quería decirme que yo también debería dejar el juego de los premios y de cortar los botones de las pellizas de los jornaleros y ponerme a trabajar: entrar en el mundo del trabajo era lo más necesario para una casa en años difíciles y de extrema pobreza. En este corro de chiquillos se encontraba mi primo Pepe El Trun (el de mi tía La Niña Chica) con el que, últimamente, había hecho estrecha amistad por coincidir en el recorrido familiar pidiendo el aguinaldo por Navidad. Pepe salió en defensa mía, disculpándome ante los demás chiquillos. Y yo, ruborizado de vergüenza y sin saber qué hacer, me quedé con ellos. Ya más tranquilizado en el corro, mi primo me dijo que me subiera en el tranco de la taberna de Povedano para que se fijaran en mi, que estaban esperando a un capataz de Los Martínez y que, cuando este capataz viniera por la “Encrucijá”, él le diría los chiquillos tan apañaos que había preparado para sembrar las “papas”. Así fue como yo me inicié en el mundo del trabajo: a la edad de siete años y por pura coincidencia de encontrarme con mi primo en la Encrucijada; mientras buscaba entre la multitud de hombres parados el que hacía siete de los premios de cajillas de mixtos. Hasta ahora, sólo había ayudado a mi madre con los almuerzos del mediodía para los mayores en el campo o cuidando en compañía de mis hermanos las hortalizas desde la choza de verano. El Juncaril y los peces de colores El Juncaril era para los chiquillos maraceneros como visitar el Paraíso Terrenal: un barranco natural en plena naturaleza, en su mayoría, secundado por aguas mansas desprendidas de los viveros y yacimientos llenos de juncos, cañaverales y toda una variedad de plantas silvestres que hacían la delicia de todo aquél que lo visitaba. Al riachuelo también acudían los pájaros de campiña para comer y beber de sus aguas puras y cristalinas, disfrutando a placer de su naturaleza salvaje y el relajado cántico de las verdes y zancudas ranas. 7 3 El riachuelo parecía estar encantado y dividido en dos partes simétricas: una, hacia el monte y la otra, esparcida por las vegas de Maracena y Atarfe. La parte alta, sin lugar a duda, era la más bella y al mismo tiempo la más peligrosa; pero la más visitada por los chiquillos. Los más atrevidos, aquellos que no sentían miedo alguno de bañarse desnudos como habían venido al mundo en los remansos de sus presas a escondidas de sus padres. Aquí, en este paraíso, se podía perder las horas al abrigo de la naturaleza. Sumergido en un mundo de contrastes donde infinidad de pájaros exóticos, anfibios y plantas silvestres adornaban y hacían del barranco el entretenimiento de grandes y pequeños. También al riachuelo acudían los pajareros que, en solitario, se instalaban en una especie de campamento en pequeño, para hacer cantar a sus reclamos y ser testigos de una gran redada de inocentes pajarillos que quedaban prisioneros nada más doblar las redes. En el 1944, mis hermanos mayores y yo visitábamos constantemente este lugar. Unos, por bañarse en la presa de la Casería de Titos, situada a espaldas del cortijo (molino de aceite) y otros, por recorrernos el barranco de punta a punta, pillando pájaros y ranas en los zarzales y yacimientos naturales. Mi hermano mayor era el protagonista, el que decidía el itinerario a seguir. Así es que, si él decía que había que bañarse en este día, los demás teníamos que obedecerle. Se había empeñado en enseñarme a nadar, ya que con mi otro hermano Manolito no le había sido posible conseguirlo. La presa tenía una profundidad de unos tres metros por la parte más profunda, donde se asentaba el fango producido por los residuos de alpechín de las aceitunas del molino. A pesar de estar prohibido manchar el agua clara del barranco, muchas veces se veía sorprendida por esta sustancia de color café de cebada. Rara era la vez que acudíamos a este remanso de la presa principal del Juncaril, que no estuviese ocupada al completo por chiquillos maraceneros (ninguno del pueblo de Albolote, ni el de Peligros); con la única ilusión de refrescarse en sus aguas serenas. Pero también no menos cierto era el temor de ser sorprendidos desnudos en plena actividad por el guarda forestal, con su garrote denunciando nuestro comportamiento. Cuando esto sucedía, salíamos todos escapados de la presa por caminos distintos que apenas conocíamos. Unos, completamente desnudos y otros, con la ropa medio mojada bajo el brazo a todo correr. En una ocasión, perseguidos por Cañitas el guarda, traspusimos a un olivar en terrenos de Peligros; donde descubrimos un trozo de canal de unos catorce metros al descubierto de sus bóvedas, de agua cristalina, procedente del manantial de Deifontes que tenía sus aguas cuajadas de peces de todos los colores. Este descubrimiento tan especial y solitario nos dejó cautos, sospechosos y al mismo tiempo ilusionados por llevarnos unos pocos peces vivos para Maracena. Pero presentíamos que este hallazgo era mucho más que una alucinación producida, quizás, por el solo mero de encontrarnos en terrenos prohibidos, lejos de nuestra jurisdicción y en un ambiente solitario lleno de paz. Donde a los peces se les veían ejercitando sus branquias en pura armonía con el agua cristalina y serena, acompañada del reflejo azul del cielo. Insistí a mi hermano en traernos unos cuantos peces de colores para Maracena. Pero no fue posible en este día, por no encontrar en todo el olivar una vasija para meterlos. Y decidimos volver en otra ocasión. Sería por este tiempo cuando mi padre compró un caballo blanco. Hasta este momento sólo habíamos tenido en casa bestias de reata, una burra, unas cuantas cabras y algún pequeño animal de corral. Pero un caballo sin tener en qué ocuparlo nos sorprendió mucho a todos los hermanos, puesto que ninguno éramos aficionados a las 7 4 caballerías. Además, estaba muy reciente la muerte de la burra con la que habíamos convivido tanto tiempo en las faenas de las hortalizas. Le teníamos todos los hermanos mucho cariño, prometiéndonos no poner a ningún otro en su lugar. Mi madre lo achacaba a uno más de los caprichos que, por no saber en qué ocuparnos, siempre estaba inventándose sus extravíos. El caballo, por su aspecto famélico y de mal ver, tenía los días contados: uno más de los animales a los que nos tenía acostumbrados por su estricta economía. El animal se pasaba la mayor parte del día atado a una estaca en la finca de Periquito Arroyo, en unos olivos cerca de nuestra vivienda donde rara era la vez que lo visitábamos por su estado enfermizo (a no ser que nuestro padre nos obligara a ello). Solo lo hacíamos con gusto cuando nos mandaba traerle hierba especial, que era la forma de justificar nuestras escapadas de casa sin que él nos regañase cuando no sabía por donde andábamos. Según él, los caballos eran tan escrupulosos como algunas personas. Por lo que nos advertía, siempre que nos mandaba a buscar hierba, que debería ser especial; si no, el caballo no se la comía: es olerla y no hace nada más que resoplar, sin probar bocado alguno. Para nosotros, esta opinión de encontrar hierba especial para el caballo famélico nos vino como anillo al dedo, porque nos daba la oportunidad de visitar con su consentimiento el barranco del Juncaril. Allí encontraríamos esta hierba especial que tanto deseaba nuestro padre para su caballo blanco. Con nosotros se vino en este día el amigo y vecino Manolo El de Salaillos, a quien le prometimos lo bien que lo iba a pasar con nosotros tres en el barranco; que sería un día especial para todos, donde disfrutaríamos de lo lindo bañándonos en la colosal presa de Titos. Aunque mis hermanos ya no se acordaban del canal de los peces de colores yo, más que pensar en bañarme y en otra cosa, pensaba en los peces; de hecho, se me ocurrió llevarme el caldero de mi madre de sacar el agua del aljibe para sus guisos. Mi hermano Pepito se negaba a ello. Puesto que el canal, según él, se encontraba muy lejos de la presa de Titos; pero, después, pensó que sería una buena ocasión para llevarse la escopeta y tirarles unos cuantos tiros a los zorzales en el olivar. El día era radiante. Ya pasada la veintena del mes de Mayo. En los Cuatro Cantillos, mi hermano Manolito se paró para saludar a nuestra abuela que estaba hablando con su vecina “La de Rosa”, con su cenacho de compra del Mercado (habitualmente le hacía los encargos). Mi hermano Pepito y yo pasamos medio escondidos, tapándonos contra el cuerpo de Manolo El de Salaillos, para que la abuela no se diera cuenta de que llevábamos la escopeta de nuestro papa en las manos. En esta postura fuimos hasta perdernos de su vista, tras las tapias del Cementerio, camino de las Tinajas. No eran las once de la mañana por el recorrido que marcaba el sol en lo alto, cuando llegamos a la presa del Juncaril. No antes de apartarnos para darle paso a un mercancía que cruzaba por la vía, arrastrando tres vagones con gente vestida de trabajo y que agitaban sus pañuelos. Más que saludarnos a nosotros tres, era a los bañistas que se agrupaban desnudos cerca del puente del molino de Titos, para que se apartaran de los raíles. La presa estaba hoy de jóvenes y niños como nunca, pero eran pocos los que se encontraban metidos dentro; por el color del agua, mezcla de alpechín y fango. Aquí estuvimos un rato viendo a los más atrevidos tirarse de cabeza en las aguas sucias, mientras esperábamos a mi otro hermano Manolito que se había quedado retrasado en el camino. Los más curioso de los bañistas, que rodearon en círculo a mi hermano Pepe para que le enseñara la escopeta mocha de caza, era que todos estaban desnudos, atentos 7 5 y con la boquita abierta recibiendo instrucciones de cómo se disparaba la escopeta mocha; cuando se presentó mi otro hermano, con un ramo de cinamomos cogidos de los jardines de Zarabia. A mi Pepito le sentó mal este atrevimiento. Y le recriminó diciéndole que siempre iba a ser el mismo, que las flores eran cosas de mujeres y que donde estaban “bonicas” eran en sus jardines. Y no estar siempre acordándose de llevárselas a los santos de la iglesia, que no les sirven “pa ná”. Dadas las circunstancias en las que se encontraba la presa para bañarse, fuimos a trasponer a los olivares de Tejutos. Una zona de monte de secano del pueblo de Peligros donde, según referencias de los cazadores, había mucha caza menor por su terreno tosco de montaña baja y de poca utilidad para la siembra tardía: en él solo se cultivaba higueras y algunas plantas de raíz fresca. Las características del monte pedregoso y desnivelado eran el motivo por el que se nos levantaba, de vez en cuando, un vuelo corto de perdices con sus perdigones tras ellas y alguna liebre asustada desde su cubrir. Tanto mi hermano Pepito como yo sabíamos, por mi padre, que en este tiempo de veda cerrada no se les podía tirar a estos animales de monte. El habernos traído la escopeta mocha para cazar zorzales nos traería problemas...Y el solo hecho de hacer sonar la pólvora te ponía en peligro, acosado por los perros y los guardas del monte. De todas formas, era un disfrute poder ver de cerca tantas perdices apeonando a dos pasos de nosotros dos; resistiéndose a tomar vuelo. Lo que no nos esperábamos es que, a poca distancia, sonaron dos disparos de escopeta a unas palomas torcaces que, minutos antes, nos habíamos quedado mirándolas en su vuelo rápido en dirección a un arroyo de agua, cerca de un cortijo muy conocido por los cazadores cuyo nombre no recuerdo. Mi hermano Pepito, llevado por el entusiasmo de sentir los dos tiros, dejó él también escapar un tiro a bocajarro a un conejo que venía como ciego a estrellarse contra nosotros, huyendo de los disparos a las palomas. Ni siquiera supimos la suerte que le depararía al conejillo porque, asustados por los ladridos de los perros y de una corneta de sonidos estridentes, pusimos tierra de por medio entre ésta y nosotros dos; alejándonos pronto camino del barranco del Juncaril. Por el monte de Tejutos a todo correr, nos tropezamos a la sombra de un olivo a mi hermano Manolito y a Manolo El de Salaillos. Los dos estaban ya nerviosos de esperar, pensando venirse solos para Maracena. Habían utilizado el calderillo de los peces para meter en agua los cinamomos. Manolo se había colocado en su oreja izquierda un esqueje de estas flores lila. En nuestra ausencia, habían localizado el canal; pero decían que estaba seco y sin señales de haber habido peces algunos , que en todo el tramo solo habían encontrado una poza pequeña donde habían cogido la poca agua que tenía el calderillo. Volvíamos todos pensativos: cada uno pensando en lo suyo, sin apenas dirigirnos la palabra. Mi hermano Pepe, con la escopeta descolgada y contando los cartuchos que le quedaba para tirarle a los zorzales. Manolo, con el saco y la hoz de la hierba bajo el brazo, se había quitado el trozo de cinamomo de la oreja y se lo estaba comiendo. Mi hermano Manolito había cogido unas cuantas hojas de higuera para tapar de sol sus flores del calderillo. Y yo, pensando en mis peces de colores. Fue casualidad del destino tropezar con un nuevo trozo de canal al descubierto. ¡Estaba aquí!, ¡quieto! -exclamó mi hermano Manolito al verlo. Efectivamente, allí estaba: ¡quieto y sereno!. Como parado en medio de un pequeño Danubio Azul, con el sol alto por testigo y la sombra juguetona de los peces reflejada en el fondo. Nos habíamos empeñado en atrapar un pez de distinto color a los que ya teníamos cogidos para completar el caldero, cuando vimos reflejada en el agua una sombra que no era de ninguno de nosotros: era la de una mujer extraña, enfurecida porque le estábamos enturbiando el agua de beber y llevándonos los peces. Nos 7 6 amenazó severamente. Y, llevándose los dedos a la boca, empezó a silbar fuerte como un carabinero para que acudiera el guarda que, según ella, era su marido; el cual nos había estado siguiendo a distancia desde que se escucharon los disparos en el monte de Tejutos. Las voces y los silbidos hacían eco en el barranco del Juncaril a la misma par que nos deslizábamos por los cortados y ribazos del cauce. Un riachuelo formado por atajos estrechos y desprendimientos de terreno, sin nada de vegetación, muy diferente al trayecto ocupado por este otro de Maracena, lleno de encanto en toda las épocas del año. Aquí no había nada donde apoyarse para no resbalar y dar de cabeza en el fondo del barranco. Mi hermano Pepito me decía que tirara los peces, que de todas las formas llegarían muertos, que otro día cogeríamos más. Pero yo le había cogido un compás al balanceo del calderillo, con los saltos de un extremo a otro del barranco, que ya era imposible detenerme sin desparramar los peces de colores que, agitados dentro, se habían cubierto de una espuma blanca grasienta. En este correr desesperado por huir del guarda, llegamos al cruce de la carretera de Jaén; donde divisamos una encina enorme perteneciente al cortijo con su mismo nombre. Y vimos el cielo abierto cuando apareció ante nuestra vista la Casería de Titos: ya en terrenos de Maracena. Para nosotros era como haber cruzado la frontera de un país. Ya todo había pasado. Estábamos a salvo y fuera de su jurisdicción. Nada teníamos que temer por los guardas del término de Peligros, aunque el destino nos tenía reservado un desenlace fatal. Llegamos a paso lento al cortijo de Mochón. Y, sentados en una piedra de la acequia, Manolo El de Salaillos, con la hoz en alto, dijo: -¿Vosotros no nos habíais prometío bañarnos en la presa del Juncaril y coger la hierba especial para el caballo de vuestro papa? -¡Es verdad! -contestamos los tres hermanos a la vez. Se llenó el saco de hierba hasta rebozar de esta misma acequia que pasaba por aquí, delante del cortijo. Y ,con el saco al hombro, nos presentamos por el portón de nuestra casa. Como siempre, el portón estaba abierto de par en par. Era ya colada la tarde. Y al caballo se le veía tras la tapia del vecino, tumbado en el mismo sitio donde lo dejamos… Nuestra madre, nada más sentirnos, salió con sofoco desde sus habitaciones, recriminando nuestra tardanza: ¿a ónde os habéis metío para venir a estas horas?; al mismo tiempo que nos comunicaba llorando que había muerto el caballo y que nuestro papa estaba esta vez como un demonio, pagando el pato con to lo que pillaba por delante. Ella se había quitado de en medio por lo que pudiera pasar. Ahora ha io a que le empresten un carro y una bestia para poder enterrar onde sea a la bestia. Vosotros, inventarse algo que no pague el coraje con tos, ¡y esconder la hierba que no lo recuerde más! Y fijándose en el calderillo con los peces dentro, exclamó: ¿Vosotros sois los que os habéis llevao el caldero de sacar el agua de la aljibe, qué me he visto negra para sacar agua pa poner los garbanzos? ¡Esconderlo por ahí! ¡Que no lo vea vuestro papa, ¿porque pa qué queremos más...? En ese momento se sintió chirriar el portón: era él. Venía todo malhumorado, arrastrando un carro viejo de varas y apartando con los pies todo lo que le estorbaba en su paso; preguntando por nosotros: ¡Niña!, ¿han venío éstos?, al mismo tiempo, que sin darse cuenta de los peces de colores del calderillo, les arreó un puntapié que fueron a enterrarse junto con el saco de hierba; quedando esparcidos y coleteando panza arriba, a todo lo largo y ancho del patio. Mis dos hermanos y Manolo El de Salaillos, se perdieron como rayos de su vista. Yo me quedé recogiendo, uno por uno, con todo dolor, mis peces de colores. 7 7 María “La Frasquitona” Los mecánicos de la Fábrica de San Isidro habían puesto en funcionamiento toda la maquinaria del azúcar, para comprobar el buen estado de ésta en la campaña que se aproximaba de la remolacha. Los ruidos de las poleas, los chirridos de los cojinetes, engrasadores, elevadores, transportadores de pulpa y limpieza de la remolacha a los silos, mezclados con los escapes de vapor y los aullidos lastimosos de los perros de los cortijos colindantes a la fábrica; se apeaban, para María La Frasquitona, en la estación del infierno. María La Frasquitona vivía en una casita en ruinas, donde quebraba el camino paralelo con la acequia gorda; un tramo comprendido entre la Fábrica de Alcohol y San Isidro. Aquí, en esta casita de aperos, se vino a vivir desde Granada con un hijo de pocos años y con Frasquito, el dueño de un tejar de ladrillos que vivía el hombre solo; para hacerle compañía. La vida de María, por estas tierras fértiles y humedas, era una vida de trasiego; compartida con su hijo, fruto de un amor frustrado en su juventud. La impetuosa mujer, aunque que le costó mucho adaptarse a las vicisitudes del campo, con el tiempo, se fue acostumbrando a esta vida hogareña y campestre; a pesar de sus inconvenientes respecto a luz, agua y medios económicos para la supervivencia. Madre e hijo vivían de la crianza de unos cuantos cerdos y aves de corral, al abrigo de estas cuatro paredes en ruina: las que en su día habían servido para guardar aperos y herramientas de trabajo de uno de los tejares más populares de esta zona baja del camino de La Bulleja. Para María, que la acequia de azúcar que pasaba a la vera de su casa se pusiera en marcha, era un verdadero alivio para la crianza de sus animales. Madre e hijo esperaban impacientes el comienzo de la campaña. Habían pasado la noche despiertos por el ruido molesto de la maquinaria y el aullido lastimoso de sus dos perros guardianes, queienes, temerosos ellos también por el chirrido acústico en sus oídos, arañaban insistentes la puerta de la vivienda para protegerse dentro. La presencia de este producto de pulpa melosa, mezcla de rabos de remolacha escapados de los silos y arrastrados por la corriente del agua de la acequia, tenían a madre e hijo en constante desvelo para alimentar a su ganado. Por estos meses de riguroso invierno, la Fábrica de San Isidro junto al Centro de Fermentación de Tabaco, eran las dos industrias granadinas de más prestigio de su Vega; con una plantilla aproximada de novecientos obreros, en su mayoría, del pueblo de Maracena. La campaña de recolección y elaboración en su mayor rendimiento duraba tanto en una como en la otra: aproximadamente, unos cuatro meses. El tiempo justo para las personas jornaleras que dependían del campo cuando en éste escaseaba más el trabajo. 7 8 Las grandes colas de carros de bueyes y vehículos de tracción mecánica, llenos hasta el cielo de sus redes de fardos y de la rica remolacha a granel de estas tierras, se cruzaban por carreteras y caminos rurales en busca de su destino. A estas colas interminables de carros y vehículos bien ornamentados, siempre había hombres expertos que acudían a las colas a mediar en la compra; antes de que el producto llegarse a su lugar de destino. Cuando la azucarera se ponía en funcionamiento, María La Frasquitona mandaba a su hijo sacar las redes que todos los años, por este tiempo, preparaban para retener la pulpa que corría alegre por la acequia; recién salida de las calderas a los desagües de aguas fecales. En esta faena se les iba cantidad de horas al día durante la campaña a madre e hijo. Después, con las mismas redes, la ponían a secar en una especie de empalizada amarrada a los árboles silvestres que rodeaban su vivienda. Un invento innovador del hijo que, posteriormente, se pondría al día por los vaqueros de la comarca de la Vega de Genil; como alimento extraordinario de su ganado vacuno. María hacía ya un tiempo que, por temor a las ratas y bichos de toda índole que acudían de todos los lugares (llevados por el olor fuerte a rancho cocido y cereales almacenados en tiempo de invierno), no dormía en su lecho. Dormía en una vieja arca de madera, asegurada su cierre por varios de sus goznes y uno o más candados, que en su día había servido al dueño del tejar para guardar las herramientas de mayor interés personal y donde, posteriormente, María guardaría el maíz de grano blanco que se cultivaba en la fincas del cortijo de Santa Rita. Cuando Frasquito cortó sus relaciones, porque le era imposible la convivencia con María, a ésta solo le quedó de él, como capital y recuerdo, la pequeña chabola de tablas y paja, su apodo y el arca de robusta madera de roble que a María le venía tan bien. Madre e hijo perdían las noches almacenando todo lo que pudieran traerse para su casa del campo. Niño y madre eran una sola persona a la hora de estudiar la forma más eficaz y segura para no ser descubiertos infraganti. Mientras el chiquillo vigilaba, escondido por acequias y balates, la presencia de un guarda o capataz o algún dueño de las fincas; su madre, metida hasta el cuello por las acequias, arramplaba con todo lo que se encontraba de utilidad; bien para almacenarlo o bien para salir del día adelante. Este comportamiento se había hecho tan patente en toda la zona afectada, que hasta los propios dueños lo tenían asumido ya; dejándoles hacer libremente o haciendo la vista gorda, para no tener un mal tropiezo con la impulsiva mujer y su hijo. De alguna manera, los propietarios también se veían beneficiados; porque estando ellos dos presentes, jamás se atrevería nadie de la barriada de Bobadilla a llevarse nada de estas tierras cercanas a su vivienda. La mayor preocupación para La Frasquitona era ahora el no poder dormir. Las ratas y los bichos largos que salían de la Acequia Gorda, colándose en su hábitat, y la convivencia con los recientes vecinos que colonizaron la barriada, la tenían toda la noche en vela. Los tres meses de verano era el tiempo más crucial para encerrar en su vivienda todo el suministro alimenticio necesario para ellos dos y la crianza de sus animales. A madre e hijo se les veía a todas horas metidos por las acequias con haces de paja y sacos apretados hasta el cuello de panochas y patatas, sin poder tirar del peso, camino de su vivienda. Por este tiempo, mi padre construía una choza de verano frente al cortijo de Fasio, para el cuido de las hortalizas que cultivaba en verano. Un lugar comprendido en el radio de acción de María y su hijo. Pronto se pusieron de acuerdo con mi hermano Manolito, que hacía de guarda de las hortalizas; por sus dotes de bondad y persuasión con el prójimo, llegando a tener una extrema amistad entre ellos de sinceridad y afecto, 7 9 de compartir las cosas de este mundo fuera de lo común. Después de ayudarles en los momentos de mayor apuro y advertirles dónde se encontraban los mejores frutos de verano, hizo también que María La Frasquitona visitara las capillas de las dos fábricas; animándola a ponerse en paz con Dios, como los demás feligreses del entorno de Bobadilla. Todos conocían bien los límites de La Frasquitona. En más de una ocasión se habían enfrentado a sangre y fuego con esta mujer impetuosa y desafiante, porque nadie segara un bocado de hierba cerca da su casa. Si alguno de ellos, sin conocer bien los redaños de María, la amenazaba con su hoz de media luna en alto para segar un palmo de hierba dentro de lo que ella consideraba de su pertenencia, se plantaba en mitad del camino en jarras diciéndoles: ¡Si lo hacéis, será por encima de mi cadáver! ¡Como yo me llamo María! (Por los meses de mayo y junio los frutos, con su fertilidad, alcanzaban su madurez; dejando las lindes y acequias en un estado difícil de transitar para los vaqueros que contaban con muchas cabezas de ganado vacuno que alimentar. Se las veían apuradas para hacer su carga. Optando como recurso para alimentar a su ganado, segar toda la franja de cardos cucos, malvas y “aramargos” que crecían a lo largo del camino que conducía la Acequia Gorda, paralelo a la casa de María). Ahora, metida en el arca, rezaba continuamente para que no le atacaran ni ratas ni bichos largos. Con la ayuda de su hijo, se habían inventado conectar la hoja de la puerta de entrada a la vivienda con el arca. Con este invento María podía dormir tranquila toda la noche, sin preocupaciones; porque, al menor movimiento de la puerta, la aldaba del arca se disparaba dando continuos golpes en el costado y María, como sonámbula, se ponía rápidamente en pie. En esta noche de ruidos de motores y escapes de vapor de la maquinaria de San Isidro, los dos perros guardianes, arañando sin césar, dejaron la puerta inutilizada. Todo el invento de la puerta conectada con la aldaba del arca, se vino al traste; y un huracán de gemidos y pesadillas se coló dentro del habitáculo. De los confines de medio mundo, venían para María, en su desfallecido sueño, vaqueros con sus carros de lanza y hoces con empuñadura de cuero; a hacer su carga de hierba para su ganado. En el arca, los dos perros habían logrado encontrar un hueco junto a su dueña. Seguían asustados, les brillaban los ojos como nunca y sentían miedo; a pesar de sentirse protegidos al calor del cuerpo de María dentro del arca. María, en cambio, sentía el sudor de los muertos que le corría por todo el cuerpo. Un vendaval se presentaba para ella: gritos de venganza, hoces en alto y guadañas incendiarias con intención de quemarla viva dentro del arca. Con ellos venía Frasquito, el dueño legitimo de la vivienda. También él traía su horca y guadaña con amenaza de muerte. La aldaba se había disparado en sus oídos y los cerdos escapados de sus pocilgas corrían gruñones por las acequias, sin rumbo fijo. Otros eran ensartados por las guadañas de los destructores a gritos de aniquilación y triunfo. Por los palos de la techumbre, las ratas en bandadas se deslizaban como vellones de paja ardiendo, buscando ellas también el refugio en el arca. La casa había sido tomada por Frasquito y los vaqueros, aprovechando el ruido de los motores y los silbidos de los vapores de las turbinas, mezcladas con el humo de las altas chimeneas de San Isidro, para quemar la vivienda de María La Frasquitona con ella dentro. En esta noche interminable de mal olores producidos por la puesta en marcha de la maquinaria, de ruidos, pesadillas y aullidos lastimosos de los perros; María y su hijo habían caído en un profundo sueño. Impulsiva, como siempre, María se levantó del arca 8 0 y, atolondrada, como pudo, llegó hasta la puerta y, de un certero golpe, puso el trasto de madera de par en par. En la puerta se encontraba mi hermano Manolito para acompañarle a misa primera de la mañana. Indeciso, sin saber qué hacer: si seguir aporreando la puerta como hasta ahora, o marchar él solo para la ermita. La salsa de un palomero La paloma, como ave doméstica, se encuentra extendida por todo el mundo. Las hay de todas las razas y colores, puesto que no tienen problema alguno para cruzarse entre sí. Desde la zurita común, que normalmente anida en las torres y catedrales, como la mensajera, la buchona granadina, la fantasía y la campesina, en algunos casos en pleno cautiverio. Todas ellas tienen algo en común, pero los entendidos las distinguen como a las personas de otra raza. Cada provincia o región tiene su estándar o planilla de clasificación de identidad de las mismas, según la raza que más prospere en su localidad. De esta manera, la paloma ya es conocida por los colombicultores entendidos; sus cualidades, características de raza y la procedencia exacta de su lugar de origen. Muchas de estas razas son identificadas por el lugar de donde proceden: el palomo valenciano, el buchón granadino, el jienense, el laudino sevillano, el marchenero, el pica, y un largo y amplio género de razas según la comunidad o provincia donde se engendra su cruce. Por poner un ejemplo, voy a dar paso a nuestro amigo Miguel Medina, apodado El Soto. Nadie mejor que él puede hablarnos del cruce de palomo buchón granadino: Es de pura lógica que para obtener buenos pichones hay que ser conscientes y tener mucha paciencia, porque la calidad viene con el tiempo y a base de eliminar muchos palomos que, siendo buenos ejemplares, no lo son para el recrío. Un aficionado adquiere una buena pareja de “buchones” y, como los ve con buena presencia y gran cabeza, pues a criar con ellos y a obtener buenos ejemplares se cree él. Cuando obtiene los primeros pichones ve que uno le sale feo de cuerpo y otro bonito, pero con el pico largo y recto, y volando con la cola cerrada y el cuello hacia abajo. La razón de este desaguisado es que la descendencia de dichos palomos es muy mala, o el padre es bueno pero la madre muy mala, o viceversa; así, abuelos, bisabuelos, etc. etc. ¿Cómo evitar ese desequilibrio? Primero hay que ir a un buen criador y observar que, por lo menos, el ochenta por ciento de sus palomas son de calidad. Y, al adquirir las palomas, informarse de quién es el padre, la madre y, a ser posible, sus abuelos. Que sean de distinta sangre. Si el macho es grande y con una gran cabeza, la hembra debe ser mediana y un poquito inferior en cabeza, o viceversa. Un setenta por ciento de los palomos de gran raza y volumen en el cuerpo tiende a volar con la cola cerrada, cuello hacia abajo y 8 1 muy rápidos; o sea, que no reman. Son condescendientes con sus antepasados: el “buchón granadino”. El macho o la hembra que sean más ligeros de cabeza y más bonitos de cuerpo, han de ser más elegantes arrullando en el vuelo. Ha salido a sus antepasados el “colillano”, que fue quien le dio figura y vuelo a nuestras palomas. Yo creo que todo está claro: emparejando un macho y una hembra de estas características, obtendréis un tanto por ciento muy elevado de buenas palomas. Debéis de tener en cuenta que la hembra aporta más que el macho, así que es imprescindible que ésta sea de gran calidad. Miguel Medina Segovia, “Sociedad Colombicultora Maracenense de Palomas Buchonas”. En 1987, coincidiendo con una exposición a celebrar de palomas de raza en la Casa de la Cultura de Maracena, tuve el honor de desplazarme con mi cartel anunciador de esta exposición (como concejal y, a la vez, secretario de la Sociedad Colombicultora Maracenense de Palomas Buchonas) a la casa de Antonio, El Rubio Mesilla. En mis manos llevaba el cartel anunciador del evento y una paloma de mi propiedad, de ciertas características no reconocidas por algunos palomeros del entorno de la afición que ponían en duda su procedencia. Antonio me recibió como siempre: lleno de humor y satisfacción por visitar su palomar. -¡Hoooola Paquito! ¿Qué te trae por aquí? Entra pa dentro y cierra la puerta, no valla a que se salgan los perros. -Vengo a traerte el cartel de la exposición que vamos a celebrar este año en la Casa de la Cultura -¿Y esa paloma que traes pa que es? -La traigo para que, de una vez, sepa Pepe “Melinches” que no es la que él cree. ¿Que no vale nada?, ¡mira qué par de ojos tiene más grandes y encendidos! ¿A que son bonicos?, ¿verdad? -Sí que tiene buen ojo -contestó “El Rubio” cogiéndola en sus manos- Ésta no es la que dice Pepe. Es más o menos, pero ésta no es. -Ponla por ahí, para que cuando venga se desengañe de una vez que no es la que él cree. ¡Esta lleva en mi casa por lo menos un año! –Ruido de coches pasando por la calle- ¿Te gusta el cartel? -¡Ay, coño!, ¿éste es el cartel de la exposición esa que vais a organizar este año? El Miguel el “Soto” ha estao hoy aquí para decírmelo también. Yo es que no estoy preparao pa meterme en esos jaleos que os traéis vusotros; ni estoy afederao ni metío en esos líos que después salen tos peleaos porque tos quieren que las suyas sean las mejores. Y agachándose para coger una paloma de unos casilleros a ras del suelo, dijo: Mira lo que tengo aquí, ¿te gusta este ejemplar? ¡Cógelo! ¡Mira qué par de ojos! Mira qué planta tiene este macho, ¿a que es bonico? Tómalo de una vez y te desengañas de lo que es un ejemplar de verdá. ¿Tengo palomas para la exposición esa o no? Hay una que anda por ahí que me quita el sueño. Espera que te la busque y verás lo que es güeno. -¡Fíjate en aquella! , le contesté yo. -¡Aquella!, dijo él señalándome otra. -No, la que tiene las narices y el pico engatillado. ¡Tienes palomas y huevos por todas partes! ¡Anda que no tienes ganado para exponer! -¡Yo qué sé?... pa que aluego le pongan faltas. 8 2 -¡Pero si es por libre el concurso!, ¿no estás viendo?, enseñándole de nuevo el cartel. -Bueno, si te empeñas, haremos lo que haga falta. ¡Mira qué palomo, mira qué palomo! -Como ese me diste en una ocasión otro igual. Y después me enamoré de otra y me la diste también. -Si quieres ésta que tengo en las manos, te la llevas también a tu casa. -¡No!, déjalo. -¡Pero si tengo muchas! ¿No ves lo que hay por tos laos? Y la comía está mu cara y las palomas están a la salía del empeleche, de feas, que no tienen apaño. -Si las soltaras, a lo mejor tendrías menos gastos y, al mismo, tiempo soltarían la pluma con más facilidad. -Yo, lo que hago ahora cuando tú te vayas es coger y abrirle las ventanas; y que se vallan toas a tomar por culo. Para cambiar de conversación: -¿Éstos son pichones todos sacados este año?, ¿cuántos tendrás? -¿Los “picas” y tos? ¡Uf, cualquiera los cuenta! -¿Los “picas” los tienes encerrados también? -¡No!,ésos los tengo a parte para que me críen. - La ultima que has vendido, ¿a quién ha sido? -Al “Soto”. Tres machos que se llevó y tres jembras. -¿Cuánto te pagó por ellas? -Es que no quiere que se lo diga a nadie. Una marraná: mil pesetas por los machos ...que estar to el año echándoles de comer pa ná, con lo que eso come; y las jembras se las di casi regalás. De nuevo el ruido de los coches por la calle y unos perros nerviosos ladrando. -¡Calla!, escucha... Ese ha parao en la puerta. ¿No sientes a las tres perras que se van hacer mixtos por salir de la cuadra? Tienen estos tres animales un olfato y un oío que te cagas. Se abre el portón y aparece un chiquillo gritando. -¡Papa!, ¡papa! -¿Quién es? ¡Que pase el que sea! -Soy yo ...que he venio. -¡Cucha! .“Bolito”,pasa hombre. Y no te acerques a las perras que éstas no conocen a nadie. ¡Mira qué macho! , enseñándole a “Bolito” un palomo que había sacado de un cajón. -¿Y ése qué macho es?, ¿el de “Carabina”? - las gallinas cacareando-. -Espérate, que como éstas se salgan y las vea “La Maruchi”, tenemos el día echao por alto. -¡Enciérralas bien pa to el día! -¿Qué te trae por aquí? -He venio yo al polígamo y me he dicho, voy a ver cómo está “ElRubio” y qué palomas ha sacao este año. ¿Aónde está esa jembra que dicen que tienes? -¿Ésa?, ésa ya no está a qui. La vendí a uno que vino de la Fuente. Por cierto, ¿y “El Chirreo” de la Fuente?, ¿por ónde anda? -¿”El Chirreo”?, pos ése es mejor perderlo de vista. Otra vez el chirrido agudo de la puerta con la visita de “Pipora” y “Melinches”, vecino este último y amigo de “Rubio”. -¿Vais a venir a la exposición?, dije yo aprovechando la ocasión para invitarlos. 8 3 -¡Espérate que lleguemos! -dijo Pepe “Melinches”- Nosotros no estamos afederaos, ¡vaya una leche!. -¿Y eso cómo coño es? ¿To el que quiera apuntarse puede ir? ,preguntó “Pipora”. -Cuando es un concurso a nivel nacional o provincial sólo participan los socios -le dije-, pero éste que organizamos es sólo local y puede exponer todo aquel que quiera llevar sus palomas; siempre y cuando avise a la sociedad organizadora con tiempo suficiente. Aquí está el cartel donde pone claro las bases del concurso, los días de la celebración y los premios. Rubio dirigiéndose a Pipora: - ¡Pasa pa dentro ,león, y no te quees ahí! -¿Qué tienes por ahí? -Aquí hay diez o doce ¿Dicen que vives en Albolote?, ¿no? Los perros ladrando donde estaban atados. Pepe “Melinches”: -¡Ahora le ha dao al “Rubio” por criar perros también! -¿A quién? -¿A quién va ser?: al “Rubio”. Que se ha vuelto loco con dos perras que tiene ahí encerrar lo más grande de finas; pero que los animalicos están pasando lo que no hay en los escritos, siempre atás. ¡Con lo que disfrutarían si de vez en cuando las soltara dándoles un paseo por el Zárate! -¿Y son finas? -¡Ya ves tú! , ¡dos perras que el Rubio no se merece! -¿Y se pueden ver? -Pregúntaselo a él. Él se hace una breva cuando alguien les echa un piropo a sus dos perras. -¡Rubio…! Te compro una perra -dijo Pipora. “El Rubio”, en su salsa, hablando con “Bolito”: -Mira qué paloma tengo en esa tablilla. -¿Cuála.... ésa?. -No, aquella que ves allí. Si ésa saliera fuera a volar verías tú lo que es bueno -¿Ésa la has sacao tú? -¡Claro! ¿Quién la va ha sacar? -¿Ésa tiene hijos? -Ésa se la compré al “Sebaica”, que se la vendió “El Niño Del Parque” por una copla de dinero. -Allí tengo yo una pichona tuya blanca que tiene mucha convejación! Pos..¡jum, jum!. -¡Queja que tendrás? ¡Como tó lo que te llevas de aquí! -¡Papa…! ¡ papa…! , otra vez el chiquillo entrando por el portón. -¡Rubio! ,¡ que te llama el Aurelio! (¿O éste no es...?) ,comentando “Bolito” para sí. -¡Rubio!, ¡cierra la puerta! ¡Éste es Juan Antonio, que se quiere apuntar ha pintar en la Casa de la Cultura! - ¿Le da arte? -dije yo. Y agregué: el que pinta muy bien es el niño de Mariano. -¡Mariano! ,¿Qué Mariano? -Tu vecino. -¡A mi no me hables de ése! –y con desazón por pertenecer yo a equipo de gobierno comunista, dijo: Ahora Paquito, ¡mi Juan Antonio se ha emperrao el chiquillo en hacer la Primera Comunión! -¿Quién? ,dijo “Bolito”. 8 4 -¡Éste! Se ha apuntao al Catecismo y le han dao ya tres premios. ¡Con lo que me enfán los curas! -¡No pasa ná!, ca uno es libre de hacer lo que quiera; después, cuando sea mayor, ya se lo quitará el solo por su cuenta. -dijo “Bolito”y agregó: ¿Te ha traío “El Chirreo” el pájaro de perdiz que te iba a traer? -¿Traer?, ¡ése no trae na!. ¡Trajo uno y se lo dio a Pepe! -¿Qué Pepe? -”Melinches” -bajando la voz- Tiene allí, en un bar, uno que lo quiere vender. -¡Qué lo venda!, ¡o que se lo meta por los güevos! Ya ves tú lo que medió por el palomo que se llevó: dos “zurriagas” .Y se ha cagao “El Chirreo” en to su palabra. -¡Ese se caga siempre! -Ya me da igual -¿Has visto el pichón que le vendiste a Pepe?, ¿ aquel blanco? ¿A que es una hembra? -¿Cuál?, ¿aquel tan espelustrao que te llevaste de casa de “Melinches” que no podía volar? -¡Vuela una jartá! Y tiene una cabeza y un pico desajerao. Ahí tienes el pae. -Porque este macho es así, ¡to lo que da es lo mismo de güeno! -¿Ése? Aquella que está en mi casa tiene mejor cabeza y mejor planta que éste. Otra vez yo con la propaganda del cartel de la exposición: -¿Vais a venir al concurso que celebramos en Navidad? “Pipora” echándole un vistazo al cartel: “25-26 y 27, exposición de machos nacidos desde el uno de Enero de 1987 a 1988. Los pichones se expondrán fuera de concurso. Habrá un apartado en la sala para todo aquel que quiera exponer por libre”. -¿En la Casa de la Cultura es esta vez? Allí he estao yo varias veces que había una exposición de lo que fuera, dijo “Bolito”.A esto contestó “Pipora”: -¡Las palomas maracolor que tengo desajerás de buenas! -¿No has sacao na tavía? -¡Saqué siete u ocho! -¿Y el pichón que me ibas a dar?, ¿pa cuándo? -¡Has ío por él?, ¡has ío por él? .¡Que te dije que había siete u ocho pichones!, ...¿has io más? -He io cincuenta… -Cincuenta por… la señal -bajando la voz porque había salido “La Maruchi”, mujer de “El Rubio” a tender en el patio. -Cincuenta veces nos hemos visto por ahí y no me has dicho ni pun. He criao siete u ocho y tós los he regalao, ¡tós! Salió na más un macho. Que diga Pepe. -¡Cucha! -dijo Pepe “Melinches” sin querer mezclarse en la conversación. -Le dije a Pepe: “escoge la que quieras”, y se la llevó; vino un muchacho de Albolote: coge la que te guste; vino otro a mi casa y dijo: “¡mira que palomas más bonicas!”, coge la que quieras. -¡“Bolito”!, tengo las mejores palomas de toa graná y la provincia; aunque tú no quieras. -¿Maracolores? -Sí. Maacolores. Sorprendido por su manera de expresarse, pregunté con voz baja a “Rubio”: ¿De qué pueblo es este hombre? 8 5 -¡De la Fuente!, se adelantó “Bolito”. “Pipora”: - De Fuente Vaqueros, de la vega ésa que se crían los pimientos y tomates. ¡No crían esta gente na más que pimientos allí! ¡Las palomas las tienen que criar los palomeros de verdad! - ¿Se crían allí buen material de hortaliza?, -pregunté yo con intención de apaciguar las cosas- porque aquí los pimientos… -¡Eso no lo saben éstos! – y siguiendo con su tema de las palomas- Voy a echar diez o doce a la calle y me voy a quear na más que con cinco machos volando, la blanca tuya y otra – dirigiéndose a “Rubio”. -“Pipora”: ¿A quién le has comprao las Maracolores? -Se las he comprao a Paco Cuadros: un Maacolor de Cuevas Del Campo que eso es un salcillo volando y postura. -¿Paco Cuadros?.... ¿Cuál le has comprao?, ¿el grande?, ¿el hermano de ése que tiene ahí Pepe? -¡Noo!, el hermano de ése que tiene ahí El Rubio! –dijo Pepe Melinches entrecortado. -No, no puede ser, no. -¿Quién te ha dicho que no? dijo Bolito. -Porque hermanos de ése no hay, ni hijos de ése tan poco. No no, no… Éste, se lo trajo Pepe y los otros, me los traje yo los dos. Los dos otros, uno fue una hembra que no se ahónde fue a parar y ése que hay ahí, cuando yo me traje las palomas, estaban chiquitillos, empezando a arrullar. - y dijo Pepe- Paco Cuadros se ha queao sin ninguno allí. La única hebra Maracolor que había era esa y una hermana. La hembra se la llevó Soler. -Tú no has visto, si quieres ver un palomo de verdad, alto, con buenos ojos, corto y garboso, con buena planta y arrullando como un pichón; y la paloma de Plácido que se la he comprao y la tengo allí también. El Rubio celebrando sus perros: ¡Esto es que no os gusta a vusotros! ¡Valen más las dos perras que toas las palomas que hay en Maracena y la provincia! -¿Las dos perras?, dame una. -¡In…! -Te cambio un palomo por una –dijo Bolito. -¡je…je…je…! -Mira El Rubio que risa le dá. ¡Eso es que está deseando venderlas! – dijo Pepe Melinches sonriendo. -Mira, eso, ahora mismo, es como el crío que hace gracia. Es la de tres o cuatro veces, con este domingo pasao, que las han llevao al monte y han levantáo más conejos y perdices que tós los perros viejos. ¡Ésta!. Sí, ésa. - ¡Es que son bonicas! – contestó Pipora. -Le mató a mi Alberto un conejo el otro día, ¡ésa!, ¡aquella!; y se lo trajo a las mismas manos”. -Bolito: Dos machos azules te doy ahora mismo por una de las dos. -¡Ay, mare mía, lo que es esto! – Acariciándolas y cogiéndolas con las dos manos a la altura de su cintura- ¡Ay, mare mía, lo que tengo yo aquí! -Dos, dos machos azules te doy ahora mismo por ésta. -¡Si esa di yo mil duros chiquitina! -Pos dos machos azules te doy yo ¡que me costaron en Pozo Halcón unas ocho mil pesetas ca uno! 8 6 -¡ja…ja…ja…! ¡Si esa perra vale hoy un capital! ¡Mírala, si no es por lo que eso valga! -¿No tienes ninguna hija de esa grande que tienes atá? –dijo “Pipora”metiendo salsa. -De esa no. -En Cuevas Del Campo, provincia de Jaén, me costaron... en Pozo Halcón me costaron ocho mil pesetas ca uno. Dos machos te doy por ésa. -Pipora: ¿Ésa es una podenca que estaba por ahí abandona o atá en un cortijo? -¡Que va hombre! ¡Ésa que ves ahí!, ¡ésa!, tiene el medallón amarillo en la provincia de graná. -¿La vieja? -Sí. Por eso la tengo atá, para que no se pierda. Tiene ahora catorce años y caza toavía como uno nuevo. ¡De eso, no hay que hablar! -¿Y el careto ónde está? -¡No me hables! El careto lo vendí en cuatro mil duros. -¡Cago en la mar. Vendes.... vendes, Rubio, ¡hasta el lucero del alba! -¡Lo mató “El Maroto”! -¿Pepillo Maroto lo mató?... ¿porqué? -Porque iba detrás de un conejo, le tiró al conejo y mató al perro. -¡Ehjú qué pollas! -Aquello, aquella que ves ahí hace asín (“El Rubio” imitando la postura del animal, haciendo gestos sorprendentes con manos y cara) ...hace así, moviendo el rabo; y si el conejo se despista un poco: lli… lli, lli… ¡ya lo ha pillao! ¡Es que no he visto na más lista que es el animal! ¡Aquélla! (señalando hacia donde el animal se encontraba recostada con las orejas de punta, atenta a las palabras y gestos de su amo). Bolito insistía: -Pos ya sabes que te doy dos azules por ésta. -¡Tú, y cualquiera que entienda de perros! -O un azul y un pichón blanco desajerao. Un pichón mío sacao de este año desajerao. -De esa perra no hay. Es que yo tuve la suerte, mira, tuve la suerte... tuve la suerte... -Ya sabes, un blanco y un azul te doy por la perra. -¿Y aónde me queo yo esta noche a dormir con el frío que hace? – mirando a su mujer de reojo riendo. -¿Onde te queas? -¡je…je…je…! ¡Una perra de esas quiere que le dé, Paquito! ¡Una perra quiere que le dé, Paquito! -¡Ja…ja…ja…!, la novia del Rubio ahora son las dos perras, dije yo. -¿Cuála de las tres te gusta?, que estoy dispuesto a hacerte un trato. -Me gusta ésa porque una vez yo, de jovencillo, tuve uno como ésa de ahí. Lo único es que el mío era careto de aquí (tapándose los pómulos con las manos). Bueno, ¿cuánto quieres por la perra? ¿Quieres ahora mismo los dos machos? -¿Pero a ti te gustan los perros? -¿A mi me gustan? -¿Tú crees que se puedan dar, Paquito? ¡ja…ja…ja! -Ésas es lástima separarlas -dije yo, sabiendo cómo “El Rubio” disfrutaba con los tratos y trapicheos de sus cosas. -¡Ajuh!, y cazan las dos juntas, las dos! ¡Y qué modo de echar conejos! ¡Ay… ay…ay…! 8 7 -¿Y tú también!, ¿no tienes tres?; por una de aquellas, ¡por aquella!, o por la mae. -Ésas van a Montefrío las tres. ¡Y eso que están echas polvo del atracón que le dieron el otro día en el monte cuando las llevaron! -Ésa le parece a tu primo Colasico, por su expresión y el color de ojos, le dije. -¡Ja…ja… ja…! -¿A qué vas a Montefrío? -Hoy tiene mi Alberto una montería. Y mañana, Dios mediante, va a cazar a los conejos y perdices. Hoy no puede llevarlas porque tiene una reala y va a cazar marranos jabalíes. Acto seguido, “Bolito” se salió a la calle sin decir nada, donde tenía su vehículo aparcado, y vino al instante con una pareja de palomos azules y un pichón blanco en sus manos. El trato estaba en marcha, a no ser por “Maruchi”, la mujer de “E Rubio” que intervino a punto: salió al encuentro de “Bolito” diciéndole a éste que no había trato que valga, que las dos perras estaban escrituradas a nombre de su hijo Alberto y no tenían precio alguno. El Rubio se partía de risa, diciéndome a mi: No ves, Paquito, ¡qué mujer tengo con más cojones! ¡Cualquiera le quita a “La Maruchi” dos perras como está ella también con los animales de su Alberto! Antonio, “El Rubio Mesilla”, es que era así: no hay ni habrá en el mundo entero un andaluz con más sex-appeal que él para establecer los tratos… La “Sociedad Colombicultora Maracenense de Palomas Buchonas” fue fundada en Enero de 1989 y está abierta a todas las razas de buchones. Si la idea os parece buena, o tenéis otra mejor, podéis escribir a: “Sociedad Maracenese”, Jacinto Benavente, 9º, 18200 Maracena (Granada). En el 1991 se celebró en la bella ciudad de Maracena, pegada a la no menos encantadora ciudad de Granada, el 1º Campeonato Nacional de Palomos de Raza. Los actos finales contaron con el presidente de la Federación Provincial de Granada: D. Evaristo Nievas Cabello. El Presidente de la Sociedad de Maracena: D. Miguel Medina Segovia. Y El Secretario de la Sociedad de Maracena: D. Francisco Ávila González. Los maraceneros, como personas abiertas y hospitalarias a lo largo de su historia, se han ganado la simpatía y confianza de todas aquellas personas que han elegido el pueblo de Maracena para vivir en él. Infinidad de veces se ha puesto de manifiesto su carácter, su ideología política y su acento fonético; como expresión y amor propio, para defender su idiosincrasia. Por los años cincuenta el maracenero gozaba de una popularidad a nivel general que traspasaba la frontera de España. Todo era debido a tres de sus especialidades más importantes: el tranvía “Chico”, que nos llevaba a la ciudad, el “Café de Zurita” y los bailes de San Joaquín. De aquí, parten casi todas las anécdotas, refranes, apodos y dichos más ocurrentes de los maraceneros. Fin 8 8 8 9