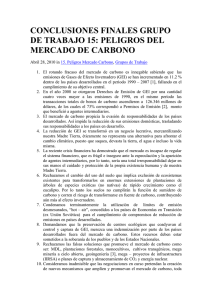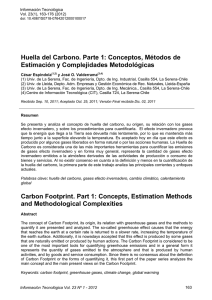10247
Anuncio
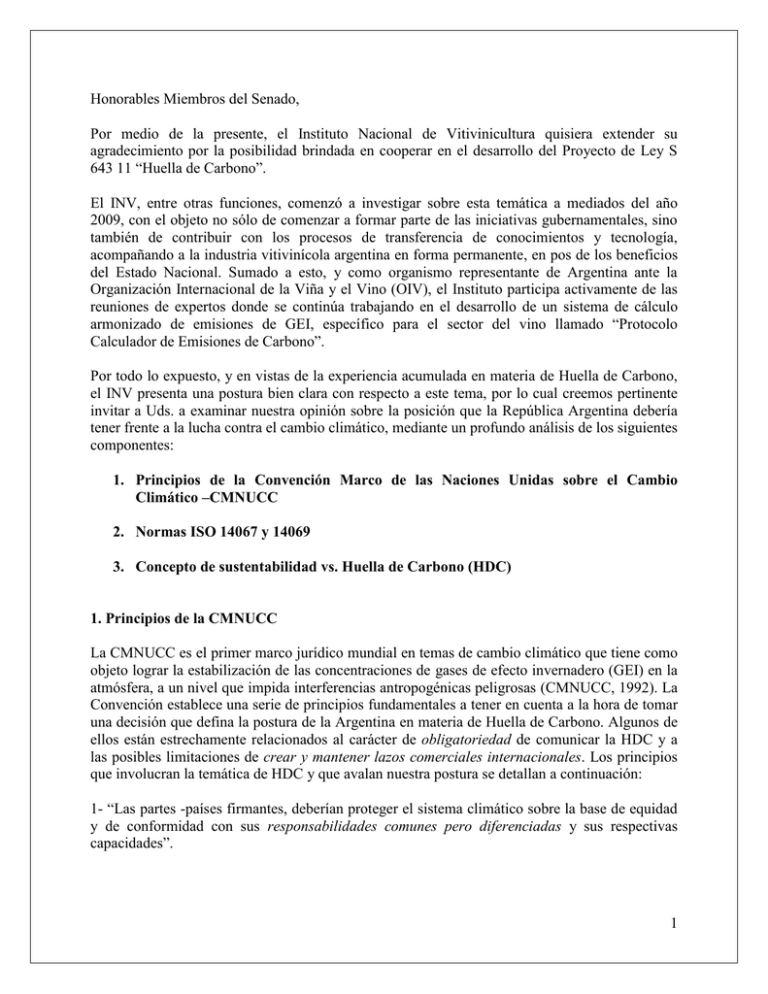
Honorables Miembros del Senado, Por medio de la presente, el Instituto Nacional de Vitivinicultura quisiera extender su agradecimiento por la posibilidad brindada en cooperar en el desarrollo del Proyecto de Ley S 643 11 “Huella de Carbono”. El INV, entre otras funciones, comenzó a investigar sobre esta temática a mediados del año 2009, con el objeto no sólo de comenzar a formar parte de las iniciativas gubernamentales, sino también de contribuir con los procesos de transferencia de conocimientos y tecnología, acompañando a la industria vitivinícola argentina en forma permanente, en pos de los beneficios del Estado Nacional. Sumado a esto, y como organismo representante de Argentina ante la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el Instituto participa activamente de las reuniones de expertos donde se continúa trabajando en el desarrollo de un sistema de cálculo armonizado de emisiones de GEI, específico para el sector del vino llamado “Protocolo Calculador de Emisiones de Carbono”. Por todo lo expuesto, y en vistas de la experiencia acumulada en materia de Huella de Carbono, el INV presenta una postura bien clara con respecto a este tema, por lo cual creemos pertinente invitar a Uds. a examinar nuestra opinión sobre la posición que la República Argentina debería tener frente a la lucha contra el cambio climático, mediante un profundo análisis de los siguientes componentes: 1. Principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –CMNUCC 2. Normas ISO 14067 y 14069 3. Concepto de sustentabilidad vs. Huella de Carbono (HDC) 1. Principios de la CMNUCC La CMNUCC es el primer marco jurídico mundial en temas de cambio climático que tiene como objeto lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas (CMNUCC, 1992). La Convención establece una serie de principios fundamentales a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión que defina la postura de la Argentina en materia de Huella de Carbono. Algunos de ellos están estrechamente relacionados al carácter de obligatoriedad de comunicar la HDC y a las posibles limitaciones de crear y mantener lazos comerciales internacionales. Los principios que involucran la temática de HDC y que avalan nuestra postura se detallan a continuación: 1- “Las partes -países firmantes, deberían proteger el sistema climático sobre la base de equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades”. 1 Comentario: Los países industrializados son los responsables de las mayores emisiones per cápita de GEI, y corresponden a los países del Anexo I de la Convención (Protocolo de Kioto, 1997). La Argentina –cuyas emisiones no superan los 4.6 tonCO2eq/cápita (Banco Mundial, 2007), no tiene obligación alguna de cuantificar sus emisiones. Por empezar, los países industrializados son reconocidos a través del Protocolo de Kioto como responsables principales del calentamiento del planeta, y son, paradójicamente los “demandantes” del etiquetado de HDC, siendo los países como Argentina quienes tienen que pagar el costo o subvencionar con este tipo de medidas a aquellos demandantes más contaminantes. Los países en desarrollo, quienes mayormente exportan sus productos al hemisferio norte, se encontrarían en desventaja frente a la producción de GEI tanto por tener un acceso dispar a tecnologías limpias, como por un alto impacto de emisiones de GEI correspondientes al transporte internacional de sus productos por estar situados a largas distancias de los centros de consumo, sólo por mencionar algunos ejemplos. De allí nace la disyuntiva entre el desarrollo limpio/ desarrollo sustentable no sólo ambiental sino también económico y social. 2- “…Deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las circunstancias especiales de los países en desarrollo…, que tendrían que soportar una carga anormal o desproporcionada en virtud de la Convención”, y “Las partes tienen derecho al desarrollo sostenible…tomando en cuenta que el crecimiento económico es esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático.” Comentario: Ambos principios priorizan las necesidades y el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, en base a lo cual, si Argentina cuenta con una agenda política en la cual prevalecen temas vinculados al desarrollo económico, el país no debería verse perjudicado de ninguna manera por no contemplar obligatoriamente la cuantificación ni comunicación de sus emisiones. Cabe aclarar que lo expuesto se fundamenta en base a que Argentina es un país no incluido en el Anexo I de la CMNUCC, cuyas emisiones de GEI no superan el 0.6%, comparado con EEUU o China, cuyas emisiones superan el 22% (World Resources Institute, Carbon Dioxide Information Analysis Center). 4- “La partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y desarrollo sostenibles de todas las Partes, particularmente los países en desarrollo…Las medidas adoptadas no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional.” Comentario: Este principio está netamente vinculado al anterior. La Argentina no debería tener acceso restringido de sus productos en el comercio internacional, ni estar supeditada a barreras para-arancelarias. A raíz de todo lo expuesto, este Organismo cree conveniente tener en cuenta estos principios y sus correspondientes interpretaciones a la hora de definir la postura de la República Argentina en materia de cambio climático canalizada en Huella de Carbono. 2 2. ISO 14067 y 14069 La UE, en especial el Reino Unido y Francia, así como EEUU, Australia y Nueva Zelanda, han sido los vanguardistas en cuanto al desarrollo e implementación de metodologías de cuantificación de GEI, siendo el PAS 2050 - 2060, el GHG Protocol, el Bilan Carbone, y las Normas ISO 14064 y 14065, los protocolos de cuantificación mayormente aceptados en los principales mercados mundiales. A partir de estas metodologías, empresas y consultoras han desarrollado un gran número de protocolos adaptables a actividades más específicas. Sin embargo a la fecha no se cuenta con un marco metodológico común y uniforme de mediciones de GEI lo que hace más difícil el proceso de adaptación no sólo de los países “demandados” sino de cada sector productivo en particular. Una potencial solución a la carencia de estandarización y veracidad de lo que se comunica la HDC, es el desarrollo de las Normas ISO 14067 y 14069, las cuales buscan reemplazar a todos aquellos protocolos de medición mayormente utilizados a nivel internacional. Actualmente ambas se encuentran en desarrollo y apuntan no sólo a la normalización mundial de la medición y comunicación de la HDC, sino también a la capacidad de dictaminar cuantificaciones comparables cuando se trata de productos correspondientes a una misma categoría (International Organization for Standarization). La ISO 14067 está inspirada en el PAS 2050, ya que también se basa en el Ciclo de Vida del Producto (LCA) pero además, como se mencionó anteriormente, introduce un conjunto de reglas definidas para un producto determinado: el concepto de PCR (Product Category Rule). El objetivo de la ISO 14067 es reemplazar el PAS 2050 y constituir una referencia a nivel internacional, incluyendo resultados comparables entre productos pertenecientes a una misma categoría –carencia del PAS 2050. La publicación de la Norma ISO 14067 está planeada para finales del 2011, y cubrirá la cuantificación de GEI, como así también la comunicación de los resultados de la Huella de Carbono aplicable a nivel mundial (CEPAL 2009). La Norma ISO 14069 apunta a precisar un nuevo estándar para la cuantificación del las emisiones de GEI de empresas y/o organizaciones, esto es a nivel corporativo. Su publicación también está prevista para el 2011. Por todo lo expuesto, está claro que en un futuro cercano se dispondrá de una herramienta calculadora de GEI reconocida internacionalmente, por lo cual no se cree necesario comenzar la engorrosa tarea de desarrollar un calculador de Huella de Carbono adaptado al Territorio Nacional Argentino. 3. Concepto de Sustentabilidad vs. Huella de Carbono El concepto actual de sustentabilidad, corresponde a la integración de la dimensión ambiental al desarrollo, concepción tradicionalmente ligada a una dimensión eminentemente social y económica (Informe Brundtland, 1987). En el contexto actual, en el que el medio ambiente está tomando protagonismo, la sustentabilidad está integrada por tres dimensiones: la económica, la social, y la ambiental (Cumbre de la Tierra, 1992). 3 La HDC abarca únicamente algunos aspectos de la sustentabilidad, razón por la cual un producto que comunica su HDC, no necesariamente refleja un carácter netamente sustentable. Por ejemplo, un producto puede comunicar bajas emisiones de GEI, pero en su elaboración no se ha tenido en cuenta el bienestar de los empleados de la empresa, o el producto no es un alimento sano (no tiene en cuenta la dimensión social); o quizás en su elaboración no se consideró el uso eficiente del agua (carencia de la dimensión ambiental). Asimismo, un producto puede haber disminuido las emisiones de GEI durante el proceso de elaboración, pero su uso o su desecho y etapas posteriores, produce mayores emisiones de GEI comparadas con las iniciales y/o las ya mitigadas (Vandernbergh et al., 2011): el consumidor también tiene responsabilidades con el medio ambiente. Existen numerosos indicadores de desarrollo sustentable (Stiglitz et al., 2009), por lo cual no es sencillo el comunicar ese carácter en un producto, sobre la base de tantas variables en juego. Sin embargo, en la industria vitivinícola, se ha desarrollado una herramienta de medición de las distintas prácticas vitivinícolas, en términos de sustentabilidad a lo largo de toda la cadena de valor del vino: los Códigos de Sustentabilidad Vitivinícolas. Los países pioneros en esta materia han sido Australia y Nueva Zelanda, seguidos por Sudáfrica, Estados Unidos, y finalmente Chile. Los códigos de sustentabilidad son un instrumento de medición para las diferentes prácticas sustentables contempladas dentro de los tres ejes de la sustentabilidad y cuyo objetivo principal es lograr armonizar los objetivos económicos, ecológicos y sociales, permitiendo una interacción equilibrada con el medio que nos rodea en todas sus dimensiones. Finalmente, y por todo lo expuesto, cabría avanzar con cautela en el manejo del concepto de HDC. El contar con una fórmula propia de cálculo de la HDC es una tarea engorrosa que lleva mucho tiempo y que no presenta ningún amparo legal internacional. Asimismo, se estaría actuando en contra de los principios de la CMNUCC, a favor de los países industrializados, responsables principales del aumento de concentraciones de GEI, y que son, paradójicamente los “demandantes” del etiquetado de HDC. Sin embargo creemos que como ejercicio técnico puede ser una buena herramienta que nos ayude a estar preparados a la hora de implementar la cuantificación de GEI de manera voluntaria. Estamos deseosos de que nuestros comentarios logren aportes positivos enriqueciendo e invitando a la reflexión en algunos de los puntos de este Proyecto de Ley, en pos de los beneficios de nuestro país. Estaremos a la espera de sus comentarios y lo saludamos muy atentamente, Ing. Agr. Carla Aruani Departamento de Estudios Enológicos y Sensoriales Instituto Nacional de Vitivinicultura Referencias Banco Mundial (2009). Indicadores del desarrollo mundial son una pauta de referencia en medio de la crisis. Comunicado de prensa N° 2009/316/DEC 4 Carbon Dioxide Information Analysis Center, http://cdiac.ornl.gov/ CEPAL (2009). Metodologías de cálculo de huella de carbono y sus potenciales implicaciones para América Latina. 51 pp. CMNUCC (1992). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Nueva York, 1992. 27pp. International Organization for Standarization, http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=14067&searchSubmit=Search&sort=rel&type=simple&pu blished=on Protocolo de Kioto (1997). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Naciones Unidas. 25pp. World Resources Institute, Climate Analysis Indicator Tool (CAIT) (2005), Navigating the Numbers: Greenhouse Gas Data and International Climate Policy. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), http://www.ipcc.ch/ Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J.P. (2009). Informe sobre la medición del Desarrollo Económico del Progreso Social”. 291 pp. www.stiglitz-sen-fitoussi.fr Bundtland, G.H. (1987). Informe “Our Common Future: Bundtland Report, Asamblea General , Organización de las Naciones Unidas, Agosto 1987. Vanderbergh, M.P., Dietz, T., Stern, P.C. (2001). Time to try carbon labelling. Nature Climate Change, Vol 1, Abril 2011. Macmillan Publishers Limited. 5