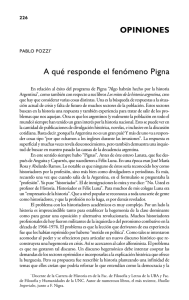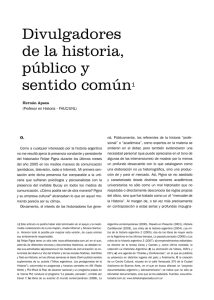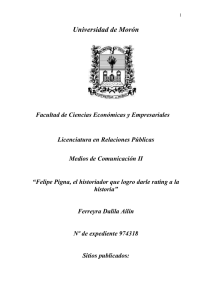Versiones del pasado - Página de la Cátedra UNESCO en Lectura y
Anuncio
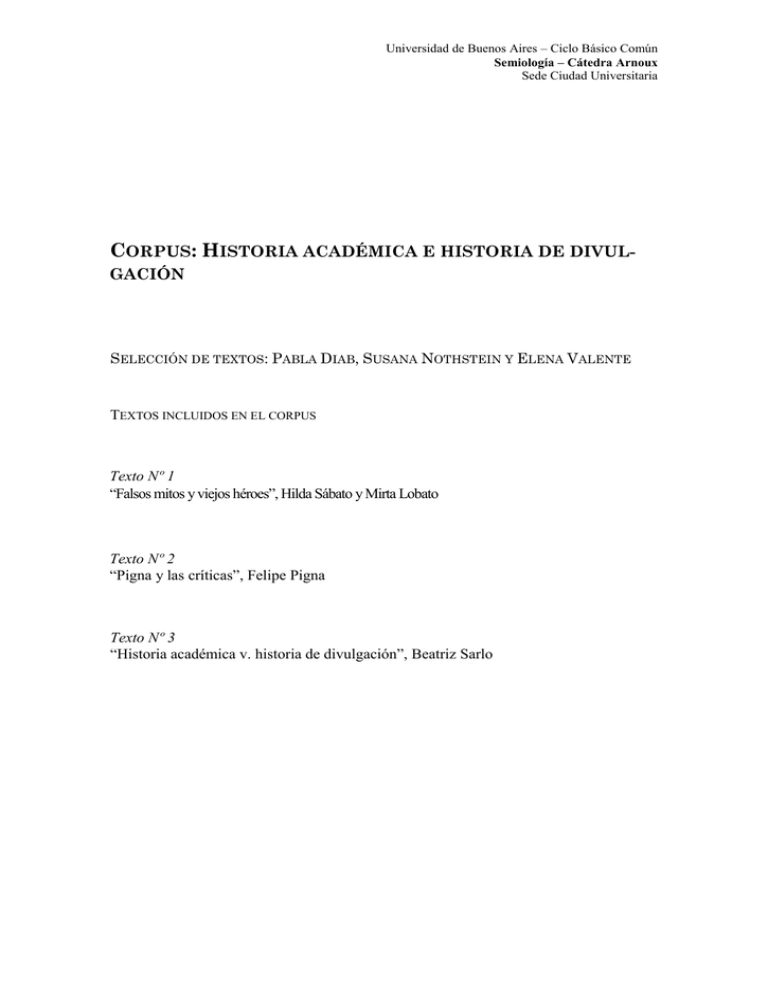
Universidad de Buenos Aires – Ciclo Básico Común Semiología – Cátedra Arnoux Sede Ciudad Universitaria CORPUS: HISTORIA ACADÉMICA E HISTORIA DE DIVULGACIÓN SELECCIÓN DE TEXTOS: PABLA DIAB, SUSANA NOTHSTEIN Y ELENA VALENTE TEXTOS INCLUIDOS EN EL CORPUS Texto Nº 1 “Falsos mitos y viejos héroes”, Hilda Sábato y Mirta Lobato Texto Nº 2 “Pigna y las críticas”, Felipe Pigna Texto Nº 3 “Historia académica v. historia de divulgación”, Beatriz Sarlo Universidad de Buenos Aires – Ciclo Básico Común Semiología – Cátedra Arnoux Sede Ciudad Universitaria Texto Nº 1 IDEAS: CRITICA FALSOS MITOS Y VIEJOS HÉROES Las historiadoras Hilda Sabato y Mirta Lobato analizan los programas de divulgación que realizaron Mario Pergolini y Felipe Pigna en Canal 13. Aquí concluyen: "Un producto reaccionario que desalienta la reflexión". _____________________________ Hilda Sabato y Mirta Z. Lobato “Vivimos rodeados de mentiras": dice Mario Pergolini a poco de iniciarse el primer capítulo del programa especial Algo habrán hecho por la historia argentina, que fue emitido por Canal 13. Junto a Pergolini, Felipe Pigna asumió el papel de quien habría de revelar las verdades que, según se desprende del diálogo, nos han sido hasta ahora ocultadas o escatimadas a los argentinos. A lo largo de cuatro emisiones, Pergolini y Pigna dialogaron sobre el pasado, comenzando por las invasiones inglesas de 1806 y 1807, para terminar (aunque prometen una nueva serie) a mediados del siglo XIX, con la caída de Rosas y la muerte de San Martín en Francia. El programa constituye una novedad para la televisión abierta local, pues aunque la práctica de contar la historia utilizando medios audiovisuales no es nueva, hasta ahora no habíamos tenido una producción de esta envergadura que es bastante frecuente en otros países. Por ello y por su repercusión mediática, ofrece una oportunidad para discutir no sólo sobre nuestro pasado sino sobre cómo se narra aquí la historia. ¿Qué historia nos cuenta este programa y cómo la cuenta? De la mano del maestro —Pigna— y el alumno —Pergolini— Algo habrán hecho… hace un recorrido cronológico y estructura un relato en torno de algunos ejes: * La historia tal como se ha contado hasta ahora es una tergiversación de la verdad, que este programa se propone develar. * Nada ha cambiado en nuestra historia por lo que nuestro presente puede leerse directamente a partir del pasado y viceversa. "La Argentina es siempre la Argentina" dice, hacia el final, el alumno después de aprender lo que le ha enseñado su maestro. Por lo tanto, todo lo ocurrido se interpreta en clave del presente. * Esa historia es la de la lucha entre los buenos y los malos. Los protagonistas son los grandes nombres: los buenos son los héroes o patriotas, que son virtuosos sin matices ni atenuantes a lo largo de todas sus vidas (con San Martín a la cabeza) y los malos son "los de siempre" y se distinguen por ser enteramente corruptos y traidores. El pasado se reduce a una sucesión de hechos (no muy diferente de las efemérides escolares) que se identifican con las acciones de esos hombres importantes que definen el destino argentino. Hoy como ayer, el mal siempre triunfa sobre el bien, pero los buenos insisten y la historia vuelve a empezar. * También hay un "pueblo", que aparece mencionado aquí y allá, siempre de manera genérica (el pueblo es uno y homogéneo) y del lado de los buenos. * La Argentina existe desde siempre: se habla de la nación, del estado nacional y de los argentinos como entidades eternas. Con estos ejes no muy novedosos, el programa propone un formato innovador. Maestro y alumno van hacia el pasado, y mientras dialogan, hablan con los personajes y se identifican con sus temores y ansiedades. Las escenas combinan cuadros del presente (Pigna y Pergolini en Londres, París, Rosario, la campaña de Buenos Aires) con otras que ficcionalizan algunos hechos narrados (batallas, asambleas, fusilamientos) siempre con los grandes personajes en primer plano y con la ocasional intrusión de Pigna y Pergolini como observadores participantes. Hay un 1 Universidad de Buenos Aires – Ciclo Básico Común Semiología – Cátedra Arnoux Sede Ciudad Universitaria importante despliegue de mapas, croquis y dibujos; en cambio, es muy escaso el uso de material documental a pesar de su existencia y disponibilidad. Así, esta propuesta tiene limitaciones importantes. El guión prescinde de algunos de los elementos clave de un relato cinematográfico, tales como la consistencia y el crescendo narrativo. Aquí, las cartas están echadas desde el primer cuadro; todo el resto es una mera confirmación de lo que sabemos de antemano. Los interrogantes son sólo retóricos, pues la respuesta ya se conoce. Por caso: frente a las sucesivas campañas militares encabezadas por Manuel Belgrano, Pergolini es categórico: "A esta altura ya no tenemos dudas: en Buenos Aires a Belgrano lo odiaban" —sin preguntarse quién, por qué, ni cómo un hombre como él encaraba y aceptaba sin más esos destinos—, a lo que Pigna responde: "No te quepa duda". Dudas es lo que no hay en este relato; esa ausencia achata el diálogo y simplifica la historia. El acartonamiento de la conversación en que el maestro recita largos párrafos a un alumno que repite, acota, y "aprende" las lecciones de la historia se acompaña con su opuesto: los guiños constantes, cómplices y prejuiciosos entre los dos amigos, que a su vez extienden a los televidentes. Por ejemplo, cuando aparece la caricaturesca figura de un militar brasileño amenazando con la guerra (allá por 1826), Pergolini espeta "¿Qué dice el brasuca?" Las puestas en escena de eventos específicos abundan en detalles inverosímiles, como los cuadros de batalla con soldados impecablemente vestidos, el parlamento de Castelli ante el fusilamiento de Liniers, el capitán del barco envenenando a Moreno (presentado como verdad indiscutible, cuyas pruebas —claro— no existen), o la grotesca dramatización del cabildo abierto del 22 de mayo. El material de archivo, el despliegue gráfico y las escenas ficcionalizadas no cumplen otro papel que ilustrar las palabras. Son como estampitas destinadas a meter por los ojos lo que ya se está diciendo en el diálogo. Si estos son los problemas de un formato que prometía otra cosa, los que presenta a la interpretación histórica son aún más serios. Uno. El programa reitera y refuerza las visiones más patrioteras de la historia argentina. Retoma las figuras de los héroes más rancios del panteón nacional y las versiones más esencialistas de la nacionalidad argentina. Como en las tradicionales historietas de Billiken, se comienza con las invasiones inglesas, que sirven para denostar a los ingleses (de allí en más serán villanos de la película), para mostrar desde la primera escena al primero de los corruptos (Sobremonte, en una escena desopilante por lo inverosímil) y para hablar ya de los buenos por venir, sobre todo Belgrano. Esta figura aparece en el primer plano de la historia de la revolución, cuyo tratamiento es réplica de los relatos escolares, con los "patriotas" a la cabeza. Todas las incertidumbres y turbulencias de la época revolucionaria quedan subsumidas en un cuentito ejemplar. En un segundo momento, cuando "la Argentina parecía un sueño a punto de morir… un hombre avanzaba en silencio…" para enfrentar "al imperio, a la traición y a su propio destino de héroe": San Martín. El tratamiento de su figura recorre varios programas, pero desde la primera escena resulta indiscutible: estamos frente al virtuoso total. No hay, sin embargo, explicación o interrogante alguno acerca del porqué de su virtud y sus benéficas acciones (los héroes no se explican: SON). Sólo sabemos que él luchaba y luchaba, mientras sus enemigos acérrimos buscaban su destrucción. Aquí, un nuevo villano ocupa la escena: "Buenos Aires", antes cuna de la revolución pero de pronto nido de todos los males y los malos. La contrafigura más importante de San Martín es Bernardino Rivadavia. Sus iniciativas de cambio son ridiculizadas como "cabalgata modernizadora que no se detiene ante nada" y mientras en pantalla se enumeran sin comentarios sus obras (la creación de la UBA, el Museo Histórico Nacional, la Caja de Ahorro, entre muchas otras) por otro lado se lo sindica como corrupto y coimero, pero —de nuevo— no hay intentos por explicar ni al personaje ni a su época. Lo que 2 Universidad de Buenos Aires – Ciclo Básico Común Semiología – Cátedra Arnoux Sede Ciudad Universitaria sigue es más de lo mismo: Lavalle es malo/tonto, Dorrego es buenísimo, Rosas es astuto y cruel, pero está con la soberanía nacional, y hasta se vuelve sobre la ya remanida (y demolida) imagen de "la anarquía" de los años 20. Una historia maniquea, sin matices y que poco innova sobre esa historia "oficial" que pretende cuestionar. Dos. El programa remite a una forma muy tradicional de escribir la historia. Algo habrán hecho… se acerca al pasado ignorando toda la historiografía de los últimos cincuenta años. No hay ningún intento por analizar procesos ni estructuras. Los hechos se suceden por obra y gracia de héroes y antihéroes. En segundo lugar, no se atiende a ninguna de las dimensiones del pasado que hoy constituyen la materia principal de los historiadores en todo el mundo: lo social, la economía, la vida política, el mundo de las representaciones y la cultura. Si de vez en cuando se introduce alguna mención que supone una referencia a un actor social o político ("la oligarquía", "el pueblo", "los caudillos", "los estancieros"), no se hace ningún esfuerzo por ubicarlos en el tiempo, describir sus características o analizar sus transformaciones. Y no es que la historiografía argentina carezca de estudios sobre esos temas: los hay, de diversas orientaciones, y podrían haber servido para introducir una visión menos estereotipada de nuestro pasado. En tercer lugar, en esta visión la historia es cosa de hombres. No sólo las mujeres no aparecen como protagonistas, sino que las referencias a ellas son a la vez prejuiciosas ("¡Qué bagarto!" dice Pergolini frente a la imagen de una mujer que no conoce; "No, pará —lo instruye Pigna— que ésa es Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas") y equivocadas. Así, de las tertulias se dice que servían "para que las familias engancharan a sus hijas con algún doctor o militar soltero", mientras que los varones participaban —como verdaderos hombres— de las tertulias revolucionarias. Se ignora todo lo escrito sobre esas formas de sociabilidad donde la mujer cumplía importantes roles. Tres. Para acomodar la realidad a su versión del pasado, el programa incluye omisiones, errores, anacronismos y tergiversaciones sobre hechos que son conocidos y han sido largamente analizados. Apenas algunos ejemplos: el rol revolucionario de Saavedra y de las milicias que él comandaba queda totalmente desdibujado, pues entraría en contradicción con su imagen de antihéroe (frente a Moreno); se tergiversa el lugar de Gran Bretaña en las guerras de independencia (sólo se habla de presiones que habría ejercido ese país contra la "voluntad independentista" y no de las conocidas actuaciones en sentido inverso); se reducen los conflictos entre unitarios y federales a la disputa por las rentas de aduana; se distorsiona la historia del sufragio, pues al presentar ese tema para la coyuntura de 1820/21 y el ministerio de Rivadavia —"el malo"— se omite toda referencia concreta a la ley de 1821 que estableció el voto activo para todos los varones adultos libres; en cambio se pasan dos imágenes: la primera refiere a un discurso pronunciado por Dorrego —"el bueno"— cinco años más tarde y la segunda teatraliza una escena de comicios inverosímil según los estudios actuales sobre elecciones. Cuatro. El programa aplana el pasado, lo simplifica y lo equipara al presente, sin preguntarse por las diferencias y cambios que atravesó la sociedad argentina en dos siglos. Para subrayar las continuidades y mostrar que todo es lo mismo, utiliza un recurso de manera reiterada: en el relato del siglo XIX inserta imágenes del pasado reciente para forzar así la identificación entre aquella historia y los traumáticos sucesos de los últimos treinta años. Cuando el cadáver de Moreno es arrojado al agua (como se hizo durante siglos con todos los muertos en alta mar), Pergolini y Pigna reflexionan en la costanera del Río de la Plata y una voz en off acota: "Era el comienzo de una oscura tradición argentina", refiriéndose a la práctica criminal de la última dictadura militar, de arrojar a ese río los cuerpos de detenidos-desaparecidos. Cuando se menciona el 24 de marzo como fecha de inicio del Congreso de Tucumán, se da este intercambio: Pergolini: —¡Un 24 de marzo! Pigna: —Pero por aquel entonces esa fecha no tenía la connotación tan nefasta que tiene hoy en día. 3 Universidad de Buenos Aires – Ciclo Básico Común Semiología – Cátedra Arnoux Sede Ciudad Universitaria Esta modalidad se exacerba en la referencia a la ley de amnistía de Rivadavia ("ley del olvido") pues, con ignorancia absoluta de cómo funcionaba entonces la vida política y las instituciones, se la equipara a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de 1987 y al indulto a los militares de la última dictadura, y se incluye, de manera anacrónica, una larga escena con imágenes de las protestas frente a esas medidas encabezadas por los organismos de derechos humanos. Algo equivalente ocurre con el levantamiento de Lavalle (un levantamiento entre muchos otros) al que se sindica como "el primer golpe de estado de la historia argentina". Estas operaciones no son inocuas. No sólo obstaculizan cualquier intento de pensar el pasado en sus propios términos sino que mitigan los problemas del presente. En efecto, si todo siempre fue igual, si la Argentina desde sus orígenes más remotos tuvo golpes de estado, desaparecidos, militares asesinos e indultos, entonces los crímenes recientes sólo son un eslabón más de una larga cadena y sus responsables pueden lavar sus culpas en el altar de una historia siempre igual a sí misma. Más que derribar mitos y develar verdades, como pretende el programa en sintonía con la apuesta más general de divulgación histórica liderada por Pigna, Algo habrán hecho… funciona retomando y consolidando viejos mitos de la historia argentina. Y si aquel "vivimos rodeados de mentiras" se presenta como una promesa inicial de crítica profunda, al uniformar el punto de partida y de observación, termina por ofrecer un producto reaccionario, que impide la interrogación, deslegitima el debate y desalienta la reflexión, tanto sobre el pasado como sobre nuestro más cercano e igualmente complejo presente. En Ñ, 31/12/2005 Texto Nº 2 DEBATE PIGNA Y LAS CRÍTICAS En el número pasado, dos historiadoras criticaron el programa Algo habrán hecho… como “reaccionario”. Felipe Pigna rechaza aquí esa crítica por su “falta de rigor” y su origen “académico”. Felipe Pigna En el n.° 118 de Ñ se publicó una crítica de Mirta Lobato e Hilda Sábato, bajo el título "Falsos mitos y viejos héroes"; y la habitualmente seria revista Ñ colocó en tapa la insólita llamada "Impugnan cómo cuenta Pigna la historia". El lector se habrá preguntado quiénes impugnan. ¿El universo todo, el mundo académico? La respuesta en páginas interiores: dos señoras "académicas" muy enojadas, tanto como Luis Alberto Romero, Mariano Grondona y Radio 10, con el programa Algo habrán hecho, al que califican entre otras cosas de "reaccionario" y de falto de rigor. Justamente lo que le falta a la nota de Lobato-Sábato es rigor, un rigor mínimo, ya que hubiera alcanzado con que se sentaran cuatro horas frente a un televisor para ver los cuatro capítulos de Algo habrán hecho como hicieron más de 2 millones de personas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y otros tantos millones en el interior. La falta de rigor se pone en evidencia en los siguientes párrafos de la nota de Lobato-Sábato: “El programa reitera y refuerza las versiones más patrioteras de la historia argentina. Retoma las figuras de los héroes más rancios del panteón nacional”. No hace falta aclarar que el programa hace todo lo contrario, pero en cuanto a “los más rancios”, me parece un agravio gratuito para Mariano Moreno, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, José Gervasio Artigas, Martín Güemes y José de San Martín, entre otros, sobre todo porque el diccionario define la palabra rancio como “en mal estado” y “como antiguo, pasado de moda”. 4 Universidad de Buenos Aires – Ciclo Básico Común Semiología – Cátedra Arnoux Sede Ciudad Universitaria Dicen nuestras críticas, al borde de un ataque de nervios: “No hay ningún intento por analizar procesos ni estructuras”. (...) “lo social, la economía, la vida política, el mundo de las representaciones y la cultura. Si de vez en cuando –conceden– se introduce alguna mención que supone alguna referencia a un actor social o político (la oligarquía, el pueblo, los caudillos, los estancieros) no se hace ningún esfuerzo por ubicarlos en el tiempo, describir sus características o analizar sus transformaciones”. Absolutamente falso. En los cuatro capítulos dedicamos extensos diálogos y recursos audiovisuales a explicar la conformación de la burguesía terrateniente como clase dirigente y las dificultades para transformar esa supremacía en hegemonía, las características de la apropiación de la tierra pública en pocas manos y la proletarización de las masas rurales. Se explicó muy gráficamente el funcionamiento de la Argentina agro-exportadora, con su secuela de beneficiarios y excluidos. Hay permanentes y abundantes referencias a la cultura, “al mundo de las representaciones”, y al contexto mundial. El programa explicó, como nunca antes se había hecho en la televisión abierta nacional, las vinculaciones de los poderes locales con las potencias de la época, los pormenores del origen de la tristemente célebre y perdurable deuda externa argentina. La crítica, de una simplicidad que por momentos lleva a la hilaridad, estampa en uno de sus pasajes: ”Se distorsiona la historia del sufragio, pues al presentar ese tema para la coyuntura 1820-21 y el ministerio de Rivadavia –el malo– se omite toda referencia a la ley 1821 que estableció el voto activo para todos los adultos varones libres”. Falso. No sólo no se omite, sino que se subraya en un diálogo la Ley de Rivadavia como claramente progresista a lo que se agrega lo que omiten Sábato-Lobato en su libro Pueblo y política (ediciones Claves para Todos), de reciente publicación: “La condición del hombre libre podía implicar la exclusión no sólo de los esclavos () sino también de quienes fueran considerados dependientes en el plano social”. Y ante esto surgió el planteo de Dorrego, que no era “bueno” como dicen las autoras sino un gobernante comprometido y coherente con sus ideas, quien dijo entonces: “La razón que ha impulsado a la Comisión a privar del voto activo a los domésticos a sueldo y jornaleros es la falta de libertad, que supone en ellos la falta de capacidad. ¿Y qué es lo que resulta de aquí? Una aristocracia, la más terrible, porque es la aristocracia del dinero. Y desde que esto se sostenga se echa por tierra el sistema representativo, que fija su base sobre la igualdad de los derechos”. Ése es el fragmento de discurso que incluimos y que tanto molestó a las autoras. Las autoras devenidas en críticas cinematográficas se quejan: “El guión prescinde de los elementos clave de un relato cinematográfico, tales como la consistencia y el crescendo narrativo. Aquí, las cartas están echadas desde el primer cuadro; todo el resto es mera confirmación de los que sabemos de antemano”. Efectivamente el guión prescinde de los elementos clave de un relato cinematográfico, sencilla y evidentemente porque se trata de un relato televisivo. Las autoras piden un crescendo, lógica demanda de un guión de ficción, pero absurda en un guión histórico donde efectivamente la historia está escrita y muy conocida. Sería un ejercicio interesante para estudiantes de guión imaginar el crescendo de los procesos sociales, los actores sociales y del mundo de las representaciones. El mundo del séptimo arte se está perdiendo algo grande no dándole el lugar que merecen Lobato-Sábato. Finalmente, las mismas que piden lenguaje cinematográfico, consistencia y crescendo critican la metáfora, recurso común a la TV, al cine y a las artes audiovisuales en general. No soportan que usemos la metáfora para referirnos al asesinato de Mariano Moreno; no soportan que cuando mencionamos que el 24 de marzo es una fecha maldita y que afortunadamente en 1816, cuando se inauguró el Congreso de Tucumán, no tenía connotaciones nefastas. No sé para ustedes señora, pero para mí el 24 de marzo es una fecha lamentablemente inolvidable. Lobato-Sábato se enojan porque cuando hablamos de la Ley de Amnistía de su –a esta altura a no dudarlo– bienamado Rivadavia, decimos que fue el inicio de una triste serie de perdones y pasaportes a la impunidad. 5 Universidad de Buenos Aires – Ciclo Básico Común Semiología – Cátedra Arnoux Sede Ciudad Universitaria Quisiera terminar agradeciendo que dos autoras tan comprometidas con la difusión y el conocimiento del pasado nacional, se hayan ocupado de un humilde, popular y reaccionario programa de televisión, abandonando por un momento sus sesudas ocupaciones académicas. En: Ñ, 07/01/06 Texto Nº 3 Versiones del pasado HISTORIA ACADÉMICA V. HISTORIA DE DIVULGACIÓN La primera, atenta a la metodología no ha podido interesar a un público amplio; la segunda, tiene grandes éxitos de venta, pero cae a menudo en una elaboración simplista de la vida nacional Beatrriz Sarlo Los modos populares de la historia ofrecen respuestas a la inseguridad perturbadora que provoca el pasado en ausencia de un principio explicativo fuerte y general. Cuentan historias de uso público, exitosas porque han hecho crisis las versiones enseñadas antes por la escuela, que hoy no está en condiciones de inculcar ningún panteón nacional. Los historiadores profesionales desconfían de las explicaciones de la historia elaborada lejos de la academia, critican con razón su debilidad metodológica y su descuido por las formas aceptadas de reconstruir, probar y argumentar. Por cierto, hay una competencia entre versiones sencillamente compactas del pasado, propuestas por quienes incluso pueden apropiarse de los resultados de la historia académica, y la historia monográfica que los profesionales escriben respetando, a veces hasta el aburrimiento, las reglas del arte. La belicosidad entre historias de circulación masiva e historias profesionales es inevitable, respetando, a veces hasta el aburrimiento, las reglas del arte. La belicosidad entre historias de circulación masiva e historias profesionales es inevitable, sobre todo cuando la historia profesional se muestra especialmente incapaz de proporcionar un gran relato de interés público. Y si un historiador académico ofrece algún texto de circulación más extendida, es probable que los profesionales sientan desconfianza, completando así un círculo que los deja encerrados en el mundo de los especialistas. La historia pública masiva hoy circula en los grandes medios de comunicación y sus expansiones en la industria editorial. Pero las historias populares son, por supuesto, anteriores a estos discursos mediáticos. Hay modos "espontáneos" para pensar el pasado, esquemas entretejidos tan profundamente en la cultura que funcionan por default. El tópico de la "edad de oro", que se expande desde el mundo mediterráneo clásico hasta llegar al Martín Fierro criollo, es, para la cultura occidental, probablemente el más poderoso. La nostalgia La edad dorada es figuración que se apoya en la disconformidad respecto del presente. Es su contrapunto utópico: no un pasado realmente acaecido, aunque puede alimentarse con la rememoración de experiencias y prácticas pretéritas o con la creencia de que esa memoria es memoria de algo y no pura invención. Como tiempo imaginario caracterizado por la diferencia, la edad de oro permite pensar que las cosas, si antes fueron diferentes, pueden cambiar una vez más. Contrasta con el presente y abre la posibilidad de un retorno. Recuerda las promesas incumplidas y sostiene que "antes" es mejor que "ahora". Sus versiones más fuertes proponen una teodicea de la decadencia. Es curioso, pero el tópico de la edad dorada coexiste con otro que se le opone: la repetición inevitable de hechos injustos o desdichados "que fueron siempre así". La repetición es un recur- 6 Universidad de Buenos Aires – Ciclo Básico Común Semiología – Cátedra Arnoux Sede Ciudad Universitaria so de inteligibilidad, porque lo nuevo y lo desconocido se explican según condiciones que se cree conocer bien, estableciendo una comparación implícita, gobernada por la analogía de lo diferente y lo conocido. Lo que todavía no se entiende porque acaba de suceder es iluminado por un "historicismo" espontáneo y escéptico que identifica lo nuevo con lo viejo. El modo nostálgico se fortalece también por la afectividad de una rememoración en la que la juventud, la edad dorada del sujeto, coincide imaginariamente con aquellos tiempos mejores. Memorias y autobiografías abren estos pequeños escenarios privados. Cuando escribió: "Tenía veinte años. Que nadie venga a decirme que ésa es la mejor época de la vida", Paul Nizan se rebelaba contra una vieja mitología según la cual las edades de la vida forman una secuencia que tanto la literatura como las artes plásticas han representado como primavera, verano, otoño e invierno. Esta alegoría se sostiene en un esquema arquetípico fuerte, que muchos han considerado transcultural, pero que sin duda está en la base de una configuración occidental del tiempo como relato de una floración, una cosecha y una decadencia. Este esquema, que pudo animar representaciones literarias y críticas desde Hesíodo a Northrop Frye, funciona también de modo más modesto en las mitologías contemporáneas, que se contraponen a una experiencia frustrante y a un deseo insatisfecho. El modo nostálgico es arcaico y arcaizante. Cuando se trata de conocer y explicar el pasado muestra, como el milenarismo (ver recuadro), la espléndida opacidad del mito. Las historias de circulación masiva son, en comparación, versiones modernas que se ofrecen cuando es preciso cerrar sentidos sobre los hechos del pasado y articularlos en una explicación suficiente y simple cuya verdad se decide por el veredicto del público de la industria cultural para el que se escriben. No se validan por las reglas de la disciplina sino por las de la mayoría (dicho crudamente: rating o cantidad de ejemplares). Esto, como en el caso del arte, pone al desnudo la tensión que la democracia no resuelve, en la medida en que el juicio de una mayoría no es, en todos los casos, el mejor juicio posible. Lo que funda la república democrática puede ser insuficiente u hostil para el conocimiento o la estética. Como la dimensión simbólica de las sociedades en que vivimos está organizada por el mercado, los criterios son el éxito y la puesta en línea con el sentido común de los consumidores. La historia académica puede experimentar una especie de envidia rencorosa frente a las historias masivas de la industria cultural. En esa competencia, la historia académica pierde por razones de método (no puede decir cualquier cosa ni puede presentar un hecho conocido como si fuera una revelación de último momento), pero también por sus propias restricciones institucionales que la vuelven sumisa a las reglas internas. Las legitimaciones exteriores, si son recibidas por un historiador académico, pueden, incluso, despertar la sospecha de sus pares. Las historias populares, en cambio, reconocen en la repercusión pública de mercado su único principio legitimador. Secretos y conspiraciones La desconfianza popular hacia los poderosos es la adhesión afectiva de un modo histórico que responde al modelo de la conspiración. Las "historias secretas" que nunca nos habrían contado se alimentan de una idea conspirativa que también suele dirigir los juicios sobre el presente. Algo no se conoce porque ha sido deliberadamente ocultado por una alianza maligna del saber y el poder: del revisionismo histórico a los libros de Felipe Pigna, Jorge Lanata o Pacho O´Donnell, se promete siempre el develamiento de un secreto. La forma narrativa del complot encierra un enigma que la operación histórica está encargada de develar. Este desocultamiento tendría un sentido liberador en la medida en que denunciaría los motivos e intereses ilegítimos que impulsaron las conspiraciones. Un complot típico, el de los letrados, tiene como víctimas a los débiles, alejados de los círculos donde se produce un saber sospechoso precisamente porque proviene de un ámbito que se define como especializado (la circularidad del argumento es bien evidente). La forma narrativa del 7 Universidad de Buenos Aires – Ciclo Básico Común Semiología – Cátedra Arnoux Sede Ciudad Universitaria complot fue característica del revisionismo histórico nacionalista; pero también hoy lo es de las historias de circulación masiva. En cambio, la historia académica lo marca con el descrédito. En el complot todos los detalles son significativos y, de manera extraña al mundo social, donde así no suceden las cosas, señalan unánimemente hacia el mismo lado. Como la historia de los héroes patrióticos que se enseñó en la escuela durante buena parte del siglo XX hasta que entró en una crisis tan terminal como la institución educativa pública que la difundía, la narración del complot es frondosa pero unilineal: muchas peripecias pero un solo principio explicativo. Este formato se adapta especialmente a los usos públicos de la historia por dos motivos. Por una parte, introduce un principio de inteligibilidad simple y monocausal que explica el pasado de modo sencillo y no lo deja suspendido en una trama hipotética que obstaculiza el enunciado de juicios condenatorios más o menos instantáneos. Ese principio simple responde además a una forma canónica de la narración que investiga un crimen que, al develarse, libera a los perjudicados, los manipulados, los expoliados, robados y exterminados. Por otra parte, coloca al narrador en un lugar clásico caracterizado por la omnisciencia, es decir, una posición que lo hace confiable, puesto que es el que sabe y el que tiene a su cargo hacer saber, pero que en lo que concierne a los prejuicios no se distingue de sus lectores. Frente al narrador hipotético de las historias profesionales, que no es confiable porque ni él mismo confía en la fuerza de su saber, en la medida en que lo recorta contra las hipótesis, las lagunas en sus fuentes, el carácter incompleto de toda representación, la incapacidad narrativa de mucha historia académica actual y las leyes dubitativas del sistema de precauciones institucionales, el historiador del complot es narrativamente completo, discursivamente seguro, ideológicamente afín a sus lectores. Además, el narrador del complot es habitual en otros géneros. El "periodismo de investigación" también necesita un narrador confiable porque, a diferencia del historiador, no siempre puede revelar sus fuentes y, por lo tanto, la confianza en su palabra debe estar sostenida por una cualidad que proviene de sus antecedentes y su imagen. No es casual que el historiador del complot pueda coincidir con el "periodista de investigación", que frecuentemente tiene a la teoría del complot como modelo de interpretación de los hechos (reuniones secretas, parentescos o amistades desconocidas, acuerdos fuera de la escena pública, pactos cuyos firmantes nunca reconocerán, etc.). El modelo histórico del complot desborda sobre el presente, sosteniendo, por lo demás, un adagio: "las cosas siempre fueron iguales", principio de equivalencia universal que se une sin inconvenientes a otro igualmente poderoso que señala, como se vio, que "las cosas antes fueron mejores". La sombra del conflicto La oposición entre historias de circulación masiva e historias profesionales es tan inevitable como las diferencias de escritura y de método que las caracterizan. Unas y otras se observan con resentimiento ya que la historia masiva obtiene una repercusión pública que la disciplina histórica buscó y conoció en algunos momentos, pero a la vez aspira a una respetabilidad intelectual que la academia no va a concederle. Se observan también con desconfianza porque la historia profesional percibe que sus esfuerzos de investigación son utilizados por las historias de circulación masiva sin reconocimiento; y los historiadores masivos también saben que lo han hecho. Como sea, la oposición es inevitable no sólo por estas razones sino porque en el imaginario del historiador profesional está el fantasma de lo que pudo ser la historia: una fuerza que desborde la academia y los especialistas para competir por las interpretaciones del pasado en la dimensión pública. La institución escolar podría ser la mediadora de este conflicto pero no tiene fuerza. La crisis de una historia nacional presentada por la escuela y que convenza en primer lugar a quienes deben enseñarla está acompañada por la dificultad que experimentan los maestros para entenderla, a causa de una débil formación intelectual que no los habilita del todo para trabajar con la historia producida en las universidades y extraer de ella las narraciones para la enseñanza. En el destar- 8 Universidad de Buenos Aires – Ciclo Básico Común Semiología – Cátedra Arnoux Sede Ciudad Universitaria talado sistema escolar argentino, finalmente, es probable que se esté más cerca de creer la asombrosa afirmación de que Mariano Moreno fue el primer desaparecido (sobre todo si Pergolini lo pone en la televisión) que de leer Revolución y guerra de Halperin Donghi. Aceptar lo primero implica, sencillamente, poner a funcionar una máquina de analogías. La responsabilidad no puede cargarse por completo ni a la historia masiva, que ocupa la esfera pública como empleada o socia del mercado, habla sus lenguas y es escuchada por eso, ni a la historia académica que sigue un programa que casi ha dado de baja la producción de relatos. Milenarismo y redención El milenarismo revolucionario ofrece un modo de la historia cuyo espacio es la religión o la política, no el mercado ni la academia. La edad de oro se ubica en el futuro y será precedida por un momento de destrucción reparadora. Por eso el milenarismo es profético. Si esto es obvio en la tradición judeocristiana, no lo es menos en las tradiciones revolucionarias laicas, donde algunos visionarios intelectuales o políticos señalaron un camino cuyo recorrido sería ineluctable. La profecía le dio al milenarismo su fuerza porque la doctrina no es completamente de este mundo: se trata de héroes o semidioses, de santos, de enviados, mensajeros o, por lo menos, dirigentes carismáticos. En América latina, el momento de mayor penetración de este discurso fue el del cristianismo revolucionario de los años sesenta y setenta, que leyó la Biblia en clave tercermundista y divulgó una secularización del mensaje evangélico. El milenarismo es radical. Anuncia la sanación de una sociedad caída, no su reforma. El impulso religioso y moral es redentorista y anula el presente, que es sólo una etapa de profecía y de preparación, es decir un lapso suspendido provisionalmente entre lo que fue y el fin de los tiempos, ya que paraíso o comunismo liquidan definitivamente la temporalidad. El modo milenarista organiza el sentido de la historia sólo en determinados períodos y situaciones. Precisamente por el tejido intrincado de creencias y prácticas, el milenarismo requiere un terreno preparado por la desesperación (las insurrecciones campesinas) o por la ideología en su sentido más fuerte y sistemático. El carácter absoluto del modo milenarista explica también su excepcionalidad: sólo afecta algunos grupos, en algunas condiciones sociales especiales. El modo milenarista es trascendente, porque los cambios están garantizados por una fuerza que trasciende este mundo (o por una clase social que se distingue esencialmente del resto de las clases). Aunque en los movimientos revolucionarios el modo milenarista pueda tener una traducción laica, su fundamento nunca es enteramente laico y los sujetos incluidos nunca son enteramente autónomos. Beatriz Sarlo En LA NACIÓN, 22/02/2006 9