EL HABLADOR
Anuncio
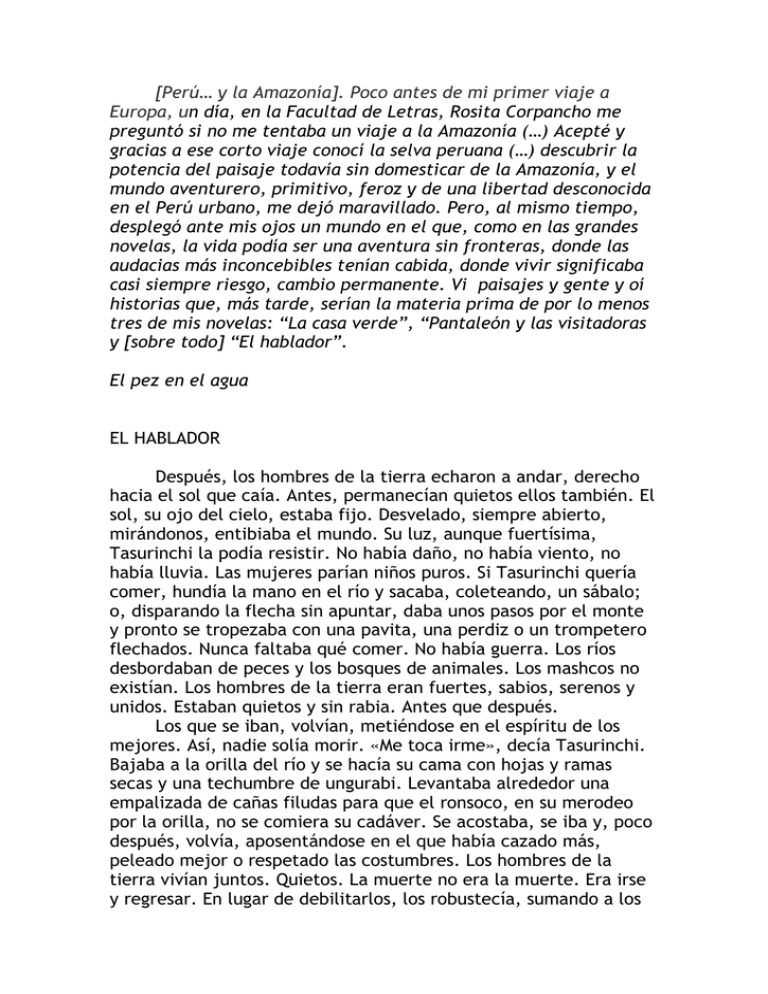
[Perú… y la Amazonía]. Poco antes de mi primer viaje a Europa, un día, en la Facultad de Letras, Rosita Corpancho me preguntó si no me tentaba un viaje a la Amazonía (…) Acepté y gracias a ese corto viaje conocí la selva peruana (…) descubrir la potencia del paisaje todavía sin domesticar de la Amazonía, y el mundo aventurero, primitivo, feroz y de una libertad desconocida en el Perú urbano, me dejó maravillado. Pero, al mismo tiempo, desplegó ante mis ojos un mundo en el que, como en las grandes novelas, la vida podía ser una aventura sin fronteras, donde las audacias más inconcebibles tenían cabida, donde vivir significaba casi siempre riesgo, cambio permanente. Vi paisajes y gente y oí historias que, más tarde, serían la materia prima de por lo menos tres de mis novelas: “La casa verde”, “Pantaleón y las visitadoras y [sobre todo] “El hablador”. El pez en el agua EL HABLADOR Después, los hombres de la tierra echaron a andar, derecho hacia el sol que caía. Antes, permanecían quietos ellos también. El sol, su ojo del cielo, estaba fijo. Desvelado, siempre abierto, mirándonos, entibiaba el mundo. Su luz, aunque fuertísima, Tasurinchi la podía resistir. No había daño, no había viento, no había lluvia. Las mujeres parían niños puros. Si Tasurinchi quería comer, hundía la mano en el río y sacaba, coleteando, un sábalo; o, disparando la flecha sin apuntar, daba unos pasos por el monte y pronto se tropezaba con una pavita, una perdiz o un trompetero flechados. Nunca faltaba qué comer. No había guerra. Los ríos desbordaban de peces y los bosques de animales. Los mashcos no existían. Los hombres de la tierra eran fuertes, sabios, serenos y unidos. Estaban quietos y sin rabia. Antes que después. Los que se iban, volvían, metiéndose en el espíritu de los mejores. Así, nadie solía morir. «Me toca irme», decía Tasurinchi. Bajaba a la orilla del río y se hacía su cama con hojas y ramas secas y una techumbre de ungurabi. Levantaba alrededor una empalizada de cañas filudas para que el ronsoco, en su merodeo por la orilla, no se comiera su cadáver. Se acostaba, se iba y, poco después, volvía, aposentándose en el que había cazado más, peleado mejor o respetado las costumbres. Los hombres de la tierra vivían juntos. Quietos. La muerte no era la muerte. Era irse y regresar. En lugar de debilitarlos, los robustecía, sumando a los que se quedaban la sabiduría y la fuerza de los idos. «Somos y seremos, decía Tasurinchi. Parece que no vamos a morir. Los que se van, han vuelto. Están aquí. Son nosotros.» ¿Por qué, pues, si eran tan puros, echaron a andar los hombres de la tierra? Porque, un día, el sol empezó a caerse. Para que no se cayera más, para ayudarlo a levantarse. Es lo que dice Tasurinchi. Es, al menos, lo que yo he sabido. ¿Ya había tenido el sol su guerra con Kashiri, la luna? Tal vez. Se puso a parpadear, a moverse, su luz se apagó y apenas se lo veía. La gente empezó a frotarse el cuerpo, temblando. Eso era el frío. Así comenzó después, parece. Entonces, en la semioscuridad, desacostumbrados, asustados, los hombres caían en sus mismas trampas, comían carne de venado creyéndola de tapir y no reconocían el camino de regreso del yucal a su casa. ¿Dónde estoy?, se desesperaban, ambulando a ciegas, tropezando, ¿dónde estarán mis parientes? ¿Qué está pasando en el mundo? Había empezado a soplar el viento. Aullando, manoteando, se llevaba las crestas de las palmeras y arrancaba de cuajo las lupunas. La lluvia caía con estrépito, provocando inundaciones. Se veían manadas de huanganas, ahogadas, flotando patas arriba en la corriente. Los ríos cambiaban de curso, las palizadas reventaban las balsas, las cochas se volvían ríos. Las almas perdieron la serenidad. Eso ya no era irse. Era morir. Hay que hacer algo, decían. Y, mirando a derecha y a izquierda, ¿qué cosa?, ¿qué haremos?, decían. «Echarse a andar», ordenó Tasurinchi. Estaban en plena tiniebla, rodeados de daño. La yuca había empezado a faltar, el agua hedía. Los que se iban ya no volvían, ahuyentados por las calamidades, perdidos entre el mundo de las nubes y el nuestro. Bajo el suelo que pisaban oían correr, espeso, al Kamabiría, río de los muertos. Como acercándose, como llamándolos. ¿Echarse a andar? «Sí, dijo el seripigari, atorándose de tabaco en la mareada. Andar, andar. Y, recuérdense, el día que dejen de andar, se irán del todo. Trayéndose abajo al sol.» Así empezó. El movimiento, la marcha. Avanzar con o sin lluvia, por tierra o por agua, subiendo el monte o bajando la quebrada. En los bosques, tan espesos, era noche siendo día y los llanos parecían lagunas porque no tenían un solo matorral, como cabeza de hombre que el diablito kamagarini dejó sin pelo. «El sol no se ha caído todavía; los animaba Tasurinchi. Se tropieza y se levanta. Cuidado, se está durmiendo. Despertémoslo, ayudémoslo.» Hemos sufrido daños y muertes, pero seguimos andando. ¿Bastarían todas las chispas del cielo para contar las lunas que han pasado? No. Estamos vivos. Nos movemos.