Su vida era activa, y no contemplativa, huyendo cuanto podía de no
Anuncio
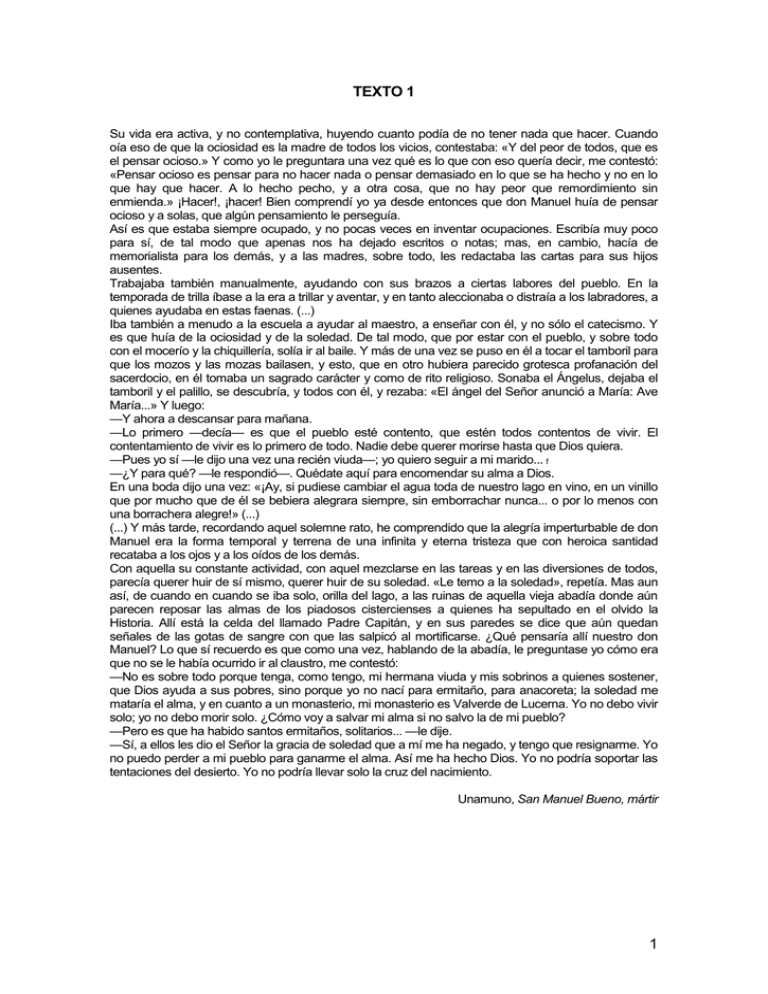
TEXTO 1 Su vida era activa, y no contemplativa, huyendo cuanto podía de no tener nada que hacer. Cuando oía eso de que la ociosidad es la madre de todos los vicios, contestaba: «Y del peor de todos, que es el pensar ocioso.» Y como yo le preguntara una vez qué es lo que con eso quería decir, me contestó: «Pensar ocioso es pensar para no hacer nada o pensar demasiado en lo que se ha hecho y no en lo que hay que hacer. A lo hecho pecho, y a otra cosa, que no hay peor que remordimiento sin enmienda.» ¡Hacer!, ¡hacer! Bien comprendí yo ya desde entonces que don Manuel huía de pensar ocioso y a solas, que algún pensamiento le perseguía. Así es que estaba siempre ocupado, y no pocas veces en inventar ocupaciones. Escribía muy poco para sí, de tal modo que apenas nos ha dejado escritos o notas; mas, en cambio, hacía de memorialista para los demás, y a las madres, sobre todo, les redactaba las cartas para sus hijos ausentes. Trabajaba también manualmente, ayudando con sus brazos a ciertas labores del pueblo. En la temporada de trilla íbase a la era a trillar y aventar, y en tanto aleccionaba o distraía a los labradores, a quienes ayudaba en estas faenas. (...) Iba también a menudo a la escuela a ayudar al maestro, a enseñar con él, y no sólo el catecismo. Y es que huía de la ociosidad y de la soledad. De tal modo, que por estar con el pueblo, y sobre todo con el mocerío y la chiquillería, solía ir al baile. Y más de una vez se puso en él a tocar el tamboril para que los mozos y las mozas bailasen, y esto, que en otro hubiera parecido grotesca profanación del sacerdocio, en él tomaba un sagrado carácter y como de rito religioso. Sonaba el Ángelus, dejaba el tamboril y el palillo, se descubría, y todos con él, y rezaba: «El ángel del Señor anunció a María: Ave María...» Y luego: —Y ahora a descansar para mañana. —Lo primero —decía— es que el pueblo esté contento, que estén todos contentos de vivir. El contentamiento de vivir es lo primero de todo. Nadie debe querer morirse hasta que Dios quiera. —Pues yo sí —le dijo una vez una recién viuda—; yo quiero seguir a mi marido... f —¿Y para qué? —le respondió—. Quédate aquí para encomendar su alma a Dios. En una boda dijo una vez: «¡Ay, si pudiese cambiar el agua toda de nuestro lago en vino, en un vinillo que por mucho que de él se bebiera alegrara siempre, sin emborrachar nunca... o por lo menos con una borrachera alegre!» (...) (...) Y más tarde, recordando aquel solemne rato, he comprendido que la alegría imperturbable de don Manuel era la forma temporal y terrena de una infinita y eterna tristeza que con heroica santidad recataba a los ojos y a los oídos de los demás. Con aquella su constante actividad, con aquel mezclarse en las tareas y en las diversiones de todos, parecía querer huir de sí mismo, querer huir de su soledad. «Le temo a la soledad», repetía. Mas aun así, de cuando en cuando se iba solo, orilla del lago, a las ruinas de aquella vieja abadía donde aún parecen reposar las almas de los piadosos cistercienses a quienes ha sepultado en el olvido la Historia. Allí está la celda del llamado Padre Capitán, y en sus paredes se dice que aún quedan señales de las gotas de sangre con que las salpicó al mortificarse. ¿Qué pensaría allí nuestro don Manuel? Lo que sí recuerdo es que como una vez, hablando de la abadía, le preguntase yo cómo era que no se le había ocurrido ir al claustro, me contestó: —No es sobre todo porque tenga, como tengo, mi hermana viuda y mis sobrinos a quienes sostener, que Dios ayuda a sus pobres, sino porque yo no nací para ermitaño, para anacoreta; la soledad me mataría el alma, y en cuanto a un monasterio, mi monasterio es Valverde de Lucerna. Yo no debo vivir solo; yo no debo morir solo. ¿Cómo voy a salvar mi alma si no salvo la de mi pueblo? —Pero es que ha habido santos ermitaños, solitarios... —le dije. —Sí, a ellos les dio el Señor la gracia de soledad que a mí me ha negado, y tengo que resignarme. Yo no puedo perder a mi pueblo para ganarme el alma. Así me ha hecho Dios. Yo no podría soportar las tentaciones del desierto. Yo no podría llevar solo la cruz del nacimiento. Unamuno, San Manuel Bueno, mártir 1 TEXTO 2 Por el puente de Toledo pasaba una procesión de mendigos y mendigas, a cual más desastrados y sucios. Salía gente, para formar aquella procesión del harapo, de las Cambroneras y de las Injurias; llegaban del Paseo Imperial y de los Ocho Hilos; y ya, en filas apretadas, entraban por el puente de Toledo y seguían por el camino alto de San Isidro a detenerse ante una casa roja. —Esto debe ser la Doctrina —dijo Roberto a Manuel, señalándole un edificio, que tenía un patio con una figura de Cristo en medio. Se acercaron los dos a la verja. Era aquello un conclave de mendigos, un conciliábulo de Corte de los Milagros. Las mujeres ocupaban casi todo el patio; en un extremo, cerca de una capilla, se amontonaban los hombres; no se veían más que caras hinchadas, de estúpida apariencia; narices inflamadas y bocas torcidas; viejas gordas y pesadas como ballenas, melancólicas; viejezuelas esqueléticas, de boca hundida y nariz de ave rapaz; mendigas vergonzantes con la barba verrugosa, llena de pelos, y la mirada entre irónica y huraña; mujeres jóvenes, flacas y extenuadas, desmelenadas y negras; y todas, viejas y jóvenes, envueltas en trajes raídos, remendados, zurcidos, vueltos a remendar hasta no dejar una pulgada sin su remiendo. Los mantones, verdes, de color de aceituna, y el traje triste ciudadano, alternaban con los refajos de bayeta, amarillos y rojos, de las campesinas. Roberto paseó mirando con atención el interior del patio. Manuel le seguía indiferente. Entre los mendigos, un gran número lo formaban los ciegos; había lisiados, cojos, mancos; unos hieráticos, silenciosos y graves; otros movedizos. Se mezclaban las anguarinas pardas con las americanas raídas y las blusas sucias. Algunos andrajosos llevaban a la espalda sacos y morrales negros; otros, enormes cachiporras en la mano; un negrazo, con la cara tatuada a rayas profundas, esclavo, sin duda, en otra época, envuelto en harapos, se apoyaba en la pared con indiferencia digna; por entre hombres y mujeres correteaban los chiquillos descalzos y los perros escuálidos; y todo aquel montón de mendigos, revuelto, agitado, palpitante, bullía como una gusanera. —Vamos —dijo Roberto—, no está aquí ninguna de las que busco. ¿Te has fijado? —añadió— . ¡Qué pocas caras humanas hay entre los hombres! En estos miserables no se lee más que la suspicacia, la ruindad, la mala intención, como en los ricos no se advierte más que la solemnidad, la gravedad, la pedantería. Es curioso, ¿verdad? Todos los gatos tienen cara de gatos, todos los bueyes tienen cara de bueyes; en cambio, la mayoría de los hombres no tienen cara de hombres. (…) Salieron. El viento seguía soplando, lleno de arena: volaban locamente por el aire hojas secas y trozos de periódicos; las casas altas próximas al puente de Segovia, con sus ventanas estrechas y sus galerías llenas de harapos, parecían más sórdidas, más grises, entrevistas en la atmósfera enturbiada por el polvo. De repente, Roberto se paró, y, poniendo la mano en el hombro de Manuel, le dijo: —Hazme caso, porque es verdad. Si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Nada hay imposible para una voluntad enérgica. Si tratas de disparar una flecha, apunta muy alto, lo más alto que puedas; cuanto más alto apuntes más lejos irá. Manuel miró a Roberto con extrañeza, y se encogió de hombros. Baroja, La Busca TEXTO 3 Hacía un calor horrible, todo el campo parecía quemado, calcinado; el cielo plomizo, con reflejos de cobre, iluminaba los polvorientos viñedos, y el sol se ponía tras de un velo espeso de calina, a través del cual quedaba convertido en un disco blanquecino y sin brillo. Desde lo alto del cerro se veía la llanura cerrada por lomas grises, tostada por el sol; en el fondo, el pueblo inmenso se extendía con sus paredes blancas, sus tejados de color de ceniza, y su torre dorada en medio. Ni un boscaje, ni un árbol, sólo viñedos y viñedos, se divisaban en toda la extensión abarcada por la vista; únicamente dentro de las tapias de algunos corrales una higuera extendía sus anchas y oscuras hojas. (…) 2 Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo. El pueblo no tenía el menor sentido social; las familias se metían en sus casas, como los trogloditas en su cueva. No había solidaridad; nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa. Por falta de instinto colectivo el pueblo se había arruinado. (…) Muchas veces a Hurtado le parecía Alcolea una ciudad en estado de sitio. El sitiador era la moral, la moral católica. Allí no había nada que no estuviera almacenado y recogido: las mujeres en sus casas, el dinero en las carpetas, el vino en las tinajas. Andrés se preguntaba: ¿Qué hacen estas mujeres? ¿En qué piensan? ¿Cómo pasan las horas de sus días? Difícil era averiguarlo. Con aquel régimen de guardarlo todo, Alcolea gozaba de un orden admirable; sólo un cementerio bien cuidado podía sobrepasar tal perfección. Esta perfección se conseguía haciendo que el más inepto fuera el que gobernara. La ley de selección en pueblos como aquél se cumplía al revés. El cedazo iba separando el grano de la paja, luego se recogía la paja y se desperdiciaba el grano. Algún burlón hubiera dicho que este aprovechamiento de la paja entre españoles no era raro. Por aquella selección a la inversa, resultaba que los más aptos allí eran precisamente los más ineptos. En Alcolea había pocos robos y delitos de sangre: en cierta época los había habido entre jugadores y matones; la gente pobre no se movía, vivía en una pasividad lánguida; en cambio los ricos se agitaban, y la usura iba sorbiendo toda la vida de la ciudad. El labrador, de humilde pasar, que durante mucho tiempo tenía una casa con cuatro o cinco parejas de mulas, de pronto aparecía con diez, luego con veinte; sus tierras se extendían cada vez más, y él se colocaba entre los ricos. La política de Alcolea respondía perfectamente al estado de inercia y desconfianza del pueblo. Era una política de caciquismo, una lucha entre dos bandos contrarios, que se llamaban el de los Ratones y el de los Mochuelos; los Ratones eran liberales, y los Mochuelos conservadores. En aquel momento dominaban los Mochuelos. El Mochuelo principal era el alcalde, un hombre delgado, vestido de negro, muy clerical, cacique de formas suaves, que suavemente iba llevándose todo lo que podía del municipio. El cacique liberal del partido de los Ratones era don Juan, un tipo bárbaro y despótico, corpulento y forzudo, con unas manos de gigante; hombre, que cuando entraba a mandar, trataba al pueblo en conquistador. Este gran Ratón no disimulaba como el Mochuelo; se quedaba con todo lo que podía, sin tomarse el trabajo de ocultar decorosamente sus robos. Alcolea se había acostumbrado a los Mochuelos y a los Ratones, y los consideraba necesarios. Aquellos bandidos eran los sostenes de la sociedad; se repartían el botín; tenían unos para otros un “tabú” especial, como el de los polinesios. Andrés podía estudiar en Alcolea todas aquellas manifestaciones del árbol de la vida, y de la vida áspera manchega: la expansión del egoísmo, de la envidia, de la crueldad, del orgullo. A veces pensaba que todo esto era necesario; pensaba también que se podía llegar en la indiferencia intelectualista, hasta disfrutar contemplando estas expansiones, formas violentas de la vida. ¿Por qué incomodarse, si todo está determinado, si es fatal, si no puede ser de otra manera?, se preguntaba. ¿No era científicamente un poco absurdo el furor que le entraba muchas veces al ver las injusticias del pueblo? Por otro lado: ¿no estaba también determinado, no era fatal el que su cerebro tuviera una irritación que le hiciera protestar contra aquel estado de cosas violentamente? Baroja, El árbol de la ciencia 3 TEXTO 4 Durante el siglo XIX los artistas han procedido demasiado impuramente. Reducían a un mínimum los elementos estrictamente estéticos y hacían consistir la obra, casi por entero, en la ficción de realidades humanas. En este sentido es preciso decir que, con uno u otro cariz, todo el arte normal de la pasada centuria ha sido realista. Realistas fueron Beethoven y Wagner. Realista Chateaubriand como Zola. Romanticismo y naturalismo, vistos desde la altura de hoy, se aproximan y descubren su común raíz realista. Productos de esta naturaleza sólo parcialmente son obras de arte, objetos artísticos. Para gozar de ellos no hace falta ese poder de acomodación a lo virtual y transparente que constituye la sensibilidad artística. Basta con poseer sensibilidad humana y dejar que en uno repercutan las angustias y alegrías del prójimo. Se comprende, pues, que el arte del siglo XIX haya sido tan popular: está hecho para la masa diferenciada en la proporción en que no es arte, sino extracto de vida. Recuérdese que en todas las épocas que han tenido dos tipos diferentes de arte, uno para minorías y otro para la mayoría, este último fue siempre realista. No discutamos ahora si es posible este arte puro. Tal vez no lo sea; pero las razones que nos conducen a esta negación son un poco largas y difíciles. Más vale, pues, dejar intacto el tema. Además, no importa mayormente para lo que ahora hablamos. Aunque sea imposible un arte puro, no hay duda alguna de que cabe una tendencia a la purificación del arte. Esta tendencia llevará a una eliminación progresiva de los elementos humanos, demasiado humanos, que dominan en la producción romántica y naturalista. Y en este proceso se llegará a un punto en que el contenido humano de la obra sea tan escaso que casi no se le vea. Entonces tendremos un objeto que sólo puede ser percibido por quien posea ese don peculiar de la sensibilidad artística. Sería un arte para artistas, y no para la masa de los hombres; será un arte de casta, y no demótico. Ortiga y Gasset, La deshumanización del arte TEXTO 5 Nadie más desesperado que el pájaro que entró por un agujero de la alambrera y no encontró por dónde salir. Sofá-cama: los sueños quedan debajo y la conversación arriba. La bufanda es para los que bufan de frío. La reja es el teléfono de más corto hilo para hablar de amor. No olvidéis que el ángel inventó la espada. No se podrá desrizar el pelo del negro porque las tenacillas del sol se lo rizaron durante toda una época geológica. El gran conflicto del gato es poder dar carrera a esos seis gatitos que salen al mundo de una vez. El langostino huele a todo el mar. Los botones flojos son llanto de botones. Si vais a la felicidad llevad sombrilla. Nerviosismo de la ciudad: no poder abrir el paquetito del azúcar para el café. Amor es despertar a una mujer y que no se indigne. Era tan celoso que ya resultaba proceloso. Daba besos de segunda boca. Escribir es que le dejen a uno llorar y reír a solas. Cuando se vierte un vaso de agua en la mesa se apaga la cólera de la conversación. Castañera: la que cuida el purgatorio de las castañas. De lo que se halla en la oscuridad queda copia en papel carbono. Un gato subido a un árbol cree que se ha independizado del mundo. La leche siempre es joven. Vino vertido en el mantel: silueta del olvidado. Las lágrimas se deslizan en seguida como si fuesen de mercurio. De la unión de viuda y viudo sale el niño vestido de luto. Las palmeras se levantan más temprano que los demás árboles. En el colegio el compañero del pupitre de atrás nos hace nuestra primer radiografía. Soda: agua con hipo. La morcilla es un chorizo lúgubre. 4 El hielo se ahoga en el agua. Al anochecer pasa en vuelo rápido una paloma que lleva la llave con que cerrar el día. Cuando una mujer te plancha la solapa con la mano ya estás perdido. Trueno: caída de un baúl por las escaleras del cielo. En las cacerías hay un tímido invitado que representa a los conejos. Carterista: caballero de la mano en el pecho... de otro. El capitalista es un señor que al hablar con vosotros se queda con vuestra cerillas. Cuando tenemos descosida la manga y metemos el brazo entre forro y tela nos extraviamos por el camino de los mancos. Después de ayudar a pasar la calle al ciego nos quedamos un poco ciegos e indecisos. Ese que aludiendo a otro se señala con el dedo en la sien la flojedad de un tornillo, se afloja el suyo. ¡Ojo! Era tímido como un perro debajo de un carro. La luna es el espejito con que el sol se entretiene de noche inquietando los ojos de la tierra. Muelle: rúbrica del acero. El cometa es una estrella a la que se le ha deshecho el moño. Panacea es la cesta del pan. La B es el ama de cría del alfabeto. Tres golondrinas en el hilo del telégrafo son el broche del descote de la tarde. Los tornillos son clavos peinados con raya en medio. Cuando la mujer pide ensalada de frutas para dos, perfecciona el pecado original. Las primeras gotas de la tormenta bajan a ver si hay tierra en que aterrizar. Cuando el violinista se presenta con el violín colgado de la mano es como el ginecólogo con el niño que acaba de nacer. La grillería y la chicharrería nocturna del campo parecen estar tejiendo ferrocarriles. Al sentirnos mal tenemos sudor frío de botijos. El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero. Gómez de la Serna, Greguerías (1910-1960) TEXTO 6 Paulina bajó a la vera. Sentía un ímpetu gozoso de retozar y derribarse en la hierba cencida, que crujía como una ropa de terciopelo. Acostada escuchó el tumulto de su sangre. Todo el paisaje le latía encima. El cielo se le acercaba hasta comunicarle el tacto del azul, acariciándola como un esposo, dejándole el olor y la delicia de la tarde. Se incorporó mirando asustadamente. Siempre se creía muy lejos, sola y lejos de todo. Sin saberlo, estaba poseída de lo hondo y magnífico de la sensación de las cosas. El silencio la traspasaba como una espada infinita. Un pájaro, una nube, una gota de sol caía entre el follaje, le despertaba un eco sensitivo. Se sentía desnuda en la naturaleza, y la naturaleza la rodeaba mirándola, haciéndola estremecer de palpitaciones. El rubor, la castidad, todas las delicadezas y gracias de mujer se exaltaban en el rosal de su carne delante de una hermosura de los campos. Los naranjos, los mirtos, los frutales floridos, le daban la plenitud de su emoción de virgen, sintiéndose enamorada sin amor concreto. La puerilizaban los sembrados maduros viendo las mieses que doblan y se acuestan, se alzan y respiran bajo el oreo, y juegan con él como rubias doncellas destrenzadas con un dios niño. Entró en el reposo del olivar. Allí siempre iba recogida y despacio. Los troncos seculares, el ámbito callado de las frondas inmóviles, le dejaban una clara conciencia de la quietud y de la soledad, un amparo de techo suyo que parecía tenderse desde el origen de su casa. En la paz de estos árboles, cerca del camino, esperó a su padre. Lejos, por el sol de los calveros, pasaban las carretas de garbas. El aire aleteaba oloroso de siega. Las horas doradas de los campos en las vísperas de las fiestas la internaban en una evidencia de sí misma a través de una luminosidad de muchos tiempos. Un miedo repentino quebró el encanto. La adivinación sensitiva de que están imantadas las vidas primorosas la hizo volverse a lo profundo de los olivares. Había un hombre que le proyectaba una sensación de humanidad viscosa. Se la aceleraron sus latidos, golpeándola metálicamente. Dio un grito ronco y huyó buscando la anchura de las tierras segadas. En su espalda y en su nuca se pegaba la caliente devoración de unos ojos. Acudía un mozo de la labor, y su ímpetu hacía crujir el aire de rosas. 5 Pero el hombre horrible avanzaba sin temer el arrimo del labriego. Era descarnado, de una piel de cera sudada; vestido de luto. Una cicatriz nudosa le retorcía la quijada izquierda. Con voz rota de cansancio gimió: —¡No me tenga miedo, que yo no la sigo más que por su bien! Usted sabe quién soy. Un día me llegué a sus rejas y pedí agua; y usted mandó que me remediasen, porque me creía un mendigo enfermo. ¿Verdad que se acuerda de mí? La dominaba la fealdad del aparecido, sus ojos de un unto de lumbre, su palabra de fiebre. Y Paulina recordó su sed; recordó el borbollar fresco del agua tragada. Había sentido lástima de que el agua tan pura, tan femenina, tan desnudita cuando nacía en el hontanar; tan dulce, quieta y dorada como una miel derretida cuando estaba en las jarras, se hundiese en aquel cuerpo amarillo de esqueleto. Recordó que se había acusado de mala cristiana y que se apiadó del sediento, y se impuso la voluntad de querer que le contasen quién era. Y un sobrancero le dijo: «Ese es Cara-rajada, el hijo de Miseria y de la Amortajadora. Estuvo en la facción; después caminó muchos países como un perro tiñoso.» Todo se lo repetía mirándole. Llegaba el labriego seguido de otros hombres, y sus siluetas levantinas, recias y ágiles, se iban agigantando sobre el azul. Cara-rajada dobló su aciaga frente y comenzó a llorar. — ¡Lloro de su miedo! ¡Lloro de ver que esa gente venga lo mismo que si corriese a librarla de una bestia! Yo la busco para pedirle que se aparte de don Álvaro. Todo Oleza habla ya de su casamiento. Ella cerró los ojos. La cicatriz del descarnado la cegaba de repugnancia. La quijada, los labios, la sien, toda la cabeza era de cicatriz. Gabriel Miró, Nuestro Padre San Daniel, (1921) TEXTO 7 Había llegado la ocasión, la ocasión que tanto tiempo había estado esperando. Había que hacer de tripas corazón, acabar pronto, lo más pronto posible. La noche es corta y en la noche tenía que haber pasado ya todo y tenla que sorprenderme la amanecida a muchas leguas del pueblo. Estuve escuchando un largo rato. No se oía nada. Fui al cuarto de mi mujer; estaba dormida y la dejé que siguiera durmiendo. Mi madre dormiría también a buen seguro. Volví a la cocina; me descalcé; el suelo estaba frío y las piedras del suelo se me clavaban en la punta del pie. Desenvainé el cuchillo, que brillaba a la llama como un sol. Allí estaba, echada bajo las sábanas, con su cara muy pegada a la almohada. No tenla más que echarme sobre el cuerpo y acuchillarlo. No se movería, no daría ni un solo grito, no le daría tiempo... Estaba ya al alcance del brazo, profundamente dormido, ajeno Dios, qué ajenos están siempre los asesinados a su suerte a todo lo que le iba a pasar. Quería decidirme, pero no lo acababa de conseguir; vez hubo ya de tener el brazo levantado, para volver a dejarlo caer otra vez todo a lo largo del cuerpo. Pensé cerrar los ojos y herir. No podía ser; herir a ciegas es como no herir, es exponerse a herir en el vacío... Había que herir con los ojos bien abiertos, con los cinco sentidos puestos en el golpe. Había que conservar la serenidad, que recobrar la serenidad que parecía ya como si estuviera empezando a perder ante la vista del cuerpo de mi madre... El tiempo pasaba y yo seguía allí, parado, inmóvil como una estatua, sin decidirme a acabar. No me atrevía; después de todo era mi madre, la mujer que me había parido, y a quien sólo por eso había que perdonar.:. No; no podía perdonarla porque me hubiera parido. Con echarme al mundo no me hizo ningún favor, absolutamente ninguno... No había tiempo que perder. Había que decidirse de una buena vez. Momento llegó a haber en que estaba de pie y como dormido, con el cuchillo en la mano, como la imagen del crimen... Trataba de vencerme, de recuperar mis fuerzas, de concentrarlas. Ardía en deseos de acabar pronto, rápidamente, y de salir corriendo hasta caer rendido, en cualquier lado. Estaba agotándome; llevaba una hora larga al lado de ella, como guardándola, como velando su sueño. ¡Y había ido a matarla, a eliminarla, a quitarle la vida a puñaladas! Quizás otra hora llegara ya a pasar. No; definitivamente, no. No podía; era algo superior a mis fuerzas, algo que me revolvía la sangre. Pensé huir. A lo mejor hacía ruido al salir; se despertaría, me reconocería. No, huir tampoco podía; iba indefectiblemente camino de la 6 ruina... No había más solución que golpear sin piedad, rápidamente, para acabar lo más pronto posible. Pero golpear tampoco podía... Estaba metido como en un lodazal donde me fuese hundiendo, poco a poco, sin remedio posible, sin salida posible. El barro me llegaba ya hasta el cuello. Iba a morir ahogado como un gato... Me era completamente imposible matar; estaba como paralítico. Di la vuelta para marchar. El suelo crujía. Mi madre se revolvió en la cama. -¿Quién anda ahí? Entonces sí que ya no había solución. Me abalancé sobre ella y la sujeté. Forcejeó, se escurrió... Momento hubo en que llegó a tenerme cogido por el cuello. Gritaba como una condenada. Luchamos; fue la lucha más tremenda que usted se puede imaginar. Rugíamos como bestias, la baba nos asomaba a la boca... En una de las vueltas vi a mi mujer, blanca como una muerta, parada a la puerta sin atreverse a entrar. Traía un candil en la mano, el candil a cuya luz pude ver la cara de mi madre, morada como un hábito de nazareno... Seguíamos luchando; llegué a tener las vestiduras rasgadas, el pecho al aire. La condenada tenía más fuerzas que un demonio. Tuve que usar de toda mi hombría para tenerla quieta. Quince veces que la sujetara, quince veces que se me había de escurrir. Me arañaba, me daba patadas y puñetazos, me mordía. Hubo un momento en que con la boca me cazó un pezón -el izquierdo- y me lo arrancó de cuajo. Fue el momento mismo en que pude clavarle la hoja en la garganta... La sangre corría como desbocada y me golpeó la cara. Estaba caliente como un vientre y sabía lo mismo que la sangre de los corderos. La solté y salí huyendo. Choqué con mi mujer a la salida; se le apagó el candil. Cogí el campo y corrí, corrí sin descanso, durante horas enteras. El campo estaba fresco y una sensación como de alivio me corrió las venas. Podía respirar... Cela,La Familia de Pascual Duarte TEXTO 8 Levanté la cabeza hacia la casa frente a la cual estábamos. Filas de balcones se sucedían iguales con su hierro oscuro, guardando el secreto de las viviendas. Los miré y no pude adivinar cuáles serían aquellos a los que en adelante yo me asomaría. Con la mano un poco temblorosa di unas monedas al vigilante y cuando él cerró el portal detrás de mí, con gran temblor de hierro y cristales, comencé a subir muy despacio la escalera, cargada con mi maleta. Todo empezaba a ser extraño a mi imaginación; los estrechos y desgastados escalones de mosaico, iluminados por la luz eléctrica, no tenían cabida en mi recuerdo. Ante la puerta del piso me acometió un súbito temor de despertar a aquellas personas desconocidas que eran para mí, al fin y al cabo, mis parientes y estuve un rato titubeando antes de iniciar una tímida llamada a la que nadie contestó. Se empezaron a apretar los latidos de mi corazón y oprimí de nuevo el timbre. Oí una voz temblona: «¡Ya va! ¡Ya va!». Unos pies arrastrándose y unas manos torpes descorriendo cerrojos. Luego me pareció todo una pesadilla. Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas, que colgaba del techo. Un fondo oscuro de muebles colocados unos sobre otros como en las mudanzas. Y en primer término la mancha blanquinegra de una viejecita decrépita, en camisón, con una toquilla echada sobre los hombros. Quise pensar que me había equivocado de piso, pero aquella infeliz viejecilla conservaba una sonrisa de bondad tan dulce, que tuve la seguridad de que era mi abuela. —¿Eres tú, Gloria? —dijo cuchicheando. Yo negué con la cabeza, incapaz de hablar, pero ella no podía verme en la sombra. —Pasa, pasa, hija mía. ¿Qué haces ahí? ¡Por Dios! ¡Que no se dé cuenta Angustias de que vuelves a estas horas! Intrigada, arrastré la maleta y cerré la puerta detrás de mí. Entonces la pobre vieja empezó a balbucear algo, desconcertada. 7 —¿No me conoces, abuela? Soy Andrea. —¿Andrea? Vacilaba. Hacía esfuerzos por recordar. Aquello era lastimoso. —Sí, querida, tu nieta... no pude llegar esta mañana como había escrito. La anciana seguía sin comprender gran cosa, cuando de una de las puertas del recibidor salió en pijama un tipo descarnado y alto que se hizo cargo de la situación. Era uno de mis tíos, Juan. Tenía la cara llena de concavidades, como una calavera a la luz de la única bombilla de la lámpara. En cuanto él me dio unos golpecitos en el hombro y me llamó sobrina, la abuelita me echó los brazos al cuello con los ojos claros llenos de lágrimas y dijo «pobrecita» muchas veces. En toda aquella escena había algo angustioso, y en el piso un calor sofocante como si el aire estuviera estancado y podrido. Al levantar los ojos vi que habían aparecido varias mujeres fantasmales. Casi sentí erizarse mi piel al vislumbrar a una de ellas, vestida con un traje negro que tenía trazas de camisón de dormir. Todo en aquella mujer parecía horrible y desastrado, hasta la verdosa dentadura que me sonreía. La seguía un perro, que bostezaba ruidosamente, negro también el animal, como una prolongación de su luto. Luego me dijeron que era la criada, pero nunca otra criatura me ha producido impresión más desagradable. Detrás de tío Juan había aparecido otra mujer flaca y joven con los cabellos revueltos, rojizos, sobre la aguda cara blanca y una languidez de sábanas colgada, que aumentaba la penosa sensación del conjunto. Yo estaba aún, sintiendo la cabeza de la abuela sobre mi hombro, apretada por su abrazo y todas aquellas figuras me parecían igualmente alargadas y sombrías. Alargadas, quietas y tristes, como luces de un velatorio de pueblo. —Bueno, ya está bien, mamá, ya está bien —dijo una voz seca y como resentida. Entonces supe que aún había otra mujer a mi espalda. Sentí una mano sobre mi hombro y otra en mi barbilla. Yo soy alta, pero mi tía Angustias lo era más y me obligó a mirarla así. Ella manifestó cierto desprecio en su gesto. Tenía los cabellos entrecanos que le bajaban a los hombros y cierta belleza en su cara oscura y estrecha. —¡Vaya un plantón que me hiciste dar esta mañana, hija!... ¿Cómo me podía yo imaginar que ibas a llegar de madrugada? Había soltado mi barbilla y estaba delante de mí con toda la altura de su camisón blanco y de su bata azul. —Señor, Señor, ¡qué trastorno! Una criatura así, sola... Oí gruñir a Juan. —¡Ya está la bruja de Angustias estropeándolo todo! Angustias aparentó no oírlo. —Bueno, tú estarás cansada. Antonia —ahora se dirigía a la mujer enfundada de negro—, tiene usted que preparar una cama para la señorita. Yo estaba cansada y, además, en aquel momento, me sentía espantosamente sucia. Aquellas gentes moviéndose o mirándome en un ambiente que la aglomeración de cosas ensombrecía, parecían haberme cargado con todo el calor y el hollín del viaje, del que antes me había olvidado. Además, deseaba angustiosamente respirar un soplo de aire puro. Observé que la mujer desgreñada me miraba sonriendo, abobada por el sueño, y miraba también mi maleta con la misma sonrisa. Me obligó a volver la vista en aquella dirección y mi compañera de viaje me pareció un poco conmovedora en su desamparo de pueblerina. Pardusca, amarrada con cuerdas, siendo, a mi lado, el centro de aquella extraña reunión. Juan se acercó a mí: —¿No conoces a mi mujer, Andrea? Y empujó por los hombros a la mujer despeinada. —Me llamo Gloria —dijo ella. Vi que la abuelita nos estaba mirando con una ansiosa sonrisa. —¡Bah, bah!... ¿Qué es eso de daros la mano? Abrazaos, niñas..., ¡así, así! Gloria me susurró al oído: —¿Tienes miedo? Y entonces casi lo sentí, porque vi la cara de Juan que hacía muecas nerviosas mordiéndose las mejillas. Era que trataba de sonreír. Volvió tía Angustias autoritaria. —¡Vamos!, a dormir, que es tarde. —Quisiera lavarme un poco —dije. —¿Cómo? ¡Habla más fuerte! ¿Lavarte? Los ojos se abrían asombrados sobre mí. Los ojos de Angustias y de todos los demás. —Aquí no hay agua caliente —dijo al fin Angustias. 8 —No importa... —¿Te atreverás a tomar una ducha a estas horas? —Sí —dije—, sí. ¡Qué alivio el agua helada sobre mi cuerpo! ¡Qué alivio estar fuera de las miradas de aquellos seres originales! Pensé que allí, el cuarto de baño no se debía utilizar nunca. En el manchado espejo del lavabo —¡qué luces macilentas, verdosas, había en toda la casa!— se reflejaba el bajo techo cargado de telas de arañas, y mi propio cuerpo entre los hilos brillantes del agua, procurando no tocar aquellas paredes sucias, de puntillas sobre la roñosa bañera de porcelana. Carmen Laforet, Nada TEXTO 9 Alfonsito, el niño de los recados, vuelve de la calle con el periódico. Oye, rico, ¿dónde has ido por el papel? Alfonsito es un niño canijo, de doce o trece años, que tiene el pelo rubio y tose constantemente. Su padre, que era periodista, murió dos años atrás en el Hospital del Rey. Su madre, que de soltera fue una señorita llena de remilgos, fregaba unos despachos de la Gran Via y comía en Auxilio Social. Es que había cola, señorita. Si, cola; lo que pasa es que ahora la gente se pone a hacer cola para las noticias, como si no hubiera otra cosa más importante que hacer. Anda, ¡trae acá! —Informaciones se acabó, señorita; le traigo Madrid. —Es igual. ¡Para lo que se saca en limpio! ¿Usted entiende algo de eso de tanto Gobierno como anda suelto por el mundo, Seoane? —¡Psché! —No, hombre, no; no hace falta que disimule; no hable si no quiere. ¡Caray con tanto misterio! Seoane sonríe, con su cara amarga de enfermo del estómago, y calla. ¿Para qué hablar? —Lo que pasa aquí, con tanto silencio y tanto sonreír, ya lo sé yo, pero que muy bien. ¿No se quieren convencer? ¡Allá ustedes! Lo que les digo es que los hechos cantan, ¡vaya si cantan! Alfonsito reparte Madrid por algunas mesas. Don Pablo saca las perras. —¿Hay algo? —No sé, ahí verá. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por, encima de su hombro, Pepe procura ente rarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. —Déjame el de la casa, cuando acabe doña Rosa. Doña Matilde, que charla con el cerillero mientras su amiga doña Asunción está en el lavabo, comenta despreciativa: —Yo no sé para qué querrán enterarse tanto de todo lo que pasa. ¡Mientras aquí estemos tranquilos! ¿No le parece? —Eso digo yo. Doña Rosa lee las noticias de la guerra. —Mucho recular me parece ése... Pero, en fin, ¡si al final lo arreglan! ¿Usted cree que al final lo arreglarán, Macario? El pianista pone cara de duda. No sé, puede ser que sí. ¡Si inventan algo que resulte bien! Doña Rosa mira fijamente para el teclado del piano. Tiene el aire triste y distraído y habla como consigo misma, iguall que si pensara en alto. Lo que hay es que los alemanes, que son unos caballeros corno Dios manda, se fiaron demasiado de los italianos, que tienen más miedo que ovejas. ¡No es más! Suena la voz opaca, y los ojos, detrás de los lentes, parecen velados y casi soñadores. Si yo hubiera visto a Hitler, le hubiera dicho: "¡No se fíe, no sea usted bobo, que ésos tienen un miedo que ni ven!" Doña Rosa suspiró ligeramente. ¡Que tonta soy! Delante de Hitler, no me hubiera atrevido ni a levantar la voz... A doña Rosa le preocupa la suerte de las armas alemanas. Lee con toda atención, día a día, el parte del Cuartel General del Führer, y relaciona, por una serie de vagos presentimientos que 9 no se atreve a intentar ver claros, el destino de la Wehrmacht con el destino de su Café. Vega compra el periódico. Su vecino le pregunta: ¿Buenas noticias? Vega es un ecléctico. Según para quién. El echador sigue diciendo "¡Voy!" y arrastrando los pies por el suelo del Café. Delante de Hitler me quedaría más azorada que una mona; debe ser un hombre que azora mucho; tiene una mi-rada como un tigre. Doña Rosa vuelve a suspirar. El pecho tremendo le tapa el cuello durante unos instantes. Ese y el Papa, yo creo que son los dos que azoran más. Doña Rosa dio un golpecito con los dedos sobre la tapa del piano. —Y después de todo, él sabrá lo que se hace; para eso tiene a los generales. Doña Rosa está un momento en silencio y cambia la voz: —¡Bueno! Levanta la cabeza y mira para Seoane: —¿Cómo sigue su señora de sus cosas? Va tirando; hoy parece que está un poco mejor. —Pobre Sonsoles; ¡con lo buena que es! Sí, la verdad es que está pasando una mala temporada. —¿Le dio usted las gotas que le dijo don Francisco? —Si, ya las ha tomado. Lo malo es que nada le queda dentro del cuerpo; todo lo devuelve. —¡Vaya por Dios! Macario teclea suave y Seoane coge el violín. —¿Qué va? —"La verbena", ¿le parece? —Venga. Doña Rosa se separa de la tarima de los músicos míen tras el violinista y el pianista, con resignado gesto de colegiales, rompen el tumulto del Café con los viejos compases, tantas veces —¡ay, Dios!— repetidos y repetidos. ¿Dónde vas con mantón de Manila, dónde vas con vestido chiné? Tocan sin papel. No hace falta. Macario, como un autómata, piensa: "Y entonces le diré: —Mira, hija, no hay nada que hacer: con un durito por las tardes y otro por las noches, y dos, cafés, tú dirás—. Ella, seguramente, me contestará: —No seas tonto, ya verás; con tus dos duros y alguna clase que me salga...—. Matilde, bien mirado, es un ángel; es igual que un ángel." Macario, por dentro, sonríe; por fuera, casi, casi. Macario es un sentimental mal alimentado que acaba, por aquellos días, de cumplir los cuarenta y tres años. Seoane mira vagamente para los clientes del Café, y no piensa en nada. Seoane es un hombre que prefiere no pensar; lo que quiere es que el día pase corriendo, lo más deprisa posible, y a otra cosa. Cela, La Colmena TEXTO 10 Desde el suelo veía la otra orilla, los párpados del fondo y los barrancos ennegrecidos, donde la sombra crecía y avanzaba invadiendo las tierras, ascendiendo las lomas, matorral a matorral, hasta adensarse por completo; parda, esquiva. y felina oscuridad, que las sumía en acecho de alimañas. Se recelaba un sigilo de zarpas, de garras y de dientes escondidos, una noche olfativa, voraz y sanguinaria, sobre el pavor de indefensos encames maternales; campo negro, donde el ojo de cíclope del tren brillaba como el ojo de una fiera. — Bueno, cuéntame algo. Aún había muchos grupos de gente en la arboleda; se oía en lo oscuro la musiquilla de una armónica. Era una marcha lo que estaban tocando, una marcha alemana, de cuando los nazis. — Anda, cuéntame algo, Tito. — Que te cuente, ¿el qué? — Hombre, algo, lo que se te ocurra, mentiras, da igual. Algo que sea interesante. — ¿Interesante? Yo no sé contar nada, vamos, qué ocurrencia. ¿De qué tipo? ¿Qué es lo interesante para ti, vamos a ver? 10 — Tipo aventuras, por ejemplo, tipo amor. — ¡Huy, amor! — sonreía, sacudiendo los dedos —. ¡No has dicho nada! ¿Y de qué amor? Hay muchos amores distintos. — De los que tú quieras. Con que sea emocionante. — Pero si yo no sé relatar cosas románticas, mujer, ¿de dónde quieres que lo saque? Eso, mira, te compras una novela. — ¡Bueno! Hasta aquí estoy ya de novelas, hijo mío. Ya está bien de novelas, ¡bastante me tengo leídas! Además eso ahora, ¿qué tiene que ver?, que me contaras tú algún suceso llamativo, aquí, en este rato. Tito estaba sentado, con la espalda contra el tronco; miró al suelo, hacia el bulto de Lucita, tumbada a su izquierda; apenas le entreveía lo blanco de los hombros, sobre la lana negra del bañador, y los brazos unidos por detrás de la nuca. — ¿Y quieres que yo sepa contarte lo que no viene en las novelas? — le dijo —. ¿Qué me vas a pedir?, ¿ahora voy a tener más fantasía que los que las redactan? ¡Entonces no estaba yo despachando en un comercio, vaya chiste! — Por hacerte hablar, ¿qué más da?, no cuentes nada. Pues todas traen lo mismo, si vas a ver, tampoco se estrujan los sesos, unas veces te la ponen a Ella rubia y a Él moreno, y otras sale Ella de morena y Él de rubio; no tienen casi más variación... Tito se reía: — ¿Y pelirrojas nada? ¿No sacan nunca a ningún pelirrojo? — ¡Qué tonto eres! Pues vaya una novela, una en que figurase que Él era pelirrojo, qué cosa más desagradable. Todavía si lo era Ella, tenía un pasar. — Pues un pelaje bien bonito — se volvía a reír —. ¡Pelo zanahoria! — Bueno, ya no te rías, para ya de reírte. Déjate de eso, anda, escucha, ¿me quieres escuchar? — Mujer, ¿también te molesta que me ría? Lucita se incorporaba; quedó sentada junto a Tito; le dijo: — Que no, si no es eso, es que ya te has reído; ahora otra cosa. No quería cortarte, sólo que tenía ganas de cambiar. Vamos a hablar de otra cosa. — ¿De qué? — No lo sé, de otra cosa. Tito, de otra cosa que se nos ocurra, de lo que quieras. Oyes, déjame un poco de árbol, que me apoye también. No, pero tú no te quites, si cabemos, cabemos los dos juntos. Sólo un huequecito quería yo. Se respaldó contra el árbol, a la izquierda de Tito, hombro con hombro. Dijo él: — ¿Estás ya bien así? — Sí, Tito, muy bien estoy. Es que creo yo que tumbada me mareaba más. Así mucho mejor — le dio unos golpecitos en el brazo—. Hola. Tito se había vuelto: — ¿Qué hay? — Te saludaba... Estoy aquí. — Ya te veo. — Oye, y no me has contado nada, Tito, parece mentira, cómo eres, hay que ver. No has sido capaz de contarme algún cuento y yo escuchártelo contar. Me encanta estar escuchando y que cuenten y cuenten. Los hombres siempre contáis unas cosas mucho más largas. Yo os envidio lo bien que contáis. Bueno, a ti no. O sí. Porque estoy segura de que tú sabes contar cosas estupendas cuando quieres. Se te nota en la voz. — ¿Pero qué dices? — Tienes la voz de ello. Haces la voz del que cuenta cosas largas. Tienes una voz muy bonita. Aunque hablaras en chino y yo sin entenderte, me encantaría escucharte contar. De veras. — Dices cosas muy raras, Lucita — la miró sonriendo. — ¿Raras? Pues bueno, si tú lo dices, lo serán. Yo también estoy rara esta noche, y lo veo todo raro a mi alrededor, así que no me choca si digo cosas raras, cada uno se apaña con lo que puede, ¿no crees? ¡Demasiado hago ya!, con un tiovivo metido en la cabeza... — Pues lo llevas muy bien, di tú que sí, estás la mar de salada y ocurrente esta noche. — ¿Esta noche? Sí, claro, la media trompa, simpatía de prestado. Cuando se pase, se acabó. En cuanto que baje el vino, vuelta a lo de siempre, no nos hagamos ilusiones. ¡Ay, ahora qué mareo me entra, tú! Se conoce que es el tiovivo que se pone en marcha. Si antes lo mencionamos... ¡Qué horror, qué de vueltas, vaya un mareo ahora de pronto!... Sánchez Ferlosio, El Jarama 11 TEXTO 11 En contra de la opinión de los arquitectos sanitarios suecos que últimamente prefieren construir los quirófanos en forma hexagonal o hasta redondeada (lo que facilita los desplazamientos del personal auxiliar y el transporte del material en cada instante requerido) aquel en que yacía la Florita era de forma rectangular u oblonga, un tanto achatado por uno de sus polos y con el techo artificiosamente descendente a lo largo de una de sus dimensiones. No gozaba la paciente casiparturienta de niquelada mesa o de aceroinoxidada mesa con soportes de muslos para mejor obtener la posición ginecológica preferida por casi todos los artífices, sino acajonada mesa de pino gallego antes servidora del transporte de cítricos de la región valenciana y posteriormente acondicionada a la función de lecho, soporte del jergón de mueIle y de las sábanas rojas de su propia sangre abundosamente huida. La lámpara escialitica sin sombra se sustituta ventajosamente con, dos candiles de acetileno que emanan un :aroma a pólvora y a bosque con jaurías más satisfactorio que el del éter y el bióxido de nitrógeno, consiguiendo, a pesar del temblor que la entrada de intrusos (desgraciadamente no dotados de la imprescindible mascarilla en la boca) provocaba, una iluminación suficiente. Tratándose de hembra sana de raza toledana pareció superflua toda anestesia, que siempre intoxica y que hace a la paciente olvidarse de sí misma, y es en este punto en el que mejor se cumplieron los cánones modernos que hoy, por obra y gracia de la reflexología, la educación previa, los ejercicios gimnásticos relajantes de la musculatura perineal y la contracción de las mandíbulas en los momentos difíciles consiguen de vez en cuando hermosísimos ejemplos de grito sin dolor. Más inculta la muchacha rugía con palabras destempladas (en lugar de con finos ayes carentes de sentido escatológico) que contribuían a quitar la necesaria serenidad a los múltiples asistentes al acto. Éstos podían ser clasificados, según diversos criterios, en «familiares y no familiares», «peritos en abortos provocados e imperitos en el mismo arte», «vecinos provenientes de la plana toledana e inmigrantes de otras regiones de la España árida», «gentes aptas para el consejo moral y cínicos que comprendían que así es la vida», «mujeres que unía una oscura solidaridad y hombres que unía una furtiva esperanza de llegar a ver los pechos de la paciente» y, finalmente, para concluir esta ordenación dicotómica, «sabedores de que el padre de Florita estaba en trance de llegar a ser padre-abuelo y simples sospechadores de la misma casievidente verdad». Luis Martín Santos, Tiempos de Silencio TEMA 12 El reino de los cielos es semejante a un rey... qué rey ni qué niño muerto, una cosa que me he preguntado mil veces, Mario, cariño, si a ti la Monarquía no te daba frío ni calor, ¿a santo de qué armaste el trepe que armaste con Josechu Prados? Porque no me digas a mí, que a Josechu, a bueno, no le gana nadie, de una familia de aquí, de toda la vida, figúrate los Prados, conocidísimos, que hizo la guerra en primera línea, honrado a carta cabal, ¿a qué ton dar la nota? ¿Por qué buscarle las vueltas? Al fin y al cabo si él era el jefe de mesa o como se llame, a ti qué te iba ni te venía, con su pan se lo coma, él era el responsable, ¿no? Bueno, pues tú que nones, que a contar, uno por uno y a contar, que ni sé cómo tuviste valor después de la prueba de confianza, tú dirás, que si te eligieron fue como persona representativa, pero tú ya fuiste a regañadientes, Mario, y con ganas de alborotar, eso no hay quien me lo saque de la cabeza. Y si a Josechu le da por decir que el noventa por ciento de "síes", el cuatro de "noes" y el seis de abstenciones, en blanco o como se diga, pues bueno, él era el jefe, ¿no?, que diga misa si quiere, ¿qué te importaba a ti, al fin y al cabo? Pero no, es lo mismo que el lechazo de Hernando de Miguel, o la gresca con Fito, el espíritu de la contradicción, cariño, es tu sino, porque si, en definitiva, aquello no te gustaba, que tampoco había para tanto me parece a mí, pudiste decirlo de buenas maneras, con educación, pero nunca pasar a mayores, haciéndoles cara, que si tú dices "no me gusta pero acepto la decisión de la mayoría", pues todos contentos, fijo, que después de todo, ésa es la democracia si no te he entendido mal. "No puedo prestarme a eso", así, a boca llena, con mayúsculas, hijo, como en tus libros, para que se oyera bien, que se entere hasta el apuntador, que si no dices las cosas a voces, revientas, como yo digo, y dale con que a contar y a contar, y si no contamos, no hay acta , el chantaje, qué bonito, que siempre has sido un hombre disparatado, Mario, y a ti lo que te gusta por vivir 12 es meter bulla, desafiar a la ciudad, aquí estoy yo, y aunque todos digáis blanco, yo digo negro, pues porque sí, porque se me antoja, que te tengo muy calado. Y no es eso, Mario, calamidad, que para vivir en el mundo hay que ser más flexible, tener un poquito de correa, que mucho predicar tolerancia y después hacéis lo que os da la realísima gana, porque, después de todo, sí tú hubieras sido un republicano de toda la vida, un republicano cien por cien, vaya, me lo explico, pero si te has pasado la vida diciendo que República y Monarquía no son más que palabras, y que tanto daba la una como la otra y que lo importante es lo que hubiera debajo, ¿a qué ton dar la campanada de no firmar el acta? ¿Por qué hacerle un feo semejante a Josechu Prados que nunca tuvo con nosotros más que atenciones? No tiene sentido, convéncete, que aquello fue garrafal, que dice Vicente Rojo que el pobre Josechu llegó al Círculo descompuesto, blanco como la pared y que tartamudeaba al hablar y todo, para haberle dado algo, qué horror, acuérdate de su padre, una hemiplejía, que se pasó media vida en un sillón de ruedas, pobre señor, todo porque una criada le soltó cuatro frescas. Hay que andarse con más cuidado, Mario, tonto del higo, que por las bravas no se va a ninguna parte, convéncete, y hay que vivir en el mundo, que Josechu, muy buena persona, pero también tiene su orgullo, a ver, somos humanos, y te la guardó, acuérdate de lo de la casa, por las buenas un alma de Dios, pero que no se te ocurra llevarle a contrapelo, si es de cajón. ¿Sabes lo que dijo la otra noche Higinio Oyarzun y mira que ya ha llovido? Pues dice que dijo, Josechu, ¿comprendes?, que eras un puritano pero que aquel día no te partió la cara, como te lo digo, en atención a la amistad que sus padres tuvieron con los míos, date cuenta, el bochorno, que no sé cómo te las arreglas pero, por fas o por nefás, te has cargado a la ciudad entera, cariño, que ésa es la herencia que me dejas, tú dirás, ahora, si no fuera por papá, una pensión, a ver, la viudedad ni para el piso, que ésa es otra cosa que está mal, yo misma lo comprendo. Me haces gracia con eso de que con la verdad por delante se va a todas partes, me río yo, que contigo no hay razones, porque ¿quieres decirme dónde has ido tú cariño?, coche todo el mundo y tu mujer, a patita, es que no tienes ni dónde caerte muerto, ¡válgame Dios! una cubertería de alpaca a todo tirar, que hasta vergüenza me da el decirlo. ¿Crees tú que eso es vida? Con la mano en el corazón, Mario, ¿crees tú que habrá muchas mujeres que hubieran aguantado este calvario! Te digo mi verdad, pero el que no lo reconozcas es lo que peor llevo, que en veintitrés años de matrimonio que se dice pronto, no hayas tenido una sola palabra de gratitud, porque había otros hombres, Mario, y tú lo sabes, que no me faltó dónde elegir, y aún les hay si me apuras, que después de casada no me hubieran faltado proporciones, y si yo te contase, que éste es el chiste, pero como una es una mujer de su casa, una mujer como debe ser, vosotros a descansar, que eso es lo que explotáis los hombres; la bendición, un seguro de fidelidad, como yo digo, habéis comprado una fregona, una mujer que de dos os saca cuatro, ¿qué más vais a pedir? Así es muy cómodo, que, mientras, vosotros, ¡hala!, todo el monte es orégano, lo que os da la gana. Como eso de que llegaste al matrimonio tan virgen como yo, mira, guapín, eso se lo cuentas a un guardia, una bola así, y venga, "no me lo agradezcas, fue ante todo por timidez", ¡qué timidez ni qué ocho cuartos!, como si no os conociéramos, los hombres, todos iguales, ya se sabe, que tú, dale, con que tus torpezas eran la mejor demostración, ¡música celestial!, que lo que pasa es que entre una perdida y una decente todavía hay distancia, y, en el fondo, todavía queda algo digno en vosotros y es lo que sale a flote cuando os casáis, ni más ni menos, ni menos ni más. ¡Virgen tú! Pero ¿es que crees que me chupo el dedo, Mario, cariño? Y no es que yo vaya a decir que tú seas un vicioso, que eso tampoco, pero, vamos, algún desahogo de vez en cuando... Delibes, Cinco horas con Mario TEXTO 13 - Dejadle hablar –dijo con voz suplicante no exenta de cierta dignidad–. Es un hombre honrado y de gran cultura. Podríais aprender mucho de él. - ¡Que se calle y no nos amargue la noche! - ¡Sí, que se vaya! - ¡No! No me iré –prosiguió el enardecido beodo-. Antes tengo que deciros un par de cosas. Este individuo –señaló a Nemesio- afirma que vuestra conducta licenciosa es la causa de la pobreza que os corroe y hace enfermar a vuestras mujeres y a vuestros hijos. Y yo os digo que eso no es verdad. Todos vosotros padecéis la miseria, el hambre, el analfabetismo y el dolor por culpa de Ellos -señaló, siempre con el dedo extendido hacia un hipotético grupo situado 13 más allá de los muros del local-. De Ellos, que os oprimen, os explotan, os traicionan y, si es preciso, os matan. Yo sé de casos que os pondrían los pelos de punta. Sé nombres de personas ilustres que tienen las manos rojas de sangre de los trabajadores. ¡Ah! No las veréis, porque las cubren blancos guantes de cabritilla. ¡Guantes traídos de París y pagados con vuestro dinero! Creéis que os pagan por el trabajo que realizáis en sus fábricas, pero es mentira. Os pagan para que no os muráis de hambre y podáis seguir trabajando, de sol a sol, hasta reventar. Pero el dinero, la ganancia, ¡no!, eso no os lo dan. Eso se lo quedan Ellos. Y se compran mansiones, automóviles, joyas, pieles y mujeres. ¿Con su dinero? ¡qué va! ¡Con el vuestro! Y vosotros, ¿Qué hacéis? Mirad, miraos los unos a los otros y decidme, ¿Qué hacéis? - ¿Qué haces tú? -preguntó alguien. Ya nadie se reía. Todos escuchaban con fingida indiferencia, con incómodo sarcasmo. El nerviosismo se había apoderado de la concurrencia. - Olvidaos de mí. Soy una ruina. Quise luchar a mi modo y fracasé. ¿Sabéis por qué? Os lo voy a decir:... Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta 14