violencias salvajes, violencias modernas - Con
Anuncio
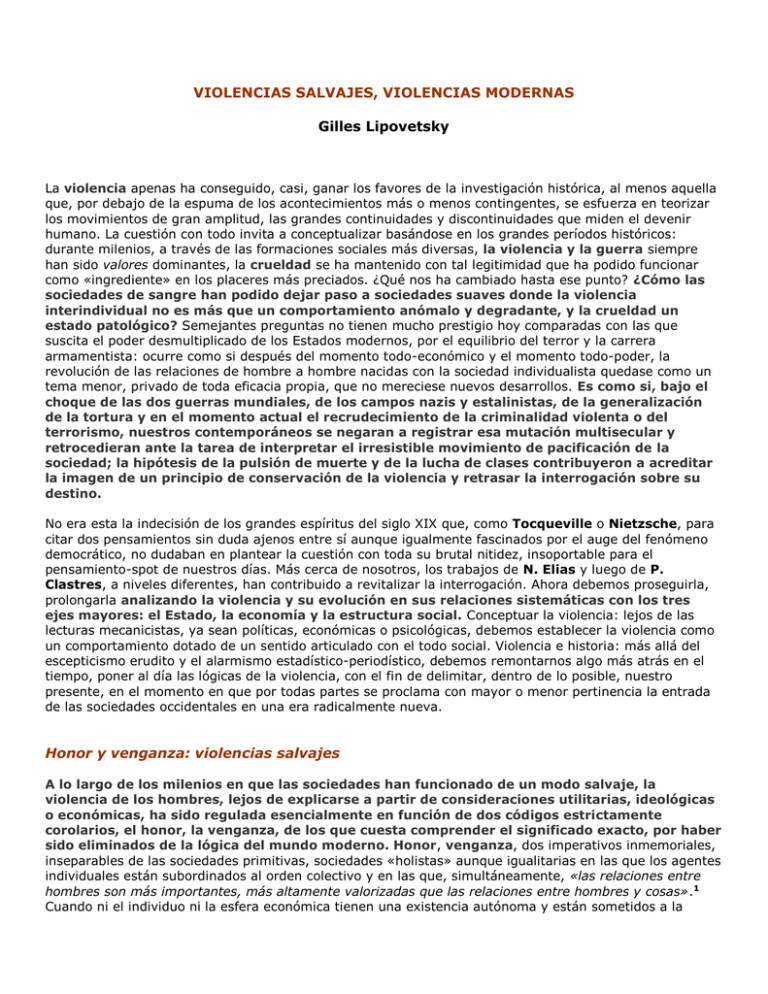
VIOLENCIAS SALVAJES, VIOLENCIAS MODERNAS Gilles Lipovetsky La violencia apenas ha conseguido, casi, ganar los favores de la investigación histórica, al menos aquella que, por debajo de la espuma de los acontecimientos más o menos contingentes, se esfuerza en teorizar los movimientos de gran amplitud, las grandes continuidades y discontinuidades que miden el devenir humano. La cuestión con todo invita a conceptualizar basándose en los grandes períodos históricos: durante milenios, a través de las formaciones sociales más diversas, la violencia y la guerra siempre han sido valores dominantes, la crueldad se ha mantenido con tal legitimidad que ha podido funcionar como «ingrediente» en los placeres más preciados. ¿Qué nos ha cambiado hasta ese punto? ¿Cómo las sociedades de sangre han podido dejar paso a sociedades suaves donde la violencia interindividual no es más que un comportamiento anómalo y degradante, y la crueldad un estado patológico? Semejantes preguntas no tienen mucho prestigio hoy comparadas con las que suscita el poder desmultiplicado de los Estados modernos, por el equilibrio del terror y la carrera armamentista: ocurre como si después del momento todo-económico y el momento todo-poder, la revolución de las relaciones de hombre a hombre nacidas con la sociedad individualista quedase como un tema menor, privado de toda eficacia propia, que no mereciese nuevos desarrollos. Es como si, bajo el choque de las dos guerras mundiales, de los campos nazis y estalinistas, de la generalización de la tortura y en el momento actual el recrudecimiento de la criminalidad violenta o del terrorismo, nuestros contemporáneos se negaran a registrar esa mutación multisecular y retrocedieran ante la tarea de interpretar el irresistible movimiento de pacificación de la sociedad; la hipótesis de la pulsión de muerte y de la lucha de clases contribuyeron a acreditar la imagen de un principio de conservación de la violencia y retrasar la interrogación sobre su destino. No era esta la indecisión de los grandes espíritus del siglo XIX que, como Tocqueville o Nietzsche, para citar dos pensamientos sin duda ajenos entre sí aunque igualmente fascinados por el auge del fenómeno democrático, no dudaban en plantear la cuestión con toda su brutal nitidez, insoportable para el pensamiento-spot de nuestros días. Más cerca de nosotros, los trabajos de N. Elias y luego de P. Clastres, a niveles diferentes, han contribuido a revitalizar la interrogación. Ahora debemos proseguirla, prolongarla analizando la violencia y su evolución en sus relaciones sistemáticas con los tres ejes mayores: el Estado, la economía y la estructura social. Conceptuar la violencia: lejos de las lecturas mecanicistas, ya sean políticas, económicas o psicológicas, debemos establecer la violencia como un comportamiento dotado de un sentido articulado con el todo social. Violencia e historia: más allá del escepticismo erudito y el alarmismo estadístico-periodístico, debemos remontarnos algo más atrás en el tiempo, poner al día las lógicas de la violencia, con el fin de delimitar, dentro de lo posible, nuestro presente, en el momento en que por todas partes se proclama con mayor o menor pertinencia la entrada de las sociedades occidentales en una era radicalmente nueva. Honor y venganza: violencias salvajes A lo largo de los milenios en que las sociedades han funcionado de un modo salvaje, la violencia de los hombres, lejos de explicarse a partir de consideraciones utilitarias, ideológicas o económicas, ha sido regulada esencialmente en función de dos códigos estrictamente corolarios, el honor, la venganza, de los que cuesta comprender el significado exacto, por haber sido eliminados de la lógica del mundo moderno. Honor, venganza, dos imperativos inmemoriales, inseparables de las sociedades primitivas, sociedades «holistas» aunque igualitarias en las que los agentes individuales están subordinados al orden colectivo y en las que, simultáneamente, «las relaciones entre hombres son más importantes, más altamente valorizadas que las relaciones entre hombres y cosas».1 Cuando ni el individuo ni la esfera económica tienen una existencia autónoma y están sometidos a la lógica del estatuto social, reina el código del honor, el primado absoluto del prestigio y de la estima social, como el código de la venganza que significa la subordinación del interés personal al interés de grupo, la imposibilidad de romper la cadena de alianzas y de generaciones, de los vivos y los muertos, la obligación de poner en juego la vida en nombre del interés superior del clan o linaje. El honor y la venganza expresan directamente la prioridad del conjunto colectivo sobre el agente individual. Estructuras elementales de las sociedades salvajes, el honor y la venganza son códigos de sangre. Allí donde predomina el honor, la vida poco vale comparada con la estima pública; el valor, el desprecio de la muerte, el desafío son virtudes muy valoradas, la cobardía es despreciada en todas partes. El código del honor conmina a los hombres a afirmarse por la fuerza, a ganarse el reconocimiento de los demás antes de afianzar su seguridad, a luchar a muerte para imponer respeto. En el universo primitivo, la honra es lo que ordena la violencia, so pena de humillación nadie debe soportar una afrenta o un insulto; querellas, injurias, odios y celos, tienen un final sangriento, mucho más que en las sociedades modernas. Lejos de manifestar una impulsividad descontrolada, la belicosidad primitiva es una lógica social, un modo de socialización consustancial al código del honor. La guerra primitiva no puede separarse del honor. En función de ese código cada hombre adulto debe ser un guerrero, valiente y decidido ante la muerte. Es más, el código del honor proporciona el motor, el estimulante social de las empresas guerreras; sin ninguna finalidad económica, la violencia primitiva es, en muchos casos, guerra para el prestigio, para adquirir gloria y fama, asociadas a la captura de signos y botines, cabelleras, caballos, prisioneros. El primado de honor puede dar lugar así, como ha demostrado P. Clastres, a esas cofradías de guerreros totalmente dedicados a las hazañas armadas, obligados a desafiar a la muerte constantemente, a competir en valentía, competición que los lanza a expediciones cada vez más audaces que les lleva ineluctablemente a la muerte. 2 * Si la guerra primitiva está estrechamente vinculada al honor, lo está de la misma manera al código de la venganza: se es violento por prestigio o por venganza. Los conflictos armados se desencadenan para vengar un ultraje, una muerte o incluso un accidente, una herida, una enfermedad atribuidas a las fuerzas malignas de un brujo enemigo. Es la venganza lo que exige que se vierta sangre enemiga, que los prisioneros sean torturados, mutilados o devorados ritualmente, es ella la que decide en última instancia que un prisionero no debe intentar evadirse, como si sus padres o su grupo no fueran bastante valerosos para vengar su muerte. Asimismo, el miedo a la venganza de los espíritus de los enemigos sacrificados es el que impone los rituales de purificación del verdugo y su grupo. Más aún: la venganza no sólo se ejerce contra las tribus enemigas, exige también el sacrificio de mujeres o niños de la comunidad a modo de reparación del desequilibrio ocasionado, por ejemplo, por la muerte de un adulto en plena juventud. Debemos despsicologizar la venganza primitiva, que no tiene nada que ver con la hostilidad reprimida: entre los Tupinambas un prisionero vivía a veces decenas de años en el grupo que le había capturado, gozaba de gran libertad, podía casarse y era querido y cuidado por sus dueños y mujeres como uno del pueblo; eso no impedía que la ejecución del sacrificio fuera ineluctable. 3 La venganza es un imperativo social, independiente de los sentimientos de los individuos y los grupos, independientes de las nociones de culpabilidad o de responsabilidad individuales y que fundamentalmente manifiesta la exigencia de orden y simetría del pensamiento salvaje. La venganza es «el contrapeso de las cosas, el restablecimiento de un equilibrio provisionalmente roto, la garantía de que el orden del mundo no va a sufrir cambios»,4 es decir, la exigencia de que en ninguna parte se pueda establecer de forma duradera un exceso o una carencia. Si existe una edad de oro de la venganza la debemos buscar en los salvajes: constitutiva del universo primitivo, la venganza impregna todas las grandes acciones individuales y colectivas, es a la violencia lo que los mitos y sistemas de clasificación son al pensamiento «especulativo», realizando la misma función de ordenación del cosmos y de la vida colectiva, en favor de la negación de la historicidad. Es por eso que las recientes teorías de R. Girard sobre la violencia5 nos parecen basadas en un contrasentido radical; en efecto, decir que el sacrificio es un instrumento de prevención contra el proceso interminable de la venganza, un medio de protección al que recurre la comunidad entera ante el ciclo infinito de las represalias y contra-represalias, es omitir una realidad primera del mundo primitivo: a saber, que la venganza, lejos de ser lo que hay que frenar, es a lo que deben ser obligados imperativamente los hombres. Ni la venganza es una amenaza, un terror a eliminar, ni el sacrificio es un medio de frenar la violencia pretendidamente disolvente de las venganzas intestinas gracias a un sustituto cualquiera. A esa visión-pánico de la venganza, debe oponerse la de los salvajes, entre los cuales resulta un instrumento de social¡zación, un valor tan indiscutible como la generosidad. Inculcar el código de la venganza, devolver golpe por golpe, esa es la regla fundamental: en los Yanomami si un niño tira al suelo a otro por descuido, la madre de este último le intima a que pegue al otro: «¡véngate, vamos, véngate!».6 Lejos de ser, como para R. Girard, una manifestación no histórica, bioantropológica, la violencia vengativa es una institución social; no es un proceso «apocalíptico» sino una violencia limitada que mira de equilibrar el mundo, de instituir una simetría entre los vivos y los muertos. No debemos concebir las instituciones primitivas como máquinas para rechazar o desviar una violencia trans-histórica, sino como máquinas para producir y normalizar la violencia. En esas condiciones, el sacrificio es una manifestación del código de la venganza, no lo que impide su despliegue: ni substitución ni desplazamiento, el sacrificio es el efecto directo del principio de venganza, una exigencia de sangre sin disfraces, una violencia al servicio del equilibrio, de la perennidad del cosmos y de lo social. * La perspectiva clásica de la venganza, tal como se expresa en la obra de M. R. Davie por ejemplo, no es mucho más satisfactoria: los grupos primitivos «no poseen ni un sistema desarrollado de legislación, ni jueces ni tribunales para el castigo de los crímenes y sin embargo sus miembros viven generalmente en paz y seguridad. En este caso, ¿qué es lo que reemplaza el procedimiento judicial de los civilizados? Encontraremos la respuesta a esta pregunta en la práctica de la justicia personal o de la venganza privada».7 ¿La venganza como condición de la paz interior, y equivalente de la justicia? Concepción muy discutible ya que la venganza acostumbra a la violencia, legitima las represalias, arma a los individuos, mientras que la institución judicial tiene como objetivo prohibir el recurso a las violencias privadas. La venganza es un dispositivo que socializa por la violencia; nadie puede dejar impune la ofensa o el crimen, nadie tiene el monopolio de la fuerza física, nadie puede renunciar al imperativo de verter la sangre enemiga, nadie se remite a otro para afianzar su seguridad. ¿Qué decir si no que la venganza primitiva está en contra del Estado, que su acción apunta a impedir la constitución de sistemas de dominio político? Al hacer de la venganza un deber imprescriptible, todos los hombres son iguales ante la violencia, nadie puede monopolizar la fuerza o renunciar a ella, nadie es protegido por una instancia especializada. De manera que no sólo es por la guerra y su obra centrífuga de dispersión como la sociedad primitiva llega a conjurar el advenimiento del dispositivo estatal;8 también es desde dentro, por el código de honor y de la venganza, que contrarresta el deseo de sumisión y de protección, como se impide la emergencia de una instancia que acapare poder y derecho a matar. Simultáneamente el código de la venganza sirve para impedir el surgimiento del individuo independiente, replegado sobre su propio interés. Aquí se lleva a cabo la prioridad del todo social sobre las voluntades individuales, los vivos se encargan de afirmar en la sangre su solidaridad con los muertos, de afirmar su pertenencia al grupo. La venganza de sangre está en contra de la división de los vivos y los muertos, contra el individuo separado, y por ello es un instrumento de socialización holista como la regla del don, que instituye no tanto el paso de la naturaleza a la cultura como el funcionamiento holista de las sociedades, la preeminencia de lo colectivo sobre lo individual por la obligación de la generosidad, del don de las hijas y hermanas y la prohibición de la acumulación y el incesto. La comparación puede proseguirse tal vez con otra institución, ésta de tipo violento, las ceremonias iniciáticas que marcan el paso de los jóvenes a la edad adulta y que van acompañadas de torturas rituales intensas. Hacer sufrir, torturar, procede del orden holista primitivo, ya que lo que se trata de manifestar de manera ostensiva, en el propio cuerpo es la subordinación extrema del agente individual al conjunto colectivo, de todos los hombres sin distinción a una ley superior intangible. El dolor ritual, medio último de significar que la ley no es humana, que se debe recibirla, y no discutirla o cambiarla, es la manera de marcar la superior¡dad ontológica de un orden venido de fuera y como tal sustraído a las iniciativas humanas que miran de transformarlo. Por el aplastamiento del iniciado bajo la prueba del dolor, se trata de inscribir en el cuerpo la heteronomía de las reglas sociales, su preeminencia implacable y, en consecuencia, impedir el nacimiento de una instancia separada del poder que se otorgase el derecho de introducir un cambio histórico.9 La crueldad primitiva es como la venganza, una institución holista, contra el individuo que se autodetermina, contra la división política, contra la historia: así como el código de venganza exige a los hombres que arriesguen su vida en nombre de la solidaridad y del honor del grupo, también la iniciación exige de los hombres una sumisión muda de su cuerpo a las reglas trascendentes de la comunidad. Como la iniciación, la práctica de los suplicios revela el significado profundo de la crueldad primitiva. La guerra salvaje no sólo consistía en la organización de incursiones y masacres, se trataba además de capturar enemigos a los que se infligía, tanto por parte de los hombres como por parte de los jóvenes o las mujeres, unos suplicios de una ferocidad inaudita que sin embargo no inspiraban el menor horror o indignación. Esa atrocidad de las costumbres ha sido desde siempre conocida pero, a partir de Nietzsche que las interpretaba como una fiesta de las pulsiones agresivas y luego de Bataille, que las consideraba un derroche improductivo, la lógica social y política de la violencia ha sido ocultada mucho tiempo por las problemáticas «energéticas». La crueldad primitiva nada tiene que ver con el «placer de hacer sufrir», no puede asimilarse a un equivalente pulsional de un daño sufrido: «Hacer sufrir causaba un placer infinito, en compensación del daño sufrido proporcionaba a las partes dañadas un contraplacer extraordinario».10 Independientemente de los sentimientos y emociones, el suplicio salvaje es una práctica ritual exigida por el código de la venganza, con el objeto de instaurar un equilibrio entre vivos y muertos: la crueldad es una lógica social, no una lógica del deseo. También es cierto que Nietzsche entrevió lo esencial del problema al relacionar la crueldad con la deuda, aunque dotase a ésta de un significado moderno, materialista, basado en el intercambio económico.11 De hecho, la atrocidad de las torturas salvajes sólo tiene sentido si se relaciona con esa deuda específica y extrema que une vivos y muertos: deuda extrema, primero por el hecho de que los vivos no pueden prosperar sin conciliarse con sus muertos dotados de un poder particular que representaba una de las mayores amenazas posibles, luego por el hecho de que esa deuda concierne a dos universos siempre amenazados de disyunción radical, el visible y el invisible. De modo que se necesita un exceso para compensar el déficit de la muerte, se necesita un exceso de dolor, de sangre o de carne (en el festín antropofágico) para cumplir el código de la venganza, es decir para transformar la disyunción en conjunción, para restablecer la paz y la alianza con los muertos. Venganza primitiva y sistemas de crueldad son inseparables como medios de reproducción de un orden social inmutable. De ello se deduce que el exceso de los suplicios no es ajeno a la lógica del intercambio, por lo menos la que relaciona vivos y muertos. Hay que seguir sin duda los análisis de P. Clastres que ha sabido demostrar que la guerra no era en absoluto un fracaso accidental del intercambio sino una estructura básica, una finalidad central del ser social primitivo que determinaba la necesidad del intercambio y de la alianza;12 sin embargo, una vez «rehabilitada» la significación política de la violencia, debemos cuidar de no transformar el intercambio en instrumento indiferente de la guerra, en simple efecto táctico de la guerra. La inversión de las prioridades no debe ocultar lo que la violencia debe aún al intercambio y el intercambio a la violencia. En la sociedad primitiva, guerra e intercambio están en consonancia, la guerra es inseparable de la regla del don y esta es apropiada para el estado de guerra permanente. En la medida en que la violencia primitiva corre paralela con la venganza, los lazos que la unen a la lógica de la reciprocidad son inmediatos. Así como hay una obligación de ser generoso, de dar bienes, mujeres, comida, asimismo existe la obligación de ser generoso con la propia vida, de donar la propia vida conforme al imperativo de venganza; así como cualquier bien debe ser devuelto, así la muerte debe ser correspondida, la sangre exige, como los dones, una contrapartida. A la simetría de las transacciones corresponde la simetría de la venganza. La solidaridad de grupo que se manifiesta por la circulación de las riquezas, se manifiesta de la misma manera por la violencia vengativa. De modo que la violencia no es antinómica con el código de intercambio, la ruptura de la reciprocidad se articula también en el marco del intercambio recíproco entre vivos y entre vivos y muertos. Pero si la violencia presenta un parentesco de estructura con el intercambio, éste, por su parte, no puede asimilarse pura y simplemente a una institución de paz. Sin duda es por la regla del don y la deuda consiguiente por lo que los primitivos instituyen la alianza, 13 pero eso no significa que el intercambio no tenga nada que ver con la guerra. Mauss ha subrayado en páginas ya célebres la violencia constitutiva de la reciprocidad a través de esa «guerra de propiedad» que constituye el potlatch. Incluso cuando el desafío, la rivalidad no tienen esa amplitud, Mauss observa ese hecho capital, insuficientemente señalado, de que el intercambio «lleva a querellas súbitas cuando a menudo su objetivo era evitarlas».14 El intercambio produce pues una paz inestable, frágil, siempre al borde de la ruptura. El problema, entonces, es entender por qué fracasa el intercambio cuando su objetivo es establecer relaciones pacíficas. ¿Debemos volver a la interpretación de Lèvi-Strauss según la cual la guerra no es más que un fracaso contingente, una transacción desgraciada, o debemos ver en la reciprocidad una institución que, por su misma forma, es propicia a la violencia? Es esa segunda hipótesis la que nos parece acertada: sólo hay fracaso en apariencia, el don participa estructuralmente de la lógica de la guerra, en tanto que instituye la alianza sobre una base necesariamente precaria. La regla de reciprocidad, por funcionar como lucha simbólica o prestigiosa y no como medio de acumulación, provoca un cara a cara siempre al borde del conflicto y del enfrentamiento: en los intercambios económicos y matrimoniales que presiden las alianzas de las comunidades ynomami, «los participantes se mantienen en el extremo límite del punto de ruptura, pero es precisamente ese juego arriesgado lo que agrada, ese gusto por el enfrentamiento». 15 Hace falta muy poco para que los amigos se vuelvan enemigos, para que un pacto de alianza degenere en guerra: el don es una estructura potencialmente violenta ya que basta con negarse a entrar en el ciclo de las prestaciones para que ello se entienda como una ofensa, como un acto de guerra. En tanto que estructura fundada en el desafío, el intercambio prohíbe las amistades duraderas, la emergencia de lazos permanentes que soldarían de manera indisoluble la comunidad con tal o cual de sus vecinos, perdiendo así su autonomía. Sí hay una inconstancia en la vida internacional de los salvajes, si las alianzas se hacen y deshacen de manera tan sistemática, ello no se debe tan sólo al imperativo de la guerra, sino igualmente a los tipos de relaciones que mantienen mediante el intercambio. Al unir a los grupos no por el interés sino por una lógica simbólica, la reciprocidad rompe las amistades con la misma facilidad que las crea, ninguna comunidad está a salvo del desencadenamiento de hostilidades. Lejos de identificarse con una táctica de guerra, la regla de la reciprocidad es la condición social de la guerra permanente primitiva. Más indirectamente, el intercambio participa aún de la violencia primitiva en tanto que adiestra a los hombres en el código del honor, prescribiendo el don y el deber de generosidad. Como el imperativo de guerra, la regla de reciprocidad socializa a través del honor y por lo tanto de la violencia. Guerra e intercambio son paralelos; efectivamente, como decía P. Clastres, la sociedad salvaje es «para la guerra» incluso las instituciones cuya función es crear la paz sólo lo consiguen instaurando simultáneamente una belicosidad estructural. * Por último, ¿se han señalado suficientemente los lazos que unen intercambio y brujería? Su coexistencia universalmente demostrada en el mundo salvaje no es fruto del azar; de hecho son dos instituciones estrictamente solidarias. En la sociedad primitiva, como es sabido, los accidentes y desgracias de la vida, los infortunios de los hombres, lejos de ser acontecimientos fortuitos son el resultado de la brujería, o sea de la malevolencia del prójimo, de la voluntad deliberada de hacer el mal. Que un escorpión pique a un niño, que la cosecha o la caza sean malas, que una herida no cicatrice, todos esos acontecimientos desafortunados son atribuidos a la disposición maligna de alguien. Sin duda debemos considerar la brujería como una de las formas de esa «ciencia de lo concreto» que es el pensamiento salvaje, un medio de poner orden en el caos de las cosas y explicar los infortunios de los hombres, pero no podemos dejar de observar todo lo que esa «filosofía» introduce de animosidad y violencia en la representación de la relación interhumana. La brujería es la continuación del imperativo de guerra por otros medios; así como cada comunidad local tiene enemigos, cada individuo tiene enemigos personales responsables de sus males. Toda desgracia proviene de una violencia mágica, de una guerra perniciosa, de modo que aquí el otro sólo puede ser amigo o enemigo según un esquema parecido al instituido por la guerra y el intercambio. Con la regla de reciprocidad, o se intercambian presentes y se es aliado, o el ciclo de regalos es interrumpido y se es enemigo. La sociedad primitiva que, por un lado, impide la aparición de la división política genera, por el otro, una división antagonista en la representación de la relación de hombre a hombre. Ninguna indiferencia, nada de relaciones neutras como las que prevalecerán en la sociedad individualista: con la guerra, el intercambio, la brujería, la percepción del mundo humano es inseparable del conflicto y de la violencia. Además de este paralelismo, la brujería encuentra en el intercambio recíproco la condición social propia de su funcionamiento. Por la regla del don, los seres se ven obligados a existir y a definirse unos en relación a otros, los hombres no pueden concebirse separadamente unos de otros;16 pues bien, es ese esquema exactamente el que se reproduce, de manera negativa, en la brujería, ya que todo lo que acontece de funesto al ego está forzosamente relacionado con otro. En ambos casos los hombres no pueden pensarse independientemente unos de otros; el sortilegio no es más que la traducción inversa del don según el cual el hombre sólo existe en una relación socialmente predeterminada al otro. Es ese contexto de intercambio obligatorio lo que hace posible la interpretación de los acontecimientos nefastos en términos de maleficios: la brujería no es el libre despliegue de un pensamiento no domesticado, es una vez más la regla de reciprocidad, la norma holista del primado relacional, que constituye su marco social necesario. Al contrario, no existe brujería en la sociedad en que el individuo sólo existe por sí mismo; la desaparición de la brujería en la vida moderna no puede separarse de un nuevo tipo de sociedad en la que el otro se vuelve poco a poco un desconocido, un extraño a la verdad intrínseca del ego. Régimen de la barbarie Con el advenimiento del Estado, la guerra cambia radicalmente de función ya que de instrumento de equilibrio o de conservadurismo social que era en el orden primitivo, se convierte en un medio de conquista, de expansión o de captura. Al disociarse del código de la venganza, al romper la preeminencia del intercambio con los muertos es como la guerra puede abrirse al espacio de la dominación. Mientras la deuda con los muertos es un principio supremo para el todo social, la guerra queda circunscripta a un orden territorial y sagrado que, precisamente por el uso de la violencia, se trata de reproducir siempre igual, tal como lo legaron los antepasados. Pero a partir del momento en que se instituye la división política, la instancia del poder deja de definirse en función de esa primacía de la relación con los muertos reglamentada por una lógica recíproca mientras que el Estado introduce por su disimetría propia un principio antinómico con el mundo del intercambio. El Estado pudo constituirse sólo a condición de emanciparse, aunque fuera parcialmente, del código de la venganza, de la deuda con los muertos, renunciando a identificar guerra y venganza. Entonces aparece una violencia conquistadora; el Estado se apropia la guerra, se apodera de territorios y esclavos, edifica fortificaciones, recluta ejércitos, impone la disciplina y la conducta militar; la guerra ya no es contra el Estado, es la misión gloriosa del soberano, su derecho específico. Comienza una nueva era del culto al poder, la barbarie, que designa el régimen de la violencia en las sociedades estatales premodernas. Las primeras formas de Estado no se emancipan absolutamente del orden de la deuda; el Déspota debe su función y su legitimidad a un principio trascendente externo o instancia religiosa de la que es un representante o una encarnación, aunque deudor y sumiso; el Estado sólo puede ser Estado constitutivamente respecto de las potencias superiores y divinas, no respecto a las almas difuntas, lo que atentaría contra su supereminente altura, y degradaría su irreductible diferencia con la sociedad que domina. Desligada del código de la venganza, la guerra entra en un proceso de especialización con la constitución de ejércitos regulares de reclutas o mercenarios, pero también de castas definidas exclusivamente por el ejercicio de las armas, que dedican toda su gloria y pasión a la conquista militar. Correlativamente, la mayoría de la población, los trabajadores rurales, se verán excluidos, desposeídos de la actividad noble por excelencia, la guerra, dedicados al mantenimiento de los ejércitos profesionales. Sin embargo, ese desarme de masa no significa, para los villanos, la renuncia a la violencia, al honor y a la venganza. En efecto, en el seno del Estado se ha mantenido un modo de socialización holista que, juntamente con la existencia de los valores militares y las guerras permanentes, da cuenta de la violencia de las costumbres. Si nos ceñimos a la Edad Media, el honor sigue siendo responsable de la frecuencia de la violencia interindividual, de su carácter sangriento y eso no sólo entre los guerreros, sino en el conjunto del pueblo: hasta en los claustros, entre abades, encontramos una violencia de sangre,17 los crímenes entre siervos parece que fueron cosa corriente,18 los burgueses de las ciudades no dudaban en desenfundar la navaja para resolver su discrepancias.19 Los registros judiciales de la baja Edad Media confirman el lugar relevante que ocupaban las violencias, peleas, heridas, crímenes, en la vida cotidiana urbana.20 Con el advenimiento del principio jerárquico que distribuye a los hombres en órdenes heterogéneos, en especialistas de la guerra y productores, apareció una distinción radical entre honor noble y honor plebeyo, cada uno con su código, pero ambos generadores de una belicosidad asesina. Ocurre lo mismo con la venganza. Si la guerra y el Estado ya no se ordenan en torno a la deuda con los muertos, eso no significa que la sociedad haya renunciado a la práctica de la venganza. Ciertamente, desde que el Estado comenzó a afirmar su autoridad, se esforzó en limitar la práctica de la venganza privada sustituyéndola por el principio de una justicia pública, dictando leyes propias para moderar los excesos de la venganza: ley del talión, abandono noxal, tarifas legales de composición. Ya se ha dicho, la venganza es, por definición, hostil al Estado, por lo menos en su plena expansión, es por eso que su nacimiento coincidió con el establecimiento de sistemas judiciales y penales, representantes de la autoridad suprema, destinados concretamente a temperar las venganzas intestinas en favor de la ley del soberano. No obstante, a pesar del poder y de la ley, la venganza familiar perduró considerablemente, por una parte en razón de la debilidad de la fuerza pública y por otra en razón de la legitimidad inmemorial de que gozaba la venganza en las sociedades holistas. En la Edad Media y en especial durante la edad feudal, la «faide» sigue imponiéndose como una obligación moral sagrada en toda la sociedad, tanto para los grandes linajes caballerescos como para los campesinos; la «faide» ordena al grupo de parientes castigar con sangre el asesinato de uno de los suyos o la ofensa sufrida. Interminables vendettas, originadas a veces por querellas anodinas, podían prolongarse durante decenios y saldarse con varias decenas de muertos. La venganza y el orden social holista son hasta tal punto consubstanciales que muchas veces las propias leyes penales no hacían más que reproducir su forma: así el derecho griego o la ley de las Doce Tablas en Roma prohibían el principio de las vendettas y el derecho de tomarse la justicia por su mano, pero las acciones por crímenes se dejaban en manos del interesado más próximo; encontramos el mismo dispositivo legal en ciertas regiones en el siglo XIII donde, en caso de homicidio voluntario, el cuerpo del culpable era atribuido a los parientes de la víctima, conforme la ley del talión. De este modo, mientras las sociedades, con o sin Estado, funcionaron según las normas holistas imponiendo la solidaridad del linaje, la venganza continuó siendo más o menos un deber; su legitimidad sólo desaparecerá con la entrada de las sociedades en el orden individualista y su correlato, el Estado moderno, que se define precisamente por la monopolización de la fuerza física legítima, por la penetración y la protección constante y regular de la sociedad. El honor y la venganza han perdurado bajo el Estado, al igual que la crueldad de las costumbres. Sin duda la emergencia del Estado y de su orden jerárquico ha transformado radicalmente la relación con la crueldad que prevalecía en la sociedad primitiva. De ritual sagrado, la crueldad pasa a ser una práctica bárbara, una demostración ostentosa de la fuerza, un regocijo público: recordemos el gusto de los romanos por los espectáculos sangrientos de combates de animales y gladiadores, recordemos la pasión guerrera de los caballeros, la masacre de los prisioneros y heridos, el asesinato de niños, la legitimidad del pillaje o de la mutilación de los vencidos. ¿Cómo explicar la persistenda durante milenios, de la Antigüedad a la Edad Media, de costumbres feroces que hoy no han desaparecido, desde luego, pero que, cuando se producen, levantan una indignación colectiva? No podemos evitar constatar la correlación perfecta entre la crueldad de las costumbres y sociedades holistas, mientras que se da un antagonismo entre crueldad e individualismo. Todas la sociedades que conceden la prioridad a la organización de conjunto son de un modo u otro sistemas de crueldad. Y ello se debe a que la preponderancia del orden colectivo impide conceder a la vida y al sufrimiento personales el valor que les concedemos actualmente. La crueldad bárbara no procede de una ausencia de rechazo o de represión social, es el efecto directo de una sociedad en la que el elemento individual, subordinado a las normas colectivas, no tiene una existencia autónoma reconocida. Crueldad, holismo y sociedades guerreras corren a la par: la crueldad sólo es posible como un hábito socialmente dominante allí donde reina la supremacía de los valores guerreros, derecho indiscutible de la fuerza y del vencedor, desprecio hacia la muerte, coraje y resistencia, ausencia de compasión por el enemigo, valores que tienen en común suscitar la ostentación y el exceso en los signos de potencia física, desvalorizar las vivencias íntimas de uno mismo tanto como las del otro, considerar la vida individual poca cosa comparada con la gloria de la sangre, con el prestigio social conferido por los signos de la muerte. La crueldad es un dispositivo histórico que no puede apartarse de esas significaciones sociales que erigen la guerra en actividad soberana: la crueldad bárbara, hija de Polemos, emblema enfático de la gloria del orden guerrero conquistador, instrumento sangriento de su identidad, medio extremo de unificar en la carne la lógica holista y la lógica militar. Un lazo indisociable une la guerra concebida como comportamiento superior y el modelo tradicional de las sociedades. Las sociedades de antes del individualismo sólo pudieron reproducirse confiriendo a la guerra un estatuto supremo. Debemos desconfiar de nuestro reflejo económico moderno: las guerras imperiales, bárbaras o feudales, si bien permitían la adquisición de riquezas, esclavos o territorios, pocas veces se emprendían con un objetivo exclusivamente económico. Al contrario la guerra y los valores guerreros contribuyeron más bien a contrarrestar el desarrollo del mercado y de los valores estrictamente económicos. Al desvalorizar las actividades comerciales cuyo objetivo era el provecho, al legitimar el pillaje y la adquisición de riquezas por la fuerza, la guerra conjuraba la generalización del valor de cambio y la constitución de una esfera separada de lo económico. Hacer de la guerra un objetivo superlativamente valorizado no impide el comercio pero circunscribe el espacio mercantil y los flujos de moneda, hace secundaria la adquisición por la vía del intercambio. Por último, al prohibir la autonomización de la economía, la guerra impedía asimismo el nacimiento del individuo libre, que precisamente es el correlato de una esfera económica independiente. La guerra se manifestó pues como una pieza indispensable para reproducción del orden holista. El proceso de civilización La línea de la evolución histórica es sabida: en pocos siglos, las sociedades de sangre regidas por el honor, la venganza, la crueldad han dejado paso progresivamente a sociedades profundamente controladas en que los actos de violencia interindividual no cesan de disminuir, en que el uso de la fuerza desprestigia al que lo hace, en que la crueldad y las brutalidades suscitan indignación y horror, en que el placer y la violencia se separan. Desde el siglo XVIII aproximadamente, Occidente es dirigido por un proceso de civilización o de suavización de las costumbres del que nosotros somos los herederos y continuadores: lo corrobora, desde ese siglo, la fuerte disminución de crímenes de sangre, homicidios, riñas, golpes y heridas; 21 lo corrobora también la desaparición de la práctica del duelo y la decadencia del infanticidio que, todavía en el siglo XVI, era muy frecuente; lo corroboran por último, entre los siglos XVIII y XIX, la renuncia a la atrocidad de los suplicios corporales y, desde principios del XX, la disminución del número de penas de muerte y ejecuciones capitales. La tesis de N. Elias sobre la humanización de las conductas es ya célebre: de sociedades en las que la belicosidad, la violencia hacia el otro se desplegaban libremente, se ha pasado a sociedades en que las impulsiones agresivas son rechazadas, refrenadas por ser incompatibles, por una parte, con la «diferenciación» cada vez más acentuada de las funciones sociales, y por otra, con la monopolización de la sujeción física por el Estado moderno. Cuando no existe ningún monopolio militar y policial y cuando, en consecuencia, la inseguridad es constante, la violencia individual, la agresividad es una necesidad vital. En cambio, a medida que se desarrolla la división de las funciones sociales y a medida que, bajo la acción de los órganos centrales que monopolizan la fuerza física, se instituye una amplia seguridad cotidiana, el empleo de la violencia individual resulta excepcional, al no ser «ni necesaria, ni útil, ni tan solo posible».22 La impulsividad extrema y desenfrenada de los hombres, correlativa de las sociedades que precedieron al Absolutismo, ha sido substituida por una regulación de los comportamientos, un «autocontrol» del individuo, en una palabra, por el proceso de civilización que acompaña la pacificación del territorio realizada por el estado moderno. No cabe duda de que el fenómeno de la suavización de las costumbres es inseparable de la centralización estatal; pero no por ello se puede considerar este fenómeno como el efecto directo y mecánico de la pacificación política. No es aceptable decir que los hombres «reprimen» sus pulsiones agresivas por el hecho de que la paz civil está asegurada y las redes de interdependencia no cesan de amplificarse, como si la violencia no fuese más que un instrumento útil para la conservación de la vida, un medio vacío de sentido, como si los hombres renunciasen «racionalmente» al uso de la violencia desde el momento en que es instaurada su seguridad. Eso sería olvidar que la violencia ha sido desde siempre un imperativo producido por la organización holista de la sociedad, un comportamiento de honor y desafío, no de utilidad. Mientras las normas comunitarias tengan prioridad sobre las voluntades particulares, mientras el honor y la venganza sigan prevaleciendo, el desarrollo del aparato policial, el perfeccionamiento de las técnicas de vigilancia y la intensificación de la justicia, aunque sensibles, sólo tendrán un efecto limitado sobre las violencias privadas: lo demuestra la cuestión del duelo, que con los edictos reales de principios del siglo XVIII, se convierte en un delito punible oficialmente con pérdida de los derechos y títulos, y con muerte deshonrosa. Pues bien, a principios del XVIII, a pesar de una justicia más rápida, más vigilante, más escrupulosa, el duelo no ha desaparecido en absoluto, incluso parece que hubo más juicios por duelo que un siglo antes.23 El desarrollo represivo del aparato de Estado sólo pudo desempeñar su papel de pacificación social en la medida en que, paralelamente, se instauraba una nueva economía de la relación interindividual y en consecuencia un nuevo significado de la violencia. El proceso de civilización no puede entenderse ni como un rechazo, ni como una adaptación mecánica de las pulsiones al estado de paz civil: esa visión objetivista, funcional y utilitarista, debe sustituirse por una problemática que reconoce, en el declive de las violencias privadas, el advenimiento de una nueva lógica social, de encaramiento cargado de un sentido radicalmente inédito en la historia. La explicación económica del fenómeno es igualmente parcial, pues resulta igualmente objetivista y mecanicista: decir que bajo el efecto del aumento de las riquezas, de la disminución de la miseria, del aumento del nivel de vida, las costumbres se sanean, es omitir el hecho históricamente decisivo de que la prosperidad como tal nunca fue un obstáculo a la violencia, concretamente en las clases superiores que pudieron conciliar sin problemas su gusto por el fasto con el de la guerra y de la crueldad. No queremos negar el papel de los factores políticos y económicos que, seguramente, contribuyeron de manera decisiva al advenimiento del proceso de civilización: queremos decir que su obra es ininteligible independientemente de los significados sociales históricos que establecieron. La monopolización de la violencia legítima en sí o el nivel de vida determinado cuantitativamente no pueden explicar directamente el fenómeno plurisecular de la suavización de los comportamientos. Sin embargo, el Estado moderno y su complemento, el mercado, son los que, de manera convergente e indisociable, contribuyeron a la emergencia de una nueva lógica social, de un nuevo significado de la relación interhumana, haciendo ineluctable a largo plazo el declive de la violencia privada. En efecto, fue la acción conjugada del Estado moderno y del mercado lo que permitió la gran fractura que desde entonces nos separa para siempre de las sociedades tradicionales, la aparición de un tipo de sociedad en la que el hombre individual se toma por fin último y sólo existe para sí mismo. Por la centralización efectiva y simbólica que ha operado, el Estado moderno, desde el absolutismo, ha jugado un papel determinante en la disolución, en la desvalorización de los lazos anteriores de dependencia personal y, de este modo, en el advenimiento del individuo autónomo, libre, liberado de los lazos feudales de hombre a hombre y progresivamente de todas las cargas tradicionales. Pero fue también la extensión de la economía de mercado, la generalización del sistema del valor de cambio, lo que permitió el nacimiento del individuo atomizado cuyo objetivo es una búsqueda cada vez más definida de su interés privado.24 A medida en que las tierras se compran y se venden, que los bienes raíces se convierten en una realidad social ampliamente extendida, que se desarrollan los intercambios mercantiles, el salariado, la industrialización y los desplazamientos de la población, se produce un cambio en las relaciones del hombre con la comunidad, una mutación que puede resumirse en una palabra, individualismo, que corre paralela con una aspiración sin precedentes por el dinero, la intimidad, el bienestar, la propiedad, la seguridad que indiscutiblemente invierte la organización social tradicional. Con el Estado centralizado y el mercado, aparece el individuo moderno, que se considera aisladamente, que se absorbe en la dimensión privada, que rechaza someterse a reglas ancestrales exteriores a su voluntad íntima, que sólo reconoce como ley fundamental su supervivencia e interés personal. Y es precisamente la inversión de la relación inmemorial de hombre con la comunidad lo que funcionará como el agente por excelencia de pacificación de los comportamientos. En cuanto la prioridad del conjunto social se diluye en provecho de los intereses y las voluntades de las partes individuales, los códigos sociales que ligaban al hombre a las solidaridades de grupo ya no pueden subsistir: cada vez más independiente en relación a las sujeciones colectivas, el individuo ya no reconoce como deber sagrado la venganza de sangre, que durante milenios ha permitido unir el hombre a su linaje. No sólo por la ley y el orden público consiguió el Estado eliminar el código de la venganza, sino que de una manera igualmente radical fue el proceso individualista el que, poco a poco, socavó la solidaridad vengativa. Mientras que en los años 1875-1885, la tasa media de homicidio por cada cien mil habitantes en Francia se establecía alrededor de uno, en Córcega era cuatro veces superior; la misma diferencia se producía entre el Norte y Sur de Italia, donde se daba una tasa de homicidios igualmente elevada: allí donde la familia mantiene su antigua fuerza, la práctica de la vendetta sigue siendo mortífera a pesar de la importancia de los aparatos represivos del Estado. Por el mismo proceso, el código del honor sufre una mutación crucial: cuando el ser individual se define cada vez más por su relación con las cosas, cuando la búsqueda de dinero, la pasión por el bienestar y la propiedad son más importantes que el estatuto y el prestigio social, el concepto del honor y la suceptibilidad agresiva se debilitan, la vida se convierte en valor supremo, se debilita la obligación de no perder la dignidad. Ya no es vergonzoso no contestar una ofensa o una injuria: una moral del honor, origen de duelos, de belicosidad permanente y sangrienta, ha sido substituida por una moral de la utilidad propia, de la prudencia donde el encuentro del hombre con el hombre se realiza esencialmente bajo el signo de la indiferencia. Si en la sociedad tradicional el otro aparece de entrada como amigo o enemigo, en la sociedad moderna, se identifica generalmente con un extranjero anónimo que ni merece el riesgo de la violencia. «Posesión de uno mismo: evita los extremos; cuida de no tomar demasiado a pecho las ofensas, pues nunca son lo que parecían al principio», escribía Benjamin Franklin: el código del honor ha dejado paso al código pacífico de la «respetabilidad», por primera vez en la historia, se constituye una civilización en la que no está prescrito mantener desafíos, en la que el juicio del otro importa menos que mi interés estrictamente personal, en la que el reconocimiento social se disocia de la fuerza, de la sangre y de la muerte, de la violencia y del desafío. Más generalmente el proceso individualista conlleva una reducción de la dimensión del desafío interpersonal: la lógica del reto, inseparable de la primacía holista y que durante milenios ha socializado a los individuos y a los grupos en un encaramiento antagonista, sucumbe poco a poco para convertirse en una relación antisocial. Provocar al otro, burlarse de él, aplastarlo simbólicamente, este tipo de relaciones está condenado a desaparecer cuando el código del honor deja paso al culto del interés individual y de la privacy. A medida que se eclipsa el código del honor, la vida y su conservación se afirman como ideales primeros mientras que el riesgo de la muerte deja de ser un valor, pelearse ya no es glorioso, el individuo atomizado se pelea cada vez menos y no porque esté «autocontrolado», más disciplinado que sus antepasados, sino porque la violencia ya no tiene un sentido social, ya no es el medio de afirmación y reconocimiento del individuo en un tiempo en que están sacralizadas la longevidad, el ahorro, el trabajo, la prudencia, la mesura. El proceso de civilización no es el efecto mecánico del poder o de la economía, coincide con la emergencia de finalidades sociales inéditas, con la desagregación individualista del cuerpo social y el nuevo significado de la relación interhumana a base de indiferencia. Con el orden individualista, los códigos de sangre se abandonan, la violencia pierde toda dignidad o legitimidad social, los hombres renuncian masivamente al uso de la fuerza privada para resolver sus desacuerdos. Así se aclara la función verdadera del proceso de civilización: tal como demostró Tocqueville, a medida que los hombres se retiran en su esfera privada y no se preocupan más que de sí mismos, reclaman al Estado para que les asegure una protección más vigilante, más constante de su existencia. Esencialmente el proceso de civilización aumenta las prerrogativas y el poder del Estado: el Estado policial no es sólo el efecto de una dinámica autónoma del «monstruo frío», es deseado por los individuos aislados y pacíficos, aunque sea para denunciar regularmente su naturaleza represiva y sus excesos. Multiplicación de las leyes penales, aumentos de los efectivos y de los poderes de la policía, vigilancia sistemática de las poblaciones, son los efectos ineluctables de una sociedad en la que la violencia es desvalorizada y en la que simultáneamente aumenta la necesidad de seguridad pública. El Estado moderno ha creado a un individuo apartado socialmente de sus semejantes, pero éste a su vez genera por su aislamiento, su ausencia de belicosidad, y su miedo de la violencia, las condiciones constantes del aumento de la fuerza pública. Cuanto más los individuos se sienten libres de sí mismos, mayor es la demanda de una protección regular, segura, por parte de los órganos estatales; cuanto más se rechaza la brutalidad, más se requiere el incremento de las fuerzas de seguridad: la humanización de las costumbres puede pues interpretarse como un proceso que busca desposeer al individuo de los principios refractarios a la hegemonía del poder total, y al proyecto de poner a la sociedad bajo la tutela del Estado. Inseparable del individualismo moderno, el proceso de civilización no debe confundirse sin embargo con la revolución democrática concebida como disolución del universo jerárquico e instauración del reino de la igualdad. Sabemos que en la problemática tocquevillana, es la «igualdad de condiciones» la que, al reducir las desemejanzas consideradas, naturales entre los hombres, al instituir una identidad antropológica universal, explica la suavización de las costumbres, la regresión del uso de la violencia interpersonal. En los siglos de desigualdad, la idea de similitud humana no existe, por ello la compasión, y la atención para con los que pertenecen a una casta reputada esencialmente heterogénea, difícilmente pueden desarrollarse; por el contrario, la dinámica igualitaria, al producir una identidad profunda entre todos los seres, miembros iguales de una humanidad idéntica y homogénea, favorece la identificación con el dolor y la desgracia ajenos y, de este modo, obstaculiza los excesos de violencia y de crueldad.25 A esa interpretación, que tiene el mérito de analizar la violencia en términos de lógicas y significaciones sociales históricas, debe objetarse que la crueldad y la violencia en los tiempos jerárquicos no se desplegaban únicamente entre individuos de órdenes diferentes: los «iguales» eran también víctimas de una violencia cruel. Los odios de sangre ¿no eran más fuertes cuanto más cerca estaban los hombres, más parecidos? Así las denuncias por brujería de los siglos XVI y XVII afectaban casi exclusivamente a gente que los acusadores conocían, vecinos e iguales; los duelos y vendettas se producían esencialmente entre semejantes. Sí la violencia y la crueldad no disminuían, entre iguales eso significa que no es la igualdad, concebida como estructura moderna del apercibimiento del otro en tanto que «igual», la que hace inteligible la pacificación de los individuos. La civilización de los comportamientos no llega con la igualdad, llega con la atomización social, con la emergencia de nuevos valores que privilegian la relación con las cosas y el abandono concomitante de los códigos del honor y la venganza. No es el sentimiento de similitud entre los seres lo que explica el declive de las violencias privadas; la crueldad empieza a producir horror, las peleas se convierten en signos de salvajismo cuando el culto por la vida privada suplanta las prescripciones holistas, cuando el individuo se repliega en su criterio propio, cada vez mas indiferente al juicio de los otros. En este sentido, la humanización de la sociedad no es más que una de las expresiones del proceso de desocialización característica de los tiempos modernos, con la promoción democrática de la identificación entre los seres, Tocqueville ha sabido llegar al núcleo del problema. En un pueblo democrático, cada cual siente espontáneamente la miseria del otro: «Tanto da que se trate de extranjeros o enemigos: la imaginación le sitúa a uno en su lugar. Mezcla algo personal con su compasión y le hace sufrir a uno mismo cuando se desgarra el cuerpo de su semejante.»26 Contrariamente a lo que pensaba Rousseau, la «compasión» no está detrás de nosotros, está delante, es obra, de lo que según él la excluye, es decir la atomización individualista. El encerrarse en sí mismo, la privatización de la vida, lejos de suprimir la identificación con el otro, la estimula. El individuo moderno debe ser pensado junto con el proceso de identificación, que sólo tiene un sentido verdadero allí donde la desocialización ha liberado al individuo de sus lazos colectivos y rituales, allí donde uno y otro pueden encontrarse como individuos autónomos en un encaramiento independiente de los modelos sociales preestablecidos. Por el contrario, por la preeminencia concedida al todo social, la organización holista obstaculiza la identificación intersubjetiva. Mientras la relación interpersonal no consigue emanciparse de las representaciones colectivas, la identificación no se opera entre yo y otro sino entre yo y una imagen de grupo o modelo tradicional. Nada de eso ocurre en la sociedad individualista que tiene como consecuencia el hacer posible una identificación estrictamente psicológica, es decir que implica personas o imágenes privadas, por el hecho de que ya nada dicta imperativamente desde siempre lo que debe hacerse, decirse, creerse. Paradójicamente, a fuerza de tomarse en consideración de forma aislada, de vivir por uno mismo, el individuo se abre a las desgracias del otro. Cuanto más se existe en tanto que persona privada, más se siente la aflicción o el dolor del otro; la sangre, las agresiones a la integridad del cuerpo se vuelven espectáculos insoportables, el dolor aparece como una aberración caótica y escandalosa, la sensibilidad se ha convertido en una característica permanente del homo clausus. El individualismo produce pues dos efectos inversos y sin embargo complementarios: la indiferencia al otro y la sensibilidad al dolor del otro. «En los siglos democráticos, los hombres se sacrifican raramente unos por otros, pero muestran una compasión general para todos los miembros de la especie humana.» 27 ¿Se puede olvidar esa nueva lógica social si se quiere comprender el proceso de la humanización de las condenas entre los siglos XVIII y XIX? Indiscutiblemente debemos relacionar esa mutación penal con el advenimiento de un nuevo dispositivo del poder cuya vocación ya no es, como fue el caso desde el origen de los Estados, afirmar en la violencia humana de los suplicios su eminente superioridad, su poder soberano y desmesurado, sino, al contrario, administrar y penetrar suavemente en la sociedad, controlarla de forma continua, mesurada, homogénea, regular, hasta en sus rincones más ínfimos.28 Pero la reforma penal no hubiera sido posible sin el hundimiento de la relación con el otro suscitado por la revolución individualista, correlato del Estado moderno. En la segunda mitad del siglo XVIII, surgen protestas contra la atrocidad de los castigos corporales, éstos empiezan a ser socialmente ilegítimos, a asimilarse a la barbarie. Lo que, desde siempre, se consideraba normal, se vuelve escandaloso: el mundo individualista y la identificación específica con el otro que engendra, ha constituido el marco social adaptado a la eliminación de las prácticas legales de la crueldad. Cuidado con el todo político, aunque distribuido en estrategias microscópicas: la humanización de las penas no hubiese podido adquirir tal legitimidad, no hubiera podido desarrollarse con tal lógica por mucho tiempo si no hubiera coincidido en lo más profundo con la nueva relación de hombre a hombre instituida por el proceso individualista. Dejemos la cuestión de las prioridades, es paralelamente como el Estado y la sociedad han operado el despliegue del principio de la moderación de las penas. La escalada de la pacificación ¿Qué ocurre con el proceso de civilización en el momento en que las sociedades occidentales están regidas de forma preponderante por el proceso de personalización? No obstante la cantinela actual sobre el aumento de la inseguridad y la violencia, está claro que la edad del consumo y de la comunicación no hace sino continuar por otros medios el trabajo inaugurado por la lógica estatista-individualista precedente. La estadística criminal, por imperfecta que sea, apunta en ese sentido. A largo y medio plazo los índices de homicidios permanecen relativamente estables: incluso en los USA donde el índice de homicidios es excepcionalmente elevado -aunque mucho menos que en países como Colombia o Thailandia- el índice de 9 víctimas por 100.000 habitantes alcanzado en 1930, en 1974 sólo había aumentado en 0,3. En Francia, el índice de homicidios oficial (sin tomar punto en consideración la «cifra negra») era de 0,7 en 1876-1880; de 0,8 en 1972. En 1900-1910 el índice de mortalidad por homicidio en París era de 3,4 contra 1,1 en 1963-1966. La era del consumo acentúa la pacificación de los comportamientos, en particular hace disminuir la frecuencia de riñas y uso de golpes: en los departamentos del Sena y del Norte, los índices de condenas por golpes y heridas en 1875-1885 se elevaban a 63 y 110 respectivamente por 100.000 habitantes; en 1975 se establecían alrededor de 38 y 56. En el siglo de la industrialización y hasta una fecha reciente, tanto en París como en provincias, las riñas eran corrientes entre la clase obrera, clase con un agudo sentido del honor y fiel al culto de la fuerza. Incluso las mujeres, a juzgar por ciertos sucesos recogidos por L. Chevalier29 así como por los relatos de Vallés y Zola, no dudaban en recurrir a las injurias y a las manos en sus querellas. En nuestros días la violencia desaparece masivamente del paisaje urbano, se ha convertido al igual o más que la muerte, en la mayor prohibición de nuestras sociedades. Las propias clases populares han renunciado a la tradicional valorización de la fuerza y adoptado un estilo cool de comportamiento, ese es el verdadero sentido del «aburguesamiento» de nuestra sociedad. Lo que ni la educación disciplinaria ni la autonomía personal consiguieron realizar verdaderamente, la lógica de la personalización lo consigue al estimular la comunicación y el consumo, al sacralizar el cuerpo, el equilibrio y la salud, al romper el culto al héroe, al desculpabilizar el miedo, en resumen, al instituir un nuevo estilo de vida, nuevos valores, llevando a su punto culminante la individualización de los seres, la retracción de la vida pública, el desinterés por el Otro. Cada vez más absortos en preocupaciones privadas, los individuos se pacifican no por ética sino por hiper-absorción individualista: en sociedades que impulsan el bienestar y la realización personal, los individuos están más deseosos de encontrarse consigo mismo, de auscultarse, de relajarse en viajes, música, deportes, espectáculos antes que enfrentarse físicamente. La repulsión profunda, general, de nuestros contemporáneos por las conductas violentas es función de esa diseminación hedonista e informacional del cuerpo social realizada por el reino del automóvil, de los mass media, del ocio. La edad del consumo y de la información, además, ha hecho declinar cierto tipo de alcoholismo, los rituales del café, lugar de una nueva sociabilidad masculina en el siglo XIX y hasta mediados del XX, como observa con razón Ariès, pero también un lugar favorable para el desencadenamiento de la violencia: a principios de nuestro siglo, uno de cada dos delitos, por golpes o heridas, era debido al estado de ebriedad. Al dispersar los individuos por la lógica de los objetos y de los mass media, al hacerlos desertar del café (pensamos aquí en el caso francés) en beneficio de la existencia consumidora, el proceso de personalización ha destruido poco a poco las normas de una sociabilidad viril responsable de un elevado nivel de criminalidad violenta. Paralelamente, la sociedad de consumo remata la neutralización de las relaciones interhumanas; la indiferencia al destino y a los juicios del otro toman desde ese momento toda su amplitud. El individuo renuncia a la violencia no sólo por la aparición de nuevos bienes y objetivos privados sino porque, en el mismo movimiento, el otro se encuentra desubstancializado, es un «extra» sin papel,30 ya sea un miembro algo alejado del grupo familiar estricto, un vecino del rellano o un compañero del trabajo. Ese discontent de la relación interhumana incrementado por el hiper-investimiento individualista o narcisista es el origen del declive de los actos violentos. Indiferencia hacia el prójimo de un nuevo tipo, ya que simultáneamente las relaciones interindividuales no cesan de ser reestructuradas, finalizadas por los valores psicologistas y comunicacionales. Esa es la paradoja de la relación interpersonal en la sociedad narcisista: cada vez menos interés y atención hacia el otro, y al mismo tiempo un mayor deseo de comunicar, de no ser agresivo, de comprender al otro. Deseo de convivencia psi e indiferencia a los otros se desarrollan a la vez, ¿cómo en esas condiciones no iba a disminuir la violencia? Mientras que ineluctablemente la violencia física interindividual remite, la verbal sufre, también, el impacto narcisista. Así, las injurias de significación social, tan frecuentes en el siglo XVIII (pordioseros, mendigos, muertos de hambre, piojosos), han dejado paso a insultos de carácter más «personal», sexuales en su mayoría. Asimismo, los insultos como escupirle a uno en la cara han desaparecido, incompatibles con nuestras sociedades higiénicas e indiferentes. De forma general, el insulto se ha banalizado, ha perdido su dimensión de reto y designa no tanto una voluntad de humillar al otro como un impulso anónimo desprovisto de intención belicosa, como tal, raramente seguido de violencias físicas: aquel que, al volante de su coche, injuria al mal conductor, no desea rebajarlo y el insultado, en el fondo, no se siente aludido. En un tiempo narcisista, la violencia verbal se ha desubstancializado, no tiene ya ni siquiera un significado interindividual, se ha vuelto hard, es decir sin objetivo ni sentido, violencia impulsiva y nerviosa, desocializada. El proceso de personalización es un operador de pacificación generalizado; bajo su influjo, los niños, las mujeres, los animales dejan de ser las víctimas tradicionales de la violencia como lo eran todavía hasta en el siglo XIX e incluso durante la primera mitad del XX. Por la valorización sistemática del diálogo, de la participación, de la atención por la demanda subjetiva, que la seducción posmoderna engendra, lo que se rechaza del proceso educativo es el propio principio del castigo físico, mantenido y reforzado por la era de las disciplinas. El eclipse de los castigos corporales procede de esa promoción de modelos educativos a base de comunicación recíproca, de psicologización de las relaciones en un momento en que los padres cesan precisamente de reconocerse como modelos a imitar por sus niños. El proceso de personalización diluye las grandes figuras de autoridad, mina el principio del ejemplo demasiado tributario de una era distante y autoritaria que ahogaba las espontaneidades singulares, y disuelve por último las convicciones en materia de educación: la desubstancialización narcisista se manifiesta en el corazón de la familia nuclear como impotencia, desposesión y dimisión educativa. El castigo físico que, aún no hace mucho, tenía una función positiva de amaestramiento e inculcación de las normas ya no será más que un fracaso vergonzoso y culpabilizador de la comunicación entre padres e hijos, un último impulso incontrolado por recobrar la autoridad. La campaña de mujeres maltratadas físicamente se desarrolla y encuentra el eco que conocemos a medida que masivamente la violencia masculina remite en las costumbres, descalificada en un tiempo «transexual» en que la virilidad deja de asociarse a la fuerza y la feminidad a la pasividad. La violencia masculina era la actualización y la reafirmación de un código de comportamiento que se basaba en la división inmemorial de los sexos: ese código ha sido abandonado cuando, bajo los efectos del proceso de personalización, lo masculino y lo femenino ya no tienen definiciones rigurosas ni sitios marcados, cuando el esquema de la superioridad masculina es rechazado en todas partes, cuando el principio de autoridad musculosa deja paso a las imágenes de la libre disposición individual, del diálogo psi, de la vida sin obstáculos ni compromisos definitivos. Queda el asunto de la violación: en Francia, 1.600 violaciones en 1978 (3 violaciones por cada 100.000 habitantes), pero probablemente se cometieron más de 8.000 violaciones (cifra negra); en los USA, con más de 60.000 violaciones, el índice sube a los extremos: 29 por 100.000 habitantes. En la mayoría de los países desarrollados, se registra un número creciente de violaciones sin que se pueda determinar si ese aumento resulta de un incremento efectivo de agresiones sexuales o de una desculpabilización de las mujeres violadas que les permite declarar más fácilmente las violencias sufridas: en Suecia, el número de violaciones ha aumentado en más de un 100 % en un cuarto de siglo; en los USA su frecuencia se ha cuatriplicado entre 1957 y 1978. En contrapartida, desde hace un siglo, todo parece indicar una caída espectacular de la violencia sexual: la frecuencia de violaciones en Francia sería cinco veces inferior que durante los años 1870. 31 A pesar del aumento relativo de la violencia sexual, el proceso cool de personalización continua calmando los comportamientos masculinos el crecimiento del número de violaciones corre paralelo con su relegación a una población finalmente muy circunscrita: por una parte, muchos de los acusados pertenecen a los grupos minoritarios de color y de cultura (en los USA cerca de la mitad de las detenciones afectan a los negros), por otra parte, no podemos ignorar que una tercera parte de los violadores, al menos en Francia, son reincidentes. Por último, la relación con los animales también se ha visto incorporada por el proceso de civilización. Si las leyes de 1850 y 1898 permitían en teoría la prosecución de las violencias contra los animales, es bien sabido que resultaron letra muerta y que en realidad ese tipo de crueldad distaba mucho de ser unánimemente condenado. En el siglo XIX la brutalidad en los mataderos era corriente; los combates de animales formaban parte de los espectáculos favoritos de los obreros, «se hacían bailar pavos sobre placas candentes, se mataban a pedradas palomas enjauladas de tal modo que su cabeza sobresalía y hacía de blanco».32 Un mundo nos separa de esa sensibilidad, en la actualidad ese tipo de violencia hacia los animales está completamente reprobada, de todas partes surgen protestas contra la caza y las corridas, contra las condiciones de cría, contra ciertas formas de experimentación científica. Pero en ninguna parte la humanización es más visible que en los niños, quienes, hecho único en la historia, ya no se divierten con los juegos consistentes en torturar animales. Si el individualismo moderno comporta la liberación del mecanismo de identificación con el otro, el individualismo posmoderno tiene por característica extender la identificación al orden no humano. Identificación compleja que debe relacionarse con la psicologización del individuo: a medida en que éste se «personaliza» las fronteras que separan el hombre del animal desaparecen, cualquier dolor, aunque sea un animal quien lo sufre, se vuelve insoportable para un individuo constitutivamente frágil, conmovido, horrorizado por la sola idea del sufrimiento. Al dotar al individuo de una estructura blanda y psi, el narcisismo aumenta la receptividad hacia fuera; la humanización de las costumbres, que va acompañada por lo demás de una indiferencia igualmente sistemática, como lo explicitan las oleadas de abandono de animales durante las grandes migraciones estivales, debe interpretarse como esa nueva vulnerabilidad, esa nueva incapacidad de los hombres para afrontar la prueba del dolor. Prueba de alguna manera indiscutible de ese saneamiento sin precedentes de la sociedad; en 1976, el 95% de los franceses afirmaban no haber sufrido ninguna violencia durante el pasado mes; es más, los encuestados afirmaban que durante el mes anterior, ningún miembro de la familia (87%), ningún conocido (86%) había sido víctima de agresión. De modo que ni el aumento de una nueva criminalidad violenta, ni las peleas en estadios o bailes del sábado por la noche deben ocultar el telón de fondo sobre el que aparecen: la violencia física entre individuos se hace cada vez más invisible, se ha convertido en sucesos traumatizantes. Lo que no impide, al mismo tiempo, que dos individuos de cada tres estimen que los comportamientos violentos están más extendidos hoy que en un pasado próximo o a principios de siglo. Como sabemos, en todos los países desarrollados el sentimiento de inseguridad va en aumento; en Francia, el 80% de la población siente claramente un aumento de la violencia, el 73% reconoce tener miedo al volver a pie a casa por la noche, un individuo de cada dos teme circular en coche por la noche por carreteras laterales. En Europa, como en los USA, la lucha contra la criminalidad ocupa uno de los primeros lugares de las preocupaciones y prioridades del público. Habida cuenta de ese divorcio entre los hechos y lo vivido, ¿debemos pues considerar la inseguridad actual como una ilusión, una maquinación del poder a través de los mass media que exporta una conciencia falsa con vistas al control social en período de crisis y de descomposición ideológica? Preguntarse cómo y por qué esa «¡deología» puede incorporarse a la sociedad, es hacer caso omiso de las transformaciones profundas de la sociedad civil y su relación con la violencia. De hecho, el sentimiento de inseguridad aumenta, alimentándose del menor suceso e independientemente de las campañas de intoxicación. La inseguridad actual no es una ideología, es el correlato ineluctable de un individuo desestabilizado y desarmado que amplifica todos los riesgos, obsesionado por sus problemas personales, exasperado por un sistema represivo considerado inactivo o «demasiado» clemente, acostumbrado a la protección, traumatizado por una violencia de la que lo ignora todo:la inseguridad ciudadana resume de una forma angustiada la desubstancialización posmoderna. El narcisismo, inseparable de un miedo endémico, sólo se constituye suponiendo un exterior exageradamente amenazador, lo que, a su vez, aumenta la gama de reflejos individualistas: actos de autodefensa, indiferencia al otro, encierro en la casa; mientras que un número importante de habitantes de las grandes metrópolis se protegen detrás de su puerta blindada y renuncian a salir de noche, tan sólo un 6% de los parisinos intervendrían si oyeran llamadas de socorro durante la noche. Curiosamente la representación de la violencia es tanto más exacerbada cuando disminuye de hecho en la sociedad civil. En el cine, en el teatro, en la literatura, asistimos en efecto a una sobrepuja de las escenas de violencia, a una debacle de horror y atrocidad, jamás el «arte» se había consagrado de este modo a presentar la propia textura de la violencia, violencia hi-fi hecha de escenas insoportables de huesos triturados, chorros de sangre, gritos, decapitaciones, amputaciones, castraciones. De este modo la sociedad cool corre paralela con el estilo hard, con el espectáculo ficticio de una violencia hiperrealista. No se puede explicar esa pornografía de lo atroz a partir de alguna necesidad sádica rechazada por nuestras sociedades tamizadas; más vale registrar la radicalidad de las representaciones convertidas en autónomas y, en consecuencia, destinadas a un puro proceso maximalista. La forma hard no expresa una pulsión, no compensa una carencia, como tampoco describe la naturaleza intrínseca de la violencia posmoderna; cuando ya no hay un código moral para transgredir, queda la huida hacia adelante, la espiral extremista, el refinamiento del detalle por el detalle, el hiperrealismo de la violencia, sin otro objetivo que la estupefacción y las sensaciones instantáneas. Es por eso que resulta posible destacar el proceso hard en todas las esferas, el sexo (la pornografía; la prostitución de niños cada vez más jóvenes: en Nueva York se calculan en doce mil los niños y niñas de menos de dieciséis años que están en manos de proxenetas), la información (el frenesí de lo «directo»), la droga (con su escalada de dependencia y dosis cada vez mayores), los sonidos (la carrera de los decibelios), la «moda» (punks, skinheads, cuero), el ritmo (el rock), el deporte (doping y sobreentrenamiento de los atletas; auge de la práctica del karate: body-building femenino y su fiebre de musculatura); lejos de ser una moda más o menos aleatoria, el efecto hard es correlativo con el orden cool, con la desestabilización y la desubstancialización narcisista al igual que el efecto humorístico que representa su cara opuesta, pero lógicamente homóloga. A la paulatina disolución de referencias, al vacío del hiperindividualismo, responde una radicalidad sin contenido de los comportamientos y representaciones, una subida a los extremos en los signos y hábitos de lo cotidiano, en todas partes el mismo proceso extremista está en marcha, el tiempo de las significaciones, de los contenidos pesados vacila, vivimos el de los efectos especiales y el de la performance pura, del aumento y amplificación del vacío. Crímenes y suicidas: violencias hard El paisaje de la violencia no ha permanecido estático con el advenimiento de las sociedades dirigidas por el proceso de personalización. Si bien después de los siglos XVIII y XIX, los delitos contra la propiedad (atracos, robos) y la delincuencia astuta (estafas...) siguen siendo con mucho más numerosos, en todos los países occidentales, que los delitos contra las personas, en cambio la gran delincuencia ha dado un salto adelante tal que podemos hablar de un acontecimiento social inédito: en Francia, entre 1963 y 1976 los atracos se multiplicaron por 35, entre 1967 y 1976, se cometieron 5 veces más robos a mano armada y 20 veces más atracos. Es cierto que desde 1975, este tipo de delincuencia parece haber encontrado un punto de equilibrio y en cifras absolutas no presenta progresiones espectaculares; sin embargo, el robo a mano armada representa ahora una figura mayor de la violencia urbana. Si el proceso de personalización suaviza las costumbres de la mayoría, inversamente endurece las conductas criminales de los marginados, favorece el surgimiento de acciones energúmenas, estimula la radicalización de la violencia. El desenmarcamiento individualista y la desestabilización actual suscitada concretamente por el estímulo de las necesidades y su frustración crónica, originan una exacerbación cínica de la violencia ligada al provecho, a condición de precisar de inmediato los límites del fenómeno circunscrito a un número finalmente reducido de individuos que acumulan las agresiones: en la capital federal de los Estados Unidos, el 7% de los criminales detenidos en un período de cuatro años y medio han sido detenidos cuatro veces y ese 7% eran presuntos culpables del 24 % de todos los crímenes graves perpetrados durante esos años. Antaño el gran bandidismo se daba sobre todo en una población relacionada con el proxenetismo, con el chantaje, con el tráfico de armas y de estupefacientes; hoy asistimos a una ampliación o «desprofesionalización» del crimen, es decir a la emergencia de una violencia cuyos autores, a menudo desconocidos por los servicios policiales, no tienen ninguna relación con el hampa. La violencia criminal se expande, pierde sus fronteras estrictas, incluso en cuanto a la edad de los delincuentes: en Francia, en 1975, sobre cien personas acusadas de hechos criminales, dieciocho eran menores, el 24 % de los autores de atracos y robos a mano armada tenían menos de veinte años; en los USA, el 57% de los autores de crímenes violentos tenía, en 1979, menos de veinticinco años, uno de cada cinco tenía menos de dieciocho años. La delincuencia juvenil no se ha desarrollado especialmente en volumen, se ha hecho más violenta. El proceso de personalización que generaliza el culto a la juventud pacifica a los adultos pero endurece a los más jóvenes, los cuales, conforme a la lógica hiperindividualista tienden a afirmar cada vez más pronto, cada vez más deprisa su autonomía, ya sea material o psicológica, aunque para ello deban utilizar la violencia. El mundo hard es joven y afecta sobre todo a los marginados culturales, inmigrados y jóvenes procedentes de familias de inmigrados y a las minorías raciales. El orden del consumo pulveriza mucho más radicalmente las estructuras y personalidades tradicionales que el orden racista colonial: ahora es menos la inferioridad lo que caracteriza el «colonizado» que una desorganización sistemática de su identidad, una desorientación violenta de su ego suscitada por la estimulación de los modelos individualistas eufóricos que invitan a vivir intensamente. El proceso de personalización desmantela la personalidad; por un lado, el estallido narcisista y pacífico, por otro, el estallido violento y energúmeno. La sociedad hedonista produce contra su voluntad una componente explosiva, al estar imbricada en un universo de honor y de venganza a la deriva. La violencia de los jóvenes marginados por su color o su cultura es un patchwork, resulta del choque entre el desenmarcamiento personalizado y el enmarcamiento tradicional, entre un sistema a base de deseos individualistas, de profusión, de tolerancia y una realidad cotidiana de ghettos, de paro, de indiferencia hostil o racista. La lógica cool prosigue por otros medios el trabajo plurisecular de la exclusión y la relegación; ya no por la explotación o la alienación por imposición autoritaria de normas occidentales, sino por criminalización. Mientras que en 1975, los extranjeros, que sólo representaban el 8% de la población francesa, eran responsables del 26% de los robos con violencia, el 23 % de golpes y heridas, el 20% de los homicidios, el 27% de las violaciones y el 26% de condenas por tenencia ¡lícita de armas. En 1980, en Marsella, el 32% de los golpes y heridas y el 50% de robos con violencia fueron cometidos por jóvenes extranjeros, la mayoría de los casos del Magreb: sí tenemos en cuenta que los jóvenes nacidos en familiar inmigradas, aunque ya ellos con la nacionalidad francesa, no figuran en estas cifras, ya que están contabilizados en la estadística criminal francesa, podemos imaginar la alta representación, si mezclamos los diversos grupos, de los inmigrados e hijos de inmigrados en los actos de violencia, proporción que no se explica tan sólo por una policía o una justicia que sospecha, detiene y condena mucho más a los «extranjeros» que a los autóctonos. En los Estados Unidos, donde de forma general la violencia es considerable -un acto de violencia cada veintisiete segundos, dicen- también los negros están igualmente sobrerrepresentados en los crímenes violentos, como agresores y como víctimas. En efecto, de forma general, los actos violentos se producen entre individuos del mismo color: hay más crímenes entre negros que de negros contra blancos y viceversa. En la población negra, el homicidio es ahora la primera causa de muerte tanto para hombres como mujeres de veinticuatro a treinta y cuatro años, mientras que en la población blanca de la misma edad, son los accidentes de circulación. Los negros tienen seis veces más riesgo de morir por homicidio que los blancos: limitándonos a los hombres, en 1978 las muertes por homicidio por cada 100.000 habitantes eran del 78,1 en la población negra, 12,2 entre los blancos. Cerca de la mitad de los asesinos detenidos son negros. Prueba a contrario del proceso de civilización, la violencia es cada vez más un asunto de grupos periféricos, se convierte en una realidad de minorías. Vistas así las cosas, no debe verse en esa violencia de color ni un hábito arcaico ni una forma de rebelión; es el punto culminante de la desestabilización y de la desintegración posmoderna, el acercamiento a los extremos, desocializado y cínico, ligado a la licuación de los principios, enmarcamientos y autocontroles; es la manifestación hard del orden cool. Desorganización o degeneración del bandidismo que se ve básicamente en la «calidad» de los crímenes. Mientras que los hampones profesionales organizan minuciosamente sus golpes, valorando ventajas y riesgos, cuidando su coartada, los delincuentes nueva ola se lanzan en operaciones a menudo improvisadas, sin conocimiento de los lugares, de los fondos, de los sistemas de alarma, empresas altamente arriesgadas a cambio de un beneficio mínimo. En un solo día, cinco, seis atracos, por sumas cada vez irrisorias, esa desproporción entre riesgos y provechos, entre un fin insignificante y medios extremos son lo que caracteriza esa criminalidad hard, sin proyecto, sin ambición, sin imaginario. El proceso de personalización que aspira a aumentar la responsabilidad de los individuos favorece de hecho los comportamientos aberrantes, inestables, indiferentes de algún modo al principio de realidad, 33 como tales en consonancia con el narcisismo dominante y su correlato, lo real transformado en espectáculo irreal, en un escaparate sin espesor, por la lógica de las solicitaciones. Consecuencia del abandono de las grandes finalidades sociales y de la preeminencia concedida al presente, el neonarcisismo es una personalidad flotante, sin estructura ni voluntad, siendo sus mayores características la labilidad y la emotividad. Así la violencia hard, desesperada, sin proyecto, sin consistencia, es la imagen de un tiempo sin futuro que valoriza el «todo y pronto ya»; lejos de ser antinómico con el orden cool y narcisista, es su expresión exasperada: la misma indiferencia, la misma desubstancialización, lo que se gana en individualismo se pierde en «oficio», en ambici6n, y también en sangre fría, en control de uno mismo: mientras que los jóvenes mafiosos americanos se hunden y rompen ahora sin gran resistencia la «ley del silencio», aparecen esos híbridos posmodernos que son los jóvenes atracadores que toman tranquilizantes. La desubstancialización, aquí como en otras partes, se acompaña del flip y la inestabilidad. La violencia contemporánea ya nada tiene que ver con el mundo de la crueldad, el nerviosismo es su rasgo dominante, y eso no sólo entre los atracadores sino también entre los criminales de suburbio convertidos en locos furiosos por la gente que hace ruido, así como entre la propia policía, como lo prueba la multiplicación de los inquietantes asuntos de los «excesos policiales» recientes. El crimen para nada: seguramente esto no es nuevo, también las épocas pasadas tuvieron crímenes crapulosos con miserables ganancias. A finales del siglo XIX existe aún una criminalidad llamada de las vallas: se ataca a un burgués extraviado, un paseante atraído hacia las zanjas de las fortificaciones. Pero esas violencias tenían en común, que reconducían la inmemorial connivencia del crimen y de la noche, de lo ¡legal y lo secreto. Hoy esa relación está a punto de desaparecer el crimen hard se realiza a la luz del día, en medio de la ciudad, indiferente al anonimato, indiferente a los lugares y a las horas, corno si el crimen se esforzase en participar de la pornografía de nuestro tiempo, la de la visibilidad total. Siguiendo la desestabilización general, la violencia se separa de su principio de realidad, los criterios del peligro y la prudencia desaparecen, así se instaura una banalización del crimen incrementada por un aumento incontrolado en los medios de la violencia. La violencia criminal no designa el mundo hard solamente. Menos espectacular, menos noticia, el suicidio constituye su otra cara, interiorizada si se quiere, pero regida por una misma ascensión y una misma lógica. Sin duda el aumento de suicidios no es característico de la posmodernidad; se sabe que a lo largo del siglo XIX, en Europa, el suicidio no dejó de aumentar. En Francia, de 1826 a 1899, el número de suicidios se ha multiplicado por cinco mientras que su índice para cada 100.000 habitantes pasa de 5,6 a 23; en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el elevado índice es superado, llegando a 26,2. Como Durkheim analizó correctamente, allí donde la desinserción individualista ha tomado gran amplitud, el suicidio experimenta un aumento considerable. El suicidio que, en las sociedades primitivas ó bárbaras, era un acto de fuerte integración social preescrito por el código holista del honor, se convierte, en las sociedades individualistas, en un comportamiento «egoísta» cuyo auge fulgurante sólo podía ser, según Durkheim, un fenómeno patológico,34 luego evitable y pasajero, resultado no tanto de la naturaleza de la sociedad moderna como de las condiciones particulares en las que se había instituido. La evolución de la curva de suicidios, en un momento dado, pudo confirmar el «optimismo» de Durkheim, ya que el índice muy elevado de principios de siglo bajó a 19,2 en 1926-1930 e incluso a 15,4 durante el decenio de 1960. En base a estas cifras se ha podido escribir que la sociedad contemporánea estaba «tranquila» y equilibrada.35 Sabemos sin embargo que no es así: primero, desde 1977 en Francia, con un índice que se acerca a 20, asistimos de nuevo a un aumento importante del suicidio que restablece casi el nivel que se alcanzó a principio del siglo o entre las dos guerras. Pero, además de ese incremento, quizá coyuntural de las muertes por suicidio, el número de tentativas de suicidio sin alcanzar la muerte es lo que obliga a replantear la cuestión de la naturaleza suicidógena de nuestras sociedades. Si realmente se constata un descenso del número de muertes voluntarias, observamos al mismo tiempo un alza considerable de las tentativas de suicidios, en todos los países desarrollados. Se consideran que hay de 5 a 9 tentativas por cada suicidio consumado: en Suecia, cerca de 2.000 personas se suicidan cada año, pero hay 20.000 intentos; en los Estados Unidos, se cometen 25.000 y se intentan sin éxito 200.000. En Francia hubo, en 1980, 10.500 suicidios-muertes, y cerca de 100.000 tentativas. Pues bien, todo hace pensar que el número de tentativas en el siglo XIX no podía ser equivalente al que conocemos hoy. En primer lugar porque las maneras de perpetrarlo eran más «eficaces», ahorcamiento, asfixia, armas de fuego eran los tres instrumentos privilegiados del suicidio hasta 1960; luego porque el estado de la medicina permitía salvar a menos suicidas; por último por el hecho de la alta proporción, en la población suicida, de personas de edad, es decir las más resueltas, decididas a morir. Habida cuenta de la amplitud sin precedentes de las tentativas de suicidio y a pesar del descenso del número de muertos-suicidas, la epidemia suicida no ha concluido ni mucho menos: la sociedad posmoderna al acentuar el individualismo, al modificar su carácter por la lógica narcisista, ha multiplicado las tendencias a la autodestrucción, aunque sólo fuera transformando su intensidad; la era narcisista es más suicidógena aún que la era autoritaria. Lejos de ser un accidente inaugural de las sociedades individualistas, el movimiento ascendente de los suicidios es su correlato a largo plazo. Si bien se ahonda la diferencia entre los intentos y la muerte por suicidio, ello se debe a los progresos de la medicina en materia de tratamiento de intoxicaciones agudas, aunque también al hecho de que la intoxicación por medicamentos y venenos se convierte en una forma predominante de perpetración. Si contemplamos el conjunto de los actos suicidas (incluidas las tentativas), las intoxicaciones, medicamentos y gas ocupan el primer lugar en los medios empleados, ya que cuatro quintas partes de suicidas los han utilizado. De alguna manera el suicidio paga su tributo al orden cool: cada vez menos sangriento y doloroso, el suicidio, como las conductas interindividuales, se suaviza, aunque la violencia autodestructora no desaparece, son los medios para conseguirlo lo que pierde su brillantez. Si los intentos aumentan se debe también al hecho de que la población suicida es cada vez más joven: lo mismo ocurre con el suicidio que con la gran criminalidad, la violencia hard es joven. El proceso de personalización compone un tipo de personalidad cada vez más incapaz de afrontar la prueba de lo real: la fragilidad, la vulnerabilidad aumentan, principalmente entre la juventud, categoría social más privada de referencias y anclaje social. Los jóvenes, hasta entonces relativamente preservados de los efectos autodestructivos del individualismo por una educación y un enmarcamiento estables y autoritarios, sufren sin paliativos la desubstancialización narcisista, son ellos quienes representan ahora la figura última del individuo desinsertado, desestabilizado por el exceso de protección o de abandono y, como tal, candidato privilegiado al suicidio. En América, los jóvenes de quince a veinticuatro años se suicidan a un ritmo doble del de hace diez años, triple del de hace veinte. El suicidio decrece en edades en que antes era más frecuente, pero no cesa de aumentar entre los más jóvenes: en los USA, el suicidio es ya la segunda causa de la muerte de jóvenes, después de los accidentes de automóvil. Quizá sólo estemos al principio, si nos fijamos en la monstruosidad del grado último al que llega la escalada de la autodestrucción en el Japón; hecho inaudito, ahora son los niños de cinco a catorce años los que se quitan la vida, de 56 en 1965 han pasado a 100 en 1975 y a 265 en 1980. Con la absorción de los barbitúricos y el alto índice de tentativas fracasadas, el suicidio accede a la era de las masas, a un estatuto banalizado y discount, igual que la depresión y la fatiga. Ahora el suicidio ha sido incorporado por un proceso de indeterminación en que el deseo de vivir y el deseo de morir ya no son antinómicos sino que fluctúan de un polo al otro, casi instantáneamente. De este modo, gran número de suicidas, absorben el fármaco y reclaman, en el minuto siguiente, ayuda médica; el suicidio pierde su radicalidad, se desrrealiza en el momento en que las referencias individuales y sociales se difuminan, en que la propia realidad se vacía de su substancia sólida y se identifica con una figuración programada. Esa licuación del deseo de aniquilamiento es sólo una de las caras del neonarcisismo, de la desestructuración del Yo y de la desubstancialización de lo voluntario. Cuando el narcisismo es preponderante, el suicidio procede ante todo de una espontaneidad depresiva, del flip efímero más que de la desesperación existencial definitiva. De manera que en nuestros días, el suicidio puede producirse paradójicamente sin deseo de muerte, algo así como esos crímenes entre vecinos que matan menos por voluntad de muerte que para librarse de ruidos molestos. El individuo posmoderno intenta matarse sin querer morir, como esos atracadores que disparan por descontrol; uno mira de poner fin a sus días por una observación desagradable, como se mata para poder pagarse una butaca en el cine; ese es el efecto hard, una violencia sin proyecto, sin voluntad afirmada, una subida a los extremos en la instantaneidad: la violencia hard está soportada por la lógica cool del proceso de personalización. Individualismo y revolución El proceso individualista que corre paralelo con la reducción de la provocación interpersonal que se acompaña, en contrapartida, de un desafío inédito, de un alcance mucho más radical; el de la sociedad hacia el Estado. En efecto, es en el momento en que la relación de hombre a hombre se humaniza cuando surge el proyecto y la acción revolucionarias así como una lucha de clases abierta, consciente de sí misma, cuya misión es romper la historia en dos y abolir la propia máquina estatal. Proceso de civilización y revolución son concomitantes. En las sociedades holistas, la violencia de los hombres evitaba la definición de su estar-juntos; a pesar de sus caracteres sangrientos, trastornos y revoluciones tradicionales no apuntaban a destruir la arquitectura del todo social. Al contrario, en las sociedades individualistas, los fundamentos de la sociedad, el contenido intrínseco de la ley y el poder se convierten en objetos de debate público, blanco de la lucha de los individuos y clases. Comienza la era moderna de la violencia social, pieza constitutiva de la dinámica histórica, instrumento de transformación y de adaptación de la sociedad y del Estado. La violencia de las masas se convierte en un principio útil y necesario para el funcionamiento y crecimiento de las sociedades modernas, dado que la lucha de clases permitió al capitalismo superar sus crisis, reabsorber su desequilibrio crónico entre producción y consumo. Es imposible comprender el surgimiento del fenómeno revolucionario, como el de una lucha de clases permanente e institucionalizada, separándolas de su correlato, la sociedad individualista, tanto en su organización económica-social como en sus valores. En las sociedades holistas o jerárquicas, es decir en sistemas en los que los seres particulares, segundos en relación al conjunto social, no tienen una existencia reconocida autónoma, el orden social en que los hombres están integrados se basa en un fundamento sagrado y como tal, fuera de la empresa revolucionaria. Para que la revolución se convierta en una posibilidad histórica, los hombres deben ser atomizados, desinsertados de sus solidaridades tradicionales la relación con las cosas debe primar sobre la relación entre los seres y por último debe predominar una ideología del individuo que le confiera un estatuto innato de libertad e igualdad. La revolución y la lucha, de clases suponen el universo social e ideológico del individualismo; entonces no hay una organización en sí exterior a la voluntad de los hombres, el todo colectivo y su supremacía, que precedentemente impedían que la violencia rompiera su orden, pierden su principio de intangibilidad ya nada, ni el Estado ni la sociedad escapan a la acción transformadora de los hombres. En cuanto el individuo ha dejado de ser un medio para un fin exterior, y ha pasado a ser considerado y a considerarse a sí mismo como fin último, las instituciones sociales pierden su aura sagrada, todo lo que procede de una transcendencia inviolable y se da en una heteronimia de naturaleza es, a largo o corto plazo, socavado por un orden social e ideológico cuyo centro ya no es el más allá sino el propio individuo autónomo.36 La sociedad homogénea de seres iguales y libres es indisociable, en su momento triunfante, de un conflicto abierto y violento sobre la organización de la sociedad. Dirigida por el papel crucial de la ideología, que ahora substituye la instancia religiosa, aunque mantiene el mismo carácter absoluto y pasional, la primera fase individualista es una era de revoluciones y luchas sociales sangrientas. Al emanciparse de lo sagrado, la sociedad individualista sólo restituye a los hombres el pleno dominio de su estar-juntos sólo enfrentándoles en conflictos, a veces por interés, pero cuyo maniqueísmo se deriva más aún de los nuevos valores ligados a los derechos del individuo. En este sentido la fase heroica del individualismo puede compararse con una movilización-politización de masa alrededor de valores, más que a un repliegue prudente sobre preocupaciones estrictamente privadas. Hipertrofia y antagonismo ideológicos son inseparables de la era individualista-democrática. Comparada con nuestros días, esa fase pertenece aún en cierto modo a las sociedades holistas, a la primacía del todo social como si el elemento de desorganización social que contenía el principio individualista hubiese sido contrarrestado por un tipo de enmarcarniento omnipresente e inflexible, paralelo al de las disciplinas, destinado a neutralizar la dinámica de las singularidades personales, a agrupar a los individuos alrededor de la cosa pública, aunque fuera mediante los enfrentamientos de clase y de los valores. Con la era individualista se abre la posibilidad de una era de violencia total de la sociedad contra el Estado, una de cuyas consecuencias será una violencia no menos ilimitada del Estado sobre la sociedad, o sea el Terror como un modo moderno de gobierno por una violencia ejercida en masa, no sólo contra la oposición sino contra los partidarios del régimen. Las mismas razones que permiten a la violencia civil trastornar el orden social y político hacen posible un desafío sin precedentes del poder hacia la sociedad ya que el Terror nace en la nueva configuración ideológica surgida de la supremacía del individuo: aunque las masacres, deportaciones, procesos, se realizan en nombre de la voluntad del pueblo o de la emancipación del proletariado, el Terror es posible sólo en función de una representación democrática, es decir individualista, del cuerpo social, aunque sea para denunciar su perversión y restablecer por la violencia la prioridad del todo colectivo. Así como la voluntad revolucionaria no puede explicarse por las contradicciones objetivas de clase, de la misma manera es inútil querer dar una explicación del Terror a partir únicamente de las necesidades circunstanciales: es por el hecho de que el Estado, conforme al ideal democrático, se proclama idéntico y homogéneo a la sociedad, por lo que puede desafiar cualquier legalidad, desplegar una represión sin límites, sistemática, indiferente a las nociones de inocencia y de culpabilidad.37 Si la revolución individualista-democrática tiene por correlato a la larga una reducción de los signos ostentosos del poder estatal y el advenimiento de un poder benévolo, suave, protector, no por ello impide el surgimiento de una forma particularmente sangrienta del poder que se puede interpretar como una última reviviscencia del carisma del soberano condenado por el orden moderno, una formación de compromiso entre los sistemas de la crueldad simbólica tradicional y la impersonalidad funcional del poder democrático. La gran fase del individualismo revolucionario expira ante nuestros ojos: después de haber sido un agente de guerra social, el individualismo contribuye desde ahora a eliminar la ideología de la lucha de clases. En los países occidentales desarrollados, la era revolucionaria ha concluido, la lucha de clases se ha institucionalizado, ya no es portadora de una discontinuidad histórica, los países revolucionarios son totalmente decadentes, en todas partes prima la negociación sobre los enfrentamientos violentos. La segunda «revolución» individualista, introducida por el proceso de personalización, tiene por consecuencia un abandono masivo de la res publica y en particular de las ideologías políticas: después de la hipertrofia ideológica, la desenvoltura hacia los sistemas de sentido. Con la emergencia del narcisismo, el orden ideológico y su maniqueísmo caen en la indiferencia, todo lo que contiene universalidad y oposiciones exclusivas no afecta a esa forma de individualidad ampliamente tolerante y móvil. El orden rígido, disciplinario, de la ideología se ha hecho incompatible con la desestabilización y la humanización cool. El proceso de pacificación ha alcanzado el todo colectivo, la civilización del conflicto social prolonga entretanto la de las relaciones interpersonales. Incluso los últimos sobresaltos de la Revolución son testimonio de esa suavización del conflicto social. Eso ocurrió con el mayo del 68. Las discusiones suscitadas en torno a la naturaleza del movimiento son en este sentido significativas: ¿revolución o happening? ¿Lucha de clases o fiesta urbana? ¿Crisis de civilización o cencerrada? La revolución se vuelve indecidible, pierde sus señas de identidad. Por una parte, mayo del 68 se inscribe aún en el ámbito del proceso revolucionario y subversivo: barricadas, enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden, huelga general. Por otra, el movimiento no tiene ningún objetivo global, político y social. Revolución sin proyecto histórico, mayo del 68 es un levantamiento cool sin muerte, una «revolución» sin revolución, un movimiento de comunicación a la vez que enfrentamiento social. Los días de mayo, más allá de la violencia de las noches calientes, reproducen no tanto el esquema de las revoluciones modernas fuertemente articuladas en torno a posturas ideológicas, como prefiguran la revolución posmoderna de las comunicaciones. La originalidad de mayo es su sorprendente civismo: en todas partes se instaura la discusión, las pintadas florecen en las paredes, periódicos, carteles, libelos se multiplican, la comunicación se establece en las calles, en las aulas, en los barrios y en las fábricas, allí donde normalmente no existe. Indiscutiblemente todas las revoluciones han suscitado una inflación de discursos pero en el 68, ésta se liberó de su contenido ideológico; no se trataba una vez más de tomar el poder, de señalar a los traidores, de trazar líneas que separasen buenos y malos; se trataba, por la vía de la expresión libre, de la comunicación, de la oposición, de «cambiar la vida», de liberar al individuo de las mil alienaciones que le torturan cada día, desde el trabajo hasta el supermercado, desde la tele a la universidad. Liberación de la palabra, el mayo del 68 está movido por una ideología flexible, política y convivencial, patchwork de lucha de clases y de líbido, de marxismo y de espontaneidad, de crítica política y de utopía poética; un relajamiento, una desestandarización teórica y práctica habita el movimiento, isomorfo en este sentido al proceso cool de personalización. Mayo del 68 es ya una revolución personalizada, dirigida contra la autoridad represiva del Estado, contra las separaciones y sujeciones burocráticas incompatibles con el libre despliegue y crecimiento del individuo. El propio orden de la revolución se humaniza, teniendo en cuenta las aspiraciones subjetivas, la existencia y la vida: la revolución sangrienta es substituida por la revolución «desmadrada», multidimensional, transición caliente entre la era de las revoluciones sociales y políticas en que el interés colectivo prima sobre los particulares, y la era narcisista, apática, desideologizada. Liberada del maniqueísmo ideológico, la violencia de los días de mayo pudo entenderse como una manifestación lúdica exactamente al revés del terrorismo actual que, en su trasfondo, es aún tributario del modelo revolucionario estricto, organizado en torno a la guerra de clases, alrededor de los dispositivos vanguardistas e ideológicos, lo que explica su radical lejanía de las masas indiferentes y relajadas. Claro está que, a pesar de su enmarcamiento ideológico, el terrorismo se incorpora no obstante, por una extraña paradoja, a la lógica de nuestro tiempo; los discursos duros de legitimación de los que proceden atentados, juicios populares, secuestros, han quedado totalmente vacíos, desconectados de cualquier relación con lo real a fuerza de intumescencia revolucionaria y de autismo grupuscular. Proceso extremista que apunta a sí mismo, el terrorismo es una pornografía de la violencia: la máquina ideológica se acelera sola, pierde anclajes, la desubstancialización alcanza la esfera del sentido histórico, desplegándose como violencia hard, demagogia maximalista y vacía, espectro lívido, cadáver ideológico liofilizado. Mayo del 68, ya se ha dicho, tiene una doble cara, moderna por su imaginario de la Revolución, posmoderna por su imaginario del deseo y de la comunicación, pero también por su carácter imprevisible o salvaje, modelo probable de las violencias sociales del futuro. A medida que el antagonismo de clase se normaliza, surgen explosiones aquí y allí, sin pasado ni futuro, que desaparecen con el mismo fulgor con que aparecieron. Ahora, las violencias sociales tienen un elemento en común, y es que ya no entran en el esquema dialéctico de la lucha de clases articulada en torno a un proletariado organizado: en los años sesenta los estudiantes, y hoy jóvenes parados, squatters, negros o jamaicanos -la violencia se ha marginado-. Las revueltas que tuvieron lugar recientemente en Londres, Bristol, Liverpool, Brixton ilustran el nuevo perfil de la violencia, la etapa suplementaria en la desideologización de la violencia, sea cual sea el carácter racial de algunos de esos enfrentamientos. Si la revolución libertaria de los años sesenta era aún «utópica», portadora de valores, hoy día, las violencias que estallan en los ghettos se apartan de cualquier proyecto histórico, fieles al proceso narcisista. Revolución pura del desempleo, del paro, del vacío social. Al licuar la esfera ideológica y la personalidad, el proceso de personalización ha liberado una violencia tanto más dura por cuanto no tiene esperanza, no future, a imagen y semejanza de la nueva criminalidad y de la droga. La evolución de los conflictos sociales violentos es la misma que la de la droga: después del viaje psicodélico de los años sesenta, símbolo de contracultura y revuelta, la era de la toxicomanía banalizada, de la depresión sin sueño, el hundimiento lumpen por los medicamentos, por las lacas para uñas, el queroseno, los pegamentos, disolventes y barnices para una población cada vez más joven. Ya sólo queda ir a por «polis» o paquistaníes, incendiar las calles e inmuebles, arrasar las tiendas a mitad de camino entre el hundimiento y la rebelión. La violencia de clase ha cedido paso a una violencia de jóvenes desclasados, que destruyen sus propios barrios; los ghettos se encienden como si se tratara de acelerar el vacío posmoderno y rematar rabiosamente el desierto que construye por otros medios el proceso cool de personalización. Ultimo desclasamiento, la violencia entra en el ciclo de reabsorción de los contenidos; conforme a la era narcisista, la violencia se desubstandaliza en una culminación hiperrealista sin programa ni ilusión, violencia hard, desencantada. NOTAS: 1. Louis Dumont, Homo aequalis, Gallimard, 1977, p. 13, 2. Pierre Clastres, «Malheur du guerrier sauvage», en Libre, 1977, n.º 2. 3. Alfred Métraux, Religions et magies indiennes, Gallimard, 1967, pp. 49-53. 4. P. Clastres, Chronique des Indiens Guayaki, Plon, 1972, p. 164. 5. René Girard, La Violence et le sacré, Grasset, 1972. 6. Jacques Lizot, Le Cercle des feux, Ed. du Seuil, 1976, p. 102. 7. M. R. Davie, La Guerre dans les sociétés primitives, Payot, 1931, p. 188. 8. P. Clastres, «Archéologie de la violence», en Libre, 1977, n.º 1, p. 171. 9. Cf. Clastres, La Socíété contre l’Etat, Ed. du Mínuít, 1974, pp. 152-160. 10. Nietzsche, La Genealogía de la moral; segunda disertación, 6. 11. Ibíd., 4. 12. P. Clastres, «Archéologie de la violence», pp. 162-167. 13. Marshall Sahlins, Age de pierre, age d’abondance, Gallimard, 1976, pp. 221-236. 14. Marcel Mauss, «Essai sur le don», en Sociologie et anthopologie, PUF, 1960, p. 173, nota 2. 15. J. Lizot, op. cit., p. 239. 16. M. Gauchet y G. Swain, La Pratique de l’esprit humain, Gallimard 1980, p. 391. 17. Marc Bloch, La société féodale, Albin Michel, col. «Evolution de l'humanité», p. 416. 18. Ibid., p. 568. 19. Norbert Elias, La Civilisation des moeurs, Col. «Pluriel», pp. 331-335. 20. Bronislaw Geremek, Truands et misérables, Gallimard, col. «Archives», 1980, pp. 16-22. 21. Basándonos en los crímenes cometidos en París y sus arrabales entre 1755 y 1785, juzgados por el Chatelet, las violencias no representaban más de 2,4 % de las condenas, los homicidios el 3,1 % mientras que los robos se elevaban a casi un 87% del total de los delitos perseguidos. «La masiva importancia de los crímenes contra las cosas clasifica decididamente el París de los años 1750-1790 en un tipo de criminalidad propia de las grandes metrópolis modernas» (P. Petrovitch, en Crime et criminalité en France aux XVIIe et XVIIIIe siècles, A. Colin, 1971 p. 1971 p. 208). Ese desplazamiento de una criminalidad de violencia a una criminalidad de fraude parece también probado, en Normandía, por los trabajos dirigidos por P. Chaunu. 22. N. Elias, La Dynam¡que de l’Occident, Calmann-Levy, 1975, p. 195. 23. Cf. F. Billacois, «Le Parlement de Paris et les duels au XVIIe siècre», en Crime et criminalité en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. 24. Sobre las correlaciones entre el Estado, mercado e individuo, véase Marcel Gauchet y Gladys Swain, La Pratique de l’esprit humain, op. cit. pp. 387-36, y M. Gauchet, «Tocqueville, l'Amérique et nous», en Libre 1980, n.º 7, pp. 104-106. Asimismo Pierre Rosanvallon, Le Capitalisme utopique, Ed. du Seuil, 1979, pp. 113-124. 25. A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Gallimard, 1961. t. I, vol. II, pp. 171-175, y el comentario de M. Gauchet, art. citado más concretamente pp. 95-96. 26. A. de Tocqueville, ¡bid., p. 174. 27. A. de Tocqueville, ¡bid., p. 174. 28. Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard 1975. 29. Louis Chevalier, Montmartre du plaisir et du crime, Laffont, 1980. 30. Precisamente donde la relación interhumana no se instituye sobre la base de la indiferencia, es decir en el seno del medio familiar o de los próximos, es donde la violencia es más frecuente. En los USA, hacia 1970, un homicidio de cada cuatro era de tipo familiar; en Inglaterra, al final de la década de los sesenta, más del 46 % de todos los homicidios eran asesinatos de tipo doméstico o contra personas próximas; en los Estados Unidos, el número total de víctimas de violencias familiares (muertes, golpes y heridas) era, en 1975, del orden de ocho millones (cerca del 4% de la población) Cf. J.-C. Chesnais, Histoire de la Violence, Laffont, col. «Pluriel», 1981, pp. 100-107. La violencia de sangre es tributaria del orden narcisista de nuestras sociedades que limitan e intensifican el campo de las relaciones privadas; en estas condiciones se desencadena primordialmente sobre los que nos abandonan o engañan, los que ocupan nuestra proximidad íntima, aquellos a los que soportamos cada día en casa. 31. J.-C. Chesnais, ibid., pp. 181-188. 32. Théodore Zeldin, Histoire des passions françaises, Ed. Recherches, 1979, t. V, p. 180. 33. Indiferencia igualmente visible en el vandalismo, rabia hard que se malinterpreta al considerarla una forma desclasada de reivindicación o de protesta simbólicas. El vandalismo certifica este nuevo abandono que se afecta a las cosas a la vez que a los valores e instituciones sociales. Así como los ideales declinan y pierden su grandeza anterior, así los objetos pierden toda «sacralidad» en los sistemas acelerados de consumo: la degradación vandálica tiene por condición el fin del respeto por las cosas, la indiferencia a lo real ahora vacío de sentido. Aquí también la violencia hard reproduce el orden cool que la hace posible. 34. Durkheim, Le Suicide, PUF, pp. 413-424. 35. Emmanuel Todd, Le Fou et le prolétaire, Laffont, 1979. Asimismo Hervé Le Bras y E. Todd: «Después de la ruptura, los géneros de vida se reconstruyeron y el individuo se integró de otra manera. El suicidio desaparece ya que el malestar de la civilización se acaba.» En L’Invention de la France, Laffont, col. «Pluriel», 1981, p. 296. 36. Véase M. Gauchet, art. citado, pp. 111-114, e introducción a De la liberté chez les modernes, Laffont, col. «Pluriel», 1980, pp. 30-38. 37. Véase Cl. Lefort, Un homme en trop, Ed. du Seuil, 1976, pp. 50-54, y Bernard Manin, «Saint-Just, la logique de la Terreur», en Libre, 1979, n.º 6. *** Texto extraído de "La era del vacío", Gilles Lipovetsky, editorial Anagrama, Barcelona, España, 2002. Edición original: Gallimard, París, 1983. Corrección del texto: Cecilia Falco Selección y destacados: S.R. Con-versiones, diciembre 2007